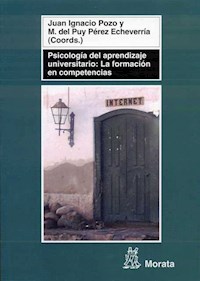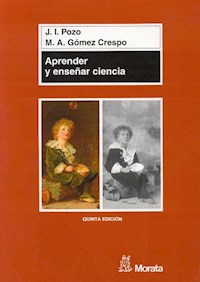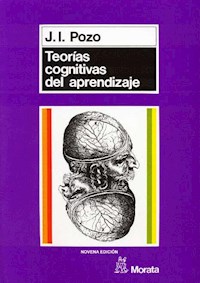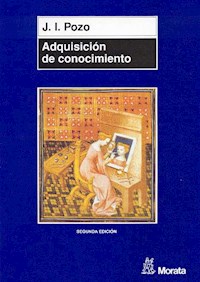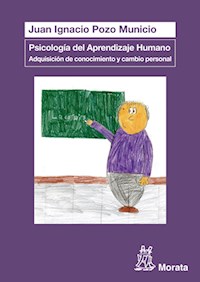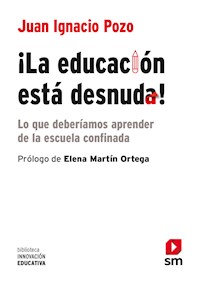
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Bildung
- Serie: Biblioteca Innovación Educativa
- Sprache: Spanisch
Como la sinceridad infantil en "El traje nuevo del emperador", de Hans Christian Andersen, ha tenido que llegar la crisis de la COVID-19 para desvelar las numerosas debilidades de nuestro sistema educativo.Debemos aprender de este gran incidente crítico, reflexionar y generar cambios como seleccionar un currículo más ajustado a un concepto de aprendizaje profundo, asentar el enfoque competencial y avanzar hacia una escuela híbrida. Este texto extrae algunas lecciones de la crisis, detecta carencias del sistema educativo y propone plantearnos qué educación queremos. Pretende retratar su desnudez, hacernos conscientes de ella, y encontrar nuevas formas de vestir la educación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
Elena Martin Ortega
Catedrática de Psicología Evolutiva
y de la Educación en la Universidad
Autónoma de Madrid
“Conócete a ti mismo”. Este aforismo griego, que preside el templo de Delfos, señala una de las claves de la sabiduría. Cualquier comportamiento que se quiera exitoso debe empezar por una comprensión lúcida y profunda de la realidad en la que se pretende actuar. Esta es la principal virtud del libro que se nos presenta. Juan Ignacio Pozo realiza un diagnóstico sólidamente fundamentado de la situación del sistema educativo en España. El autor aprovecha la lupa privilegiada de la pandemia para enfrentarnos con las limitaciones de nuestra escuela. Como él señala, no son problemas generados por la COVID-19, sino desvelados por ella. Tareas pendientes que no podemos seguir dilatando.
En el texto no solo se lleva a cabo el diagnóstico. Se aborda también la parte más difícil, las líneas de actuación que podrían ayudar a avanzar hacia una educación que promueva realmente, y no solo en el manido plano del discurso, los aprendizajes imprescindibles para cualquier ciudadano del siglo XXI. Porque, como se argumenta en la obra, “tenemos una escuela para una sociedad que ya no existe”.
El lector podría pensar que ha leído otras aportaciones con igual contenido. Sin embargo, se equivocaría, porque esta tiene la peculiaridad de hilar el análisis tomando como eje el conocimiento que las ciencias del aprendizaje han ido construyendo. Este es el valor añadido del libro. Nacho Pozo es uno de los mayores expertos en los procesos que permiten aprender a los humanos y siempre ha estado comprometido con derivar de este saber las consecuencias para la enseñanza, es decir, para ayudar intencionalmente a aprender. La educación no puede permitirse desperdiciar todo el conocimiento que la psicología va acumulando y que ayuda a fundamentar con rigor las líneas de innovación.
Comparto totalmente la valoración del autor de que el sistema educativo está obsoleto, tanto en lo relativo a la selección de lo que queremos que el alumnado aprenda (qué aprender y enseñar) como a la forma en que organizamos las situaciones y actividades de aprendizaje para que los procesos se desarrollen de la mejor manera posible (cómo aprender y enseñar). Creo que, a las ideas que se destacan en el análisis como mejoras necesarias, habría que añadir otra complementaria. Me refiero a la importancia de identificar los aprendizajes básicos e imprescindibles, que deben, por tanto, configurar el núcleo irrenunciable de la enseñanza. No solo tenemos un currículo caduco, sino también sobrecargado. Es comprensible que los docentes queramos que los alumnos y las alumnas aprendan lo más posible, porque somos conscientes del valor del conocimiento y hemos tenido el privilegio de disfrutar aprendiendo. Pero este deseo bienintencionado lleva en muchas ocasiones a no prestar la suficiente atención a los aprendizajes esenciales que, de no construirse, colocan al estudiante en una situación de desventaja para seguir aprendiendo y para participar en la sociedad como miembro activo (Coll y Martín, 2006). Resulta imprescindible que los equipos docentes identifiquen con claridad cuáles son estos conocimientos y qué grado de aprendizaje debe ir lográndose en ellos a lo largo de la educación obligatoria, estableciendo así una secuencia ajustada y una actuación coherente de todo el profesorado que interviene en un mismo grupo de alumnos.
La pandemia ha ayudado a muchos docentes a tomar conciencia de esta necesidad. Ante la comprobación de la dificultad de “dar todo el programa”, han visto clara la importancia de realizar esta selección con lucidez. Sin embargo, para convertir esta toma de conciencia en un cambio real en sus prácticas de aula, es imprescindible tener tiempo para reflexionar, y hacerlo además con el resto de los miembros del equipo docente. Hay que enfocar este cambio no como una renuncia coyuntural, sino como un avance hacia un currículo más ajustado a un concepto de aprendizaje profundo, alejado de la mera acumulación de contenidos.
Esta tarea sería también una ocasión muy adecuada para asentar el enfoque de las competencias que, aunque está presente en la normativa curricular desde 2006, no ha cuajado en el día a día de la escuela. Un enfoque que, de una vez por todas, defina el perfil competencial del estudiante al acabar la educación obligatoria atendiendo a aquellas capacidades que la Agenda 2030 señala como imprescindibles para cualquier ciudadano del siglo XXI1. El pensamiento crítico, la responsabilidad de contribuir a la sostenibilidad; la capacidad de actuar de acuerdo con la interdependencia que nos caracteriza como sociedad; la actitud serena y creativa ante la incertidumbre, no pueden seguir siendo aprendizajes colocados en los márgenes del currículo, mientras las disciplinas tradicionales siguen articulando la matriz escolar. La “competencia global” que, como se señala en el texto, ha introducido La OCDE en el programa de evaluación PISA refleja la conciencia de los organismos educativos internacionales y del discurso de la innovación de esta urgente necesidad, pero no garantiza que esta se lleve a cabo si no se traduce en un cambio en la competencia profesional de los docentes.
No contar con el anclaje que la definición de este foco esencial supone dificulta el aprendizaje de todo el alumnado, pero, sobre todo, pone en riesgo a los más vulnerables. El libro dedica precisamente el primer capítulo a un acertado análisis de la brecha digital, entendida no solo como un problema de acceso a los dispositivos y a la conexión a la red, al que se suma la falta de competencia digital de la mayoría del profesorado, sino como una dificultad mucho más compleja ligada a las características socioculturales de las familias. Las administraciones educativas pueden dedicar partidas presupuestarias extraordinarias a comprar ordenadores o tabletas con relativa facilidad. De hecho, esta ha sido una de las primeras actuaciones del Ministerio de Educación y de la mayoría de las Consejerías.
Es mucho más difícil, sin embargo, ayudar a las familias con menor “capital cultural” (Lahire,2003) a aprender cómo acompañar a sus hijas e hijos en su trayectoria escolar. Avanzar en este objetivo requiere una intervención a largo plazo realizada por profesionales del trabajo social en coordinación estrecha con los centros educativos. Trasmitir a los hijos altas expectativas y hacerlos sentirse capaces de alcanzarlas, valorar ante ellos la importancia de la educación, regular su tiempo de estudio buscando un adecuado equilibrio con otras actividades también necesarias, apoyarlos en las tareas escolares sin suplir su competencia, o tener tiempo para hablar de sus experiencias en el colegio o instituto y saber captar señales de su estado de ánimo, son algunos ejemplos de los recursos familiares que más influencia tienen en el éxito educativo. Muchas familias carecen de los conocimientos y el tiempo que estos recursos suponen. No por su culpa, sino porque ellas mismas no han recibido la adecuada formación. Es un círculo vicioso perverso que es urgente romper. En España los hijos heredan el nivel formativo de los padres en una proporción mayor que en el resto de Europa. Nuestro sistema educativo ha disminuido su capacidad de actuar como “ascensor social” debido a lo que los expertos señalan como un suelo y techo formativo “pegajosos” de los que resulta difícil escapar. Como se recoge en un reciente informe (OCDE, 2020), la mayoría de los hijos de los padres que tienen una peor formación (un 56%) terminan con un nivel igual de bajo, un porcentaje muy superior a la media de la OCDE (un 42%). Reducir la desigualdad de nuestro sistema educativo, que la pandemia ha puesto tan claramente de manifiesto, implica una mirada amplia y ambiciosa que movilice recursos escolares y sociales en una intervención conjunta a largo plazo.
La coordinación con la familia es, por tanto, esencial, y la crítica que el autor señala del papel secundario que la escuela suele otorgarle me parece otra de las valiosas reflexiones del libro, ya que se enmarca en un análisis más amplio de la naturaleza de los contextos educativos formales e informales. Junto con las actuaciones que Nacho Pozo propone, considero muy importante avanzar también en la línea del “aprendizaje conectado” (Ito, et al., 2013). Esta iniciativa, apoyada por la Fundación McArthur, enriquece las experiencias escolares de los jóvenes con actividades en bibliotecas, museos, laboratorios y otras instancias que diseñan conjuntamente con las escuelas. Como señala César Coll (2018), las TIC han ampliado los contextos de aprendizaje más allá de la escuela y, a menudo, niños, niñas y jóvenes encuentran más sentido a la forma de aprender en estos escenarios. Ayudar a construir trayectorias de aprendizaje que conecten e integren las experiencias del aprendiz en esta diversidad de prácticas sociales es una estrategia fundamental para personalizar el aprendizaje.
Sabemos la importancia que hoy en día tienen las actividades extraescolares y otros espacios informales en la educación de nuestros hijos e hijas y cómo estos contextos se están convirtiendo cada vez más en fuente de inequidad. El interesante informe de Bonal y González (2020) recoge datos muy claros acerca de la influencia del nivel socioeconómico y cultural de la familia en el negativo efecto de la pandemia también en este ámbito educativo. Las todavía escasas experiencias de “Planes Educativos de Territorio”, en los que se articulan todos los recursos de un determinado sector geográfico para hacer una oferta educativa integrada, son un ejemplo muy interesante de cómo ir avanzando en esta dirección2.
Junto con las debilidades que la COVID-19 ha revelado en el sistema educativo, también ha permitido a muchos docentes tomar conciencia de algunos aspectos del aprendizaje y de la enseñanza que el discurso de la innovación venía proponiendo hace tiempo, pero que para ellos eran propuestas que no habían llevado a la práctica. Como hemos señalado en otro lugar (Martín, 2020), se ha hecho patente la importancia del estado emocional del alumnado, no solo como un factor disruptivo y marginal del aprendizaje, sino como un ingrediente esencial del mismo que el profesorado debe tener en cuenta en su instrucción tanto o más que las variables cognitivas. Hemos comprobado también la importancia de la diversidad del alumnado. No solo en relación con las desigualdades de las que ya hemos hablado, sino en cuanto a la posibilidad que hemos tenido de descubrir características de nuestros alumnos y alumnas que hasta ese momento nos habían resultado invisibles.
Se ha puesto en evidencia el supuesto psicológico, de profunda raíz sociocultural, que afirma que los humanos “estamos, más que somos”. Es decir, que el contexto, el sistema de actividad del que formamos parte, influye de manera sustantiva en la forma en que actuamos. Alumnas que considerábamos con poca iniciativa han mostrado una gran capacidad de organizar su aprendizaje; alumnos que venían teniendo mucho éxito se han perdido cuando les ha faltado nuestra regulación; aprendices que creíamos poco creativos han hecho música, teatro y obras plásticas que les han permitido comunicar sus experiencias a sí mismos y a otros demostrando con ello la potencialidad de estos lenguajes; criaturas a las que considerábamos inmaduras han demostrado un nivel de empatía, de responsabilidad y una capacidad de cuidado y de adaptación ante la incertidumbre que nos ha maravillado. Siguen siendo los mismos niños, niñas y jóvenes que conocíamos, pero el contexto en el que se desenvolvían era distinto. La necesidad de poder atender de forma más personalizada a la diversidad del alumnado ha cobrado peso entre las prioridades del profesorado.
Tras el amplio diagnóstico de los primeros capítulos, el autor propone avanzar hacia una escuela híbrida en la que el escenario presencial y virtual convivan potenciándose mutuamente. Comparto la necesidad de este cambio, pero creo que lo más importante es prestar atención al decálogo que Nacho Pozo propone en el cuadro que recoge los “Diez principios desde los que renovar las formas de enseñar y aprender en una educación tanto presencial como virtual”. En él podemos encontrar una sugerente hoja de ruta para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje válidos para toda intervención instruccional. Puede que al leer los diez ejes rectores se pueda sentir una cierta sensación de cansancio, ya que no se trata de ideas nuevas. Muy por el contrario, hace al menos tres décadas que venimos planteando la mayoría de ellas. El reto para superar este posible desánimo es llevar al menos alguna a la práctica; “pasar de las musas al teatro”.
Una vez más, la coyuntura de la pandemia puede (debe) suponer una inflexión con respecto a otras iniciativas de innovación y mejora. Como se plantea al comienzo del libro este extraño periodo puede cumplir la función de “un incidente crítico” que hace de hecho patente un conflicto con nuestra práctica habitual. Como Nacho Pozo dice, lo más probable es que ante la dificultad uno se refugie en la seguridad de sus prácticas habituales y confortables. La posibilidad de que, por el contrario, el conflicto genere cambio exige llevar a cabo un proceso de reflexión.
Como el propio autor ha desarrollado en otros libros (Pozo, 2014, 2016), el cambio personal implica tomar conciencia de nuestras creencias implícitas y contrastarlas con los datos que estos meses nos han proporcionado. Las experiencias vividas no son una mera propuesta teórica. Constituyen un conflicto empírico, constatado en “nuestras propias carnes”. La fuerza de una realidad encarnada es mucho mayor que la que proviene de un conflicto meramente teórico. Pero sin reflexión no hay motivo para creer que el incidente crítico vaya a poder transformar prácticas muy arraigadas. Si queremos convertir esta crisis en crecimiento, es necesario planificar y dinamizar estos espacios de reflexión, tanto con los docentes como con los propios estudiantes y sus familias, para comprender dónde están los elementos esenciales que habría que transformar.
Esta tarea debería ser prioritaria para los equipos directivos. Puede parecer iluso pedir a estos responsables, que están desbordados por un dificilísimo comienzo de curso, en el que los riesgos sanitarios colocan a menudo lo educativo en un segundo plano, que tengan la lucidez, el tiempo y la energía necesarios para acometer este proceso de reflexión. Pero no hacerlo sería, una vez más, un ejemplo del error de atender a lo urgente a costa de lo importante. No hay que planteárselo como una iniciativa demasiado compleja. Es necesario acotarla para que sea viable, pero creo que es imprescindible realizarla.
Quede claro que no son solo los docentes y los centros quienes deben acometer este reto. Las administraciones educativas son las principales responsables de ello, a ellas les compete proponer a los centros escolares la tarea y ofrecerles las condiciones para llevarla a cabo, además de derivar ellas mismas las consecuencias que este incidente crítico tiene para sus políticas.
Tomando el recurso literario que el propio Nacho Pozo utiliza, más nos vale reconocer que “el rey está desnudo”. Negarlo nos impedirá recabar el conocimiento y la energía que requieren las transformaciones que en el libro se van desgranando y que tan necesarias son.
Aviso a los lectores
Este texto intenta extraer algunas lecciones de la crisis educativa producida por la pandemia del coronavirus. No se trata tanto de analizar de qué manera se ha desarrollado la enseñanza durante estos meses turbulentos transcurridos desde la primavera de 2020 como de reflexionar, a partir de ellos, sobre el estado de nuestra educación antes y después de que se cerraran las escuelas. Se trata de ayudar a entender cómo estaba nuestra educación cuando, a comienzos de esa primavera, se cerraron de repente las escuelas, los institutos, las universidades y se abrieron los nuevos espacios de la educación confinada. Y sobre todo, se trata de plantearnos qué educación queremos cuando vuelvan a abrir del todo, sin restricciones. Así, al menos esta crisis habrá servido para detectar los males que nos aquejan, que son bastante profundos, y para empezar a pensar en cambios tan profundos, al menos, como esos males.
En marzo de 2020, de pronto, literalmente de un día para otro, todo lo que dábamos por supuesto, lo que veníamos haciendo en el día a día de las aulas y los centros, se vino abajo y tuvimos que cambiar de caballo en medio de la carrera. Quienes trabajan en formación docente denominan a estas situaciones impensadas “incidentes críticos” (Monereo, 2010; Monereo y Monte, 2011). En el acontecer del aula son relativamente habituales, cuando, de pronto, ocurre algo imprevisto que impide que sigamos el curso de las actividades que habíamos planificado. Ese accidente o imprevisto, ya sea una disputa entre varios alumnos, un estudiante con una conducta disruptiva, un suceso impactante que se produce en el colegio o en el entorno, o simplemente un problema tecnológico que nos impide seguir con las rutinas programadas, nos obliga sin previo aviso a tomar decisiones improvisadas, no planificadas, que muchas veces reflejan nuestras convicciones más profundas, intuitivas, sobre la actividad de enseñar, lo que nos permite no solo reflexionar sobre lo sucedido sino también sobre nuestras propias creencias y hábitos, sobre lo que creemos y damos por supuesto. Ante esos incidentes críticos, teñidos de incertidumbre y de ansiedad, la profesora o el alumno implicados suelen volver a la seguridad de lo que más conocen, de lo que están habituados a hacer, por lo que, de alguna forma, esa respuesta a una situación inesperada es también un espejo en el que se reflejan nuestras creencias y hábitos más arraigados.
En este caso estamos ante un incidente crítico global que ha alterado los procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel mundial y en todas las etapas educativas. Urbi et orbi. El coronavirus ha impactado en la educación con la fuerza de un meteorito gigante y nos ha colocado delante de un espejo en el que nos hemos visto reflejados, dándonos la oportunidad de repensar lo que somos y lo que hacemos, como docentes, como gestores educativos, como madres y padres, como estudiantes o como simples ciudadanos preocupados por nuestra educación. Y lo que al menos yo he visto reflejado en ese espejo es una educación desnuda. Como en El traje nuevo del emperador, el viejo cuento de Hans Christian Andersen, en el que la ingenuidad de un niño hace que todos se den cuenta, de pronto, de que el rey lleva mucho tiempo paseándose desnudo, ha tenido que llegar la crisis de la COVID-19 para desvelar las numerosas debilidades de nuestro sistema educativo. Estas páginas no pretenden sino retratar esa desnudez para encontrar nuevas formas de vestir a la educación.
Aviso a los lectores de que en estas páginas no van a encontrar un relato detallado de lo sucedido en el ámbito de la educación en estos meses, sino una visión personal, aunque, espero, no demasiado parcial ni sesgada de cómo ha reaccionado nuestro sistema educativo ante semejante desafío. Tampoco encontrarán un análisis académico denso, riguroso, para el que necesitaremos una mayor perspectiva, estudios e investigaciones aún por llegar y, desde luego, otro tipo de escrito. Pero espero que el análisis que se presenta esté bien fundamentado, para lo que recurriré a unas cuantas citas bibliográficas que se recogen al final del texto y a numerosas noticias, enlaces, avisos, etc., que he ido recopilando durante el confinamiento y que se insertarán a pie de página en el transcurso del propio texto. No se trata de hacer un ejercicio de erudición, pero sí de avalar con datos y referencias las afirmaciones que haga, permitiendo así a los lectores dudar de ellas, criticarlas o ampliarlas y contrastarlas.
También aviso a los lectores de que el propósito de este texto no es hacer una crítica de lo que los diferentes agentes educativos —docentes. alumnos, familias, gestores y administradores— han hecho durante la crisis del coronavirus, porque casi todas las respuestas fueron improvisadas y deben ser valoradas con la templanza de saber que nadie estaba preparado para esto. Nadie. Que, inevitablemente, cerrar las escuelas de un día para otro por motivos sanitarios tiene que perjudicar seriamente los aprendizajes de los estudiantes. Y que nuestras formas de planificar, desarrollar las actividades y evaluarlas se vieron de pronto truncadas por un escenario que jamás imaginamos.
Lo que sí pretende criticar este texto, de modo decidido, sin ambages, son las razones por las que una crisis como esta ha encontrado al sistema educativo tan poco preparado, tan desvalido, tan desnudo. El problema no es tanto que la educación confinada haya desnudado al sistema educativo, privándolo de algunos de sus recursos esenciales e impidiendo temporalmente el logro de algunas de sus metas. El problema, a mi entender, es que nuestra educación, ya antes del coronavirus y del cierre de los centros, estaba muy lejos de alcanzar esas metas, ya estaba desnuda, aunque, cegados por otros debates absurdos, como el del mal llamado “pin parental” o la eterna polémica del peso de la religión en el currículo o las horas que hay que dedicar a cada área o materia, nos negábamos a admitir que, en efecto, nuestra educación, en todos sus niveles, está en muchos aspectos desnuda y que seguirá estándolo tras la pandemia, a menos que aprovechemos estos meses para reflexionar sobre ella e impulsar un cambio profundo.
Solo si reconocemos ese pecado original podremos aprovechar esta crisis impensada, este incidente crítico global, para repensar y reconstruir las formas de enseñar y aprender. Por supuesto, en estos próximos meses, plagados aún de incertidumbres y obligados a poner en marcha sistemas nuevos de educación híbrida, en parte presencial, en parte virtual, con recursos insuficientes en medio de una crisis económica catastrófica, no va a ser fácil introducir cambios radicales, pero sí debemos suscitar un debate dirigido a generar esos cambios cuando la amenaza de la pandemia se aleje de nosotros. Sería lamentable que, acuciados por tantas urgencias, no nos atreviéramos en este momento, al menos, a reflexionar y a dudar de lo que venimos haciendo. Si no lo hacemos cuando estamos en crisis, ¿cuándo vamos a hacerlo? Debemos aprender de este gran incidente crítico. No podemos pensar que ha sido un mero accidente fortuito, pasajero, que ya no volverá a ocurrir en nuestras vidas —“la pandemia del año bisiesto de 2020” —, sino que debemos asumir que ha sido una oportunidad para desvelar algunas de las fallas, de las debilidades estructurales más profundas de nuestro sistema educativo. Solo así podremos evitar que, una vez superada esta situación, cuando con alegría abramos de nuevo del todo las aulas, esta crisis caiga en el olvido y la educación vuelva a pasearse desnuda sin que nadie dé la voz de alarma.
LIencres, Cantabria, julio de 2020.
Agradecimientos
Cuando se cerraron las aulas de la universidad, tuve la fortuna de encontrarme impartiendo en ese cuatrimestre la materia “TIC y e-Learning: Entornos virtuales de aprendizaje. Diseño y aplicaciones”, una asignatura optativa del Máster de Psicología de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que pasamos de pronto de la teoría a la práctica, convirtiendo la materia en un espacio virtual de diálogo y enriquecimiento mutuo sobre la enseñanza y el aprendizaje virtual que se estaba desplegando en directo ante nosotros de forma tan imprevista. Dudo que si la asignatura hubiera seguido su curso normal hubiera tenido una interacción tan rica y continua con mis alumnas, a quienes agradezco no solo su implicación e interés, sino también todo lo que aprendí con ellas en estos meses y que en parte me llevó a pensar en la necesidad de escribir estas páginas.
También debimos repensar sobre la marcha la propia investigación que veníamos desarrollando dentro del proyecto “Aprendizaje e instrucción en dominios específicos: el papel del cuerpo y de las representaciones externas”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (EDU2017-82243-C2-1-R), que también ha servido de soporte para la preparación de este texto. Debimos aparcar los estudios que teníamos previsto aplicar en las aulas entonces cerradas y nos centramos en su lugar en realizar encuestas on-line y en recabar datos sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje que estaban teniendo lugar en la escuela confinada. De esos estudios, y de las reflexiones y los debates habidos para su preparación se enriquecen asimismo estas páginas. Agradezco a Beatriz Cabellos y a Daniel L. Sánchez su entusiasmo, del que también se ha beneficiado este texto.
María Puy Pérez Echeverría no solo impulsó esos estudios y mantuvo la nave a flote, sino que ha tenido la paciencia de leer y corregir los borradores de este texto. Otros compañeros, como Toni Badia y Carles Monereo, como siempre con un corazón generoso, aunque no tan blanco, me proporcionaron información muy valiosa, de la que en parte se alimentan también estas páginas. Augusto Ibáñez hizo una lectura tan minuciosa y crítica del borrador de este texto, que, sin duda, aunque solo fuera por corresponderlo, me obligó a mejorarlo. No creo que haya cambiado mis ideas y obsesiones, pero espero haber logrado explicarlas mejor.
También debo agradecer a tantos investigadores, algunos de ellos citados en estas páginas, que, con enormes reflejos y disciplina, realizaron en unas pocas semanas estudios muy valiosos sobre la escuela confinada que nos han permitido ir comprendiendo casi sobre la marcha lo que estaba sucediendo en las pantallas, y sobre todo en las mentes, de docentes, alumnas y alumnos. Sin esos estudios, estas reflexiones tampoco hubieran sido posibles. Pero, sobre todo, gracias a los profesores y profesoras, estudiantes, madres y padres que han sido quienes durante estos meses han mantenido abiertas las aulas de la escuela confinada.
Introducción
La emergencia global generada por la pandemia del coronavirus ha desnudado muchas de las debilidades de nuestras sociedades supuestamente prósperas y acomodadas. Nos creíamos invulnerables y, de pronto, una amenaza invisible ha hecho temblar, ya veremos durante cuánto tiempo, los cimientos de nuestra actividad social, económica y cultural, desde luego nuestra vida laboral y personal, y nuestras emociones y relaciones sociales, trastocando con ello también algunas de nuestras creencias más profundas o implícitamente arraigadas. No sabemos si esta situación tan crítica e inesperada, un verdadero “incidente crítico” (Monereo, 2010) a nivel planetario, provocará un cambio de mentalidad en nuestra forma de ver el mundo, pero al menos debería obligarnos a repensar algunos de los supuestos en los que basamos nuestras vidas y nuestra cultura.
Uno de esos ámbitos en los que la crisis del coronavirus ha desnudado nuestras carencias, abriendo brechas impensadas hasta hace poco, enfermedades crónicas que desconocíamos, es, sin duda, la educación. Casi de la noche a la mañana —en el caso de la Comunidad de Madrid, a partir del 11 de marzo, el tristemente célebre 11-M una vez más— se cerraron todos los colegios y centros educativos —desde las Escuelas Infantiles hasta la Universidad, los Conservatorios, Escuelas de Arte, academias, centros deportivos, etc. Se nos dijo entonces que eran 15 días, aunque solo los más ingenuos lo creyeron, pero esos 15 días se fueron extendiendo hasta convertirse en meses, impidiendo prácticamente el retorno a la actividad normal, presencial, hasta el curso siguiente, e incluso entonces en circunstancias muy inciertas y limitadas.
Pasada la perplejidad inicial, ha sido necesario reconstruir nuestros hábitos, nuestras formas de enseñar y aprender, de educar, para adaptarlos a esa nueva realidad que es la educación virtual, a distancia u on-line, como queramos llamarla. Profesores3 y estudiantes hemos tenido que convertir nuestras casas en partes de un aula desmembrada, cambiando los tiempos y los espacios, lo que ha hecho necesario reconvertir las actividades e incluso, en muchos casos, las prioridades educativas para ajustarlas a ese nuevo formato, a esa nueva forma de enseñar y aprender. Se tardarán meses, si no son años, en recabar datos que nos permitan desentrañar y comprender lo que ha sucedido con la educación en estos meses. Sin esperar a ese análisis riguroso y sistemático, que no es desde luego el propósito de este texto, podemos sin embargo aventurar ya que, como en el cuento de Christian Andersen, esta crisis nos ha mostrado a todos que la educación formal, tal y como la conocemos y practicamos, está desnuda. Esa desnudez, o ese desamparo, no es un efecto secundario del coronavirus, sino que convivíamos con ella desde hace ya bastante tiempo, pero casi ninguno queríamos verlo. Solo unos pocos, los más atrevidos, o tal vez, como en el cuento, los más ingenuos o infantiles, venían gritando a su manera “¡La educación está desnuda!”.
Ahora, enfrentados a las contradicciones que ha traído consigo esta situación, a la irrelevancia de buena parte de los debates que ha suscitado y, sobre todo, a la imposibilidad de mantener, en este contexto, las formas de enseñar y aprender habituales, somos ya mayoría quienes, a coro, debemos reconocer que sí, que la educación está desnuda. Y que, pase lo que pase, dure lo que dure esta terrible pandemia y sus efectos sobre la organización de los espacios educativos, tendríamos que salir de esta crisis repensando las metas y los medios que ponemos en marcha para educar a nuestros futuros ciudadanos. Tenemos que confeccionar o construir entre todos nuevos trajes, nuevas formas de vestir la educación para que responda, realmente, a las necesidades de una sociedad compleja, cambiante, en la que la información fluye de manera muy diferente a como lo hacía antes, en la que las relaciones e interacciones sociales son también muy diferentes y en la que, en definitiva, las metas y los medios que usamos en la enseñanza actual se ajustan cada vez menos a las verdaderas necesidades formativas de la población.
Debemos reconocerlo, tenemos una escuela para una sociedad que ya no existe (Pozo, 2016). Y cuando pienso aquí en la escuela lo hago en un sentido amplio, abarcando todos los espacios de la educación formal, incluida la Universidad. Si, tras vernos en el espejo deformado de esta nueva realidad educativa, si tras enseñar y aprender en tiempos del coronavirus, no tomamos conciencia de nuestra desnudez, seguiremos paseándonos desnudos, atrapados en la seguridad de nuestros hábitos, y habremos perdido una gran oportunidad de repensarnos y de convertir esta crisis en un momento de aprendizaje y cambio radical. En Psicología se dice que los cambios profundos, en cualquier ámbito, personal o social, solo pueden surgir de las crisis, los conflictos, que nos empujan a dudar de lo que somos, a aprender de nuestros errores. Aprovechemos, pues, que estamos viviendo, también, una crisis educativa para salir de ella diferentes. Y, a ser posible, “bien vestidos”.