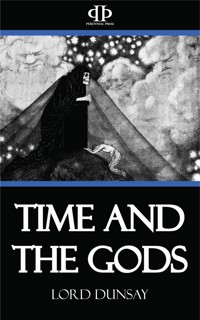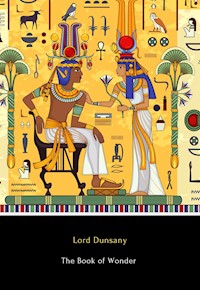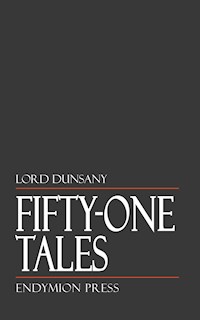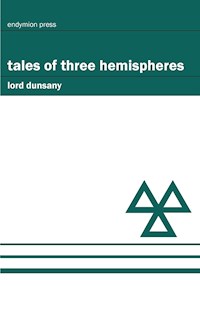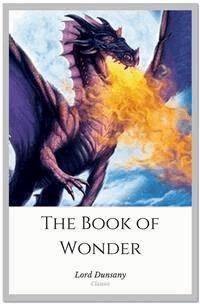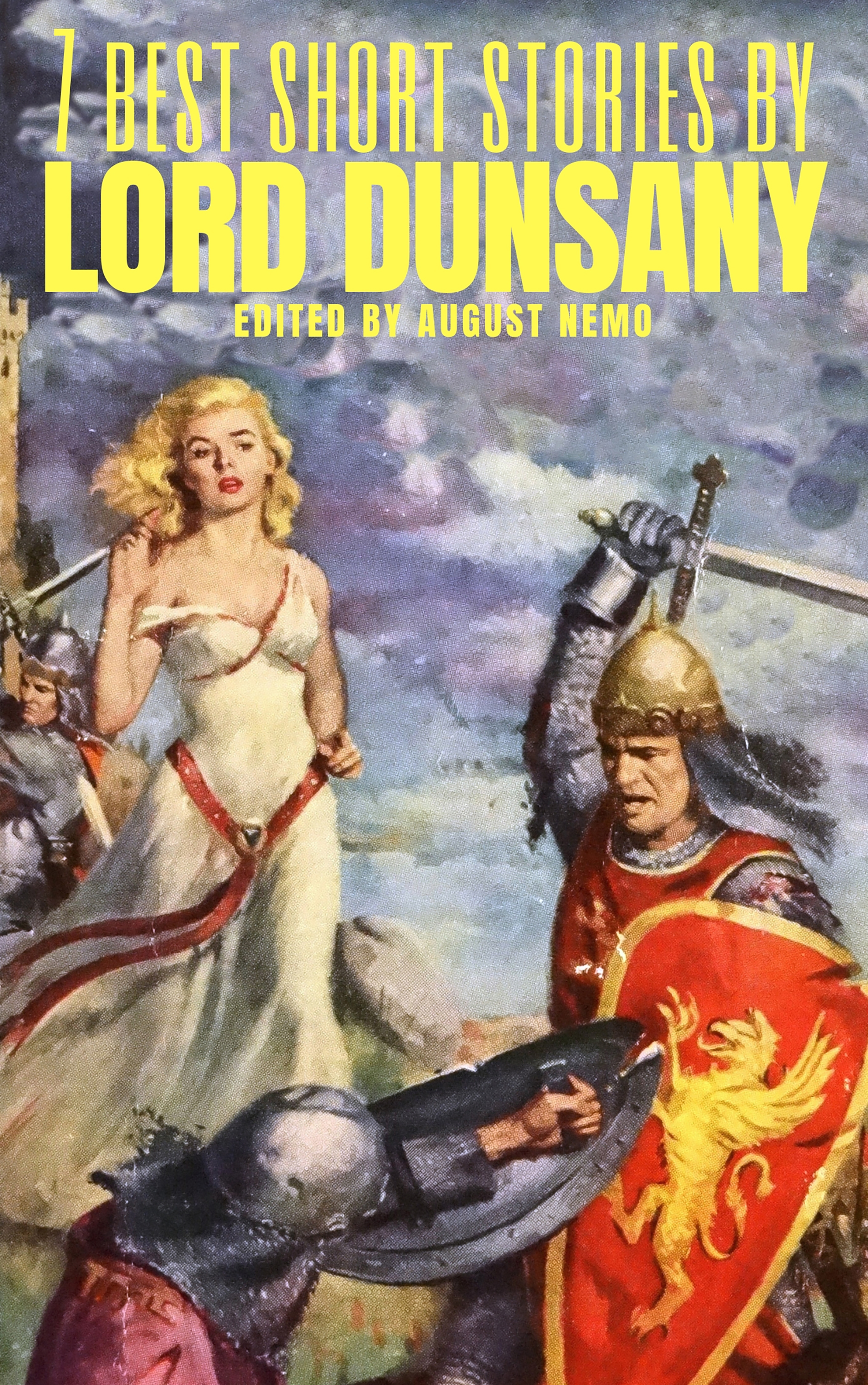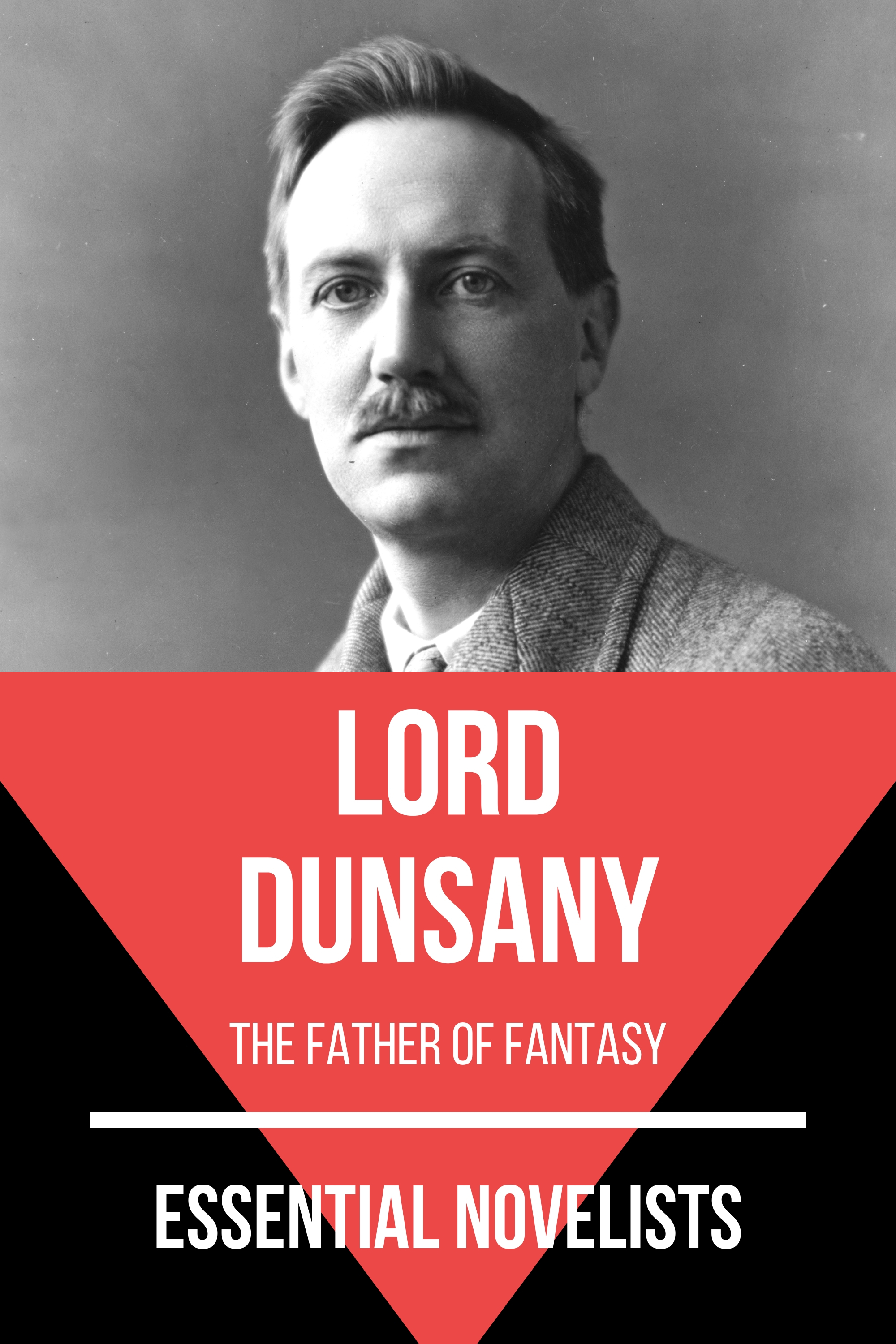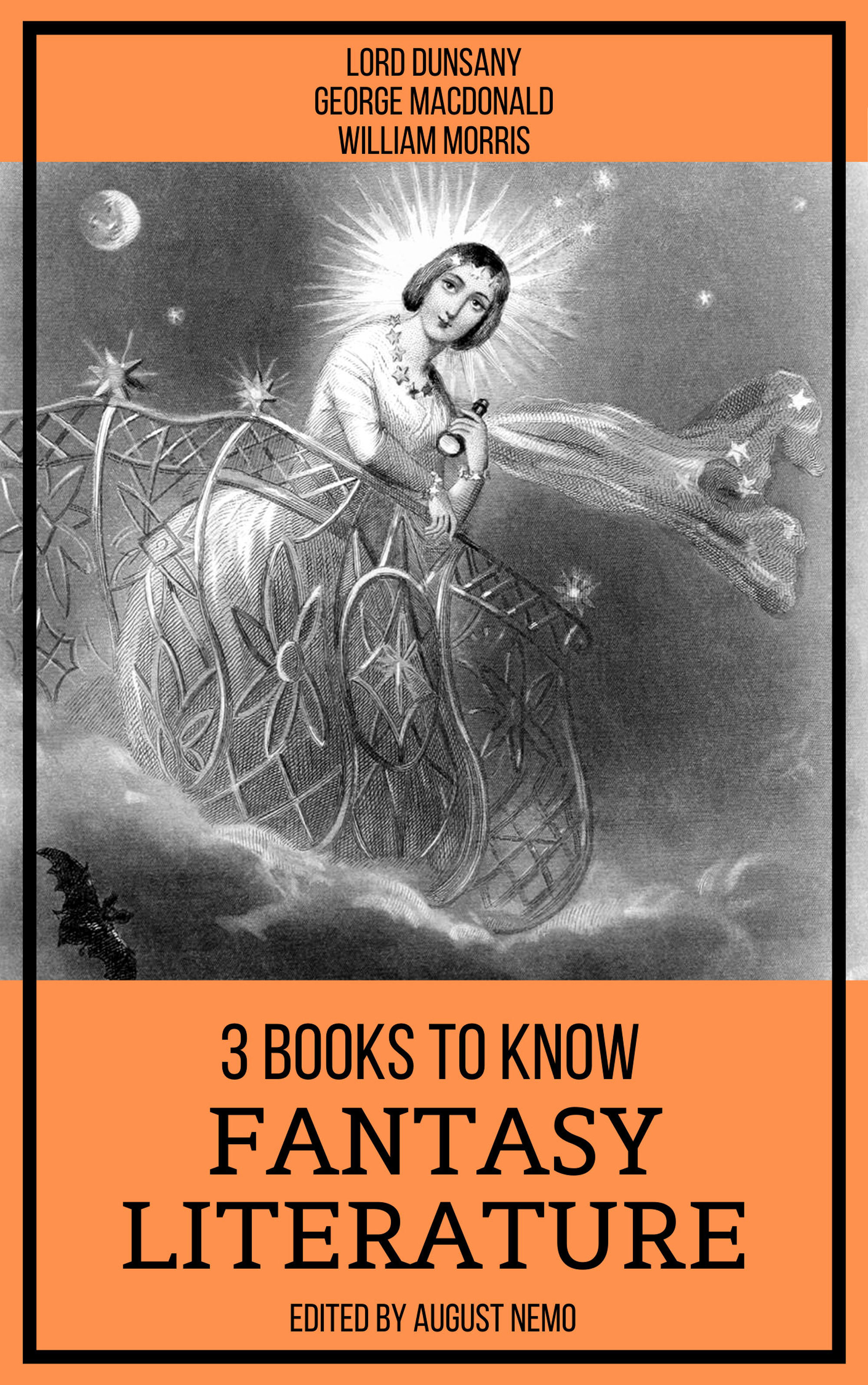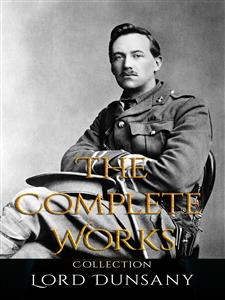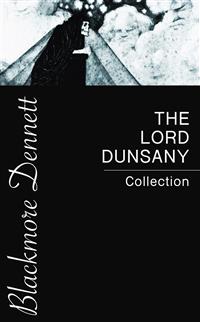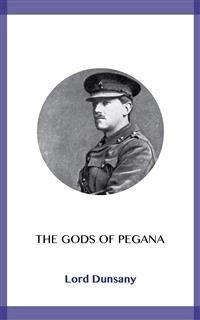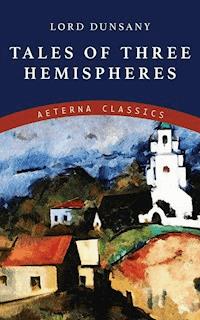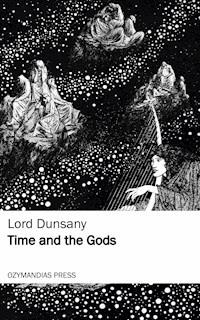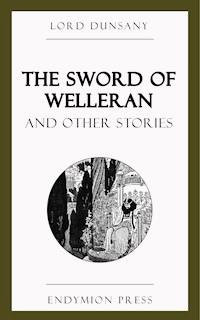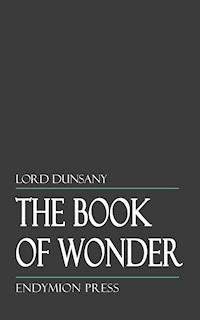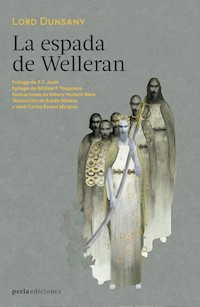
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perla Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Las doce joyas imaginativas que componen La espada de Welleran suponen una de las cimas narrativas de Dunsany, quien aquí conjuga con maestría el colorido oriental, la forma helénica, las tinieblas teutónicas y la melancolía celta. Estas páginas nos trasladan a parajes que se antojan dulces y plácidos, otras tantas lúgubres y siniestros, pero siempre fascinantes e inesperados. Este volumen pone en manos de los lectores dos libros en uno: por un lado, una cuidadísima edición de la traducción de Rubén Masera, acompañada de las ilustraciones originales que el propio Dunsany encomendara a Sidney Herbert Sime para la primera edición de 1908, junto con un prólogo a cargo del maestro S. T. Joshi escrito ex profeso para Perla Ediciones; por otro, he aquí «Dunsany, o la belleza», erudito ensayo de William F. Touponce traducido por vez primera al español que muestra el poder de la ficción fantástica para expresar las abyecciones y los horrores de la modernidad. «Lord Dunsany es insuperable en el sortilegio de una prosa musical y cristalina, y supremo en la creación de un mundo maravilloso y lánguido de visiones exóticas e iridiscentes […] Su punto de vista es el más genuinamente cósmico y sus cuentos conforman un elemento único en nuestra literatura.» H.P. Lovecraft «La espada de Welleran demuestra por qué los relatos de la obra temprana de Dunsany han cautivado a generaciones de devotos de la fantasía, incluidos aclamados autores como Clark Ashton Smith, J. R. R. Tolkien y Ursula K. Le Guin. Su rango imaginativo, su dominio de la prosa poética y la fluida creación de reinos de belleza y terror, sean reales o imaginarios, consolidan a Dunsany como el más grande escritor de fantasía de su generación.» S.T. Joshi
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La espada de Welleran
Título original: The Sword of Welleran
D. R. © 1908, Lord Dunsany
D. R. © 2022, S.T. Joshi, por el prólogo
D. R. © 2013, William F. Touponce, por el epílogo
D. R. © 1982, Rubén Masera, por la traducción
D. R. © 2022, José Carlos Ramos Murguía, por la traducción del prólogo y el epílogo
D. R. © 1908, Sidney Herbert Sime, por las ilustraciones
Ilustración de portada: Gabriel Pacheco
Primera edición: diciembre de 2022
D. R. © 2022, de la presente edición en castellano para todo el mundo:
Perla Ediciones ®, S.A. de C.V.
Venecia 84-504, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02080, Ciudad de México
www.perlaediciones.com / [email protected]
Facebook / Instagram / Twitter: @perlaediciones
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
ISBN: 9786075937908
Impreso en México / Printed in Mexico
Papel 100% procedente de bosques gestionados de acuerdo con criterios de sostenibilidad.
Conversión eBook:
Mutare, Procesos Editoriales y de Comunicación, S.A. de C.V.
ÍNDICE
Página de título
Página de créditos
Prólogo, por S. T. Joshi
La espada de Welleran
La caída de Babbulkund
La parentela de los elfos
Los salteadores de caminos
En el crepúsculo
Los fantasmas
El remolino
El huracán
La fortaleza invencible, salvo que Sacnoth la ataque
El señor de las ciudades
La condenación de la Traviata
En tierra baldía
Epílogo. Lord Dunsany, o la belleza, por William F. Touponce
Acerca del autor
Acerca de este libro
Dedico con profunda gratitud este libro a los pocos, de mí conocidos o desconocidos, que han mostrado algún interés por mis anteriores obras.LOS DIOSES DE PEGAÑAYTIEMPOS Y DIOSES
PRÓLOGO
EDWARD JOHN MORETON DRAX PLUNKETT, quien en 1899 se convirtió en el decimoctavo barón de Dunsany, nació el 24 de julio de 1878, en el número 15 de Park Square, cerca de Regent’s Park, en Londres. Ese es quizás el dato biográfico más importante que tenemos sobre él; pues, aunque ha habido Dunsanys en Irlanda desde el siglo XII, y aunque pasó una buena parte de su vida en el castillo Dunsany, en el condado de Meath, su nacimiento en Inglaterra y sus frecuentes y prolongadas estadías en el priorato Dunstall, su hogar en Kent, lo definen más allá de toda duda como un escritor angloirlandés, con quizás un énfasis mayor en la primera parte del adjetivo compuesto.
Dunsany asistió a la Cheam School en Kent, luego a Eton y Sandhurst (una academia militar para miembros de la aristocracia); sus primeras obras fueron puestas en escena en el Abbey Theatre, con un éxito considerable, pero alcanzaron su máximo reconocimiento en el Haymarket de Londres y en Nueva York, donde en 1916 Dunsany se convirtió en el primer dramaturgo de la historia con cinco obras en cartelera de forma simultánea. A su esquizofrénica vida de angloirlandés sumó una carrera igualmente esquizofrénica como aristócrata y escritor: era cazador, viajero y soldado, pero también poeta, novelista y conferencista. Intentó, sin éxito, ser miembro del Parlamento; fue uno de los mejores ajedrecistas de su época (logró empatar con Capablanca en 1929); viajó por toda Europa, África (en especial por el desierto del Sahara) y la India, sobre todo como cazador; sirvió en la guerra de los bóer, fue herido en los disturbios de 1916 en Dublín, se unió a una división del Ministerio de Guerra durante la Primera Guerra Mundial y, durante la segunda, fue parte de la Guardia Nacional que reportaba avistamientos de aeronaves alemanas. En 1904 se casó con Beatrice Villiers, hija del conde de Jersey; tuvieron un hijo, Randal. Murió el 25 de octubre de 1957.
Dunsany publicó un poema ya en 1897, pero su labor seria como escritor comenzó en 1904. Dado que no era un autor reconocido, tuvo que pagar por la publicación de Los dioses de Pegaña (The Gods of Pegāna), que apareció en 1905, pero el éxito con la crítica del libro llevó a la publicación, a lo largo de los siguientes catorce años, de algunas de las obras más influyentes en el terreno de la ficción de fantasía: Time and the Gods (1906), La espada de Welleran (1908), Cuentos de un soñador (1910), El libro de las maravillas (1912), Cincuenta y un cuentos (1915), The Last Book of Wonder (1916) y Tales of Three Hemispheres (1919). Se imprimieron, además, dos volúmenes de sus obras de teatro, Five Plays (1914) y Plays of Gods and Men (1917). Estos primeros libros, con su presentación de un exótico mundo de imaginación pura, completo con su propia cosmogonía y teología, su prosa tan simple como musical y su mezcla impecable de ingenuidad y sofisticación, humor astuto y terror taciturno, inquietante lejanía y callado pathos, atrajeron a una audiencia amplia, devota e incluso adorante.
Los dioses de Pegaña presenta lo que he llamado el mythos de Pegaña. MĀNA-YOOD-SUSHĀĪ es el Júpiter o Yaveh de este mythos, pero su conexión con el resto de la creación es más que tenue e indirecta: él “creó a los dioses” (dioses menores como Mung, Sish y Kib) y luego, agotado por el esfuerzo, se quedó dormido. Se mantiene así gracias al tamborileo constante de Skarl. “Algunos dicen que el Mundo y los Soles no son más que ecos del tamborileo de Skarl, y otros dicen que son sueños que surgen de la mente de MĀNA a causa del tamborileo de Skarl”. Nada de esto es muy reconfortante, ni lo es tampoco el desenlace: “Pero al final MĀNA-YOOD-SUSHĀĪ se olvidará de descansar y creará otra vez nuevos dioses y mundos y destruirá aquellos que había hecho”. No hay expresión más contundente de la fragilidad y fugacidad de la creación.
Los dioses menores de Pegaña son todos encarnaciones, simbolizaciones o representaciones de las enormes fuerzas que gobiernan el cosmos, y de las más pequeñas, pero aún poderosas, fuerzas que animan el reino natural de este planeta. Kib parece ser el dios de la vida, pues por su mano “la Tierra se pobló de bestias”. “El tiempo es el sabueso de Sish”, por lo que uno imagina que Sish es un símbolo del tiempo. “El alma de Slid está en el mar”, aunque existen dioses independientes y claramente menores —Eimes, Zanes y Segastrion— que rigen sobre los ríos, hemos de suponer que subordinados a Slid. Mung es el “señor de todas las muertes entre Pegaña y el Borde”, Dorozhand es el dios del destino. Muchos dioses más nos son presentados en Los dioses de Pegaña, cuyos poderes varían de acuerdo con sus funciones como fuerzas cósmicas o terrenales.
Time and the Gods es una subsecuente meditación sobre el mythos de Pegaña, pero aquí Dunsany escribe verdaderas narrativas en vez de evocativos resúmenes del panteón que él creó en Los dioses de Pegaña. Aquí, el tiempo se convierte en el primer gran adversario de dioses y hombres: ellos mismos, y todas sus creaciones, sucumben ante la inexorable embestida del tiempo. Pero aún nos encontramos en el reino de una tierra de nunca jamás que tiene sólo una relación tangencial con el mundo “real” que conocemos.
Una de las primeras cosas que salta a la vista al leer La espada de Welleran es que el mundo real ha sido proscrito por completo, como lo estaba en los primeros dos libros de Dunsany. El cuento titular transcurre en una ciudad onírica, Merimna, pero en “La caída de Babbulkund” (“The Fall of Babbulkund”) nos encontramos con alusiones a los faraones y Arabia, y pronto se hace evidente que Babbulkund está, en efecto, en Arabia o sus alrededores. Después, se pueden leer menciones al Báltico, Ceilán (Sri Lanka), la India y Catay. Varios cuentos más están situados en el mundo empíricamente real de Inglaterra, aunque éste se halle poblado por elfos y otros habitantes del mundo de las hadas.
Todo esto revela una relación entre fantasía y realidad considerablemente distinta a la que se vislumbra en Los dioses de Pegaña y Time and the Gods. El mundo real ya no es remplazado con un reino fantástico; en cambio, dicho reino fantástico y sus pobladores están, por decirlo de algún modo, insertos en el mundo real. Lo que esto quiere decir es que la tierra de la fantasía es mucho más accesible que Pegaña y sus mundos análogos, y cabe siempre la posibilidad de que cualquiera de nosotros caiga en un reino de fantasía en cualquier momento.
La función de los sueños es crítica para este cambio de perspectiva. Los primeros relatos de Dunsany han sido considerados, con una laxitud desprolija, narrativas oníricas, pero sólo unas cuantas pueden ser clasificadas como tal en verdad. No es que Dunsany desee contrastar el mundo real con el de los sueños: en sus primeros dos libros, el mundo de fantasía es el mundo “real” y no existe otro; en su obra posterior, el mundo de la fantasía ocupa una posición incitantemente poco definida dentro del mundo real, a veces en el pasado y a veces tan sólo fuera de los límites de lo considerado habitual, por lo general en “el este”. El propio Dunsany alguna vez rumió, en un extenso pasaje de su autobiografía, Patches of Sunlight (1938), sobre por qué su obra temprana estaba ubicada de forma tan uniforme en tierras que sugerían a Arabia, Grecia, el norte de África y la India, cuando en aquel entonces tenía poca experiencia de primera mano en aquellos lugares. Él mismo no aporta mucha claridad al asunto, pero sí da una respuesta en cinco partes: primero, su lectura de la Biblia, combinada después con la antigüedad grecorromana; segundo, un breve vistazo de Tánger a finales de siglo; tercero, las historias de su padre sobre Egipto; cuarto, sus lecturas tempranas de Rudyard Kipling; y quinto, la imagen de Sudáfrica durante la guerra de los bóer. Todo esto puede o no ser una respuesta satisfactoria, y debemos tomar en cuenta que la imaginación de Dunsany se alimentaba de la anticipación de futuros viajes tanto como de viajes realizados: señala que “La caída de Babbulkund” y “La fortaleza invencible, salvo que Sacnoth la ataque” (“The Fortress Unvanquishable, Save for Sacnoth”) fueron inspirados por la estampa de Gibraltar, mientras que “Idle Days on the Yann” (en Cuentos de un soñador) fue escrito mientras ansiaba un viaje próximo por el Nilo.
Lo que la imaginación hace es avivar y —más importante para Dunsany, cuya estética probablemente deriva del credo de fin-de-siècle encapsulado en la máxima imperecedera de Wilde, “El artista es el creador de cosas hermosas”—1embellecer todo aquello que toca, incluso aquello que más prosaico aparenta ser. El narrador de “La espada de Welleran” “soñó” la ciudad de Merimna: ahora que hemos dispensado cualquier distinción ontológica entre el sueño y la “realidad” —o, al menos, cualquier derogación ontológica del estatus del uno frente a la otra— podemos decir que la imaginación del narrador ha conjurado o le ha dado acceso a esta gloriosa ciudad cuyas calles están “consagradas a la belleza”. Esta historia, la más alta de la alta fantasía, es un magnífico epílogo para algunos de los relatos de batallas fantásticas en Time and the Gods; el mundo real ha sido abolido por completo.
Ya hemos notado la diferencia de “La caída de Babbulkund” a este respecto, pero en su estética de la belleza continúa con el patrón que encontraremos a lo largo de toda la obra temprana de Dunsany. El narrador y sus amigos desean viajar a Babbulkund “para que nuestras mentes se embellezcan en su contemplación y nuestro espíritu gane en santidad”. Babbulkund es, en efecto, como afirma un viajero, la ciudad más bella del mundo. ¿Qué entonces hemos de hacer con las varias historias en esta colección y en Cuentos de un soñador, que claramente están ambientadas en el mundo real? “La fortaleza invencible, salvo que Sacnoth la ataque” es otro cuento de alta fantasía sin intervención alguna de lo real, pero es sucedido por “El señor de las ciudades” (“The Lord of the Cities”), que ocurre en Inglaterra. Un río y un sendero debaten sobre quién es el señor de las ciudades. Mientras que el sendero sostiene que es el hombre, el río replica:
La belleza y el canto son más grandes que el hombre. Yo llevo la nueva al mar de la primera canción del zorzal después de la furiosa retirada del invierno hacia el norte. Y la primera tímida anémona se entera por mí de que está a salvo y de que la primavera ha llegado en verdad. ¡Oh, la canción de todos los pájaros en primavera es más hermosa que el hombre, y más deleitosa que su cara es la llegada del jacinto!
La araña, sin embargo, arguye que es ella la señora de las ciudades, y no el hombre: “¿Qué es el hombre? Él sólo prepara las ciudades para mí y las sazona. Todas sus obras son feas, sus más ricos tapices son ásperos y torpes. Es un ocioso que mete ruido. Sólo me protege de mi enemigo, el viento; y el hermoso trabajo de las ciudades, los trazados curvos y los delicados tejidos, todos me pertenecen”.
La religión es un factor crítico en varios de los primeros relatos de Dunsany. La propia creación del mythos de Pegaña sugiere una insatisfacción con su religión de nacimiento, el cristianismo. Existe poca evidencia de que Dunsany, más allá de su devoción por la exquisita textura de la Biblia del rey Jacobo, tuviera algún instinto religioso digno de mencionar, y en realidad todo apunta a que fue ateo. Lo que sí encontramos en muchos de sus textos es el efecto dañino de la religión, de la disputa religiosa, en los habitantes de sus reinos. Babbulkund, la ciudad más hermosa del mundo, fue destruida por una religión rival. El rey Nehemoth de Babbulkund adora al dios Annolith, y su pueblo le reza al perro Voth, “porque según la ley de la tierra, sólo un Nehemoth puede venerar al dios Annolith”. Pero un viajero a quien el narrador y sus acompañantes conocen en el camino a Babbulkund apunta con portento: “Podría amar Babbulkund con un amor muy grande, pero soy siervo del Señor, dios de mi pueblo, y el rey ha pecado en la veneración del abominable Annolith, y el pueblo se regocija extremadamente en Voth”. El viajero sigue su camino y, cuando el narrador llega al sitio en que alguna vez estuvo Babbulkund, encuentra que “en el desierto vacío, sentado en la arena, el hombre vestido de jirones se ocultaba la cara con las manos llorando amargamente”. Apaciguó su religión al destruir Babbulkund, pero no deriva felicidad alguna de ello.
“La parentela de los elfos” (“The Kith of the Elf-Folk”) es una parábola ateísta aún más obvia. La “criatura silvestre” que es alejada de su tierra natal y colocada en una comunidad “civilizada”, está sin duda infeliz con su situación:
Entonces, algo no distante del descontento perturbó a la criatura silvestre por primera vez desde que fueron hechos los marjales; y la blanda exudación gris y el frío de las aguas profundas no parecieron bastar, ni tampoco la llegada desde el norte de los tumultuosos gansos ni el frenético regocijo de las alas de las aves cuando cada una de sus plumas canta […].
Pero la criatura silvestre persiste y recibe un alma de parte de un deán. Es enviada a trabajar a una fábrica en la ciudad y, cuando la vida le resulta por demás insatisfactoria, se convierte en una estrella de la ópera gracias a la pureza de su voz. Pero ni siquiera eso la satisface y la criatura silvestre termina por renunciar a su alma y volver a sus pantanos natales. El cuento nos insta a empatizar con la pena de la criatura silvestre y, de cierto modo, abogar por los no humanos y los desalmados.
“Los salteadores de caminos” (“The Highwaymen”) recorre un camino similar. Tres compatriotas de un bandolero, Tom de los Caminos, quien ha sido ahorcado, buscan liberar el alma de Tom y dejarla subir al cielo al enterrar su cuerpo en tierra consagrada. Los cuatro, descubrimos, “habían incurrido en el dolor de Dios”, pero la solemne pesadez con que eso se enuncia revela que la intención es paródica o satírica. Los tres llevan el cuerpo al atrio de la iglesia, donde un arzobispo fue recién enterrado; exhuman el cuerpo, colocan el de su amigo en la tumba, y ponen al arzobispo en otra a las afueras de la tierra consagrada. Los tres amigos desconocían que “en sus pecaminosas vidas habían cometido un pecado ante el que los ángeles sonrieron”. ¿Es que el bandolero era más merecedor de un entierro sacro que el arzobispo? ¿O es acaso que los ángeles tan sólo reconocen los fuertes lazos de la amistad que llevaron a los amigos del bandolero a cometer el acto superficialmente inmoral?
Cuando Dunsany señaló en Patches of Sunlight que muchos de sus primeros relatos fueron escritos “como si fuese yo un habitante de un planeta muy distinto”, añadió que “de pronto, una noche, escribí un cuento en el que todos los personajes eran humanos”. La alusión es a “Los salteadores de caminos”, y la importancia del relato reside no sólo en el hecho de que es el primero en contener sólo personajes humanos, sino en que es el primero de sus cuentos ubicados de forma concreta en el mundo real, a saber, en la Anglia Oriental. Es, por consiguiente, una de las primeras obras de Dunsany que puede en verdad clasificarse como una historia de terror. El terror, y en particular el terror sobrenatural, puede ocurrir sólo en el mundo real, pues requiere de la intrusión de lo irreal en un entorno que sea objetivamente verificable; si lo irreal se manifiesta en un reino de fantasía, su efecto no será el terror, pues no existirá la sensación, en las aptas palabras de Lovecraft, “de la más terrible concepción del cerebro humano: una suspensión maligna y particular derrota de esas leyes fijas de la naturaleza, que son nuestra única guarda en contra de los embates del caos y los demonios del espacio insondable”,2 pues las “leyes” de un reino de fantasía no están “fijas” como en el mundo real, sino que son inventadas por el autor. “Los salteadores de caminos” no conlleva, en efecto, la suspensión de ninguna ley de la naturaleza, pero su atmósfera de terror —sobre todo en la repetición encantadora de la frase “Y el viento soplaba y soplaba” a lo largo de toda la historia— es potente.
“Los fantasmas” (“The Ghosts”) se acerca todavía más al terror sobrenatural. Este relato también trata de personajes humanos: el narrador y su hermano, quienes debaten sobre la existencia de los fantasmas. El hermano está convencido de que existe tal cosa como un fantasma; el narrador es mucho más escéptico. Esa noche, los fantasmas se le aparecen al hermano, pero, en un ingenioso giro, esta manifestación resulta no ser la fuente del horror, pues son sólo presencias etéreas de las historias ancestrales. En cambio, la abominación está presente en los “pecados” de estos fantasmas: “Más allá una señora trata de sonreír mientras acaricia la detestable cabeza peluda del pecado de otro, pero uno de los suyos propios experimenta celos y se interpone bajo su mano. Aquí se sienta un anciano noble con su nieto en las rodillas y uno de los grandes pecados negros del abuelo lame la cara del niño y lo hace suyo”. Todavía más perturbador: los pecados de los fantasmas perciben la cercanía del narrador vivo y, con su sola presencia, lo impregnan de pensamientos aborrecibles, como el asesinato de su hermano (no queda claro si hay algo de relevancia autobiográfica en esto o no, pero la relación de Dunsany con su hermano era tan mala que nunca lo menciona en ninguna de sus tres autobiografías). Pero el narrador apela a la lógica —recita un axioma de Euclides— y los pecados se desvanecen. El cuento ya presenta la prosa plana y poco ornamentada que sería el sello distintivo de la obra posterior de Dunsany.
Para muchos lectores, las obras de teatro y los cuentos de la carrera temprana de Dunsany son tan trascendentalmente brillantes que ignoran el trabajo que realizó en las cuatro décadas restantes de su carrera. Esto es una injusticia. No sólo produjo una serie de novelas exquisitas —La hija del rey del País de los Elfos (1924), The Charwoman’s Shadow (1926), La bendición de Pan (1927), The Curse of the Wise Woman (1933) y muchas más—, sino que escribió centenares de cuentos, obras de teatro, poemas y otros textos, incluyendo seis volúmenes que relatan las aventuras de Joseph Jorkens. Los lectores se deben a sí mismos cuando menos explorar algo de esta obra tardía, pero La espada de Welleran demuestra por qué los relatos de la obra temprana de Dunsany han cautivado a generaciones de devotos de la fantasía, incluidos aclamados autores como H. P. Lovecraft, Clark Ashton Smith y J. R. R. Tolkien. Su rango imaginativo, su dominio de la prosa poética y la fluida creación de reinos de belleza y terror, sean reales o imaginarios, cimientan a lord Dunsany como el más grande escritor de fantasía de su generación.
S. T. JOSHI
1 Prefacio a El retrato de Dorian Gray (1891).
2El horror sobrenatural en la literatura (1927).
LA ESPADA DE WELLERAN
DONDE LA GRAN LLANURA DE TARPHET asciende, como el mar por los esteros, entre las montañas Ciresias, se levantaba desde hacía ya mucho la ciudad de Merimna, casi bajo la sombra de los escarpados. Nunca vi en el mundo ciudad tan bella como me pareció Merimna cuando por primera vez soñé con ella. Era una maravilla de chapiteles y figuras de bronce, de fuentes de mármol, trofeos de guerras fabulosas y amplias calles consagradas a la belleza. En el centro mismo de la ciudad se abría una avenida de quince zancadas de ancho, y a cada uno de sus lados se alzaba la imagen en bronce de los reyes de todos los países de que hubiera tenido noticia el pueblo de Merimna. Al cabo de esa avenida se encontraba un carro colosal tirado por tres caballos de bronce que conducía la figura alada de la Fama, y tras ella, en el carro, se erguía la talla formidable de Welleran. El antiguo héroe de Merimna estaba de pie con la espada en alto. Tan perentorios eran el porte y la actitud de la Fama, y tan urgida la pose de los caballos, que se hubiera jurado que en un instante el carro estaría sobre uno y que el polvo velaría ya el rostro de los reyes. Y había en la ciudad un poderoso recinto en el que se almacenaban los trofeos de los héroes de Merimna. Esculpida estaba allí bajo un domo la gloria del arte de mamposteros muertos tiempo ha, y en la cúspide del domo se alzaba la imagen de Rollory, que miraba por sobre las montañas Ciresias las anchas tierras que conocieron su espada. Y junto a Rollory, como una vieja nodriza, se alzaba la figura de la Victoria, que a golpes de martillo fabricaba para su cabeza una dorada guirnalda con las coronas de los reyes caídos.
Así era Merimna, ciudad de Victorias esculpidas y de guerreros de bronce. Empero, en el tiempo del que escribo, el arte de la guerra se había olvidado en Merimna y su pueblo estaba casi adormecido. A todo lo largo recorrían las calles contemplando los monumentos levantados a las cosas logradas por las espadas de su país en manos de los que en tiempos remotos habían querido bien a Merimna. Casi dormían y soñaban con Welleran, Soorenard, Mommolek, Rollory, Akanax y el joven Iraine. De las tierras de más allá de las montañas que los rodeaban por todas partes, ellos nada sabían, salvo que habían sido teatro de las terribles hazañas de Welleran, hechas cada cual con su espada. Desde hacía ya mucho estas tierras habían vuelto a ser posesión de las naciones flageladas por los ejércitos de Merimna. Nada quedaba ahora a los hombres de Merimna, salvo su ciudad inviolada y la gloria del recuerdo de su antigua fama. Por la noche apostaban centinelas adentrados bastante en el desierto, pero éstos se dormían siempre en sus puestos y soñaban con Rollory, y tres veces cada noche, una guardia marchaba en torno de la ciudad, todos vestidos de púrpura, con luces en alto y cantos consagrados a Welleran en la voz. La guardia estaba siempre desarmada, pero cuando el eco del sonido de la canción llegaba por la llanura a las vagas montañas, los ladrones del desierto oían el nombre de Welleran y se refugiaban silenciosos en sus guaridas. A menudo avanzaba la aurora por el llano, resplandeciendo maravillosa en los chapiteles de Merimna, abatiendo a todas las estrellas, y encontraba todavía a la guardia que entonaba el canto a Welleran, y cambiaba el color de sus vestidos púrpuras y empalidecía las luces que portaban. Pero la guardia volvía, dejando a salvo las murallas, y uno por uno los centinelas despertaban, Rollory se desvanecía de su sueño, y volvían ateridos caminando con fatiga a la ciudad. Entonces parte de la amenaza se desvanecía del rostro de las montañas Ciresias, de la del norte, la del oeste y la del sur, que miraban sobre Merimna, y claros en la mañana se levantaban los pilares y las estatuas en la vieja ciudad inviolada. Quizás asombre que una guardia inerme y centinelas dormidos fueran capaces de defender una ciudad en la que se atesoraban todas las glorias del arte, que era rica en oro y bronce, una altiva ciudad que otrora oprimiera a sus vecinas y cuyo pueblo había olvidado el arte de la guerra. Pues bien, esto es la razón por la que, aunque todas las otras tierras le habían sido quitadas desde hacía ya mucho, la ciudad de Merimna se encontraba a salvo. Algo muy extraño creían o temían las tribus feroces de más allá de las montañas, y era ello que en ciertas estaciones de las murallas de Merimna todavía rondaban Welleran, Soorenard, Mommolek, Rollory, Akanax y el joven Iraine. Sin embargo, iban a cumplirse ya cien años desde que Iraine, el más joven de los héroes de Merimna, había librado la última de sus batallas contra las tribus.
A veces, a decir verdad, había jóvenes en las tribus que dudaban y decían:
—¿Cómo es posible que un hombre escape por siempre a la muerte?
Pero hombres más graves les respondían:
—Escúchennos, ustedes de quienes la sabiduría ha logrado discernir tanto, y disciernan por nosotros cómo es posible que un hombre escape a la muerte cuando dos veintenas de jinetes cargan sobre él blandiendo espadas, juramentados todos a matarlo, y juramentados todos a hacerlo por los dioses de su país, como a menudo Welleran lo ha hecho. O disciernan por nosotros cómo pueden dos hombres solos entrar en una ciudad amurallada por la noche y salir de ella con su rey, como lo hicieron Soorenard y Mommolek. Sin duda, hombres que han escapado a tantas espadas y a tantas dagas voladoras sabrán escapar a los años y al Tiempo.
Y los jóvenes quedaban humillados y guardaban silencio. Con todo, la sospecha ganó fuerza. Y a menudo, cuando el sol se ponía en las montañas Ciresias, los hombres de Merimna discernían las formas de los salvajes de las tribus que, recortadas negras sobre la luz, atisbaban la ciudad.
Todos sabían en Merimna que las figuras en torno a las murallas eran sólo estatuas de piedra; no obstante, unos pocos aún abrigaban la esperanza de que algún día sus viejos héroes volverían, pues, por cierto, nunca nadie los había visto morir. Ahora bien, había sido costumbre de estos seis guerreros de antaño, al recibir cada uno la última herida y saberla mortal, cabalgar hacia cierta profunda barranca y arrojar su cuerpo en ella, como lo hacen los elefantes, según leí en alguna parte, para ocultar sus huesos de las bestias menores. Era una barranca empinada y estrecha aun en sus extremos, una gran hendidura a la cual nadie tenía acceso por sendero alguno. Hacia allí cabalgó Welleran, solitario y jadeante; y hacia allí más tarde cabalgaron Soorenard y Mommolek, Mommolek mortalmente herido, para no volver, pero Soorenard estaba ileso y volvió solo después de dejar a su querido amigo descansando entre los huesos poderosos de Welleran. Y hacia allí cabalgó Soorenard cuando llegó su día, con Rollory y Akanax, y Rollory iba en el medio y Soorenard y Akanax a los lados. Y la larga cabalgata fue dura y fatigosa para Soorenard y Akanax porque ambos estaban heridos mortalmente; pero la larga cabalgata fue sencilla para Rollory porque estaba muerto. De modo que los huesos de estos cinco héroes se blanquearon en tierra enemiga y muy aquietados estaban aunque fueron perturbadores de ciudades, y nadie sabía dónde yacían excepto Iraine, el joven capitán, que sólo contaba veinticinco años cuando cabalgaron Mommolek, Rollory y Akanax. Y entre ellos estaban esparcidas sus monturas y sus riendas y los avíos de sus caballos para que nadie los encontrara luego y fuera a decir en una ciudad extranjera: “He aquí las riendas o las monturas de los capitanes de Merimna, cobradas en la guerra”. Pero a sus fieles caballos amados dejaron en libertad.
Cuarenta años más tarde, en ocasión de una gran victoria, la última herida se le abrió a Iraine, y esa herida era terrible y de ningún modo quería cerrar. E Iraine era el último de los capitanes y cabalgó solo. Era largo el camino hasta la oscura barranca, e Iraine temía no llegar nunca al lugar de descanso de los viejos héroes, e instaba a su caballo a ir más deprisa y se aferraba con las manos a la montura. Y a menudo, mientras cabalgaba, se adormecía y soñaba con días de otrora y con los tiempos en que por primera vez cabalgó a las grandes guerras de Welleran y con la ocasión en que Welleran le dirigió la palabra por primera vez y con el rostro de los camaradas de Welleran cuando cargaban en batalla. Y toda vez que despertaba un hondo anhelo le embargaba el alma al revolotearle ésta al borde del cuerpo, el anhelo de yacer entre los huesos de los viejos héroes. Por fin, cuando vio la barranca oscura que trazaba una cicatriz a través del llano, el alma de Iraine se deslizó por la gran herida y tendió las alas, y el dolor desapareció del pobre cuerpo tajado, y, aún instando al apuro a su caballo, Iraine murió. Pero su viejo y fiel caballo galopó todavía hasta que de pronto vio delante de sí la oscura barranca y clavó las manos en su borde mismo y se detuvo. Entonces el cuerpo de Iraine cayó hacia adelante por sobre la derecha del caballo, y sus huesos se mezclan y descansan al transcurrir los años con los huesos de los héroes de Merimna.
Ahora bien, había un niñito en Merimna llamado Rold. Lo vi por primera vez, yo el soñador, sentado dormido junto al fuego; lo vi por primera vez en una ocasión en que su madre lo llevaba a recorrer el gran recinto en donde se guardaban los trofeos de los héroes de Merimna. Tenía cinco años y estaba allí de pie delante del gran cofre de cristal que guardaba la espada de Welleran, y su madre dijo:
—La espada de Welleran.
Y Rold preguntó:
—¿Qué debe hacerse con la espada de Welleran?
Y su madre le respondió:
—Los hombres miran la espada y recuerdan a Welleran.
Y siguieron su camino y se detuvieron delante de la gran capa roja de Welleran, y el niño preguntó:
—¿Por qué llevaba Welleran esa gran capa roja?
Y su madre le respondió:
—Así le gustaba.
Cuando Rold fue algo mayor, abandonó la casa de su madre, silencioso en medio de la noche, mientras todo el mundo estaba acallado y Merimna dormía soñando con Welleran, Soorenard, Mommolek, Rollory, Akanax y el joven Iraine. Y descendió a las murallas para escuchar a la guardia vestida de púrpura que marchaba cantando loas a Welleran. Y la guardia vestida de púrpura llegó con sus luces, todos cantando en el silencio, y las formas oscuras que se deslizaban por el desierto se volvieron y huyeron. Y Rold volvió a casa de su madre sintiendo un vivo anhelo despertado por el nombre de Welleran, como el anhelo que sienten los hombres por las cosas muy sagradas.
Y con el tiempo Rold llegó a conocer el camino en torno a las murallas y a las seis estatuas ecuestres que guardaban allí a Merimna inmóviles. Esas estatuas no se asemejaban a ninguna otra: estaban talladas tan hábilmente en mármoles multicolores que nadie podía estar seguro, hasta no encontrarse muy cerca, de que no fueran hombres con vida. Había un caballo de mármol moteado: el caballo de Akanax. El caballo de Rollory era de puro alabastro blanco, su armadura había sido tallada en una piedra que resplandecía y la capa del jinete estaba hecha de piedra azul, muy preciosa. Miraba hacia el norte.
Pero el caballo de mármol de Welleran era perfectamente negro, y sobre él montaba Welleran, que miraba solemne hacia el oeste. Era el de su caballo el cuello que prefería acariciar Rold, y era a Welleran a quien con más claridad veían quienes se acercaban, al ponerse el sol en las montañas, a atisbar la ciudad. Y Rold amaba las ventanas de la nariz del gran caballo negro y la capa de jaspe de su jinete.
Ahora bien, más allá de las montañas Ciresias crecía la sospecha de que los héroes de Merimna estaban muertos, y se concibió el plan de que un hombre debía ir en la noche y acercarse a las figuras apostadas sobre las murallas y comprobar si eran en realidad Welleran, Soorenard, Mommolek, Rollory, Akanax y el joven Iraine. Y todos accedieron al plan y muchos nombres se mencionaron de quienes debían ejecutarlo, y el plan fue madurando por muchos años. Y en estos años los vigías se apiñaban a menudo al ponerse el sol en las montañas, pero no se acercaban. Finalmente se trazó un plan mejor y se decidió que a dos hombres a quienes se había condenado a muerte se les concedería el perdón si descendían al llano por la noche y averiguaban si los héroes de Merimna vivían o no. En un principio los dos prisioneros no osaban partir, pero al cabo de un rato uno de ellos, Seejar, dijo a su compañero, Sajar-Ho:
—Considéralo: cuando el hachero del rey hiere el cuello de un hombre, ese hombre muere.
Y el otro afirmó que así era, en efecto. Luego dijo Seejar:
—Y aun cuando Welleran hiere a un hombre con su espada, no más le acaece a éste que la muerte.
Entonces Sajar-Ho meditó por un rato. Enseguida dijo:
—Sin embargo, el ojo del hachero del rey podría errar en el momento de asestar el golpe o flaquearle el brazo, y el ojo de Welleran no ha errado nunca ni su brazo ha flaqueado. Sería mejor quedarnos aquí.
Entonces dijo Seejar:
—Quizás ese Welleran esté muerto y algún otro lo remplaza en su lugar en las murallas o incluso el guardián no es más que una estatua de piedra.
A lo cual respondió Sajar-Ho:
—¿Cómo puede Welleran estar muerto cuando escapó de dos veintenas de jinetes con espadas, juramentados a matarle y juramentados todos por los dioses de nuestro país?
Y dijo Seejar:
—Esta historia de Welleran la contó a mi abuelo su padre. El día que se perdió la batalla en los llanos de Kurlistan vio a un caballo en agonía cerca del río, y el caballo miraba dolorosamente el agua, pero no podía llegar a ella. Y el padre de mi abuelo vio a Welleran llegarse a la orilla del río y traer de él en sus propias manos agua que le dio al caballo. Nos encontramos ahora en una situación tan grave como era la de ese caballo y como él tan cerca de la muerte; puede que Welleran se apiade de nosotros, mientras que eso no le es posible al hachero del rey por causa de la orden que de éste recibió.
Entonces dijo Sajar-Ho:
—Siempre supiste argüir con astucia. Tú fuiste el que nos trajo a este aprieto con tu astucia y tus artimañas; vere-mos si puedes sacarnos de él. Iremos.
De modo que se le transmitió al rey la nueva de que los dos prisioneros bajarían a Merimna.
Esa noche los vigilantes los condujeron al borde de la montaña; Seejar y Sajar-Ho bajaron hacia la llanura por el camino de un profundo desfiladero y los vigilantes custodiaron su partida. Enseguida sus figuras quedaron enteramente escondidas en el crepúsculo. Luego vino la noche, inmensa y sagrada, de los marjales baldíos hacia el este y las tierras bajas y el mar; y los ángeles que guardan a todos los hombres de día cerraron sus grandes ojos y se durmieron, y los ángeles que guardan a todos los hombres de noche despertaron y desplegaron sus alas azules, se pusieron en pie y velaron. Pero el llano se convirtió en un lugar misterioso habitado de temores, de modo que los dos espías descendieron por el profundo desfiladero y al salir al llano se lanzaron furtivos y veloces campo traviesa. No tardaron en llegar a la línea de centinelas dormidos en la arena; uno de ellos se agitó en sueños e invocó el nombre de Rollory, y un gran temor se apoderó de los espías, que susurraron:
—Rollory vive.
Pero recordaron al hachero del rey y siguieron su camino. Y luego llegaron a la gran estatua de bronce del Miedo, tallada por algún escultor de los viejos años gloriosos, en la actitud de volar hacia las montañas y llamar al mismo tiempo a sus hijos en su vuelo. Y los hijos del Miedo estaban tallados a la imagen de los ejércitos de las tribus transciresias de espaldas a Merimna, con un rebaño en pos del Miedo. Y de donde él estaba montado en su caballo tras las murallas, la espada de Welleran se tendía sobre sus cabezas como siempre había sucedido. Y los dos espías se arrodillaron en la arena y besaron el inmenso pie de bronce del Miedo diciendo:
—Oh, Miedo, Miedo.
Y mientras estaban allí arrodillados vieron luces distantes, a lo largo de las murallas, que iban acercándose más y más, y oyeron a los hombres entonar el canto a Welleran. Y la guardia de púrpura se acercó y pasó junto a ellos con sus luces, y se perdieron a la distancia todavía entonando el canto a Welleran. Y todo ese tiempo los dos espías estuvieron aferrados al pie de la estatua susurrando:
—Oh, Miedo, Miedo.
Pero cuando ya no les fue posible oír el nombre de Welleran, se pusieron en pie, se acercaron a las murallas, treparon a ellas, llegaron sin demora a la figura de Welleran y se inclinaron hasta el suelo. Seejar dijo:
—Oh, Welleran, vinimos a ver si todavía vivías.
Y por largo tiempo esperaron con la cara vuelta hacia la tierra. Por fin Seejar miró la terrible espada de Welleran, que todavía apuntaba inmóvil hacia los ejércitos esculpidos que iban en pos del Miedo. Y Seejar se inclinó nuevamente hasta el suelo y tocó el casco del caballo y le pareció frío. Y deslizó su mano más arriba y tocó la pata del caballo y le pareció totalmente fría. Y por último tocó el pie de Welleran, y la armadura que lo cubría le pareció dura y rígida. Luego, como Welleran no se movía ni decía nada, Seejar se puso en pie por fin y tocó su mano, la terrible mano de Welleran, y era de mármol. Entonces Seejar rio en voz alta, y él y Sajar-Ho se apresuraron por el sendero vacío y se toparon con Rollory, y también él era de mármol. Luego descendieron de las murallas y volvieron por el llano, pasando despectivos junto a la figura del Miedo, y oyeron que la guardia volvía en torno a las murallas por tercera vez, entonando siempre el canto a Welleran, y Seejar dijo:
—Sí, pueden cantarle Welleran, pero Welleran está muerto y la condena pende sobre su ciudad.
Y siguieron adelante y encontraron al centinela, todavía inquieto en la noche, que clamaba el nombre de Rollory. Y Sajar-Ho musitó:
—Sí, puedes invocar el nombre de Rollory, pero Rollory está muerto y nada hay que pueda salvar tu ciudad.
Y los dos espías volvieron vivos a sus montañas, y al llegar a ellas el primer rayo de sol surgió rojo sobre el desierto que se extiende tras Merimna y dio luz a sus chapiteles. Era la hora en que la guardia de púrpura solía volver a la ciudad con sus velas empalidecidas y sus vestidos de color más vivo, en que los centinelas entumecidos volvían trabajosamente de soñar en el desierto; era la hora en que los ladrones del desierto se escondían y volvían a sus cuevas de la montaña, era la hora en que nacen los insectos con alas de gasa que no han de vivir sino un día; era la hora en que los condenados a muerte mueren y a esa hora un gran peligro, nuevo y terrible, se cernía sobre Merimna, y Merimna no lo sabía.
Entonces Seejar se volvió y dijo:
—Mira cuán rojo es el amanecer y cuán rojos están los chapiteles de Merimna. Están enfadados con Merimna en el paraíso y prometieron su condenación.
De modo que los dos espías volvieron y llevaron la nueva al rey, y por unos cuantos días los reyes de esos países estuvieron reuniendo sus ejércitos; y una tarde los ejércitos de cuatro reyes se sumaron todos en lo alto del profundo desfiladero, todos agazapados al pie de la cumbre a la espera de la puesta del sol. En la cara de todos había resolución y coraje; no obstante, en su interior cada uno de los hombres rezaba a sus dioses, a uno por uno en sucesión.
Luego se puso el sol y era la hora en que los murciélagos y las criaturas oscuras salen y los leones descienden de sus cubiles y los ladrones del desierto van de nuevo a la llanura y las fiebres se levantan aladas y calientes del frío de los marjales, y era la hora en que la seguridad abandona el trono de los reyes, la hora en que cambian las dinastías. Pero en el desierto la guardia de púrpura salía de Merimna con sus luces, entonando el canto a Welleran, y los centinelas se echaban a dormir.
Ahora bien, no puede llegar dolor alguno al paraíso, sólo puede repiquetear como lluvia contra sus muros de cristal; sin embargo, las almas de los héroes de Merimna tenían a medias conocimiento de algún dolor a lo lejos, como el durmiente siente en su sueño que alguien siente frío, pero no sabe que es él mismo quien lo siente. Y se estremecieron un tanto en su hogar estrellado. Entonces, invisibles, volaron hacia la tierra a través del sol poniente las almas de Welleran, Soorenard, Mommolek, Rollory, Akanax y el joven Iraine. Ya oscurecía cuando llegaron a las murallas de Merimna, ya los ejércitos de los cuatro reyes empezaban a descender con metálicos sonidos por el profundo desfiladero. Pero cuando los seis guerreros volvieron a ver su ciudad, tan poco cambiada al cabo de tantos años, la miraron con una nostalgia que estaba más cerca de las lágrimas que nada que hubieran experimentado antes, y clamaron:
—Oh, Merimna, ciudad nuestra; Merimna, nuestra ciudad amurallada.
—Qué bella eres con todos tus chapiteles, Merimna. Por ti abandonamos la tierra, sus reinos y florecillas, por ti abandonamos por un tiempo el paraíso.
—Es muy difícil alejarse del rostro de Dios: es como un cálido fuego, es como el caro sueño, es como un himno inmenso, aunque hay un profundo silencio alrededor de él, un silencio lleno de luces.
—Abandonamos el paraíso un tiempo por ti, Merimna.
—A muchas mujeres hemos amado, Merimna, pero sólo a una ciudad.