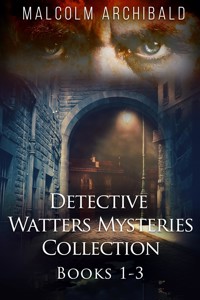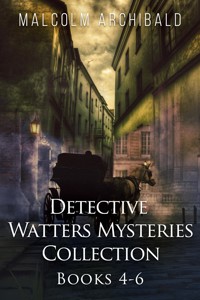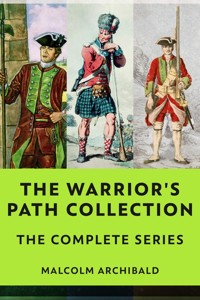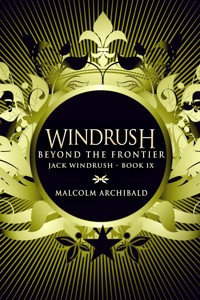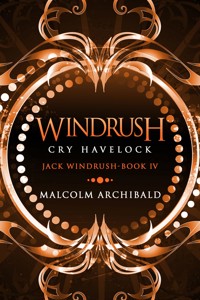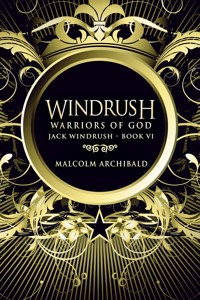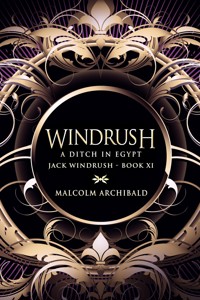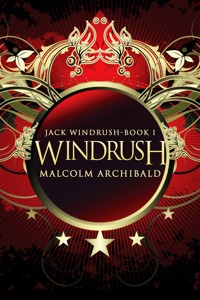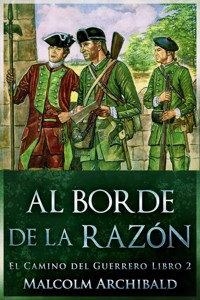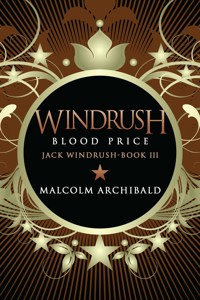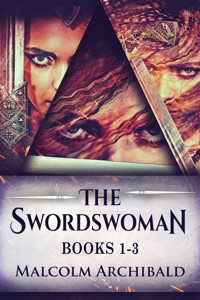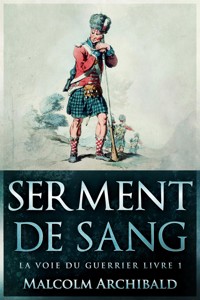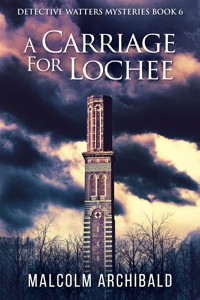0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter Circle
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Bienvenidos a la Edad Media de Escocia que nunca ocurrió.
Melcorka, una chica que vive en la aldea de una pequeña isla, se entera que Alba, su patria se encuentra bajo ataque por una horda invasora.
Abandonando su vida superflua, ella decide tomar el camino del guerrero y emprende el viaje para liberar a su reino del flagelo de los vikingos. Acompañada de un grupo de compañeros disparates y desharrapados, Melcorka se dirige al sur para unir a los clanes para enfrentar al enemigo imponente.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LA ESPADACHINA
LA ESPADACHINA LIBRO 1
MALCOLM ARCHIBALD
Traducido porCARLOS ILICH VALENZUELA
ÍNDICE
Preludio
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Próximo en la serie
Querido Lector
Derechos de autor (C) 2019 Malcolm Archibald
Diseño de Presentación y Derechos de autor (C) 2022 por Next Chapter
Publicado en 2022 por Next Chapter
Arte de la portada por CoverMint
Este libro es un trabajo de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se usan de manera ficticia. Cualquier parecido con eventos reales, locales o personas, vivas o muertas, es pura coincidencia.
Todos los derechos reservados. No se puede reproducir ni transmitir ninguna parte de este libro de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso del autor
Para Cathy
PRELUDIO
El viejo sennachie levantó las manos al cielo y le habló a la congregación. Su cuerpo estaba opacado por el sol.
«Hace mucho tiempo, cuando era tan sólo un pequeño y la mayoría de ustedes aún no nacía, el mundo necesitaba grandes guerreros. La tierra de Alba ardía por la guerra de norte a sur y de este a oeste; los ríos se tornaron carmesí y los huesos rotos salaron los campos. Las llamas de los pueblos diezmados brillaban por todo el horizonte y el hollín del humo encontraba su hogar en las gargantas de los hombres y mujeres que sobrevivieron a la masacre.»
El cuentista miró a su audiencia por unos segundos, dejó que creciera la tensión, aunque sabía que ya habían escuchado esa historia miles de veces.
«Era la carencia de gloria y de toda la dulzura de la naturaleza enterrada en la tumba negra del terror y el viento que cantaba un triste lamento por todas las alegrías que la vida y la esperanza perdieron con el tiempo.»
«El reino clamaba por algo de paz.»
«Después de años de sufrimiento y dolor, cuando los cuervos se daban un banquete con los cadáveres expuestos de los valles calcinados, los Reyes y Reinas y los Lores y Damiselas se reunieron para encontrar paz y consuelo de la constante devastación, y después de días y semanas y meses de discusiones, después de acumular montañas de muertos tan altas como la punta de una lanza de extremo a extremo, llegaron a una decisión.»
«Para ponerle fin a la lucha entre los hombres del Norte y la gente del Alba, habría una boda real. La hija del Rey de Alba habría de casarse con el hijo de la Reina de los Nórdicos, y el hijo de esa unión será quien reine ambas tierras en paz y prosperidad. Los guerreros Nórdicos y sus contrapartes de Alba entregarían sus armas y en su lugar se dedicarían al cuidado de la tierra y la pesca. La gente de ambos reinos estuvo de acuerdo hasta un punto de hastío. Los reyes y lores disolvieron sus ejércitos y quemaron sus barcos de batalla. Ya no había grandes armadas que rondaban la tierra ni navíos de barcos vikingos que arrasaban con las costas e islas, en su lugar había gente amante de la paz.»
«Olaf, el príncipe de los Nórdicos y Ellen, la princesa del Alba se encontraron en matrimonio y, como era de esperarse, la princesa quedó encinta. Conforme el reino se acostumbraba al extraño concepto de paz, la princesa creció y maduró, con el tiempo llegó la hora esperada. Entonces, la realeza y la nobleza se reunieron una vez más.»
«Las parteras y curanderas fueron convocadas por todo el reino para asistir al parto; los lores y consejeros se reunieron en el palacio real al pie de las grandes montañas blancas del norte y ambas naciones contuvieron el aliento en anticipación de su nuevo gobernante.»
«“Es un niño”, surgió la noticia y luego, “no, es una niña”.»
«Y después, “es un niño y una niña. ¡Tenemos gemelos!”»
«La confusión fue tan grande que ni siquiera la más sabia de las curanderas ni la más experimentada de las parteras sabía con certeza cuál bebé había nacido primero. Discutieron y debatieron por mucho tiempo, hasta arrojaron huesos para decidir al azar, hasta que la naturaleza intervino y envió un eclipse que dejó en tinieblas al reino. Cuando el sol apareció de nuevo vieron que el problema se había resuelto, la bebé yacía muerta en su cuna y el bebé lloraba sano y vigoroso.»
«Hubo quienes dijeron que los Daoine Sidh, “la Gente de la Paz”, las hadas cuyos nombres escasamente se pueden mencionar en susurros, habían raptado a la princesa y la sustituyeron con uno de los suyos. Nunca faltaba esa persona que culpara a la Gente de la Paz por todo lo que desearían que no sucediera.»
«Ahora sin rivales, el príncipe tenía asegurado el trono y reinó con paz los reinos del Alba y de las Tierras del Norte. Se volvió el Rey Noble con jerarquías de virreyes y lores bajo su mando, y desde que inició su reinado no hubo derramamiento de sangre en el Alba o en las Tierras del Norte.»
El Sennachie bajó las manos en el momento que el sol se escondió en el horizonte. Hubo un silencio tranquilo que sólo se vio interrumpido por el oleaje que se estrellaba con la playa rocosa de la isla conocida como Dachaigh.
Sentada al frente de la audiencia, junto a su madre y el viejo Oengus, Melcorka escuchó la historia con la boca y los ojos bien abiertos.
El cuentista permitió que la paz de la noche los rodeara unos momentos antes de continuar.
«Debemos recordar nuestro pasado y respetar a aquellos que resguardaron la paz que disfrutamos. Sin esa unión la guerra roja hubiera arrasado con los dos reinos, los barcos vikingos saquearían las costas y la brisa susurraría la sangre derramada en el mar.»
El cuentista bajó la mano, su rostro viejo y sabio brillaba con el reflejo del horizonte pintado de ocre. La brisa del mar arrastró consigo la oscuridad del Este, se escuchó el llamado de un búho en busca de su pareja, sus ululares susurraban siniestros desde las tinieblas. La audiencia del cuentista se levantó para regresar a sus hogares y reconfortarse junto a sus chimeneas. Ninguno de ellos vio al cuentista cuando volteó al Oeste ni las lágrimas saladas que salían de sus ojos. Tampoco escucharon su lamento susurrado, «Que Dios se apiade del reino del Alba y de los tiempos que se avecinan».
Si tan sólo lo hubieran visto habrían entendido, pues ninguno de ellos había conocido la maldición de la guerra.
UNO
El océano siempre ha estado ahí. A donde quiera que ella viera, hasta que perdía el horizonte en la niebla en tres direcciones: norte, oeste y sur. Al este, si el día estaba despejado, lograba ver una leve línea azul que en el pasado le contaron que era el Reino de Alba.
«Algún día», se prometió, iría a esa tierra a ver lo que tenía. «Algún día»; pero no hoy. Hoy era un día ordinario; un día de ordeñar vacas, atender el heno y recorrer la costa para encontrar obsequios que trajo el mar.
Observó el paisaje una vez más, los pastizales rocosos y terrenos llenos de brezos y rocas llenas de liquen se esparcían por toda la isla: Dachaigh, la isla que llama hogar.
A lo alto, en el abismo brillante del cielo, se anunciaba la promesa de la primavera que se avecina, un cielo decorado con nubes vivaces que avanzaban con la brisa perpetua del mar.
Melcorka subió a una loma herbosa y su mirada, como siempre, miró al Este. Allá, en aquel lado de la isla estaba la Cueva Prohibida. Siempre se ha visto tentada a entrar desde que le prohibieron acercarse al lugar, en tres ocasiones se aventuró al lugar. Y en cada ocasión su madre la sorprendía antes de que llegara a la entrada.
«Algún día», se prometió, «algún día veré lo que hay dentro de la cueva y descubriré por qué la llaman prohibida». Pero hoy no será ese día; hoy tenía asuntos más importantes que atender.
Melcorka se levantó la falda y corrió por los pastizales hasta los campos de machar que rodeaban la playa. Normalmente encontraba algunos tesoros en la playa: una campana de cuerpo extraño o un pedazo de madera, un producto invaluable en esta isla carente de arboledas, o quizás hasta una planta extraña con piel robusta. Como siempre, Melcorka corrió de prisa, disfrutando la sensación del viento en su cabello y el crujido de los guijarros bajo sus pies descalzos en la playa. Recibió el baño fresco de la brisa en su rostro y escuchó el graznido de las aves marinas sobre ella y el rugido del oleaje que se estrellaba en los rompeolas en un frenesí rítmico a su alrededor. La vida era buena, siempre lo ha sido y siempre lo será.
Melcorka se detuvo y frunció el ceño: ese montículo es nuevo. Estaba en la marca de la marea alta, las olas se rompían en espuma plateada sobre ese montículo ovalado de algas marinas oscuras. No se trata de una foca ni de un animal encallado; era largo y oscuro, y parecía que se había arrastrado fuera del mar hasta la orilla del guijarro. Yacía tirado e inmóvil en su playa. Por un instante vaciló en acercarse; sabía, en cierta forma, que fuera lo que fuera le cambiaría la vida. Caminó lentamente y tomó una roca para protegerse, luego se acercó al montículo.
—¿Hola? —Melcorka sintió el nerviosismo en su voz. Intentó de nuevo —¿Hola? —El viento de la playa ensordeció sus palabras. Se acercó un poco más; el montículo era más largo que ella, del tamaño de un hombre adulto. Se inclinó y comenzó a retirar las tiras de algas marinas de encima. Había varias capas de algas, quitó meticulosamente las algas, asegurándose de desenredar las tiras que estaban hechas nudo, hasta que logró ver lo que yacía debajo.
—Sólo es un hombre —Melcorka dio un paso atrás—. Un hombre desnudo con la cara contra la arena —le dio un segundo vistazo para cerciorarse que estuviera completamente desnudo, lo miró fijamente y luego se acercó de nuevo—. ¿Sigues con vida?
Cuando no escuchó respuesta, Melcorka se agachó y le sacudió el hombro. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo con más fuerza—. Se ve que te arrastraste fuera del océano, hombre desnudo, así que estabas vivo cuando llegaste.
Un pensamiento repentino le llegó a la mente y decidió revisarle las manos y los pies. Tenía todos sus dedos y uñas—. Así que no eres un tritón —le dijo al cuerpo silencioso—. ¿Entonces qué eres? ¿Quién eres? —Melcorka le revisó el cuerpo—. Estás bien hecho, quienquiera que seas, y cicatrizado —le revisó la larga herida sanada que recorría sus costillas—. Madre sabrá qué hacer contigo.
Melcorka se levantó la falda sobre las rodillas y corrió de vuelta por el guijarro y el machar, volteando dos veces para asegurarse que su descubrimiento no se haya levantado y huido. Entró corriendo por la puerta de su casa y vio a su madre, Bearnas, trabajando en la mesa.
—¡Madre! Hay un hombre tirado en la playa. Puede que esté vivo y puede que esté muerto. Ven a verlo —la expresión de Melcorka se amplió y comenzó a susurrar—. Está desnudo, madre. Está completamente desnudo.
Bearnas dejó de elaborar un queso y la volteó a ver—. Llévame a donde está —dijo al tocar la cruz rota de peltre que colgaba de la correa de cuero en su cuello. Aunque su voz no cambió el tono dulce que siempre utiliza, no logró ocultar la inquietud en su mirada.
Un par de cangrejos pequeños se escabulleron del cuerpo cuando Bearnas se acercó. Apretó los labios al ver la cicatriz—. Ayúdame a llevarlo a la casa.
—Está todo desnudo —señaló Melcorka—. Todo su cuerpo.
Su madre le sonrió sutilmente—. Tú también lo estás debajo de tu ropa —le recordó—. La figura de un hombre desnudo no te hará daño. Ahora ayúdame con uno de sus brazos.
—Está pesado —dijo Melcorka.
—Nos las arreglaremos —le dijo Bearnas—. ¡Ahora levanta!
Melcorka echó un vistazo debajo del torso del hombre mientras lo levantaban y sintió calor en su rostro, así que desvió la mirada. Notó los pies arrastrados del hombre y cómo dejaban un rastro sobre la arena y el guijarro mientras lo llevaban a casa—. ¿Quién crees que sea, madre? —preguntó mientras caminaban tambaleantes hacia la entrada de la cabaña.
—Es un hombre —dijo Bearnas—, y al parecer es un guerrero —procedió a examinarle el cuerpo—. Tiene buenos músculos pero no está fornido como un cantero o un granjero. Es delgado, terso y ágil —cuando Melcorka lo vio nuevamente creyó haber visto un brillo de interés en sus ojos—. Esa cicatriz es demasiado directa para tratarse de un accidente; esa es una herida de espada intencionada a matar.
—¿Cómo lo sabes, madre? ¿Alguna vez has visto una herida de espada? —Melcorka le ayudó a su madre a llevar al guerrero a su cama. Yacía ahí, con la espalda en la cama, inconsciente, lleno de manchas de sal y con arena enterrada en varias partes del cuerpo—. Supongo que es algo apuesto —Melcorka no podía controlar la dirección de su mirada. Cada vez sentía menos vergüenza, tampoco perdió su interés.
—¿Crees que es apuesto, Melcorka? —La mirada de Bearnas mostraba la sonrisa que ocultaba su boca—. Bueno, sólo mantén ocupada tu mente en otras cosas. ¿No tienes tareas que hacer?
—Sí madre —Melcorka no salió de la habitación.
—Andando entonces —dijo Bearnas.
—Pero quiero mirar y saber quién es…—las protestas de Melcorka cesaron de repente cuando su madre lanzó su tan habilidosa mano que hizo contacto con su persona—. ¡Ya voy madre, ya voy!
Pasaron dos días antes de que despertara el extraño. En esos días Melcorka revisaba cómo seguía cada hora sin falta y la mayoría de la población de la isla preguntaba por el hombre desnudo que encontró Melcorka. En esos dos días la casa de Melcorka fue el tema de conversación de la isla. Melcorka y Bearnas se volvieron el centro de atención una vez que despertó el hombre.
—No hemos presenciado algo así desde los días de antaño —dijo la Abuela Rowan mientras se sentaba en el banco de tres patas junto a la fogata—. No desde que tu madre era una jovencita como de tu edad.
—¿Qué sucedió en ese entonces? —Melcorka rejuntó su falda y se balanceó en la esquina de una banca de madera que estaba ocupada por dos hombres. Madre nunca me dice nada de los viejos tiempos.
—Será mejor que esperes a que ella te lo diga —la abuela Rowan asintió la cabeza y rebotó su cabello gris—. No me corresponde decirte algo que tu madre no quiera compartir —luego susurró—, escuché que tú lo encontraste primero.
—Sí, abuela Rowan —Melcorka respondió con un susurró.
La abuela Rowan miró a Bearnas. Su guiño resaltó las arrugas que Melcorka pensaba que se parecían a los aros de un árbol recién cortado—. ¿Qué te pareció? Un hombre desnudo sólo para ti… ¿Qué hiciste… a dónde miraste… qué fue lo que viste? —su carcajada siguió a Melcorka mientras huía a la otra habitación donde una manada de hombres y mujeres se habían reunido alrededor del extraño y preguntaban por su origen.
—Definitivamente es un guerrero —Oengus estiró su barba gris—, miren esos músculos, están tonificados a la perfección —le tocó el estómago del hombre con su dedo grueso.
—Ya los estaba viendo —dijo Aele, su esposa con una risa y miró de reojo a su amiga, Fino. Intercambiaron miradas y se rieron juntas de un recuerdo secreto.
Adeon, el alfarero, sonrió y tomó aguamiel de su cuerno—. Mírame a mí si lo deseas —dijo al posar para mostrar su físico desparramado carente de encanto.
—Quizás si fueras veinte años más joven —Fino se rió de nuevo—. ¡O treinta!
—Más bien cuarenta —dijo Aele y todo el mundo se rió.
Melcorka fue la primera en escuchar el quejido—. Escuchen —les dijo, pero los adultos no le hacían caso a las palabras de una chica de veinte años. El hombre se quejó de nuevo—. Escuchen —Melcorka habló más fuerte—. ¡Se está despertando! —Tomó el brazo de Bearnas—. ¡Madre!
El hombre se quejó de nuevo y se sentó en la cama. Miró a su alrededor y vio al grupo de personas que lo miraban atentos—. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? —Preguntó. Su voz estaba ronca.
Ya que todos los adultos le comenzaron a responder al mismo tiempo, Bearnas intervino—. ¡Silencio! ¡Esta es mi casa y sólo yo hablaré! —Les ordenó.
En un instante todos se callaron a excepción del extraño, quien miró directamente a Bearnas—. ¿Eres la reina del lugar?
—No. No soy una reina. Sólo soy la dueña de esta casa —Bearnas se arrodilló frente a la cama—. Mi hija te encontró inconsciente en la playa hace dos días. No sabemos quién eres ni cómo fue que llegaste aquí —Bearnas volteó a ver a Melcorka—. Trae agua para nuestro huésped.
—Me llamo Baetan —dijo el hombre después de beber agua de la jarra que Melcorka sostenía frente a sus labios. Intentó levantarse y se retorció de dolor, luego agachó la cabeza en señal de saludo—. Mucho gusto, señora de la casa. Por favor tráigame al dueño de la casa.
—Aquí no hay tal cosa; no tenemos necesidad de algo por el estilo.
—¿Cuál es su nombre, mujer de esta casa? —Baetan se levantó un poco más. Sus ojos azules miraron a cada una de las personas frente a él.
—Me llamo Bearnas —dijo la madre de Melcorka.
—Bearnas; eso significa «portadora de victoria»; no es el nombre que se le da a un granjero, o a una mujer —Baetan bajó de la cama, balanceándose hasta la pared para apoyarse.
—Es el nombre que tengo —Bearnas le respondió serenamente—, y avergüenzas mi hogar al pararte desnudo enfrente de mis invitados.
Melcorka se dio cuenta que no era la única mujer en la habitación que miraba el cuerpo de Baetan. Sintió cómo se ruborizaba su rostro al desviar la mirada.
El hombre hizo caso omiso a la censura de Bearnas mientras se paraba derecho para mirarla—. He escuchado ese nombre; lo conozco —Baetan respiró profundo—. ¿Es usted pariente de la Bearnas? ¿La Bearnas de los «Cenel Bearnas»? Las piernas de Baetan le temblaban, a diferencia de su voz.
Bearnas miró a Melcorka antes de responder—. Soy esa mujer de la que hablas.
—No es como la imaginaba —dijo Baetan.
—Soy como soy y quien soy —la respuesta de Bearnas era enigmática.
—Entonces usted eres a quien vine a ver —el hombre se alejó de la pared—. Tengo un mensaje para ti.
—Di tu mensaje —dijo Bearnas.
—Han regresado —el hombre respondió sin decir más.
El cambio en la atmósfera fue repentino; pasó de tener interés y un leve asombro a tensión y, Melcorka supuso, «miedo»—. ¿Quiénes han regresado? —Preguntó.
—Vete, Melcorka —Bearnas pareció darse cuenta de que Melcorka estaba examinando la desnudez del hombre con curiosidad sin disimulo—. Aún eres muy joven para esto.
—Tengo veinte años —respondió Melcorka.
—Oh, deja que la niña mire —dijo riendo la abuela Rowan—. No le hará daño ver el cuerpo de un hombre.
—No es lo que ve —dijo Bearnas—, es lo que podría escuchar.
La risa de la abuela Rowan siguió a Melcorka hasta la otra habitación—. Recordarás bien esa vista —le dijo.
Melcorka se paró tan cerca de la puerta como pudo mientras hablaban los adultos. Escuchó murmullos, seguidos de un silencio repentino cuando su madre alzó la voz—. Melcorka, aléjate de la puerta y empaca tus cosas. Nos iremos de Dachaigh.
Sólo eso bastó. Un minuto Melcorka estaba en el hogar que había conocido toda su vida y al siguiente su madre había decidido que se iban a ir.
—¿A dónde iremos? —Preguntó Melcorka—. ¿Por qué nos vamos?
—No preguntes, no discutas, sólo haz lo que te digo —Bearnas abrió la puerta y tocó el hombro de Melcorka—. Siempre has querido viajar y ver qué hay más allá de los confines de esta pequeña isla. Bueno, querida, hoy haremos justo eso —su sonrisa carecía de humor y sus ojos color avellana parecían mirar al alma de Melcorka—. Es tu destino, Melcorka, es tu derecho de nacimiento.
—¿De qué estás hablando? —Bearnas no dijo nada más y el día transcurrió en un frenesí para empacar todo.
—Bearnas —la abuela Rowan señaló a la ventana—. Tu amigo regresó.
Melcorka escuchó el llamado grave de un águila pescadora antes de que ésta aterrizara en el árbol de manzanas que estaba afuera de la casa. El ave no estaba quieta, tenía la mirada fija en la ventana de nuestra cabaña.
—Abre la ventana Melcorka —aunque Bearnas habló bajo su voz mostraba absoluta autoridad.
El águila voló al interior, y aterrizó sobre la cama, miró alrededor y saltó al brazo extendido de Bearnas.
—Bienvenido de vuelta Ojos-Brillantes —Bearnas acarició la garganta del ave.
Melcorka sacudió la cabeza—. No es «Bienvenido de vuelta», madre. Nunca hemos visto antes a esa águila.
—El águila pescadora es mi tótem animal —Bearnas parecía estar reflexionando, sus palabras eran silenciosas—. Tu tótem es el ostrero, se atenta si lo ves. Te guiará en tu camino.
—Madre… —Melcorka comenzó a hablar pero Bearnas salió de la habitación con el águila pescadora en su mano.
La abuela Rowan la vio partir—. Llegará el día en que agradezcas el vuelo de un águila, Melcorka —sus ojos estaban opacos—. Ese día no será hoy.
Baetan recibió ropas de una persona y se quedó parado en una esquina de la casa en su leine de lino, la camisa ubicua que todos, sean hombres o mujeres, usaban en la isla. El leine de Baetan luchaba por rodear su pecho mientras que sus pantalones sueltos de tartán apenas le cubrían las rodillas.
—Necesitamos un bote —dijo Baetan.
—Por supuesto —Bearnas asintió.
—No tenemos un bote —dijo Melcorka, pero la abuela Rowan la interrumpió al poner la mano sobre su hombro.
—Hay mucho que no sabes aún —dijo la abuela Rowan en voz baja—, será mejor que guardes tu lengua y dejes que el mundo revele sus maravillas ante ti.
—¿A dónde vamos? —Melcorka preguntó de nuevo—. ¿Iremos al continente de Alba?
—Mejor aún, iremos a ver al rey —le dijo Bearnas—, y eso es todo lo que sé.
—¿Al Rey? ¿Te refieres al Lord de las islas?
—¡No! —La voz de Bearnas se escuchó tan estruendosa que pudo destrozar granito—. No veremos al Lord de las islas. ¡Iremos ver al Rey Noble!
—Necesitamos un bote —insistió Baetan.
—Tenemos un bote —Bearnas ignoró la negación constante de Melcorka—. Sígueme.
Un grupo de aves marinas graznó al ver salir a Bearnas de la cabaña donde Melcorka había vivido toda su vida y caminó en línea recta, al Este, hacia el páramo creciente, hacia el sol de la mañana. Melcorka la siguió, titubeante—. Madre…
No preguntes, Melcorka —Bearnas vio a su derecha, hacia donde volaba en círculos el águila pescadora.
El viento occidental soplaba ligero sobre el páramo húmedo, les daba una mano amiga al empujarlas en su camino—. Madre… vamos hacia la Cueva Prohibida.
—Gracias Melcorka —Bearnas no intentó ocultar su sarcasmo. Ojos-Brillantes aterrizó y se balanceó en su hombro como si ese fuera su nido.
Una ligera cuesta en el páramo se transformó en un sumidero que se hacía más profundo con cada paso que daban mientras descendían por el camino estrecho rodeado de paredes de piedra. La cueva estaba frente a ellos; de tres metros de alto, era negra y fría. A Melcorka siempre le advirtieron que no se acercara a este lugar pero ahora su madre entró sin siquiera mirar a su alrededor.
—Madre… —después de años de querer entrar a explorar la Cueva Prohibida, Melcorka ahora titubeó en la entrada. Respiró profundo y avanzó.
A su alrededor sólo había oscuridad, la rodeaba como una capa, nítida, fría y con olor a sal. Escuchó el caminar lleno de confianza de su madre y el pisoteo fuerte de Baetan. Los pudo identificar por el sonido de sus pasos, aunque no sabía cómo ni por qué.
—Hemos llegado —aún con tanta oscuridad, Bearnas parecía saber exactamente dónde estaba. Se detuvo frente a un nicho en la pared y levantó dos antorchas de junco, tomó dos piezas de pedernal y generó chispas para encenderlas. Una luz amarilla los iluminó—. Sostén esto —le entregó una antorcha a Baetan—, no falta mucho.
Melcorka escuchó el agua antes de que pudiera verla, luego la luz de la antorcha reflejó a su izquierda y se dio cuenta que estaban caminando por una saliente rocosa con agua fluyendo a borbotones debajo de ellos. El sonido del oleaje se incrementó hasta que hizo eco dentro de la cueva—. ¿Dónde estamos?
—Esta cueva abarca del costado de la colina hasta una salida marina en los acantilados del este —explicó Bearnas—. Ahora quédate quieta y no estorbes —al agacharse, Bearnas empujó lo que Melcorka creyó era el muro de la cueva—. No es magia, Melcorka, ¡no te sorprendas tanto! Sólo es una cortina de cuero.
Dachaigh solía recibir visitas ocasionales de botes, normalmente eran botes pescadores que se salieron de su ruta debido a las fuertes tormentas del Océano Occidental, pero el bote que Bearnas reveló detrás de la cortina era diferente a los botes que Melcorka solía ver. Tanto la popa como la proa se elevaban a hasta un punto muy alto mientras que el casco era angosto y estaba hecho de tablones, en un diseño sobrepuesto de trincado. Tenía agujeros para seis remos en cada lado y en medio del barco había espacio para equipar un mástil. En la proa sobresalía la cabeza de un águila pescadora con expresión de grito y mirando hacia enfrente.
—¿Qué te parece Melcorka? —Bearnas dio unos pasos atrás.
—Es enorme —Melcorka no escondió su sorpresa—. ¿Pero de dónde salió?
—Lo guardamos aquí antes de que tú nacieras —dijo Bearnas—. No quería que lo supieras hasta que estuvieras lista.
—¿Lista para qué, madre?
—Hasta que llegara el momento de que partieras de la isla; y tuvieras que conocer al Rey; quería que lo supieras cuando llegara el momento de que supieras quién eres en realidad —Bearnas azotó la mano en el casco del bote—. ¿Te gusta?
—Sí me gusta —dijo Melcorka—. Pero yo sí sé quién soy. Soy Melcorka, tu hija. ¿Realmente vamos a ir a conocer al Rey?
—Es una belleza, ¿no es así? —Bearnas deslizó la mano sobre las marcas lisas del casco—. Lo llamamos «Separaolas» porque eso es exactamente lo que hace —cuando vio a su hija su mirada era serena y tranquila—. Sí, iremos a ver al Rey.
—¿Por qué? —preguntó Melcorka.
—Baetan me dio información que debemos entregarle —Bearnas dijo en voz baja—. Después de eso… —se encogió de hombros—, veremos lo que sucederá.
—¿Qué fue lo que te dijo Baetan? —preguntó Melcorka.
—Eso sólo yo debo saberlo —dijo Bearnas—. Si el Rey quiere que lo sepas, entonces él te lo dirá. O si nuestra situación cambia, entonces también lo sabrás.
—Quizás debamos ver al Lord de las islas —sugirió el viejo Oengus, quien apareció detrás de ellos.
—Sabes bien que no nos acercaremos a ese hombre —dijo Bearnas súbitamente—, y no quiero escuchar su nombre de nuevo —Melcorka presenció a su madre con una voz sombría que jamás había escuchado.
Melcorka se percató de múltiples luces que se reflejaban en el agua, una advertencia de que ya no estaban solos en la oscuridad. Cuando volteó hacia atrás vio que la mayoría de la población de la isla los había acompañado al interior de la Cueva Prohibida. Las antorchas resaltaron los pómulos y ojos hundidos, las frentes desgastadas por el clima y mentones determinados de los hombres y mujeres que conoció durante toda su vida. Algunos cargaban consigo variedades de paquetes y barriles, los cuales colocaron sobre el arrecife rocoso junto al bote.
—Madre, ¿no deberíamos ver a Donald de las Islas antes de ver al Rey?
—Harás lo que se te dice —Bearnas le enfatizó sus palabras a Melcorka con una nalgada punzante.
Oengus sacudió la cabeza y palmó el hombro de Melcorka —. Será mejor que mantengas la lengua guardada detrás de los dientes, pequeña.
—¿Pero por qué?
—Lo que ves frente a ti es historia —Oengus le dijo en voz baja— una historia muy antigua.
—Pero madre… —comenzó a decir Melcorka.
—¡Suficiente! —Cuando Bearnas levantó su mano Melcorka cerró la boca.
—Preparémonos para zarpar —dijo Oengus. A los pocos minutos todos se acercaron al barco—. Vamos Melcorka, ¡Tú también!
En una de las paredes de la cueva estaban atados unos troncos para deslizar el barco, pero incluso con ellos el Separaolas era más pesado de lo que Melcorka esperaba. Les tomó una hora maniobrar el barco hasta el agua, pero una vez dentro fue que mostró su verdadera forma; largo, bajo y elegante. Melcorka sintió en su interior esas ganas de zarpar en el bote hacia… no sabía exactamente a dónde. Sólo sabía que dentro de ella algo la estaba llamando.
A pesar de su barba gris y esa calva que brillaba a través de su cabello delgado, Oengus saltó a bordo como un jovencito, ató un cable alrededor de la popa y la sujetó en un amarre de piedra sobre el arrecife—. Todo listo, Bearnas.
Ojos-Brillantes voló hacia el mascarón de la proa, ahora dos águilas posaban al frente del barco y Melcorka no estaba segura de cuál de los dos se veía más feroz. Bearnas subió al Separaolas y caminó con facilidad hasta la proa—. ¿Ya estamos todos? —Aunque no habló con fuera, su voz se escuchó hasta el fondo de la cueva.
—Ya estamos todos—la respuesta que recibió fue un coro al unísono, a excepción de Baetan y Melcorka.
—¿Quiénes somos? —preguntó Bearnas casi cantando.
—Somos los Cenel Bearnas —el vitoreo resonó en la cueva.
Bearnas volvió a preguntar, esta vez con una mano en la oreja—. ¿Quiénes somos?
Todos respondieron de nuevo, esta vez más fuerte—. ¡Somos los Cenel Bearnas!
—¿Quiénes somos? —Esta vez Bearnas casi gritó su pregunta y el grito combinado de los isleños hizo que Melcorka se preguntara cómo es que estas personas que había conocido toda su vida lograron hacer tanto ruido. Melcorka vio a sus amigos y vecinos, los granjeros sonrientes y al alfarero gruñón, a los cortadores de turba y a los soñadores, al cuentista y al cavador de zanjas. Los conocía a todos pero aun así no los reconocía, «¿Quiénes son estas personas?».
—¡Somos los Cenel Bearnas! —Las palabras hicieron eco una y otra vez.
—¡Bien! ¡Entonces SEAMOS los Cenel Bearnas! —Bearnas gritó y los isleños vitorearon tres veces con tanto entusiasmo que le pusieron los pelos de punta a Melcorka. Se unió al festejo, alzando su puño al aire y estampando los pies en la cubierta, aunque no sabía a qué o porqué estaba vitoreando.
Los gritos se convirtieron en susurros que se desvanecieron bajo el ruido las olas y el aliento agitado de los isleños.
—Los Cenel Bearnas —Melcorka repitió esas palabras—, eso significa «la gente de Bearnas», pero tú no eres la jefa de una isla, madre.
—Todavía tienes mucho que aprender, Melcorka —dijo la Abuela Rowan—. Será mejor que mantengas la boca cerrada y mires, escuches y hagas exactamente lo que te dicen.
—Veo que trajeron provisiones, ¿Cuánto? —Preguntó Bearnas.
—Suficiente para un viaje de cinco días —Oengus respondió de inmediato.
—Eso debería bastar para nuestro viaje —Bearnas dijo en voz baja—. Es hora de que seamos quienes solíamos ser.
Los isleños se dispersaron dentro del bote, cada uno tomó su lugar en una de las bancas de madera que estaban enfiladas de estribor a babor, mientras que Bearnas se quedó en su lugar en la proa, Oengus fue a manejar el remo direccional en la popa.
Había un silencio a bordo, como si todos esperaran una señal. Bearnas la dio.
—Vístanse —dijo.
Los isleños abrieron unos cofres que estaban debajo de las bancas y cada uno extrajo un paquete. Se cambiaron lento y con cuidado, les tomó unos quince minutos, ahora el barco pasó de tener unos isleños, que vivían una vida tranquila atendiendo el ganado y cultivando cebada, a estar repleto de guerreros vestidos en cotas de malla. Melcorka miró extrañada a esas personas con las que había crecido y sin embargo no conocía en lo absoluto.
Posicionado en la proa, Oengus ahora se veía formidable con su casco de hierro en la cabeza y la cota de mallas que le cubría la barriga. La abuela Rowan estaba en el medio del barco, tenía en sus manos un remo que manejaba con tanta compostura como si estuviera cuidando las abejas de su colmenar. Lachlan, quien trabajó cultivando y empaquetando turbas toda su vida, sonreía mientras sus manos robustas recorrían el palo de su remo. Aun así sus presencias pasaban desapercibidas comparadas con mi madre, Bearnas, que vestía una cota de malla descendía hasta sus pantorrillas y un casco decorado con dos alas doradas.
Bearnas miró el resto del bote—. ¡Armas! —Exclamó. La tripulación hurgó en los cofres o en el fondo del bote. Cada uno tomó una variedad de espadas y lanzas, las cuales dejaron a un lado de las bancas.
Melcorka vio asombrada mientras su madre levantó una espada con empuñadura de plata.
—¿Están listos Cenel Bearnas?
—Estamos listos —respondieron de inmediato.
—¿Madre? —Melcorka sintió un temblor en su voz.
—¡Zarpemos! —La voz de Bearnas parecía rugir como la grava debajo de un portón de granja. Cuando miró a su hija a los ojos, su mirada mostraba algo de humor combinado con acero, con la fuerza, compasión y autoridad por sobre todo—. ¡Empujen!
—Los remeros más cercanos al arrecife empujaron para que el Separaolas se apartara de la tierra.
—¡Remen!
Los remeros comenzaron a remar en un solo movimiento, luego otro. Pronto el Separaolas comenzó a avanzar hacia el semicírculo de luz que guiaba al exterior.
—¡Remos adentro!
Los remeros guardaron los remos delgados sin pala y el Separaolas salió disparado de la cueva y azotó con el oleaje del Océano Occidental. La cabecera del águila se elevó tanto que parecía apuntar al cielo, luego el bote se niveló, causando que Melcorka sintiera un revoltijo en su estómago. El bote se alzó de nuevo. Ojos-Brillantes se balanceó con facilidad en la cima de la cabecera y liberó un canto brusco, luego comenzó a limpiar sus plumas. Una gaviota se acercó al bote, pero al ver al águila pescadora decidió no investigar el navío.
—¡Eleven el mástil! —Ordenó Bearnas, y sin esfuerzo aparente la tripulación erigió un tronco de diez metros de pino recto en el centro del bote. Oengus dio órdenes roncas desde la proa para asegurar las trinquetillas, y un penol fue levantado y asegurado en la cima del mástil y por último izaron una vela roja para impulsarse con la brisa.
—Fuera remos —ordenó Bearnas—, todos a la vez, como en los viejos tiempos.
—La abuela Rowan inició un canto y el resto de los remeros la acompañaron para remar al unísono, levantaron los remos con poco esfuerzo y Oengus dirigía orgulloso el navío desde la popa y Bearnas veía al frente desde la proa.
«El viento sopla, los mares crecen
Y un hombre grita descontrolado
Mi tierra es fértil hiuraibh ho-ro»
Melcorka tragó saliva y vio cómo el Separaolas le hacía honor a su nombre. Miró hacia atrás y vio cómo su hogar desaparecía en el horizonte.
—Ese es tu pasado, Melcorka —Oengus dijo con suavidad—, dile adiós, pues tu futuro te espera.
Melcorka no sabía qué sentir. Sentía tristeza e incertidumbre por un cambio tan súbito, pero entre sus dudas estaba escondido un ápice de emoción y asombro por todas las cosas que estaba segura que presenciaría.
«Espuma del mar y ciclones
Y una tormenta elemental los desgasta
Mi tierra es fértil hiuraibh ho-ro»
Melcorka miró a la tripulación del Separaolas, todos ellos eran personas que hasta hoy había conocido toda su vida, a granjeros tranquilos y pescadores de costa, a cazadores de huevos y cortadores de turbas; ahora agitaban esos largos remos mientras el bote se elevaba sobre la marea y azotaba como martillo, rompiendo las olas con su proa puntiaguda. El más joven de los isleños pasaba de los cuarenta y el más viejo era más que un anciano, sin embargo todos remaban con ánimo mientras cantaban como si el fuego de su juventud aún ardiera en su interior.
«El fuerte viento los azota
Y las olas espumosas los irritan
Mi tierra es fértil hiuraibh ho-ro»
El canto continuó, verso tras verso con la dirección de la abuela Rowan, siguieron remando meciéndose de frente hacia atrás. Un rayo de luz se asomó por el este reflejado por las olas como miles de diamantes de luz, resplandecía en los rostros de los remeros.
«Nunca perecerá su valor
Esa tripulación llena de valentía
Mi tierra es fértil hiuraibh ho-ro»
De repente la tripulación ya no parecía un grupo de granjeros y pescadores. El sol contrastaba en sus pómulos y quijadas apretadas y por primera vez Melcorka vio la fuerza escondida de estos rostros conocidos. Vio los ojos profundos y bocas firmes y se preguntó cómo estos hombres y mujeres se hubieran visto hace veinte o treinta años, cuando estaban en su plenitud.
«Al fin, vieron tierra
Y encontraron refugio
Mi tierra es fértil hiuraibh ho-ro»
—Por allá —la voz de Bearnas interrumpió los pensamientos de Melcorka—. Ese es el lugar a donde te diriges, Melcorka. Ahí es donde descubrirás tu destino.
DOS
Asomándose apenas por sobre el mar había un grupo de islotes rodeados por olas que invadían sus riscos para luego partirse en una cortina de espuma y rocío antes de que el viento occidental las despejara para darle paso al próximo oleaje que acumulaba fuerzas para su siguiente ataque violento, uno tras otro sin fin aparente.
El Separaolas bañó su proa con una marea errante que dejó a su paso agua salada a abordo, la cual recorrió el interior del bote, empapando a cada miembro de la tripulación y luego fluyó por los imbornales.
—Madre —Melcorka arqueó el cuello para ver la cima de los riscos—. ¿Por qué estamos aquí?
Bearnas apretó su remo direccional hasta que sus nudillos se tornaron blancos—. Estamos aquí para que encuentres tu destino.
Melcorka escuchó cómo la risa ronca de Oengus se detuvo de repente—. ¿Qué es lo que tengo que hacer madre?
—Encontrar tu destino —repitió Bearnas.
—¿Pero cómo haré eso? —preguntó Melcorka.
—Tu destino es averiguarlo —le dijo Bearnas—, no te lo puedo decir yo. Debes decidir qué es lo que harás.
Una marejada arrastró la nave y la elevó, acercándola a los riscos. Una voz provino desde las alturas, era distante, femenina y familiar; sólo las palabras se le escaparon a Melcorka por más que se esforzó a escuchar.
—¿Qué fue eso? —preguntó Melcorka.
Bearnas la volteó a ver pero no dijo nada.
—¿Escucharon eso? —Melcorka intentó de nuevo.
Nadie más en el Separaolas le respondió. Todos ignoraron a Melcorka cuando la voz se escuchó una vez más, etérea, navegando por su mente sin darle el lujo de las palabras—. Iré a la isla —decidió Melcorka.
—Navega más cerca Oengus —Bearnas ordenó en voz baja.
El barco se acercó lentamente a la isla, hasta que Melcorka vio una pequeña saliente que se asomaba sobre las olas, partiendo por el risco con una gran empinada. Melcorka siguió la pendiente con la mirada hasta que se desvaneció, luego tramó una ruta de ascenso por las alturas vertiginosas.
—Detente aquí Oengus, por favor —Melcorka se suspendió sobre la regala, balanceando sus pies descalzos mientras el Separaolas brincaba y se mecía con el ritmo del mar. Melcorka dio un vistazo atrás pero esa extraña persona que solía ser su madre no dijo nada. La voz se escuchó de nuevo, seductora, inquietante, en este lugar de olas tajadas y vientos rugientes.
Melcorka dio un pequeño salto desde el bote para aterrizar en la isla con una pisada ruidosa. Se balanceó con delicadeza y miró hacia arriba. Lo que vio desde el bote como una saliente definida resultó ser una grieta minúscula con el espacio tan reducido que apenas podía plantar los dedos de sus pies.
Melcorka miró desde su hombro pero el Separaolas se había alejado veinte metros de la costa, Oengus estaba sujetando el remo direccional y el resto de las miradas estaban fijas en ella. La séptima ola de la marea empapó a Melcorka hasta las caderas y su rocío se elevó por los aires.
Las palabras aparecieron en su cabeza, tan claras como si alguien le hablara desde su hombro mientras caminaba por la saliente peligrosa—. Ahora estás sola Melcorka; decídete.
—¿Decidir qué? —el viento se apoderó de las palabras de Melcorka y las arrojó hacia las nubes precipitadas en el cielo.
Melcorka comenzó a escalar, buscando lugares para sujetarse con las manos y pies con la experiencia inconsciente que había acumulado en sus cientos de expediciones en busca de huevos de aves en los acantilados de Dachaigh. Dos veces se atrevió a ver sobre su hombro, en ambas ocasiones vio cómo el Separaolas se alejaba cada vez más y el viento desprendía la espuma del mar arremetedor. No tenía otra opción más que seguir subiendo.
Mientras escalaba, el risco parecía elevarse más, como si la distancia a la cima no disminuyera; sólo las nubes le permitían aproximarse. La voz había desaparecido, ahora sólo se escuchaba el aullido del viento y el estruendo de las olas al fondo del risco.
La saliente desapareció. El pequeño espacio que tenía para balancear sus pies dio paso a una superficie lisa de granito que se extendía hasta donde le alcanzaba la vista.
—¿Qué voy a hacer ahora? —le preguntó Melcorka al aire, entonces escuchó la voz extraña de nuevo.
«Sigue tu destino.»
—Bueno… —Melcorka escuchó la aspereza de su voz—…tal parece que mi destino inmediato es una larga caída hacia el océano.
Melcorka miró de nuevo hacia la cima y parpadeó al sentir una gota que provino de una saliente, logró distinguir una mancha borrosa en la pared del acantilado, a unos pocos metros de su rostro—. Eso es una cueva —dijo Melcorka—. ¿Pero cómo lograré subir hasta allá?
No hubo respuesta, la superficie del acantilado estaba compuesta de rocas verticales a excepción de una rama de arbusto lleno de espinas que se columpiaba de aquí a allá con la fuerza del viento.
—¿Me quedo aquí hasta que se me cansen los músculos o me arriesgo a alcanzar esa liana? —Melcorka contempló. Respiró profundo—. No tengo otra opción.
Melcorka miró hacia arriba, vio la rama delgada y espinosa, tensó los músculos y saltó. Por un instante pareció que quedó suspendida en el aire, sintiendo cómo la terrible caída la arrastraba, luego su mano derecha se agarró de la rama; las espinas le penetraron la piel, derramándole sangre, el dolor le robó el aliento. Se sujetó con fuerza, luchando por fijar los pies en el risco y gritó cuando el viento la desprendió y la azotó contra la pared de piedra.
Las espinas se adentraron más en sus manos, desangrándola aún más. Respiró profundo y comenzó a subir por la rama, poco a poco, rezando que la liana pudiera sostener su peso mientras ascendía lentamente sobre el risco, jadeando con dificultad y sudando por el miedo.
Al final logró subir hasta la boca de la cueva, descansó un momento para recuperar el aliento, luego se levantó, aullando al toparse con el techo bajo de la cueva, y miró a su alrededor. La cueva se extendía más allá de lo que podía penetrar la luz del sol, y el techado bajo que le impedía levantar la cabeza se encogía gradualmente.
Melcorka miró desde su hombro. El Separaolas se había alejado más de un kilómetro de la costa, opacado por un maremágnum de rocío—. Me han dejado sola —se dijo solemne. Con un repentino sentimiento de soledad, Melcorka se encorvó, respiró profundo y se adentró en la cueva, lentamente, hasta que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudo ver hacia dónde se dirigía.
La voz apareció de nuevo, haciendo eco en las rocas de la cueva, las palabras fueron difíciles de entender. Escuchó cómo llamaba su nombre, y lo escuchó de nuevo mientras avanzaba. —¿Quién es? —sus palabras se repitieron en el eco de la cueva.
El techo se encogió aún más, obligándola a caminar con los hombros caídos, y las paredes estaban manchadas de verde debido a las constantes corrientes de humedad. A los cinco minutos comenzó a caminar en cuclillas, luego gateó, avanzando con la esperanza de que esa voz le indicara el camino.
Melcorka escuchó ese sonido desde que entró a la cueva, pero no le había prestado atención. Ahora se transformó de un simple murmullo a un rugido vigoroso. Melcorka tensa las piernas y se detuvo. La cascada descendió de repente frente a ella, un muro sólido de agua que caía desde el techo y arremetía por un hoyo en el suelo de la cueva. No había otro camino; debía decidir si regresaría por donde vino o si intentaría penetrar la cascada.
—Con que este es mi destino —Melcorka se sentó con las piernas cruzadas frente al muro de agua, intentando ver qué había del otro lado—. Quedarme sentada aquí mientras miro el agua correr —se recargó contra el muro de piedra—. Por alguna razón no creo que este sea el final.
Melcorka respiró profundo.
—Hay una luz del otro lado del agua, de otro modo no podría ver nada. Eso significa que la cascada tiene una salida; hay algo del otro lado —se levantó—. Puedo intentar cruzarla o puedo esperar a que suceda un milagro. Es mejor que lo intente y falle a que me rinda por el miedo a lo desconocido.
El canto silbante era nuevo, agudo y distinto. Melcorka vio una mancha rápida blanca y negra que entró en el agua, era un ave.
—¡Eso era un ostrero —dijo Melcorka—, el ave blanco y negro de la costa! —Recordó que su madre le había dicho que siguiera el camino del ostrero.
—Vaya remedio, ahí va mi destino —Melcorka se acercó y se adentró en la cascada, esperando encontrar algo de qué sujetarse. Al estirar el brazo, sus pies se resbalaron y cayó de frente, buscando frenética y sin éxito algo para sujetarse dentro del agua. Melcorka gritó y tropezó, pero sólo por unos metros, pues en ese momento cayó con fuerza contra una roca sólida. La cascada estaba detrás de ella y la cueva se expandió en todas direcciones frente a ella, ampliándose hasta transformarse en una caverna amplia y espaciosa.
Controlando los nervios que le estremecían las manos y piernas, Melcorka respiró profundo y caminó, tambaleándose en el suelo irregular hasta que llegó al otro extremo del túnel, donde la cueva se abría al mundo exterior.
—La he cruzado —se dio cuenta—, y estoy viendo el otro lado de la isla.
Una columna solitaria de piedra dividió la boca de la cueva, elevándose desde suelo hasta el techo. En ambos lados había un puente de piedra que se extendía hasta un par de pináculos gemelos que emergían desde el océano, los cual esperaban a Melcorka sobre una gran caída vertiginosa.
La voz regresó—. «Destino. Melcorka; debes elegir tu futuro.»
Era imposible ver ambos pináculos al mismo tiempo; Melcorka debía rodear la columna de piedra para verlos. Logró ver un objeto en la cima de cada pináculo, pero estaban rodeados por un velo de niebla que parecía sujetarse del risco.
—No puedo ver bien —dijo Melcorka—. ¿Qué debo elegir?
La niebla se disipó, partiéndose mientras Melcorka presenciaba cómo en un momento los pináculos estaban envueltos y de repente se habían liberado de su velo. En la superficie plana del pináculo izquierdo había un harpa con cuerdas doradas que reposaba sobre un almohadón de seda, una jarra de vino y una canasta con manzanas maduras lo acompañaban a un lado. El viento jugueteó con las cuerdas, seduciendo a Melcorka con su suave melodía, incitándola a caminar sobre el puente para probar la fruta. Melcorka sonrió y se acercó, vio cómo el puente de piedra se transformó en un camino de pavimento dorado, con unos barandales de roble pulido a sus lados.
Melcorka volteó a ver el pináculo de la derecha. Éste era más estrecho, no había canasta de frutas en la cima; no había almohadón de seda. En su lugar había únicamente una espada oxidada ensartada en un gran bloque de granito. El puente era tan angosto como el ancho de su pie, la superficie era áspera y repleta de humedad.
—Así que esas son mis opciones… un harpa que toca la música más encantadora que haya escuchado en mi vida, o una espada vieja y maltrecha.
Melcorka la miró de nuevo. No tenía experiencia con las espadas, pero ésa definitivamente no podía estar más desgastada, la hoja estaba oxidada y la empuñadura estaba dañada y en necesidad de reparación.
—Mi destino aguarda —dijo Melcorka con un tono casi burlón. Miró de nuevo el pináculo que poseía el harpa. Vio a un hombre ahí, desnudo como un recién nacido, divino de la muerte y esculpido como un dios, con sus músculos tersos y marcados y una sonrisa que derretiría un corazón de piedra. Le hizo señas para que fuera hacia él, atrayéndola al paraíso de música y lujos en donde presidía y Melcorka perdió el aliento con una salacidad repentina. El hombre divino se sentó en los almohadones de seda y rasgueó las cuerdas doradas del harpa y su música envolvió a Melcorka como una pasión líquida, rodeándola de pensamientos y sensaciones tan extrañas y a la vez tan encantadoras que abrió la boca y los ojos en asombro.
El canto agudo del ostrero le penetró la mente y Melcorka forcejeó su regreso por la niebla dorada. El segundo pináculo no había cambiado, seguía escueto, desalentador, frío, con la espada dañada incrustada en ese bloque áspero de granito.
Melcorka respiró profundo; ¿cuál era su destino? ¿Qué debería elegir? Miró más allá de los pináculos hacia donde el mar y el cielo se encontraban en la gruesa línea del horizonte, ininterrumpido por tierra o bote alguno.
El ostrero aleteó sobre la caverna y aterrizó frente a Melcorka.
—Bueno, ave blanca y negra, ¿no se suponía que debías guiarme? —dijo Melcorka.
El ostrero emitió su canto silbante y agudo y no se movió. La música del harpa se volvió más fuerte, seduciendo a Melcorka para que volteara a ver aquella plataforma una vez más. El hombre divino yacía sobre los almohadones relucientes, bebiendo de un cáliz dorado mientras su mano izquierda rasgueaba con ocio las cuerdas del harpa. El hombre la miró, le sonrió y le hizo un ademán para que se acercara.
Por un momento Melcorka permitió que sus ojos vagaran en el contorno del cuerpo de aquel hombre y que permanecieran donde desearan, y luego retrocedió.
—No —dijo Melcorka—. No me criaron para que viviera en la holgazanería y la disipación —se alejó y se dirigió al pináculo de la derecha, donde la espada permanecía en su lugar, escueta, poco atrayente, fea.
Melcorka respiró profundo, enderezó sus hombros y marchó por el puente angosto hacia esa plataforma. Mientras avanzaba, un viento emergente arrancó del suelo, levantando su leine hasta terminar inflada de la cadera y arrojando su cabello en un frenesí negro alrededor de su rostro.
Melcorka se acomodó el leine y retiró el cabello de su rostro, sujetándolo obstinadamente con su mano izquierda mientras continuaba avanzando. Había tomado su decisión, ya no había marcha atrás. Al dar un traspié el suelo debajo de ella se derrumbó, unos pedazos de piedra se desprendieron de las orillas del puente, cayendo en fila en dirección al mar. Melcorka vio cómo se desprendía una roca del tamaño de un puño e inconscientemente contó los segundos hasta que se desvaneció. Nunca escuchó su chapuzón.
—El puente está desapareciendo —se dijo a sí misma. Melcorka alargó sus pisadas y casi corrió hasta llegar al pináculo.
La espada permanecía en su lugar, inflexible, estática sobre su cama de granito, el lino de la empuñadura se había desprendido y se sacudía con las ráfagas de viento.
—Aquí estoy —gritó Melcorka—, ¿qué sucederá ahora?
No hubo respuesta.
—¿Dónde está mi destino? —Melcorka miró a su alrededor—. ¿Esto es todo?