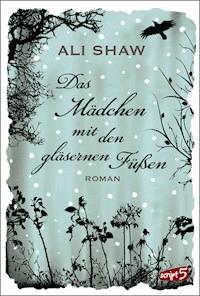Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TBR Editorial
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: TBR
- Sprache: Spanisch
La esperanza de una victoria siempre es mejor que la certeza de una derrota.North sueña con una galaxia en la que todo el mundopueda cubrir sus necesidades básicas y vivir segurosin tener que pagar grandes sumas de dinero. Por eso se unió al Escuadrón Tormenta. Por eso acabó en la cárcel. Ahora tiene la oportunidad de salir... si el amor no se interpone en su camino.Tres meses. Una misión. Eso es todo lo que necesita North para recuperar la libertad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para mi jedi gris, por ser y darme la luz de todas las constelaciones.
U.N.O
Cuando los guardias del penal fueron a buscar a North, hacía cien años que se había producido una supernova cerca del Sistema de Ur. La joven humana contempló la explosión desde la cantera, una mancha iridiscente que alumbró el cielo durante trece segundos y medio. Naranja intenso, añil profundo, verde esmeralda. No recordaba haber presenciado nada tan hermoso desde la última lluvia de meteoros, cuando todavía vivía en la colonia de Marte con sus padres y Skye.
Se detuvo al instante, olvidando las piedras que estaba transportando. Por una vez, su compañera, una talasiana malhumorada que cumplía condena por varios asaltos a naves comerciales, no protestó.
La explosión de color se desvaneció del firmamento y dos soldados prime se dirigieron a North:
–24601.
La joven se volvió hacia ellos. Eran androides de segunda categoría, infantería rasa a la que enviaban a patrullar los planetas complicados o a vigilar a la chusma de los penales. No parecían descontentos con su trabajo, aunque los androides tampoco se quejaban nunca. Esos dos eran modelos con la cabeza cónica, una pantalla en vez de ojos y brazos metálicos acabados en pistolas láser; por mucho que fuesen de segunda categoría, no parecía una buena idea provocarlos. Si North los observaba a través del visor que la obligaban a llevar en el penal, podía ver un letrero flotante sobre cada uno de ellos que rezaba:
–24601 –repitieron los dos al unísono, con esas voces metálicas que no tenían género.
–Esa soy yo, ¿verdad? –suspiró North, mirando de reojo a su compañera.
–¿Qué has hecho esta vez, humana? –susurró la talasiana pronunciando mucho las eses, como hacían todos los habitantes de Júpiter y sus satélites. Sus nueve ojos contemplaban a la joven con una mezcla de hastío y conmiseración.
–¿Por qué das por sentado que he hecho algo? Tal vez solo sean miembros de mi club de fans –se defendió North mientras los soldados prime se situaban uno a cada lado de ella. El de la derecha señaló la entrada del edificio principal del penal, donde se encontraban las oficinas. La chica se resistía a moverse–. Escuchad, le he dicho cientos de veces al alcaide que no firmo autógrafos después de las siete de la tarde…
–Camina, 24601 –la interrumpió uno de los androides.
Su tono no admitía réplica. La talasiana echó un último vistazo a North antes de girar su cabeza triangular hacia los barracones de los prisioneros.
–Suerte –le pareció que le decía antes de marcharse, aunque puede que se lo imaginara. El letrero que flotaba sobre su cabeza era distinto al de los soldados prime:
En realidad, North se sentía inquieta. El alcaide de la prisión era un orgánico (humano, para más señas), pero trabajaba para TechnoPrime. Y eso era casi peor que un sintético, porque al menos los androides y robots estaban programados para ser unos malditos desgraciados, y los cyborgs podían culpar a su módulo de control. Los padres de North decían que los orgánicos que servían a TechnoPrime lo hacían por miedo o porque les habían lavado el cerebro; ella opinaba que servir a una inteligencia artificial que defendía la supremacía de las máquinas no tenía excusa.
En cualquier caso, sabía de sobra que el alcaide no mandaba llamar a ningún preso a su oficina para darle los buenos días. Se preguntó si aquello tendría que ver con el juicio. Aún estaba en prisión provisional, tal y como indicaba la etiqueta blanca que llevaba en la pechera del uniforme. Después, cuando hubiera una sentencia firme, le pondrían una etiqueta azul o naranja. Si su abogada orgánica lograba convencer al tribunal de que North Jenkins era una idiota de diecinueve años que había intentado hackear el sistema de seguridad de TechnoPrime para robar créditos, le pondrían una etiqueta azul y pasaría dieciocho meses más en el penal de Marte. En cambio, si la fiscalía sintética lograba convencer al tribunal de que North Jenkins era una idiota de diecinueve años que había intentado hackear el sistema de seguridad de TechnoPrime porque formaba parte del Escuadrón Tormenta, la alianza clandestina de orgánicos que se oponían al régimen, le pondrían una etiqueta naranja y pasaría el resto de su vida picando piedra, lejos de su familia y de todo lo que le importaba.
El asunto no pintaba bien.
Los carceleros la condujeron hasta las puertas del edificio principal. El penal de Marte era un complejo situado sobre una planicie rocosa, a unos cien kilómetros del lugar en el que el Perseverance, el róver enviado por la NASA en 2020, había encontrado la primera señal de lo que entonces se conocía como «vida extraterrestre». Eso había sucedido doce años antes del Primer Contacto entre humanos y alienígenas, y cuarenta y ocho antes de que la Alianza de Sistemas cediera todo el control de la Vía Láctea a TechnoPrime. En tiempos mejores, el penal había sido un monumento en honor a la misión de la NASA. Aquellos, sin duda, eran tiempos peores.
North Jenkins lo sabía mejor que nadie. Sus padres, Oberon y June, habían formado parte del Escuadrón Tormenta cuando su hermana Skye y ella eran pequeñas. El recuerdo de la fallida misión Éxodo todavía era una sombra alargada que se cernía sobre su familia, incluso después de todos esos años. Ahora sus padres trabajaban como obreros en la colonia humana de Marte y su hermana había ingresado en el Cuerpo de Sanitarios. En cambio, ella estudiaba programación porque parecía una carrera con futuro.
Por desgracia, sus conocimientos de alumna de segundo grado habían sido suficientes para meterla en un buen lío.
No podía perder el juicio. Si la condenaban a permanecer en el interior de aquel campo magnético durante el resto de su vida, rompería el corazón de sus padres. Prefería que la arrojaran de una nave en pleno vuelo, aunque eso último ni siquiera era una posibilidad: TechnoPrime prohibía la pena de muerte. Le salía más rentable explotar a los orgánicos hasta que desfallecían. O simplemente abandonarlos cuando ya no les quedaban créditos que gastar.
North contempló el cielo, donde todavía podía apreciarse el rastro de la supernova. Hacía más de un siglo que se había convertido en una nebulosa, pero la explosión había tardado todo ese tiempo en llegar hasta Marte desde el Sistema de Ur. Su padre le había explicado todo aquello cuando era pequeña: qué eran los años luz, a qué distancia estaban los diferentes sistemas de la Vía Láctea, cómo se las arreglaban las naves para viajar de un extremo a otro de la galaxia en cuestión de meses. Casi podía escuchar su voz, profunda y melodiosa, narrándole las maravillas del universo.
«Espero que tú también hayas visto la supernova desde la colonia, papá», pensó mientras los androides y ella accedían al edificio principal, una estructura de basalto y hierro, con forma de pirámide truncada y sin ventanas. La oficina del alcaide poseía una claraboya desde la que se podía contemplar una hermosa panorámica de Júpiter y Saturno. ¿Cómo lo sabía North? Pues porque había estado allí nada más llegar, cuando aún confiaba en salir indemne de todo aquello. Seis meses trabajando sin descanso en la cantera habían frenado un poco su optimismo.
Ahora, con cinco kilos menos y un par de cicatrices fruto de la rivalidad entre uranianas y plutonianas (ella no se metía en broncas alienígenas, no era su estilo, pero más de una vez se había visto involucrada en las reyertas que se organizaban en el patio del penal), empezaba a pensar que el asunto iba en serio. Contempló su reflejo en las paredes de metal del elevador y reprimió un gesto de disgusto. Sus ojos, redondos y oscuros, parecían más negros que nunca en contraste con su piel; sus labios habían perdido su habitual tono rosado y hasta las pecas de su nariz habían palidecido. El pelo, castaño y sin brillo, se parecía cada vez más al pelaje de un ratón, y lo llevaba recogido en una coleta baja de la que escapaban algunos mechones. El uniforme le quedaba grande y las botas le hacían rozaduras en los pies. Sin pretenderlo, bajó la vista hacia la marca negra de su muñeca derecha, que tenía el tamaño de la huella de su dedo pulgar y una textura dura y áspera, similar al tacto de la roca volcánica o las escamas de un reptil. No tenía ni idea de cómo se había hecho aquello, pero la había acompañado desde que era una niña.
Las puertas del elevador se abrieron y apareció un despacho de forma ovalada, con una larga mesa sobre la que flotaban decenas de pantallas, varias butacas forradas de cuero sintético y un acuario de peces exóticos que cubría por completo una de las paredes. North, cuya asignatura favorita de la escuela había sido Ciencias de la Tierra, solo necesitó un vistazo para saber que se trataba de especies escandalosamente caras y extremadamente protegidas por las leyes terrestres. «Como si tuviesen algún valor ya», pensó, y, resignada, se obligó a contemplar al hombre que la esperaba al otro lado de la mesa.
–North Jenkins –saludó con tono jovial, y nueve de las diez pantallas se apagaron de golpe. La décima solo era visible para él.
–Alcaide Paget –respondió la chica de mala gana.
No pudo resistir la tentación de echar un vistazo al letrero flotante que había sobre su cabeza.
–Siéntate, por favor.
El alcaide esbozó media sonrisa. Era un tipo de edad indeterminada y estatura media, delgado y completamente calvo. Su cabeza tenía forma de bombilla, pero poseía unos ojos azules que brillaban con calidez y hacían que uno se sintiese cómodo en su presencia, incluso cuando no tenía razones para ello.
Eso era lo peor de los agentes de TechnoPrime: eran amables y educados hasta para arruinarte la vida. Quizá por eso la Alianza de Sistemas le había cedido a la inteligencia artificial el control de la Vía Láctea hacía más de medio siglo, porque la gran corporación tecnológica tenía hordas de comerciales listos para vender cualquier producto, incluso si el producto era un régimen dictatorial. Sus agentes, ya fuesen sintéticos u orgánicos, nunca perdían la compostura ni decían una palabra más alta que otra, y utilizaban expresiones como «es el procedimiento habitual» o «tal y como indica claramente el contrato que usted firmó» cuando alguien se quejaba de que lo expulsaran de su casa o le negaran los suministros básicos. De poco servía que la gente se quejara de que los contratos resultaban incomprensibles por ser tan rebuscados. Un simple mensaje de «Créditos insuficientes» podía condenar a una persona a morir de inanición sin que nadie se hiciera responsable de ello.
Los agentes de TechnoPrime que trabajaban de cara al público «no tenían competencias» para resolver ningún problema; los agentes que sí tenían competencias, y cuyo nombre no aparecía en ninguno de los contratos que TechnoPrime obligaba a firmar a cualquiera que pretendiese vivir bajo techo u obtener bienes de primera necesidad, se ocultaban tras los nombres de cientos de departamentos con los que uno solo podía contactar telemáticamente.
Hallarse frente a un hombre como el alcaide Paget, que tenía cierto poder de decisión, era todo un privilegio para la joven. Por mucho que a ella le disgustara la idea.
–¿Cómo van las cosas? –le preguntó el alcaide, como si la joven estuviese en un campamento de verano y no en prisión. La calva le brillaba bajo los focos del despacho. North se obligó a desviar la vista de ella y centrarse en los ojos de su interlocutor.
¿Qué pretendía que le dijese? «Aquí estoy, intentando que ninguna plutoniana enfurecida me clave el tenedor del postre en el cuello». Resultaba muy tentador.
–Bien –se limitó a contestar.
–Me alegro, me alegro. –El alcaide Paget asintió un par de veces y le mostró una pantalla portátil donde tenía abierto su expediente.
Ella se lo sabía de memoria, lo había revisado cientos de veces desde su detención. Aun así, tuvo que fingir que volvía a leerlo para que el alcaide se diera por satisfecho.
North reprimió el impulso de torcer el gesto. Que su valor social fuese igual a una estrella significaba dos cosas: que la había cagado demasiadas veces y que, en caso de que su vida corriese peligro inminente, TechnoPrime no movería un dedo por salvarla. Cuando se producía un accidente y los servicios de emergencia debían rescatar a varias personas, aquellas con un valor social inferior eran las últimas en ser evacuadas, o bien se las abandonaba directamente. Algo similar ocurría en los hospitales cuando había más pacientes que tratamientos disponibles. North había escuchado historias escalofriantes sobre ancianos humanos a los que se les había negado la asistencia sanitaria, ya que TechnoPrime consideraba que el valor social de un orgánico disminuía con la edad.
Solo un sistema gobernado por máquinas podía ser tan inhumano.
Al menos, se dijo, habían bloqueado sus créditos mientras permanecía en el penal. De lo contrario, hubiese perdido bastantes evitando que las alienígenas se mataran en las duchas o en el patio.
–En fin, North –carraspeó el alcaide Paget–, ¿puedo llamarte North?
«Señorita Jenkins para ti, lamecircuitos».
–Claro –respondió ella, apretando los puños.
–Ya queda poco para que se celebre tu juicio. Me imagino que estarás nerviosa.
«Qué va, le he cogido cariño a este sitio».
–Tal vez –carraspeó Paget al ver que no decía nada– podamos conseguir un veredicto favorable.
Al principio no entendió muy bien lo que quería decirle. ¿«Podamos»? ¿Desde cuándo al alcaide le importaba lo más mínimo el destino que corriese alguien como North?
–Te estarás preguntando a qué viene todo esto. –El alcaide le dirigió una sonrisa comprensiva y North deseó poder estamparle la pantalla en la cara–. TechnoPrime tiene una propuesta para ti.
Sus esperanzas se desvanecieron al escuchar aquello.
–No sé cuántas veces os lo he dicho –suspiró North–: no puedo contaros nada del Escuadrón Tormenta porque no pertenezco a él. Soy una ladrona, no una rebelde…
El alcaide Paget levantó las manos para interrumpirla.
–No te estoy pidiendo nada de eso, North. Nadie va a interrogarte. –Hablaba como si la sola idea fuese despreciable, a pesar de que North ya había sido interrogada tres veces desde el día de su detención–. Se trata de que le hagas un pequeño favor a TechnoPrime. A cambio, la fiscalía aceptará la petición de tu abogada y no será necesario que el tribunal se pronuncie. Te condenarán a dos años de prisión, de los cuales se te descontarán los meses que ya llevas aquí. Saldrás de este penal con veinte años y toda la vida por delante.
North se inclinó hacia el alcaide.
–¿De qué clase de favor estamos hablando? –preguntó, intentando no parecer ansiosa. Aquello sonaba demasiado bien como para ser verdad.
–Hemos recibido información preocupante acerca de un posible fallo en la seguridad de TechnoPrime –explicó el alcaide Paget–. No quiero aburrirte con los detalles, pero digamos que hay una puerta que… necesitamos cerrar.
–¿Y no tenéis informáticos más experimentados que yo para hacerlo? –North sabía que estaba tirando piedras contra su propio tejado, pero le parecía absurdo que TechnoPrime hubiese pensado en ella.
–Sí, los tenemos –concedió el alcaide–, pero no me has dejado terminar. Hay que cerrar esa puerta… con la mayor discreción posible. Si TechnoPrime enviara una de sus naves en una misión oficial, habría rumores. Por eso se ha decidido contar con colaboradores externos.
«Es decir, con gente que os haga el trabajo sucio». North apretó los dientes antes de responder:
–¿Dónde está esa puerta?
–Al otro lado de la galaxia, al final del Brazo de Perseo. –Paget volteó la pantalla y le mostró un mapa de la Vía Láctea. El lugar estaba resaltado en amarillo y había una cruz en uno de sus extremos–. Tardaréis unos tres meses en ir y otros tres en volver, que también se descontarán de tu condena.
–¿Tardaremos? –preguntó North sin apartar la vista del mapa–. ¿Quiénes?
–Viajarás en la nave de uno de nuestros colaboradores. –El hombre volvió a girar la pantalla y a ella no le quedó más remedio que mirarlo de nuevo–. No puedo darte más información hasta que aceptes, North. Son datos confidenciales.
–Entiendo. –Hizo una pausa y luego añadió–: Contad conmigo.
Su instinto le decía que había gato encerrado en todo aquello, que TechnoPrime no podía estar ofreciéndole en bandeja algo así a una supuesta rebelde. Pero aceptar el trato era mejor que depositar todas sus esperanzas en una abogada de oficio, por bienintencionada que fuese.
–¡Fantástico! –Los ojos azules del alcaide brillaron de satisfacción, como si North fuese una vieja amiga que hubiese aceptado asistir a su fiesta de cumpleaños. Cómo detestaba a los orgánicos de TechnoPrime–. Firma aquí y podré darte información más concreta.
Le tendió la pantalla y North firmó sin leer las condiciones del contrato. No tenía la posibilidad de negociar ninguna de sus cláusulas, no en su situación.
–Enhorabuena, North –dijo el alcaide Paget, haciéndoles un gesto a los soldados prime, que abandonaron sus posiciones y se acercaron a la joven para quitarle el collar de seguridad–. Acabas de dar el primer paso hacia tu libertad.
–Desde luego, hoy es mi día de suerte. –Su comentario sonó más irónico de lo que pretendía, pero el hombre no pareció darse por aludido.
–Viajarás en el Nautilus, una nave registrada como comercial, pero equipada como cualquier buque de guerra –le explicó acto seguido–. Lance Dune, su capitán, tiene cuatro tripulantes a su cargo, cinco si cuentas al robot que los acompaña a todas partes.
–¿El capitán es un androide? –preguntó North con desgana.
–Cyborg –corrigió el alcaide Paget–. Es un tipo reservado, pero eficiente.
Eso sonaba a que era antipático y despiadado, pero North tampoco esperaba más de un cyborg. Eran un poco más orgánicos que los androides, pero los módulos de control que les injertaban los obligaban a servir a TechnoPrime.
–Ah, una cosa más –dijo Paget entonces–. No debes hablarle a nadie de esta misión, ni siquiera a tu familia o a tus amigos más cercanos.
–Entonces, ¿qué les digo?
–No podrás comunicarte con ellos hasta que regreses –explicó el alcaide–. Pero mira el lado bueno: la próxima vez que lo hagas, será para darles excelentes noticias.
North evocó el rostro de su padre, cuadrado y amable, los ojos verdes y la barba entrecana. Luego el de su madre, moreno y vivaz. Y el de su hermana mayor, tan bonita, tan formal, tan diferente a ella. Sabía que su internamiento en el penal les había arruinado la vida a los tres; ahora tenía la oportunidad de enmendar sus errores… y salvar su propio trasero, lo cual tampoco sonaba nada mal.
–Eso espero, alcaide –se obligó a responder.
–¿Quieres ir a por tus cosas?
–¿Qué cosas? –La joven se puso en pie–. Confío en que Lance Dune pueda conseguirme un nuevo cepillo de dientes.
–Habrá suministros higiénicos en la nave, por supuesto. –En el fondo, North envidiaba la habilidad de los miembros de TechnoPrime para sortear toda clase de pullas–. ¿Estás lista, entonces?
–Lo estoy.
–Perfecto. Desbloquearemos tus créditos mientras estés en el Nautilus, así que pórtate bien. Seguirás llevando el visor, te ayudará a evaluar tus progresos. –El alcaide Paget sonrió y, acto seguido, se dirigió a los soldados prime–: Llevadla a la pista de aterrizaje. Ahora mismo voy a contactar con el Nautilus para que vengan a recogerla. No deberían tardar más de quince minutos. –Volvió a contemplar a North–. Ya están en el Sistema Solar. Le dije al capitán que aceptarías.
North, que todavía estaba digiriendo aquel «pórtate bien» cargado de condescendencia, tuvo que reunir todo su aplomo para responder con una inclinación de cabeza.
–Gracias, alcaide –se despidió.
–Es TechnoPrime quien te da las gracias a ti, North. –El hombre se recostó en su butaca de cuero y entrelazó los dedos mientras veía a la chica dar media vuelta y marchar tras los androides hacia la pista de aterrizaje.
No le gustaba la idea de convertirse en una herramienta al servicio de TechnoPrime, pero tampoco tenía alternativa. Además, el recelo que aún sentía al abandonar el despacho del alcaide Paget pronto se vio reemplazado por una agradable sensación de alivio.
Seis meses y una misión. Aparentemente, eso era todo lo que necesitaba para recuperar la libertad. Para volver a la colonia, a casa, y abrazar de nuevo a su familia, a Hayden y a todos los demás.
Antes solo tenía que ganarse la confianza del capitán Lance Dune. No podía ser tan complicado.
D.O.S
Lo primero que pensó North al ver el Nautilus fue que había que ser idiota para confundirlo con una nave comercial. Se trataba de una fragata de exploración, un modelo antiguo pero sólido, recubierto de pintura cromada. El nombre de la nave, escrito con letras blancas, estaba un poco desvaído, aunque todavía resultaba legible. Seguramente su madre hubiese podido identificar el modelo exacto y darle un montón de detalles. June Jenkins, al igual que su marido, había sido abogada cuando las leyes terrestres todavía importaban algo, pero después se había dedicado a la mecánica. Ahora trabajaba en un taller de la colonia humana de Marte, donde reparaba naves de TechnoPrime y a veces trasteaba con las piezas inutilizadas para construir pequeños aparatos electrónicos que vendía a través de Extranet.
North esperó a que el Nautilus aterrizara y observó, sin moverse del sitio, cómo se abrían las compuertas de entrada.
Al principio, las luces de la nave la deslumbraron. Se cubrió los ojos con el antebrazo y dio un paso al frente, hasta que vio aparecer una silueta recortada contra la luz blanca. Pensó que sería el capitán Lance Dune y contuvo el aliento.
La silueta fue volviéndose más nítida hasta que fue capaz de distinguir su rostro. Parpadeó, sorprendida, al ver de quién se trataba. Mejor: de qué se trataba.
Era un androide de apariencia vulgar, un poco oxidado en algunos puntos. Su aspecto era vagamente humanoide, menos amenazador que el de los soldados prime, pero sin llegar al extremo de poder confundirse con una persona. No tenía nada parecido a piel ni cabello, solo un suave revestimiento de cromo plateado, dos orbes de cristal semejantes a unos ojos humanos de color ámbar y una boca bien delineada.
–¿Capitán Dune? –musitó North, aunque estaba segura de que lo que tenía delante no era un cyborg. O eso o lo único orgánico que le quedaban eran las entrañas.
Entonces se fijó en su letrero flotante:
–North Jenkins, supongo –replicó el androide, dedicándole una inclinación de cabeza–. Soy un asistente prime, pero puedes llamarme Maddox. Te doy la bienvenida a bordo en nombre del capitán.
Se quedó mirando al androide durante unos segundos. De modo que Lance Dune no solo era un tipo antipático y despiadado, sino que también era demasiado importante como para recibirla en persona. Espléndido.
–Encantada, Maddox. –Pese a todo, aquel androide no tenía la culpa de nada. O de casi nada. «No olvides que sigue siendo un sintético», se dijo.
Entonces el visor le mostró una nueva notificación:
Acababa de ganar un crédito.
La joven reprimió un bufido. Los créditos de TechnoPrime determinaban el valor de una persona, y de ellos dependía que alguien pudiese vivir con dignidad o, por el contrario, fuese condenado a la miseria y el ostracismo. Para ganarlos, además de conseguir un empleo, había que comportarse de acuerdo con los valores de la IA, que premiaba la docilidad y castigaba con dureza los llamados «comportamientos disruptivos».
North entendía que hackear el sistema de seguridad de TechnoPrime, o intentarlo, se considerara bastante disruptivo.
–Acompáñame, por favor. –Maddox le dio la espalda y le hizo un gesto para que lo siguiera–. Te mostraré el Nautilus.
Fue tras él y, al cabo de unos segundos, oyó cómo las compuertas de la cámara de despresurización volvían a cerrarse a su espalda. Tuvo la impresión de que acababa de abandonar una prisión para entrar en otra, pero reunió todo su aplomo para adentrarse en la nave tras el androide, que era sorprendentemente veloz pese a caminar sobre aquellas piernas delgadas y de aspecto endeble.
–El Nautilus es un modelo de fragata de exploración originario del Cinturón de Kuiper –comenzó Maddox. Su voz era más suave que la de los soldados prime, y también más grave–. Posee tres cubiertas: la superior, donde se encuentra el puente de mando; la intermedia, donde se localizan las dependencias comunes y los camarotes de la tripulación, y la inferior, correspondiente a la bodega de carga, que es justo por donde estamos pasando ahora.
North miró alrededor. La cubierta inferior era una estancia de unos diez metros de anchura y veinte de profundidad, con el techo abovedado y varios espacios separados por paneles móviles. En el más grande, por el que North y Maddox caminaban, había un transbordador de tamaño mediano, siete cápsulas de evacuación (North hubiese preferido que fuesen ocho, por una cuestión de mera cortesía: aquello era como dejarle claro que, en caso de emergencia, ella y su nulo valor social tendrían que buscarse la vida) y un montón de combustible. A la derecha, en una cabina portátil, se encontraba lo que parecía la despensa del Nautilus. Tenía dos puertas con sendos letreros: uno rezaba «Alimentación», y el otro, «Suministros».
Maddox condujo a North a un elevador que los llevó a la cubierta intermedia. Allí se encontraban el comedor, los vestuarios, la enfermería, el invernadero y los camarotes de la tripulación.
–Tu camarote es el del fondo del pasillo –le dijo Maddox.
–Pero solo hay cinco. –North había contado las puertas.
–A Kim y Leona no les importa dormir juntas, y NetBot y yo tenemos nuestras propias estaciones energéticas.
Vaya, qué sorpresa. Si la nave se incendiaba, North moriría entre terribles sufrimientos mientras los demás escapaban en las cápsulas de evacuación, pero al menos tendría un camarote para ella sola hasta que eso sucediese.
Decidió no expresar aquel pensamiento en voz alta.
–Ah, ya recuerdo lo de las estaciones energéticas. Mi madre me habló de ellas. Es mecánica –aclaró.
–Un trabajo necesario –dijo el androide–. Si quieres mi opinión, es muy práctico no requerir más que un pequeño espacio para recargar las baterías.
–Ya me imagino. –North echó un vistazo alrededor. Se habían detenido en el comedor, una habitación con forma rectangular en la que había una pequeña cocina, sofás tapizados de cuero sintético, una pantalla que ocupaba casi toda la pared y una mesa de madera muy gastada. Se acercó a esta última y le dio unos golpecitos con los nudillos–. Ya casi no las fabrican de este material.
Una nueva notificación apareció frente a ella:
Ya había conseguido otro crédito. «Pues no lo estoy haciendo tan mal», se dijo para darse ánimos.
–La madera es un bien escaso en los tiempos que corren –asintió Maddox–. Solo quedan unos pocos árboles en la Tierra y otros tantos en Anu y Ningal. Todo lo demás son plantas de invernadero.
–Hablando del invernadero, ¿quién se ocupa de él? –North se dirigió hacia una de las paredes del comedor. Era de cristal, a diferencia de las otras tres, y se podían ver decenas de plantas colocadas en hileras. Le costaba imaginarse a un cyborg o a un androide plantando calabacines.
–En teoría nos turnamos, pero Byron y Glaar son los expertos –dijo Maddox–. Glaar es nuestro científico umbriano.
Umbriel era uno de los satélites de Urano, poblado por unos alienígenas que se asemejaban a un híbrido entre humano y anfibio. North se alegró de que hubiese al menos un orgánico más en la tripulación, aunque fuese un lamecircuitos.
Su madre solía decirle que no llamara «lamecircuitos» a los orgánicos que trabajaban para TechnoPrime. North solía ignorar el consejo. Tal vez aquel fuese el momento de cambiar de actitud.
–¿Y Byron? ¿También es científico? –Tanteó el terreno.
–No, él solo tiene buena mano con las plantas –respondió Maddox–. Kim dice que es porque nació en la Tierra.
–En la Tierra –repitió North con cierta admiración–. Deduzco que es humano, entonces.
–Tanto como tú. Y Kim y Leona también lo son. –El androide se quedó mirándola–. Entiendo que esto debe de ser difícil para ti. No estás acostumbrada a convivir con sintéticos, ¿verdad?
North se mordió el interior del labio. «¿Con sintéticos? –sintió el impulso de responder–. Bueno, si exceptuamos a la inteligencia artificial que oprime a todos los orgánicos de la Vía Láctea, entre los que se encuentran mis seres queridos, la verdad es que no he tenido el gusto de conocer a muchos».
Decidió que no ganaba nada enemistándose con un androide con el que iba a tener que convivir durante varios meses y se limitó a contestar:
–No, no demasiado.
Fue una respuesta tan diplomática que Hayden la hubiese felicitado por ella. Pensar en su mejor amigo le hizo sonreír, pero enseguida lo desterró de sus pensamientos. No quería mostrarse vulnerable frente a los tripulantes del Nautilus.
–Espero que la experiencia no te resulte muy desagradable –dijo Maddox. Al principio North pensó que estaba siendo irónico, pero enseguida se dio cuenta de que el androide hablaba con sinceridad y no supo qué pensar al respecto–. El capitán es un poco severo, pero, si respetas las normas de convivencia, no tendrás ningún problema con él, te lo aseguro.
–Gracias –contestó North a pesar de todo–. ¿Cuáles son esas normas?
Mientras hablaba con el androide, se fijó en que había una pantalla portátil olvidada sobre la mesa del comedor. Intrigada, estiró el cuello para ver lo que mostraba.
–Lo más importante… –empezó a decir Maddox.
–¡Eh! –North se apoderó de la pantalla y frunció el ceño–. ¡Este es mi expediente! ¿Qué hace aquí?
–Lo más importante –dijo una voz gélida a sus espaldas– es respetar la privacidad del resto de la tripulación.
La notificación llegó al instante:
North reprimió una maldición y levantó la vista para contemplar a Maddox. Aunque era imposible, hubiese jurado que el rostro del androide palidecía.
Se dio la vuelta y descubrió que había alguien observándola apoyado con cierta indolencia en el quicio de la puerta. La mitad izquierda de su cuerpo era la de un hombre joven, quizá de su misma edad, vestido con lo que parecían ropas de explorador: camisa y pantalones de color crudo, botas gastadas de piel y chaqueta de cuero marrón. Poseía unos rasgos armoniosos: pómulos altos, nariz recta y mandíbula firme, afeados por una telaraña de cicatrices blanquecinas que cubría su piel tostada. Era alto, le sacaba casi una cabeza a North, y tenía la espalda ancha y el cabello, largo hasta los hombros, de color azul claro. La mitad derecha de su cuerpo era la de un androide sin apenas revestimiento, y dejaba a la vista las articulaciones del brazo y la pierna, así como el pecho formado por placas de metal. Su ojo artificial era de color rojo y estaba cubierto por un visor, mientras que el otro era de un marrón tan claro que parecía dorado cuando le daba la luz. Los dos estaban clavados en la chica.
Sobre su cabeza podía leerse:
North tragó saliva.
–Así que tú eres el Capitán Dune –carraspeó. El cyborg continuaba observándola sin parpadear–. ¿Esto es tuyo?
Hizo ademán de devolverle la pantalla portátil. Él se limitó a extender la mano para recibirla y después se la colocó bajo el brazo orgánico.
–Todavía no había tenido tiempo de explicarle las normas de convivencia, capitán –balbuceó Maddox. North, que no creía que fuese capaz de sentir gratitud por un androide, tomó nota mental de aquel intento de sacarla del apuro.
–Salta a la vista –replicó el capitán con frialdad.
«No le contestes, North. Por lo que más quieras, no contestes al tipo antipático y despiadado con el que vas a viajar al culo de la Vía Láctea».
–Gracias por tan caluroso recibimiento, capitán. Ya me siento como en casa.
La chica sintió deseos de gritar al ver la notificación, pero se contuvo. Maddox, por su parte, hizo un ruidito que cualquier humano hubiese sustituido por un «Ay, cielos».
–24601 –dijo el cyborg, taladrándola con la mirada–, también conocida como North Jenkins.
–No –contestó ella, que había dejado de sonreír–. Mi único nombre es North Jenkins; lo otro es el número que me asignaron en el penal.
–Bien, North Jenkins. –El capitán Dune hablaba con calma–. Me da igual que seas una hacker, una rebelde o la princesa de Saturno. Mientras permanezcas en el Nautilus, cumplirás las normas y te dirigirás al resto de la tripulación con el debido respeto, y eso último me incluye a mí.
Lo sensato hubiese sido decirle que sí, pero North no soportaba aquel tono arrogante.
–Uno: no soy una rebelde. Dos: hace años que no existe la monarquía en Saturno. Tres: si una de las normas es respetar la privacidad del resto de la tripulación, ¿qué hacía mi expediente a la vista de todo el mundo?
Se lo estaba ganando a pulso, y lo sabía.
–Capitán, ¿podríamos seguir con la visita? –Maddox parecía apurado–. Creo que a North Jenkins le gustaría saber cómo cultivamos los tubérculos…
El capitán ignoró al androide:
–No estaba a la vista de nadie –dijo sin dejar de mirar a North–. Ningún otro se hubiese puesto a fisgonear.
–¿Acceder al expediente de otra persona sin su permiso no es fisgonear?
Al paso que iba, acabaría con créditos negativos.
–Los boniatos tardan entre cuatro y seis meses en crecer –siguió diciendo Maddox–, mientras que las berenjenas solo requieren entre cien y ciento veinte días…
–Soy el capitán de esta nave –el cyborg continuaba observándola–. Es mi deber asegurarme de que no llevo a bordo a nadie que pueda suponer un peligro para el resto.
–Me sorprende que me considere un peligro alguien que tiene un fusil integrado en el brazo derecho –replicó ella, señalándolo con la cabeza.
Se produjo un silencio denso como el alquitrán. La expresión del cyborg pasó de la indiferencia a la incredulidad en cuestión de segundos, e incluso Maddox permaneció cabizbajo hasta que el capitán Dune dio un paso al frente.
–No sé si solo eres necia –dijo con tranquilidad– o quieres convertirte en una mártir de la rebelión, pero no vas a provocarme, así que olvídalo. –Acto seguido, se dirigió a Maddox–: Os dejo.
–Sí, capitán. –El androide parecía aliviado.
–Ya te he dicho que no soy una rebelde –murmuró North mientras Lance Dune se alejaba en dirección al elevador. Caminaba casi como un humano, excepto por el ligero chasquido que hacía su rodilla mecánica a cada paso que daba.
No hubo respuesta, pero tampoco la esperaba. Esa era una de las razones por las que detestaba a los sintéticos: nunca se enfadaban. Las emociones jamás los gobernaban, quizá porque no llegaban a sentirlas.
Aunque, siendo sinceros, Maddox parecía un poco abatido en ese momento.
–Lo siento –le dijo North sin saber por qué–, no me ha puesto las cosas fáciles –carraspeó–. ¿Podrías repetirme lo de los tubérculos, por favor?
Qué triste consuelo.
–Por supuesto –suspiró el androide, y la visita continuó.
El Nautilus no estaba tan mal. Los vestuarios disponían de duchas de agua caliente y cabinas de secado, y a North le correspondía un pequeño neceser que contenía un cepillo de dientes, un tubo de dentífrico, un peine, una pastilla de jabón y otra de champú. La enfermería tenía una camilla y un montón de artilugios que Skye hubiese sabido identificar, pero que ella no tenía ni idea de para qué servían. En cuanto a su camarote, era un cuarto de seis metros cuadrados con una cama individual, una taquilla, un escritorio anclado al suelo, una estantería vacía y una pantalla portátil. También tenía una puerta que conducía a un aseo diminuto, provisto de inodoro y lavamanos. En la taquilla había un uniforme y un pijama, ambos de color azul con las costuras naranjas, y unas botas de tejido suave y flexible. Todo era de la talla de North. «Al menos, que el capitán Dune haya accedido a mi expediente ha sido de utilidad», pensó la joven. La pantalla portátil tenía conexión a Intranet y permitía acceder a un montón de documentos digitales y vídeos que había compartido la tripulación. Había más de diez libros digitales sobre la Tierra, ocho de los cuales había subido el usuario Kim2106, y una carpeta de vídeos llamada «Mis recetas» que había creado el usuario Mamá_Gallina. North no quiso seguir curioseando en presencia de Maddox; ya tendría tiempo de hacerlo más tarde.
No dejaba de pensar en el capitán del Nautilus. Le desagradaba y, al mismo tiempo, lamentaba que su relación hubiese empezado con mal pie. Al fin y al cabo, iban a tener que soportarse el uno al otro durante los próximos meses.
–La cena se sirve a las ocho, así que esta noche tendrás que conformarte con un tentempié –dijo Maddox entonces, ofreciéndole un sándwich de lo que parecían palitos de cangrejo con mayonesa y una botella de plástico vacía–. Puedes rellenar la botella en el lavamanos, el agua es potable.
–Gracias por todo, Maddox. –North se despidió de él con suavidad, en parte para compensar lo ocurrido con el capitán Dune. Aquello le hizo ganar un crédito, pero no lo había dicho por mero interés, sino porque Maddox había sido amable.
El androide permaneció en la puerta del camarote unos segundos más, retorciéndose las manos con nerviosismo.
–No lo juzgues muy duramente, North Jenkins –le dijo.
–¿Al capitán? –La chica levantó las cejas–. Creo que es lo que él ha hecho conmigo.
El androide no desmintió aquello.
–El desayuno se sirve a las ocho en punto, hora de Marte, en el comedor.
–Allí estaré.
–Sé puntual, North Jenkins.
–North –corrigió ella–. Puedes llamarme North.
Maddox la miró confundido.
–Pero antes has dicho que North Jenkins era tu único nombre.
–Me refería a que no quiero que me llamen por mi número de prisionera. Soy una persona.
–Comprendo. –Sin embargo, el androide no parecía entenderlo muy bien–. North, entonces.
–Genial. –North levantó los pulgares y se metió en su camarote. Cuando la compuerta se cerró a sus espaldas, se apoyó en ella y exhaló un suspiro.
Dejó el sándwich y la botella sobre la mesa y se quitó las botas. Estaban manchadas de polvo de color óxido, un pequeño souvenir de Marte que iba a tener que limpiar (suponiendo que no decidiese quemarlas, porque las que había en la taquilla tenían mucha mejor pinta). Metió la mano en el interior de la bota izquierda, palpó hasta dar con el borde de la plantilla y tiró de ella con suavidad. Debajo había un pequeño objeto que extrajo cuidadosamente.
La visión de aquello le provocó una oleada de orgullo. No era nada valioso, solo una diminuta estrella roja de cuatro puntas, pero se la había entregado la comandante Shelton en persona cuando había entrado a formar parte del Escuadrón Tormenta.
Cerró el puño alrededor de la estrella y recordó lo que le había dicho al capitán Dune. «No soy una rebelde». Era lo mismo que le había dicho al juez.
Y también era mentira.
North Jenkins se había unido a la resistencia al cumplir dieciséis años, desoyendo los consejos de sus padres y siguiendo su ejemplo. Oberon y June también habían sido miembros del Escuadrón Tormenta hasta que el fracaso de la misión Éxodo les había hecho retirarse. En los últimos quince años habían abandonado toda idea de rebelarse, incluso habían renunciado a sus carreras como abogados a cambio de que TechnoPrime los dejara en paz a ellos y a sus hijas. Si North no hubiese decidido actuar por su cuenta, les habría ido bastante bien.
No había intentado hackear el sistema de seguridad de TechnoPrime para robar créditos: lo había hecho para que Hayden y otros tres idiotas accediesen a uno de los servidores de la inteligencia artificial con el fin de destruirlo. La comandante Shelton les había repetido hasta la saciedad que había demasiados servidores por toda la galaxia como para que el Escuadrón Tormenta se planteara acabar con TechnoPrime inutilizándolos todos, pero North y Hayden habían coincidido en que merecía la pena intentarlo… y se habían equivocado.
«Al menos –pensó North para darse ánimos–, a Hayden no lo habían descubierto». Y ella tenía la oportunidad de reducir su condena. Odiaba admitirlo, pero TechnoPrime se la había metido en el bolsillo con aquella propuesta.
Sabía que nadie del Escuadrón Tormenta la juzgaría, ni mucho menos la comandante Shelton. «Primero la vida y después la lucha», solía decirles a todos, sobre todo a los más jóvenes y entusiastas. Ese era uno de los principios del Escuadrón Tormenta.
El otro: «Ningún compañero se queda atrás».
North reflexionó. ¿Dónde podía guardar su estrella? Probó a meter la mano en la bota izquierda que había en la taquilla, pero la plantilla no se podía levantar.
Miró alrededor y sus ojos se detuvieron en la rejilla de ventilación del camarote. No tenía ni un palmo de ancho y los tornillos estaban un poco sueltos. Los desenroscó con cuidado, depositó la estrella en el interior del agujero y volvió a cerrarlo.
Engulló el sándwich en tres bocados, bebió agua directamente del grifo y después se quitó el uniforme del penal y lo cambió por el del Nautilus. Se tumbó en la cama y sostuvo la pantalla portátil frente a su rostro. Eran las nueve y cuarto de la noche, hora de Marte, y disponía de once horas y cuarenta y cinco minutos para hacer lo que quisiera. Once horas y cuarenta y cinco minutos vestida con ropa cómoda, tumbada en una cama en condiciones y sin tener que picar piedra. Probablemente optaría por dormir a pierna suelta sin que la despertaran los ronquidos de ninguna talasiana.
Sonaba bastante bien. Solo había un problema: seguía preocupada por el capitán Dune. Tendría que aprender a llevarse bien con él y, por encima de todo, convencerlo de que no formaba parte del Escuadrón Tormenta.
Necesitaba que aquella misión fuese un éxito. Costara lo que costase.
«Vas a tener que tragarte el orgullo, North», se dijo antes de cerrar los ojos.
T.R.E.S
Se levantó temprano y fue a darse una ducha. Había descansado mejor que en el penal, aunque había tenido pesadillas en las que volvía a estar prisionera, picando piedra en la cantera mientras Lance Dune la observaba con frialdad. Casi hubiese preferido soñar con soldados prime.
Cuando se deshizo por completo del polvo de Marte, se vistió con el uniforme y las botas del Nautilus y se dirigió hacia el comedor. Lo encontró vacío. Consultó el reloj que había en la pantalla gigante y descubrió que todavía eran las ocho menos cuarto.
Salió al pasillo y se encontró con alguien que venía de la cubierta inferior.
–¡Eh! –exclamó al ver a North–. Tú debes de ser la hacker.
Era una chica humana, algo mayor que ella, de expresión afable. Tenía la cara redonda, los ojos rasgados y la nariz chata, y llevaba puesto un mono manchado de grasa. Su valor profesional era de tres estrellas, y su valor social, de dos.
–Kim Walters, un placer.
Fue a tenderle la mano, pero se dio cuenta de que estaba sucia e hizo ademán de retirarla, por lo que North se la estrechó antes de que pudiese hacerlo. Era más pequeña que la suya y estaba muy caliente.
–North Jenkins –respondió–. Supongo que soy la hacker.
–El capitán nos ha hablado de ti. –Kim sonrió, mostrando una dentadura blanca e irregular–. Así que atacaste el sistema de seguridad, ¿eh? Hay que reconocer que tienes agallas.
–Sí, bueno, hago cosas estúpidas de vez en cuando. –Se encogió de hombros quitándole importancia.
Kim le dio una palmada en el hombro, olvidando que tenía la mano sucia. North no quiso recordárselo.
–Voy a darme una ducha rápida. ¿Puedes ir a buscar a los demás? Estarán en el invernadero; a Byron le gusta añadirle verduras al desayuno. –Puso los ojos en blanco y, sin esperar respuesta, se dirigió hacia los camarotes.
Puesto que North no tenía nada mejor que hacer, se encaminó hacia el invernadero. Pero, al pasar por delante de la enfermería, oyó gritos provenientes del interior:
–¡Son solo cajas!
–¿Y qué? ¿Crees que está justificado destruir cualquier cosa por el simple hecho de que no tenga sistema nervioso?
–No las he destruido: están un poco rotas, nada más.
–Ni un triturahuesos de Xango las hubiese dejado así.
La puerta estaba abierta y, cuando North se asomó, se encontró con una escena de lo más curiosa: un umbriano malhumorado y una humana de cabello rizado discutían entre un montón de cajas hechas pedazos.
North no sabía si debía intervenir o pasar de largo.
–En realidad –carraspeó al fin–, los triturahuesos de Xango tienen la saliva ácida y no suelen dejar restos.
La notificación llegó de improviso:
North parpadeó; en realidad, sabía aquello por Skye, que había visto heridas muy feas a lo largo de su carrera como sanitaria. Sin duda, después de las explicaciones de su hermana, Xango no era un planeta al que quisiera ir de luna de miel.
El alienígena se volvió hacia ella con cara de pocos amigos. Era un tipo delgado y fibroso, con la piel recubierta de escamas de color verde esmeralda y los ojos violetas. La mayor parte de los de su especie tenían las escamas caquis o marrones y los ojos negros, o, al menos, los que vivían en la colonia de Marte. North se dijo que aquel umbriano era el más hermoso que había conocido hasta la fecha.
–Gracias por esta lección de biología que nadie te ha pedido –le espetó–. ¿Querías algo?
Vaya, también era el más desagradable que había conocido hasta la fecha.
–North Jenkins, encantada –replicó ella–. ¿Siempre eres más simpático con las cajas que con las personas?
La humana soltó un bufido de risa. El otro la fulminó con la mirada antes de salir de la enfermería farfullando algo que North se alegró de no poder escuchar. A ella le dio tiempo a echar un rápido vistazo a sus estadísticas: tenía cuatro estrellas de valor profesional y tan solo dos de valor social.
–Glaar no soporta el desorden. –La humana le tendió la mano–. Leona Kumar.
North tuvo que mirar hacia arriba cuando se acercó a ella. Era muy alta y corpulenta, de piel morena y pecosa, con un rostro de facciones suaves surcado por una cicatriz diagonal. El cabello, largo y rizado, le caía desordenado por la espalda y no parecía haber sido peinado en los últimos seis meses. Su valor profesional era de tres estrellas, y su valor social, de dos. North llegó a la conclusión de que, exceptuando al capitán Dune, la tripulación del Nautilus no valía gran cosa de cara a TechnoPrime. Aunque seguían superándola a ella.
El apretón de manos casi le pulverizó los huesos, pero al menos Leona Kumar era educada y no iba manchada de grasa.
–Realmente has dejado las cajas hechas polvo.
«Y mi mano», añadió para sus adentros, reprimiendo el impulso de frotársela.
–Necesitaba suero e iba con prisa. –Leona se encogió de hombros–. ¿Te has perdido?
–No, Kim me ha pedido que buscara al resto de la tripulación.
–Oh, así que ya la has conocido. –Los labios de Leona se curvaron en una sonrisa–. Bien, puedes decirle que nos has encontrado. Aunque me imagino que Glaar habrá ido a encerrarse dramáticamente en su camarote y tardará un poco en presentarse en el comedor.
–¿Hace eso a menudo?
–Solo hasta que Maddox va a buscarlo. Es una especie de ritual.
–Ya veo.
A North le costaba hacerse a la idea de que toda esa gente servía a TechnoPrime. Le recordaban a los mercenarios que protagonizaban los videoseriales de acción que Hayden y ella veían en la colonia. «No te confíes, North –se dijo–. Intenta llevarte bien con ellos por el bien de la misión, pero no bajes la guardia».
Cuando regresaron al comedor, ya había tres personas allí: Kim, que llevaba el pelo húmedo y había cambiado el mono manchado de grasa por lo que parecía el uniforme oficial; un hombretón de piel negra y barba gris; y un robot que caminaba sobre cuatro patas acabadas en ruedas y tenía prismáticos en vez de ojos.
–No, NetBot –le estaba diciendo el hombre–. Eres muy amable, pero no necesito más zanahorias.
–Nutrientes –contestó el robot. Tenía una voz metálica, aguda y vibrante que hizo que North diera un respingo al escucharla.
–Sé que son buenas para nosotros –replicó el hombretón con paciencia–. Sin embargo, la receta dice que solo hacen falta tres.
–Lastimado. –El robot agachó la cabeza.
–¿Es capaz de mantener una conversación? –le preguntó North a Leona.
Entonces el robot se giró hacia ellas.
–Paralelepípedo –declaró, y, acto seguido, se fue rodando en dirección contraria.
–Solo conoce cuarenta y dos palabras –dijo la mujer, encogiéndose de hombros.
–¿Y una de ellas es «paralelepípedo»? –North levantó una ceja.
Leona fue a responder, pero el hombre también se había fijado en ellas y se le adelantó:
–North Jenkins, supongo. –Poseía una voz grave y profunda que a North le recordaba a la de su padre, y eso le hizo sentir nostalgia–. Mi nombre es Ferdinand Byron, pero todos me llaman Byron. –Hizo un gesto hacia las verduras que estaba troceando–. Disculpa si no te estrecho la mano...
–No importa –dijo North–. Es un placer conocerte, Byron.
Las sospechas de la chica se confirmaban: todos los tripulantes del Nautilus tenían un valor social de dos estrellas… Exceptuando al robot, al parecer.
Así que el pobre NetBot y ella misma eran los únicos que solo tenían una estrella.
–¿Y Maddox? –preguntó entonces Byron, sacándola de su ensimismamiento.
–Ha ido a buscar a Glaar –contestó Kim.
–Te lo dije. –Leona miró a North de reojo y fue a sentarse junto a la otra chica.
Byron terminó de preparar el desayuno y lo sirvió en la mesa. A las ocho menos tres minutos, Glaar y Maddox entraron en el comedor. Glaar se sentó al lado de Kim y no miró a Leona en ningún momento; Maddox, por su parte, escogió el sitio vacío que había a la derecha de North.
–¿Has pasado una buena noche, North Jenkins, digo, North? –le preguntó.
–Sí, gracias.
Al menos TechnoPrime valoraba positivamente los buenos modales.
Byron colocó una fuente en el centro de la mesa y repartió platos. Había huevos duros, palitos de zanahoria para untar en hummus de garbanzos, patatas asadas y algo que parecía col hervida. Ella se sirvió de todo excepto col, y luego apoyó los codos en la mesa y se aclaró la garganta:
–Si no os importa... –Los demás se volvieron para observarla–. Creo que todos sabéis quién soy y por qué estoy aquí. A mí me gustaría saber... En fin, ¿qué es lo que hacéis vosotros exactamente?












![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)