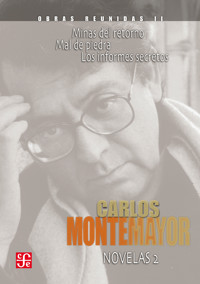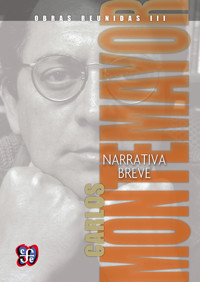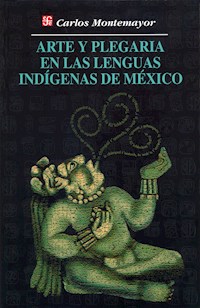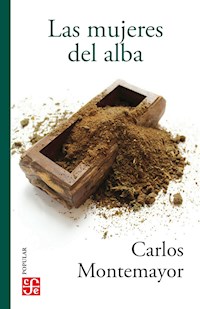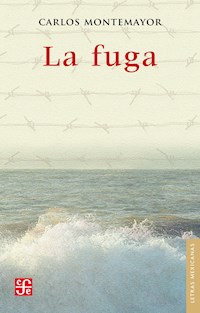
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Secuela de la novela Las armas del alba (2003), esta narración cuenta la odisea de Ramón Mendoza, ex integrante del grupo guerrillero que en septiembre de 1965 atacó la guarnición militar de Ciudad Madera, Chihuahua, y que es enviado a las Islas Marías. En el penal, Mendoza organiza una fuga y desencadena una incesante acción. Con un estilo ameno y fluido, el autor recrea una novela de aventuras con un trasfondo político: el de un sistema que no admite la crítica ni la oposición y orilla a sus contrarios a la lucha armada en el México de los sesenta y setenta del siglo XX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La fuga
Carlos Montemayor
Primera edición, 2007
Primera edición electrónica, 2011
D. R. © 2007, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D.F.
Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected]
Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0711-9
Hecho en México - Made in Mexico
La fuga
Océano Pacífico, Islas Marías, 1970
Avanzada la noche dejó de llover. El viento sopló con fuerza. Extensas nubes grises se replegaban con rapidez y a pesar del surgimiento de estrellas en el firmamento no se distinguía la extensión del mar, el universo de las inmensas aguas. El barco se mecía ruidosamente por el rugido inconstante y grave de los motores.
—Dicen que eres un gatillero, que te enfrentaste a policías y a soldados —comentó con voz impersonal uno de los presos; parecía que hablaba a otra persona, que quizás se trataba de una confesión súbita, de una confidencia.
Se volvió a mirarlo. Un remoto foco de la cubierta, a la entrada de la escalerilla que descendía al interior del barco, bastaba para que se vieran a los ojos. Muchos reclusos volvían a concentrarse de nuevo en la cubierta.
—Quiero saber qué me dices —insistió el hombre moreno.
—No eran propiamente soldados.
—¿Qué, exactamente?
—Enemigos, digámoslo así.
Algunos presos estaban discutiendo; era una riña a punto de los golpes. Llegaban a ellos las voces, los gritos. Un reo se retiró del grupo e increpó al moreno.
—Es por droga —explicó el hombre cuando los que reñían se alejaron—. Me dicen el Jarocho. Puedes llamarme así tú también.
Luego extendió el brazo.
—Aquellas son las islas. Ya estamos llegando a nuestra prisión.
Tardó en distinguir tras la masa del oleaje la silueta de la isla. Le asombró ver otra vez la tierra oscura, árboles inmóviles y remotos, acantilados, la angosta franja de la playa. Algunos soldados y presos se acercaron a la proa. El hombre moreno permanecía a su lado y habló de nuevo.
—Prefiero estar preso en las ciudades, no en el mar.
—Yo prefiero no estar preso.
El barco rodeó la costa y se dirigió al puerto de la isla mayor, la isla María Magdalena. No muy lejos giraba la luz del faro. Conforme avanzaron, apareció el puerto de Balleto, la sombra de caseríos, los muros de una construcción blanca, algunas luces insuficientes y vagas como insectos atrapados en la isla.
Comenzaron a desembarcar los presos. Pasaba de la medianoche. Se había acostumbrado ya al olor del barco. Ahora entraba en el olor de la tierra, de la basura, de la vegetación. Se dirigieron a la comandancia. Entraron en las oficinas. Un oficial empezó a revisar los documentos.
—¿Tú eres Ramón Mendoza?
—Así es.
El oficial sudaba en abundancia. Le devolvió los documentos; estaban húmedos.
—Vas a trabajar primero con los peones de Campo Nayarit. Después te mandaremos a otro lugar.
El guardia abrió la puerta. La habitación era asfixiante. Muchos mosquitos lo atacaron en la nariz, en los brazos. En el rincón vio un catre de lona; parecía una piedra junto a las paredes sucias y enmohecidas.
—Tienes tres horas para dormir. El primer pase de lista es a las cuatro de la mañana.
El guardia se retiró. Los mosquitos eran insistentes. Cerró los ojos. Sentía aún el barco, el bamboleo del mar, el cansancio de más de veinte horas de surcar el océano para llegar a las islas. No podía pensar en nada ni concentrarse. Cuando se acostó en el catre de lona sintió un olor rancio, ácido. Tenía la camisa empapada por el sudor. El calor era excesivo. Volvió a cerrar los ojos. Los mosquitos seguían acosándolo, pero dejaron de importarle. Seguía sintiendo el oleaje del mar, el olor grasoso y ácido de la cubierta del barco.
Oyó el estrépito de pasos y risas frente a la puerta. Se incorporó, agitado. Volvió a oír la corneta a lo lejos, convocando al pase de lista. Se puso de pie, mareado por el sueño. Tenía los brazos y las manos cubiertas de ronchas por la picadura de los insectos. Sintió deseos de orinar. Salió del cuarto. En la oscuridad de la madrugada muchos pasaban junto a él. Empezó a despertar conforme caminaba, conforme olía el sudor de los otros cuerpos. La sensación del bamboleo del mar no había desaparecido del todo. Sentía hambre.
La neblina cubría una parte del monte que se elevaba detrás de los caseríos. Decenas de presos se formaban cerca del muelle, en el embarcadero de Balleto, esperando la orden para partir a pie al campamento de Campo Nayarit. Los soldados aguardaban las instrucciones de los guías. Alguien se acercó a él por la espalda.
—También me incluyeron aquí —dijo el Jarocho tendiendo la mano para saludar—. Cuenta conmigo.
La neblina se disipaba gradualmente, conforme el sol ascendía. Pero el calor sofocaba todo, los cuerpos, la respiración, la somnolencia, la sed. Muchos perros ladraban cerca de las filas de presos. No entendía por qué había tantos perros ni de dónde brotaban. Varias parvadas de pelícanos y gallaretas volaban flotando en la brisa y de vez en cuando volvían a posarse en el largo muelle de Balleto o en la cubierta del barco que aún estaba anclado, meciéndose suavemente, gris, enmohecido, casi frágil.
—Los compañeros creen que eres muy peligroso, gatillero.
El Jarocho se había quitado la camisa. Sudaba copiosamente por la frente, por el cuello corto y vigoroso; los hombros y el pecho prominente estaban perlados de sudor. Se rió su enorme rostro moreno y brillante.
En Campo Nayarit repartieron a los reos por cuadrillas y les ordenaron recoger herramientas de trabajo para el desmonte. Cuando se retiraban las primeras cuadrillas oyó las voces. Eran opacas, enronquecidas. Trató de avanzar con rapidez, pero los reos formaban una masa compacta alrededor de aquellas voces que ahora parecían transformarse en ruidos guturales, bestiales, sin articular nombres ni palabras. Se arrojó sobre los reos para abrirse paso. Cuando llegó junto al Jarocho estaban ya varios guardias del penal. El Jarocho respiraba agitadamente y tenía el cuello enrojecido, con las venas hinchadas. Uno de los hombres que había reñido la noche anterior en la cubierta del barco sangraba por la boca y la nariz; de vez en cuando escupía una pequeña masa oscura y densa como si quisiera desprenderse de un sabor o de un bocado indeseable. El otro compañero del herido se hallaba con uno de los custodios del penal.
—¿Con qué lo golpeaste? —preguntó el custodio.
—Con el puño —contestó secamente el Jarocho.
—Dice este hombre que con una piedra —insistió.
—No necesito de piedras para poner en orden a estos pendejos.
—¿Con qué te golpeó? —preguntó al hombre que sangraba—. Dime, habla.
El hombre tenía la mirada en el suelo. Volvió a escupir una masa roja y oscura.
—Habla, ¿te golpeó con el puño?
El hombre asintió con la cabeza, sin hablar.
—Yo no busco dificultades, pero no quiero que se metan conmigo —aclaró el Jarocho.
—Ninguno de ustedes está aquí por buena conducta —espetó el custodio—. Pero aquí respetan el orden o los obligaremos a que lo respeten.
Llovió por la noche. Salió de la barraca para recibir en el cuerpo la lluvia caliente. La neblina cubría el monte, la selva, el mar. Los relámpagos arrojaban de vez en cuando la luz como una fina arena que traspasaba la neblina. Bajo la lluvia y la noche había huido por la sierra muchos años atrás. Habían caminado al Faro y después a Tres Ojitos; ahí el ejército volvió a sitiarlos, pero sin ascender por la montaña para capturarlos. Ellos contaban con armas y tiros suficientes para resistir un asalto. La lluvia era fría y se protegían con grandes cortezas de pino; bajo las cortezas trataban de dormir, de reposar, de ocultarse. Ahora, bajo la lluvia, en la noche de la isla, en el calor, recordaba la lucha, volvía a sentir corporalmente el recuerdo de la libertad. Su necesidad inmediata, su confín remoto.
Le gritaron que se detuviera. Pero él no entendió. Creyó por un instante que estaba mareado. Un puñado de pequeñas mariposas blancas flotaba delante de él. De un alto árbol de guayacán una liana se movió, o mejor, se deslizó lentamente, buscando el tronco. Mientras veía que la liana se desplazaba ascendió el olor de los árboles cercanos, la fragancia del árbol rojo de caoba. La cabeza de la víbora se mantenía erguida; era la única parte que no caía, suelta, libre, como vegetal. “La asustamos”, le dijo un preso junto a él, sujetándolo de un brazo. “¿Qué es?” “Le llaman bejuquillo”, contestó el que había gritado primero. “Es una chirrionera”, agregó el Jarocho.
La víbora llegó al suelo y tomó un color más oscuro. En la tierra húmeda pareció convertirse en agua negra y se perdió en la vegetación caliente y abundante. “¿Cómo se les atrapa?” Los hombres se rieron. “Vamos a buscarla, si quieres, antes de que se pierda.” “No la encontrarán”, dijo el primer preso. “Hallaremos otra entre los bejucos, escondida como liana.”
Se acercó al viejo. Era un hombre gordo y moreno. Se hallaba sentado en la arena de la playa junto a un perro. El Jarocho se había retirado con otros reos, a jugar cartas; escuchaba las risas potentes, francas. Sintió compasión por el viejo desde la primera vez que lo vio caminar paso a paso y encorvado.
—¿Cuántos años tiene aquí? —preguntó al viejo.
—Muchos. No lo va a creer: cuarenta.
—Con tantos años aquí, ¿por qué no se ha ido? Se me hace que está fácil para irse.
—No, mi amigo, aquí está carajo.
—No. Yo pienso que sí se puede.
El viejo se volvió a mirar el mar. El perro dormía.
—Es por la droga —explicó el Jarocho.
Salían de la selva. El calor húmedo de la tarde aumentaba. Iban caminando detrás de la cuadrilla, muy rezagados.
—¿En qué penitenciaría estuviste, gatillero?
—En la de Chihuahua.
—¿Nada más ahí?
—Con una me bastó.
—Pues yo conocí a ese pequeño grupo. Éramos compañeros.
—¿En dónde?
—En la ciudad de México, hace tiempo.
—¿Eran libres?
—No, en Lecumberri, en la penitenciaría. Piensan que yo bloqueé a su proveedor. Creen que lo compré o lo denuncié.
—¿Qué hiciste?
—No saben quién los denunció. Yo no me meto en esos asuntos.
—Alguien te traicionó, Jarocho.
—Éstos no necesitan traidores para hacerse de enemigos.
—Cuidémonos de ellos.
—Te tienen miedo, no se meterán contigo.
—Cuidémonos de ellos.
El jefe de la cuadrilla lo señaló. Dos soldados hablaban con otros reclusos. Luego lo llamaron.
—Así que eres tú —dijo el cabo—. Entrega tus herramientas.
—¿Qué pasa?
—Te llevan a la comandancia, a Balleto —explicó el jefe de la cuadrilla.
—¿Estoy preso otra vez?
—No seas pendejo —gritó el soldado—. Tienes diez minutos para entregar las herramientas. Hazlo ya.
En la selva, la vegetación era brillante, luminosa. Una parvada de pericos levantó ruidosamente el vuelo entre los árboles y parecía perderse entre las caobas y guayacanes, elevarse sobre los árboles, caer de pronto como hacia un pozo, como si un columpio los meciera en el aire caliente. El Jarocho atravesó apresuradamente el terreno para acercarse a él.
—¿Qué hiciste, gatillero?
—El viejo con el que hablé hace dos días me traicionó.
—Te adelantaste en buscar compañeros.
—No me le acerqué para reunir compañeros. Me daba lástima.
—Te falta saber dónde hay amigos y cuándo debes sentir lástima.
—Te retiraremos de Campo Nayarit, para evitar tentaciones inútiles. Ya sé que te quieres fugar —reclamó el general.
—No, señor. Tengo aquí apenas un mes. No conozco la isla. ¿Dónde voy a conseguir tablas?
—Te retiraremos de Campo Nayarit.
—¿Qué tiene Campo Nayarit? ¿Qué tiene de malo mi trabajo? De por sí estoy preso en la isla.
—Estarás aquí en Balleto, en los talleres, para tenerte mejor vigilado. No quiero que te traguen los tiburones en el mar.
—Ya estoy preso en la isla, señor, y ahora quieren apresarme otra vez. No entiendo.
—Aquí lo entenderás.
—Tú eres Ramón, ¿verdad? Sabemos que te han ordenado firmar seis veces al día en la comandancia.
—Hay gente muy loca.
—Yo estoy aquí con otros compañeros por gomero. Nuestro asunto es el cultivo de amapola, así que somos gente en la que se puede confiar.
—Siempre descubre uno cosas de los amigos.
—El Jarocho te manda saludos. Quiere que sepas que con él sí puedes confiar. Que no te vuelvas a equivocar.
—No me volverá a suceder. Díselo.
—Eres muy joven. A ver si haciendo sogas te apaciguas —dijo el sargento Carranza, asistente del general.
—No debo abrir la boca tanto, aunque sea con gente que está pasando por el mismo horror que uno está sufriendo. Hay veces que son débiles de más.
—Así es.
—Yo trabajo donde sea.
—Así tiene que ser.
—Pero no es justo. La comida es mala en los comedores y allá puede uno cazar algo por las tardes.
El sargento Carranza se rió.
—Estás loco.
—A mí el trabajo no me asusta.
—¿Qué edad tienes?
—Veintinueve años, señor.
—Eres muy joven. Por eso eres tan confiado.
Una tarde se acercó al muelle de Balleto. El agua cristalina del mar se agolpaba en los pilotes sumergidos. Ahí había desembarcado de noche, hacía varias semanas. Ahora el muelle lo atraía poderosamente, como si estuviera aún aturdido por el sueño o por una larga enfermedad; miraba el embarcadero que se extendía en las aguas del mar. Con sorpresa, como si tuviera fiebre o no entendiera bien las cosas, veía desplazarse debajo del embarcadero, pero lejos de la playa, los bultos acerados, los lomos de tiburones que giraban lentamente, que desaparecían debajo del embarcadero o se perdían en el oleaje para luego, inadvertidos, emerger de nuevo. No todas las tardes los distinguió. A veces sólo contemplaba los lanchones de carga o un bote de pesca meciéndose junto al muelle, con guardias vigilando en la plataforma, con soldados cerrando el paso al embarcadero o a las playas.
Detrás de la comandancia del puerto de Balleto se elevaba un monte con selva y peñascos; contrastaba con la extensa plataforma ondulante del muelle y la corpulencia, a veces oscura, a veces azul, y también siempre ondulante, del mar. Esa inmensidad era una propuesta reiterada para ser libre, para pensar que el mundo real estaba al alcance de la mano, que era una puerta posible. Desde el embarcadero, sin embargo, hacia la izquierda, sólo distinguía el monte rocoso de la isla San Juanito, las parvadas de pelícanos y gaviotas que parecían elevarse como un puente oscilante entre ambas islas. En la selva detrás de Balleto, en cambio, se esponjaba como un árbol vertiginoso el vuelo ruidoso y colorido de los pericos. Ahí, más que la prisión asfixiante y violenta, era la vida que desconocía, que lo hacía retroceder, caer en un pozo desde su sierra de coníferas, desde las altas montañas y planicies de ganado y de sembradíos de maíz y trigo. Sentía que esa isla era una prisión más efectiva, más desconcertante.
En la piel exuberante de la selva, en piedras, en troncos caídos, se sorprendía de pronto con la mirada remota, perdida, casi antigua, de grandes iguanas oscuras y verdosas, inmóviles como rocas y de pronto ágiles y grotescas, que corrían apoyadas en pequeños pero musculosos brazos. Los ojos a veces entrecerrados parecían verlo sesgadamente. La primera vez que capturó una iguana sintió que en las manos sostenía un lodo que respiraba y se agitaba, que se resistía. La piel rugosa quería resbalar de las manos y los colmillos eran filosos. Les ataba con un cordel las mandíbulas y los ojos crecían con una mirada vivaz y tensa. Dos presos oaxaqueños le habían enseñado a cazarlas y a cocinarlas. La carne delicada era sorprendente; de la fealdad de la piel surgía una carne blanca, dulce, quizás el alimento más delicado y limpio que pudiera comerse nunca. “Se alimentan de capullos de flores”, explicaba uno de los oaxaqueños. “Dicen que comen insectos, pero no es así. Te lo aseguro.” Él lo creía. El Jarocho también. Comiendo la carne blanca de los costados de la iguana o un pequeño brazo, lo aceptaban con un suave movimiento de la cabeza.
Mi papá siempre tuvo rifle y pistola. Cuando yo tenía doce años, me enseñó los secretos de las armas que él sabía manejar. Un día se me iba a ofrecer, ¿verdad? Yo agarro la pistola y la amartillo con este dedo. Por ejemplo, se jala con la pura yema del dedo, para que no se mueva el arma al momento de disparar. Luego le veo el grano que debo cortar de acuerdo con la mira. Hay que disparar un tiro o dos y darse cuenta cómo hay que agarrarle el granito, que lo vaya rozando o a veces más abajo. Ya más o menos sé qué cantidad de grano le voy a agarrar. No soy como los soldados que tiran a los pies para pegar en la cabeza. Ellos le apuntan abajo para dar arriba. Tienen academia, pero no se fijan en la cantidad de parque que hay que cuidar. Y nosotros no. Si traemos cartuchos, tenemos que cuidarlos.
El calor lo había soportado innumerables veces en otros sitios. Ahora el aire húmedo se confundía con el sudor que empapaba la ropa, que se expandía en los pulmones como otra presencia corporal que lo asediaba, que parecía sofocarlo poniendo un pie encima de su propio pecho. El mar estaba en el aire, en el crascitar de las gaviotas y pelícanos, en el peso brutal de cadenas invisibles e intransigentes. O en la cadena irrompible de los reos de la isla, en la torva libertad indisfrutable de los presos en sembradíos, en la tala de árboles, en los talleres, en las cargas de troncos, de materiales, de alimentos. Ese desplazamiento dentro de la isla no dejaba el sabor de libertad. Los muros del mar aparecían de súbito en el brillante día, en la húmeda e hirviente noche, en la risa violenta de los comedores, en el murmullo violento y procaz de los amontonamientos de reos convocados por cornetas a pasar lista al atardecer y en la madrugada.
Lo vio en una esquina de la enfermería, sobre un camastro. Le sorprendió que la palidez le hubiera disminuido la fuerte tonalidad oscura de la piel.
—¿Cómo estás, Jarocho?
El moreno abrió los ojos. Tenía la boca seca, la mirada vidriosa; sonrió y extendió lentamente una mano, para saludarlo.
—Todavía estoy aquí, gatillero.
El olor a desinfectante, a jabón, a alcohol, invadía el reducido espacio de la enfermería. Había estado lloviendo continuamente durante los últimos cuatro días. Esa tarde el aire era fresco, pero una sensación de vapor parecía extenderse a lo largo de las sábanas percudidas que cubrían al moreno.
—¿Qué hiciste, Jarocho?
—Me defendí. Los machetes tienen mucho filo en esta prisión.
—Lo sé. Me lo dijeron ya.
—Desde el barco, cuando veníamos en la cuerda, peleaban por droga. Te lo dije, ¿recuerdas? Se equivocaron conmigo. Tuve que defenderme. Eran dos.