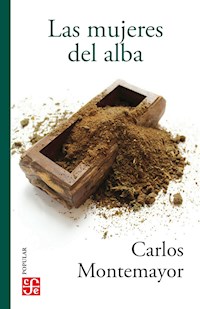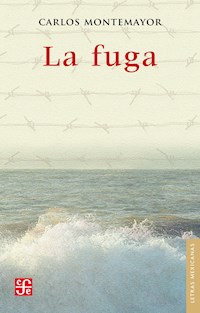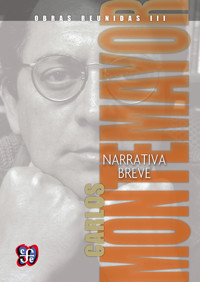
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
En esta tercera entrega de las obras reunidas de Carlos Montemayor asistimos a congregación de lo más destacado de sus cuentos. Además de los ya publicados en Las llaves de Urgell (Premio Villaurrutia, 1971), El alba y otros cuentos (1986), Operativo en el trópico (Premio Juan Rulfo, 1994), Cuentos gnósticos (1997) y La tormenta y otras historias (1999), este volumen contempla también material inédito del multifacético artista mexicano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Ähnliche
Carlos Montemayor (Parral, Chihuahua, 13 de junio de 1947-Ciudad de México, 28 de febrero de 2010) fue ensayista, poeta y narrador. Estudió derecho y la maestría en letras iberoamericanas en la UNAM. Cursó estudios orientales en El Colegio de México. Fue jefe de redacción de la Revista Universidad de México; fundador y director de Casa del Tiempo. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Real Academia Española y del Consejo Científico Internacional de la Association Archives de la Littérature Latino-Américaine des Caraïbes et Africaine du XXe Siècle y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Especialista en la tradición oral de los mayas e impulsor de la nueva literatura escrita en lenguas indígenas de México. Colaborador de Diálogos, Diorama de la Cultura, El Heraldo Cultural, Excélsior, Plural, Revista de Bellas Artes y Revista Universidad de México. Becario del Centro Mexicano de Escritores, en cuento, 1968, y en ensayo, 1973; del Fideicomiso para la Cultura México/USA en 1992; de la Fundación Rockefeller de Nueva York de 1992 a 1998; artista residente en Bellagio Study and Conference Center, Villa Serbelloni, Italia, 1994. Miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 1994. Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana en 1995. Premio Xavier Villaurrutia 1971 por Las llaves de Urgell. Premio de Novela del Cincuentenario de El Nacional 1979 por Las minas del retorno. Premio de Letras del Estado de Chihuahua Tomás Valles Vivar 1985 por el conjunto de su obra. Premio de Traducción Literaria Alfonso X 1989 por su carrera como traductor. Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares 1990 por Abril y otros poemas. Premio Nacional de Narrativa Colima para Obra Publicada 1991 por Guerra en El Paraíso. Premio Ciencias y Artes de Yucatán y medalla Yucatán 1993, por su apoyo a la literatura en lengua maya. Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo 1993 por Operativo en el trópico o El árbol de la vida de Stephen Mariner. Medalla Roque Dalton otorgada por el Consejo de Cooperación para la Cultura y la Ciencia en El Salvador en 2003. Distinción especial del Premio Giuseppe Acerbi 2004, por La danza del serpente, título de la novela Los informes secretos en su versión italiana. En 2007 el FCE publicó La fuga. Premio Fundación México Unido a la Excelencia de lo Nuestro en 2007. En 2009 Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura; Presea Gawí Tónara: Pilares del Mundo, galardón de artes del gobierno de Chihuahua y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
OBRAS REUNIDASIII
CARLOS MONTEMAYOR
OBRAS REUNIDASIII
Narrativa breve
Primera edición, 2014 Primera edición electrónica, 2014
Diseño de portada e interiores: Pablo Rulfo
Fotografía de portada: Danilo De Marco
D. R. © 2013, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2147-4 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
SUMARIO
Las llaves de Urgell
Los cuentos gnósticos de M. O. Mortenay
El alba y otros cuentos
Operativo en el trópico o El árbol de la vida de Stephen Mariner
Índice
ÍNDICE
LAS LLAVES DE URGELL
Memoria
Mariana
Amiga mía
Vásquez
Recuerdo
El encuentro
El regreso
Nora
De Caelo et Inferno
Restaurante
Los pueblos santos
Todas las tardes
Los días y los días
La muerte de Tsin-Pau
El laberinto de Faug
Historia vieja
Rosario
El dilema o tres maneras de discurrir de los señores Morley & Ross
El labro
LOS CUENTOS GNÓSTICOS DE M. O. MORTENAY
Prefacio
Ramadán
Dos ensayos imaginarios
1. La infinitud de las fuentes
2. Notas sobre la brujería Ensangre
Imaginaria
Canto
La columna de Souillac
Acerca de predicaciones
Consagración
Danza
Las parábolas evangélicas
Valdenses
Monodia
La venida
Epifanía
De poesía
EL ALBA Y OTROS CUENTOS
La tormenta
El alba
Ceremonia
Ave María
Carta
OPERATIVO EN EL TRÓPICO O EL ÁRBOL DE LA VIDA DE STEPHEN MARINER
LAS LLAVES DE URGELLPara Agustina y Carlos
Memoria
EN LAS CALLES donde antiguamente se levantaban las mansiones de los Reales de la Universidad, construcciones viejas cuyas torres de cantera contrastaban con la oscuridad de los álamos, de rincones indefinibles se desprendía una música que sobre el empedrado duraba lo que diez tañidos de campana. Quienes vivieron allí —ahora todo está desolado y silencioso— recuerdan con tristeza aquella música. Muchos juran que era el canto de un niño; juran otros que era la voz de una mujer que dejaba entrar en su lecho a niños fatigados. Pero los más respetables aseguran que el ruido de las calles se mezclaba con los últimos ruidos de la demolición de las casas antiguas y la confusión producida era la música que escuchaban en aquellos tiempos y de la que hoy recuerdan, con añoranza, su quietud e inmensa dulzura.
Mariana
MARIANA me dice que en esta ciudad, en noches calurosas o de lluvia, aparece de pronto en las calles, a la vuelta de una esquina, que cunde el terror y la multitud muere envuelta en una huida desesperada. Se dice que después camina sobre los cadáveres y en el lento recorrido sus uñas se entierran en la carne tan profunda y dulcemente que los cuerpos se abren con facilidad.
Mariana me dice que sucede en las noches. La ciudad se torna extraña, el aire se adormece, el ruido de las calles se hace dulce y todo parece muerto, como inmensamente antiguo. Quien está cerca cuando aparece no sobrevive; es visible un instante, y así como alguien que pasea su mirada ociosamente puede morir, también ocurre que alguno se vuelva a ver un segundo más tarde y sólo encuentre la multitud de cadáveres abiertos que no lo hará morir, sino enloquecer.
Mariana jamás lo ha presenciado, pero me cuenta con sus labios y sus ojos las historias que hay en torno de esas noches calurosas o de lluvia, cuando viene el repentino surgimiento en las calles y mata a multitudes que pierden la belleza de esta ciudad para siempre.
Amiga mía
A SU REGRESO, Amiga mía, encontrará todo igual, todas las cosas igual, excepto mi salud. Se han hecho varios arreglos en los pasillos y en el jardín, mas el jardín y los pasillos permanecen lejos de mis sentidos inmediatos, no los visito, no los camino ya. Pero según la incansable Luisa no cambiaron mucho de aspecto. Es decir, Amiga mía, que a su regreso encontrará todas las cosas en el mismo sitio y en la misma condición, inmodificables como la simetría de un juego que requiere dimensiones constantes para que figuras talladas, o almas, avancen o retrocedan en planos terminados que nunca agotan sus anhelos de rompimiento, de insólitos desacuerdos. Que la hemos extrañado, es cierto; recordamos su presencia amable, su conversación, su fino gusto por el jardín y por esos libros viejos que me dan sus años a cambio de los míos y que sólo usted, Amiga mía, aparte de mi insensata lectura, ha querido tocar, ha querido revisar para mi mejor uso de ellos. Desde su partida —desde que la extrañamos— Luisa se ha empeñado en arreglar la biblioteca de tal modo que, cuando usted regrese, encuentre un ventanal enorme que inunde con la mayor cantidad posible de luz el espacio que abarca la mesa de estudio y los estantes que asoman por la puerta. No me he querido imaginar qué habrá pasado con el cortinaje que cubría la pared posterior, ¿recuerda?, la única pared donde no reposaban los vetustos volúmenes que habitan esa biblioteca. Tiemblo de pensar que ahí donde el terciopelo se derramaba incesantemente ahora quedará imborrable un desmedido ventanal que manchará con rayos de sol la madera, los libros, los relieves del techo y de las puertas y ventanas falsas donde antes podían reposar los ojos. Y por supuesto, con la excusa de la construcción del ventanal, Luisa se empeñó con una limpieza a fondo de estantes y libros. Me aterra pensar cómo la habrá realizado.
Le decía de mi salud, sí. Le decía que mi salud ha cambiado. Esto es, le decía que todo estaba igual, excepto mi salud. Aún reciente su partida, aquella dolencia pulmonar que me aquejaba se agravó y, al cabo de pocos días, me he visto reducido a la trabajosa necesidad de permanecer en cama. No se lo comuniqué desde el primer momento porque confiaba reponerme de inmediato. Pero la semana pasada el doctor Gelahi me confirmó que debo continuar en esta condición siquiera tres o cuatro meses más. Será otro invierno; Amiga mía, otro invierno que se marchará acabado, que se perderá en esta incomodidad que recorro. La infatigable Luisa recibió muy en serio el consejo del médico Gelahi y aquí la tengo prohibiéndome caminar siquiera hasta el pasillo más cercano y contemplar, a lo menos por segundos, aquel óleo, ¿recuerda?, El niño del guaje. Su figura azul, desaliñada, sus pantalones abombados, sus manos deformes sosteniendo el guaje. Aunque, a decir verdad, no sé bien si en este pasillo se encuentra ese retrato; las cosas se me olvidan con tal quietud, con tal confianza, que cuando recuerdo algún pasillo o algún cuadro todos los pasillos se entrelazan y los cuadros se confunden como un murmullo en que nada importa recobrar. El único cuadro que recuerdo fielmente es el retrato a carbón del cochero de mi abuela: sentado en un espacio oscuro, con su gorra de ferrocarrilero, con botas apenas bosquejadas, las manos huesudas sosteniendo una lámpara ante su rostro viejo surcado de infinitas arrugas. Lo contemplo inmóvil al pie de la escalera. Pero entonces los pasillos tapizados de óleos, las habitaciones cubiertas de retratos, los rincones todos vestidos de cuadros y este anciano perdido ahí, detenido en medio de tantos corredores de cuadros, inmóvil al comienzo, al final del desorden de óleos que se precipitan por la pared de la escalera. Y después alejarse de él, caminar en la casa y extraviar la mirada que se enferma con otros retratos que lo sienten, sí, pero que lo olvidan. Y entonces nuevamente los trazos de carbón, la luz que ilumina su rostro viejo.
La infatigable Luisa ha podado el durazno y me ha comunicado que sembró un brazo en la entrada de la casa. Esto la hizo pensar en la fachada y parece que la vieja puerta de roble —vieja y agotada como yo— la ha barnizado con un tono muy claro, lo que produjo la necesidad de pintar de nueva cuenta el porche —¡cuántas veces mi abuela lo mandó pintar!—; pero ahora de un color tan desagradable que no me interesa ver ni saber. Hace tiempo me insinuó con terquedad que se deberían ampliar las dos ventanas de la sala de música de tal modo que lleguen a unirse y se forme ¡un ventanal! —usted conoce a Luisa, ya comprende, Amiga mía— para que haya más luz. Esto se hará, me acaba de informar —¡la incansable Luisa!—, mañana en la tarde. De hecho —para qué desvirtuar la situación—, ha incursionado esta mujer infatigable por todas las habitaciones y por todos los pasillos, salvo mi habitación y mi baño. La veo con desconfianza cada vez que entra aquí, sus ojos se pasean por el cortinaje, se pasean por las paredes, por los muebles, con la maléfica intención —tengo la certeza— de imaginarse ventanas enormes, inundaciones de luz, olor a pintura reciente, puertas nuevas, nuevas paredes. Me preocupa pensar que de un momento a otro pueda yo repasar, una por una, todas las ventanas que ha mandado abrir en cada espacio más o menos sólido y compacto que pudo advertir. Hasta que destruya la casa. La derribarán, si no la luz —usted comprende, usted comprende—, si no tanta luz que ha metido, sí tantas ventanas.
Amiga mía, quería explicarle que no puedo caminar en la casa, que hace mucho no puedo bajar por la escalera, no puedo pasear por los corredores, no puedo ver los óleos, no puedo tocar las paredes. El jardín lo pierdo. Amiga mía, quería explicarle que me olvido de esta casa. Estoy encamado desde hace tiempo. Miro mi habitación. La densa calma de la penumbra. El cortinaje de terciopelo. Marcos vacíos, sin óleos (nunca, nunca me acostumbré a tener un retrato al carbón o al óleo en el sitio en que duermo).
Sin darme cuenta me he excedido demasiado en esta carta. La extrañamos mucho. Esperamos que regrese pronto. (Cómo decir que el tiempo se agota, que el tiempo transcurre; qué extraño resulta saber que es la última carta que le escribo, saber que no se vivirá más en una hoja de papel cuando vivir así varios meses se ha hecho hábito y las cosas… ) Confío en que —si no se han presentado nuevos planes— regrese usted este fin de semana. Encontrará todo igual, todas las cosas igual, excepto mi salud. Pero ¿cómo decirle, Amiga mía, que no me siento enfermo?
Esperamos su pronto regreso.
Vásquez
BAJÓ LA CABEZA despacio, sin mirar la mesa. Las palabras las había escuchado lejanas, raras, como piedras que caen. Sentía a los hombres sentados frente a él, los rostros polvosos, las mesas sucias perdidas en la cantina, en las paredes de adobes. Estaba sin oír, sin levantar el rostro; entre sus dedos gordos y duros el cigarrillo despedía humo blanco. Fumaba despacio, sintiendo el humo amargo que parecía mantenerlo en ese lugar, entre ellos. Quiso apartar con los brazos un cansancio, cerrar los ojos, olvidarse. Intentó hablar y las palabras se detuvieron en la lengua, en los dientes. Sintió los cuerpos apoyarse sobre la mesa sucia. Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello suelto, limpiándose el cansancio, el sudor de la frente. Golpeó con las botas las patas de la silla. Nuevamente oyó la voz pausada de Walterio, volvió a oír todas las voces monótonas, lentas. Algo, el cansancio, una tristeza, le hizo desear otra cosa, otro lugar. Escuchó las voces como si no estuvieran, las escuchó lejanas, raras, como si fueran humo, el viento que movía las nubes, que las hacía recorrer tardes, mañanas. Vio los cerros, vio todos los nogales, vio las tardes llenas de tierra dura, seca, de extensiones polvosas que se estiraban como bestias abandonadas; vio el pueblo metido entre los cerros, adherido; el pueblo atardecía, oscurecía lentamente como un papel que se quema. Entonces vio su caballo ensillado caminando por las calles polvosas, perdido entre las casas, entre el aire. Levantó el rostro y chupó el cigarrillo; miró las manos gruesas reposando entre las copas; le parecieron perdidas en la tierra, entre las piedras. Miró a los hombres frente a él, despacio. Vio el humo de los cigarrillos como otra tarde, otro sitio. Le hablaron sin prisa, quedo. “Tú ya estás muerto, Vásquez, Lucas te dio antes que pudieras sacar tu pistola; te quedaste en la callejuela, junto a la barda.”
—¿Qué dices?
—Perdóname, Vásquez, tú y yo somos amigos desde hace mucho, pero así es…
—Eres un imbécil, Walterio, no sabes lo que dices.
—Todos lo sabemos, pues…
—Abre los ojos, Walterio, no seas pendejo, mírame bien: ¿qué te pasa?
Vio los rostros callados que lo querían mirar y sin embargo bajaban la vista hacia la mesa. Se vio las manos como con tierra; vio el aire, quiso ver, sentir el aire partiéndose en su cuerpo; una oscuridad como cerros, como piedras cercanas, incontables, le hizo querer escupir, pasar sus manos duras, agrietadas, por la frente llena de polvo. “Tú y yo somos amigos, Vásquez; no creas, es difícil decírtelo. Lucas te dio antes que pudieras sacar tu pistola. Te quedaste a un lado de la barda, en la callejuela.”
—¡No! —gritó Vásquez levantándose de la mesa—. Mírenme bien. ¡Pendejos! ¿Qué les pasa? Yo estoy lo suficientemente vivo como para matarlo apenas lo encuentre.
Vásquez salió corriendo de allí, empujó la puerta con rabia, empuñando su pistola. Atravesó el pueblo, las calles, los perros, las casas sucias de adobe, de ladrillo, sintiendo el polvo que levantaba al correr. Vio en la esquina de la callejuela aquella barda que se levantaba frente a él, pesada, sin reconocerlo, como si no lo viera. Vásquez pisó la esquina, la callejuela empedrada se extendió a sus pies, se deslizó lejos, estirándose en medio del aire, entre una fiebre. La sintió como si un grito muriera, como si las piedras no tuviesen ruidos, como si nada existiera. Deseó escupir a la barda, un cansancio corría por la callejuela, lo veía deslizarse hasta la tierra suelta, hasta los pasos de Lucas que caminaban a lo lejos, subiendo la callejuela que detrás de él aún se extendía con todas sus piedras, aún se alejaba, ciega. Vásquez saltó sobre el empedrado y quedó en pie a media callejuela. Bebía su ansiedad, bebía el sudor del llanto, las piedras pesadas, la barda oscura. Entonces sus ojos vieron el aire amarillo, el polvo: paseó su mirada por toda la tierra enorme, por atrás de todos los cerros hasta distinguir las ruinas de la vieja iglesia abandonada en tantos cerros resecos, empequeñecida bajo el sol, bajo la tarde. La cacha fría y sudada de la pistola le pesaba en la mano como una piedra, como si acariciara una piedra de la callejuela. Sintió en la garganta un ahogo, una asfixia que le inundaba la boca, la lengua, los dientes; sintió la asfixia queriendo salir de su boca, queriendo que la escupieran: entonces sus ojos se lastimaron con la rabia del llanto, su garganta se puso en tensión, su boca se abrió para obedecer, para llorar, para gritar. Gritó como un poseído, desesperado, gritó a Lucas desgarrando su llanto. Lucas oyó el grito y como si el aire se rompiera, como si hubiera cerrado sus ojos desde siempre, sin darse cuenta de que los cerraba, sin darse cuenta de que los abría, miró el cielo, la tierra, el aire impregnado de piedras, de inmensidad; en un instante sus ojos grises y cansados sintieron todo lo que se podía mirar, todo lo que se podía tener; Lucas movió el rostro, olvidó el aire, en sus manos apretó la pistola enloquecido, como la parte más intensa de su cuerpo, como la única parte de su cuerpo que podía sentir, y gritó también, gritó para llenar el aire de su carne, de su rabia, de su sudor; Lucas se sentía ahí todo él, sentía cada pedazo de sus pies, de sus manos, se sentía detenido ahí, sus piernas en las piedras, su pecho que se desdoblaba, en sudor, en agitación, en pedazos de días, de noches, en más tierra; pero Lucas quiso ver lo único que se podía mirar, lo único que existía: abrió sus ojos para mirar a Vásquez, para sentirlo en sus ojos como todas las cosas y Vásquez recibió la mirada y desde sus ojos grises vio a Lucas, de pie, sobre la callejuela, confundido en el aire. Entonces disparó toda la carga sobre Lucas. Le disparó sin detenerse, preso de la fiebre, sintiendo con un goce enfermo que la pistola vomitaba bala por bala. Un ruido seco se hizo nudo por la callejuela levantando el polvo de las piedras. Los disparos se oyeron cansados, opacos. Lucas fue encogiéndose muy lento sin mover los brazos, hasta caer. Vásquez caminó lentamente, se alejó de la barda oscura; era como si nada sintiese, como si desde antes de llegar a Lucas la callejuela estuviera abandonada, las cosas igual. Lo vio sobre las piedras polvosas, sin sangre. En el cuerpo se extendió el color de la barda y Vásquez lo miró fijamente, vio la sombra de tierra cubrir la espalda de Lucas, abarcar los brazos, los hombros, derramarse al polvo de la callejuela. Comenzó a sentir dolor en las piernas, en los brazos. Cerró los ojos, los cerró con desesperación, los cerró apretando fuerte hasta que empezaban a doler. Después los abrió poco a poco. Muy despacio comenzó a mirar: miró entre el aire, miró todo el horizonte: nada gritaba, nada había en ningún lado, ni polvo, ni piedras, ni las ruinas de la iglesia que hacía unos instantes distinguió entre los cerros también desaparecidos: sus ojos se perdieron en un silencio, en un vacío, tan inmensos, que pesaban sobre él como si lo desaparecido, todo el mundo, la claridad, los cerros, todo, lo soportara en la espalda. Entonces quiso mirar a Lucas, quiso mirarlo por necesidad de mirar, por una necesidad de poder mirar: una y otra vez, como buscando los cerros y el cielo desaparecidos.
Sus ojos se cansaron; sintió cansado su cuerpo, su mente. Se dejó caer junto a Lucas. Una fatiga extraña lo hacía sentirse lejano, era un sopor como de algo pesado, como su olvido: una fatiga que lo hacía sentir nostalgia de él mismo. Era imposible resistir la desolación en los ojos, apartarla con los brazos. Sin moverse, sin ver, quedó sentado junto a Lucas. La extensión se llenaba de vacío, de silencio; el horizonte se dibujaba impasible, agotado. Vásquez quedaba perdido en la lejanía, con su cansancio, con sus manos agrietadas, con sus ojos vacíos.
—¿Por qué te moriste, Lucas? Ya estábamos muertos los dos, yo lo oí y tú también lo oíste. Ya estabas muerto tú también, Lucas, y yo te volví a matar. ¿Y ahora qué?… No te mueras, Lucas… ¿Por qué vas a morirte otra vez?… Si te mueres se va a morir también todo esto, ¿ves?… Y es tan poco lo que queda, mira: ni cerros hay, ni tierra, ni nubes… No te mueras, Lucas…
Recuerdo
“MADRE, me han parecido los días sombras, siento su transcurso como sueño, como un lugar que nunca existió, que nunca conocí. He creído regresar, he creído que volvía a verte. Creí recorrer todas las calles, volver a esta casa, abrazarte nuevamente. He creído que mi padre ha muerto, que se perdieron los recuerdos de su cuerpo y de su voz. He creído que los días han pasado y que ahora debo partir a un sitio que no es donde nos encontramos, donde se halla esta casa, esta huerta, donde permanece este cielo que no cambia. He creído en la enfermedad que me postró junto a ti, en la habitación donde permanecerás cuando me vaya. Pero en mis sueños de fiebre te he soñado como mi esposa.” Su madre lo veía fijamente, sin inmutarse, sin contestar. Quedaron callados durante horas, inmóviles, hasta que empezó a atardecer. Vásquez sentía la boca seca, la cabeza caliente por la confusión de la fiebre.
El encuentro
DE VUELTA en la ciudad, en el departamento, el recuerdo de las minas que había dejado hacía más de una semana le demostraba la impotencia de las cosas para mudar los hábitos o los sentimientos. Se ubicó en la ciudad de inmediato, en la seguridad de las avenidas, de las calles, de los edificios, en la constancia de los lugares donde se hallaba resguardado de todo, oculto como en una casa conocida, acostumbrada durante años. El cambio de estación comenzaba a sentirse, el frío del invierno ensombrecía las mañanas, opacaba las tardes, humedecía las calzadas, el aire, el ruido confuso de la ciudad. La risa de Marian, su conversación atropellada, su repentino rubor, su figura vestida de pana las últimas noches, le entregaban el orden de un descanso, el deseo de la ciudad donde caminar con Marian y con su risa y la atención con que observa las calles y las personas. Casi había olvidado la sierra, el frío intenso que soportó por semanas, desde antes que la ciudad lo resintiera. Pero aún quedaban recuerdos de las minas que no podía desprenderse, de los campamentos donde instaló molinos y preparó los planos para ordenar los tiros que avanzarían varios kilómetros más; las imágenes de los mineros, noches de tanto abismo, de tantos bosques precipitados en los montes, en extensiones rocosas, en el aire abierto, como desgarrado para que se viera en todos sitios, en toda la sierra que parecía crecer, que parecía subir incesante, inacabablemente hasta quedar toda prendida en el cielo. Varell, Tarda, Naica, La Lorbes, nombres que sonaban como estrechas referencias, como pobres impulsos de un hombre desconocido, regiones donde se duerme, donde se calla, donde se recibe la repetición de voces que nunca llegan a gozarse, que nunca son dulces, que siempre permanecen con el áspero acento de las piedras, de los metales. Recordaba nombres, los de su infancia, los de las minas. Tantos años recogiendo fechas, abriendo papeles y los nombres se le perdían como los años. En él era vivo el recuerdo de momentos, de sensaciones; recordaba el paisaje con intensidad, aunque más bien la mezcla de su imagen y el deseo de la imagen, la incomprensible transmutación del sentimiento en el paisaje que se mira por dentro y se posee como un don, como una oscura nostalgia. Ahora, en la ciudad, en el departamento, recostado en la alfombra viendo planos antiguos, revisando proyectos inútiles que no consiguieron ser aceptados, comprendía el temor que sintió por salir, por sentirse en la tierra dura, en un ámbito donde todo está al descubierto y persiste el paisaje como bestia primitiva, sujeto a un horizonte cercano, a una ancestral inmovilidad donde cambian las llanuras, la sequedad del invierno, donde llanuras inacabables, cerros, cambian el color de la lejanía según las estaciones, como la incesante respiración de algo, de un paisaje animal, un cuerpo de bestia donde no soporta encontrarse, donde teme los días y la incertidumbre de los días como advertencias, como mansos engaños. La ciudad la sentía más personal, más cercana. Hoy le era posible encontrar en Marian otra constancia; la presencia de la ciudad, la sensación de la ciudad.
La Lorbes estaba al principio de la sierra. La lejanía era un presentimiento tan vehemente que dejaba de serlo y cundía como deseo duro, profundo deseo de la sierra, del aire frío, deseo de su silencio terrible, de la sierra imaginada desde las barracas, elevada como la sospecha de su cercanía cuando se está en los tiros que avanzan hacia ella. A pocos kilómetros del campamento de La Lorbes había unas antiguas minas abandonadas; escombros de calles y construcciones de un pueblo con seis o siete familias y gambusinos que recogen en las galerías desiertas alguna vena insignificante que se dejó perdida, algún pedazo de roca donde la pica prefirió no lastimar. En las noches, cuando el aire estaba despejado, se distinguían luces esparcidas en el viento, suspendidas desde tan lejos que a veces tenía la sensación de imaginarlas, de sólo imaginarlas; eran los rastros de los gambusinos, de sus casuchas, el ocasional parpadeo de una fogata en las ruinas del pueblo. Eran instantes que ahí, en toda la limpieza de la tierra ennochecida, en la vastedad de la noche, de los cerros agredidos y tan firmemente asentados en el horizonte, duraban como destellos de un jadeo que la mina inundada, las galerías inundadas, inactivas, hicieran en el escondrijo de la oscuridad y de la distancia. De La Lorbes llevaría un sentimiento de hastío, la adaptación a una vida que se construye como una necesidad, como un apuro del que nadie puede prescindir.
Los primeros trabajos fueron en ese campamento, pero las primeras señales de las costumbres las recogió poco antes de salir a Varell. En la barraca de los capataces probó mezclas de infusiones de yerbas usadas por los indígenas en sus curaciones. Producían un insaciable deseo de beber la tela caliente que envolvía la lengua, de cerrar la boca, de sentir sus dientes, todos sus dientes fijos, reunidos en las sensaciones. Cuando se disponía a marchar hacia la siguiente avanzada, supo que la costumbre, la confesión de su impulso, el presagio, la enfermedad, el asesinato, el nacimiento, era, dominado o no, el rito que enumeraba a todos los hombres que habían estado anteriormente y los repetía como recuerdo, como enterrar palabras o enseñar el temor que ofrece un alma al alma, la risa frágil de todos los que mueren sorprendidos; costumbre que permitía que los hombres se recordasen, se volviesen a ver, se encontraran fiel, puntualmente, en cada ocasión en que los días necesitaban infundirles odio, tristeza o, acaso, hombres.
Ahí, en Varell, sintió la sierra, la compañía de la sierra como la señal constante de su vida. En el comienzo, sin la urdimbre que después de conocer las cosas puede explicarse, nunca se preguntó sino por algo de momento en el mismo momento; todo era olvido, no le importaba perder los días ni comprender de otro modo que no fuese por los ojos o por las costumbres más elementales la sierra, o los campamentos, o el ruido metálico que conocía en otros ámbitos, localizados en carreteras, en los límites de la ciudad, pero no a la intemperie de una sierra donde todo parecía estar reunido como principio, como elementos en embrión, primitivos, como pedazos de bestia para comenzar todo. Los mineros le hicieron formar otro lenguaje, casi un sentido físico para la cercanía de costumbres, para la comunicación de días, de noches, para aceptar tiempo en bruto —como una vaga parte de la costumbre de Varell, de ellos—. Allí fue, sin embargo, donde le pareció disponer de calma para añorar a Marian, la ciudad, la cerveza fría en las barras del Portal de Ajenjo, los filmes en la sala de la universidad, las barajas en el departamento de Miraflores, con los ingenieros de la compañía y las amigas de Mario y Luis, los peruanos refugiados en el país desde el destierro del dictador. Luego de ordenar los cambios, de terminar su labor, conversaba con el encargado. Una de las noches, la súbita falla de las bombas puso en tensión a todo el campamento que hasta el amanecer no se despegó del túnel accidentado; sin detener un instante las maniobras, presintió a los hombres del campamento anterior y le pareció que la noche y la atmósfera enrarecida que encontró aun en el aire de aquella barraca estaban presentes en el tiro inundado, junto a todos, junto al pesado silencio en que la mina parecía respirar, y sintió que se volvía a mirar a su espalda rápidamente para sólo hallarse con el murmullo del sueño que le hizo verse como un niño, como el hombre hastiado de trabajar, como los ojos cansados de mirar y de dormir, sólo mirar y dormir. Ningún hombre murió; paulatinamente abandonaron la mina; la mañana ya era alta y la comida sirvió de droga para que durmiesen hasta la tarde. La brusca alteración del ritmo hizo cambiar el trabajo del turno vespertino. A todos les pareció el día extraño, inconcluso, como si se hubieran detenido en otro día y ése ya fuera otro y no pudiesen saber dónde volvían a encontrarse. Pero el trabajo recomenzó, el ruido metálico, los ecos de las bombas, de los molinos, volvieron a poblar el campamento, y los mineros se sintieron familiarmente ligados a la excavación, al martilleo, a la luz donde el carburo —las lámparas de carburo en cada galería, todas apagadas, extraviadas en los tiros como superstición, como olvido de mineros viejos— se inmovilizaba con su imborrable, penetrante olor. El encargado durmió hasta la madrugada; sólo se levantó un momento, hacia la tarde, para dar algunas instrucciones a los capataces del turno y entregar las llaves de los molinos a su ayudante. Cuando el turno de la noche relevaba al anterior, sintió que el temor de repetir los hombres, las preparaciones, los presentimientos, era el simple temor que se busca, que se destruye a sí mismo como lo único que teme. Durmió a intervalos; en ocasiones despertaba por las pulsaciones que lastimaban su cráneo, el resonar de su sangre enloquecida en los brazos, en el pecho, el ruido doloroso de las máquinas que asolaban el campamento y que le penetraba por la frente incesantemente, sin ecos. Tuvo que permanecer encamado durante dos semanas por la fiebre. Luego lo bajaron al campamento anterior y de ahí a la población, para que se recuperase.
De La Lorbes de San Carlos nunca recordó más que una silla mecedora que le sirvió para soportar los catorce días que transcurrieron antes de su regreso a Varell. Caminó por las calles; algunas de piedra negra, la mayoría de polvo. La desidia, la inquietud de la convalecencia en un pueblo que no le interesaba, le impidieron retener la forma de las casas o el silencio habitual de la población mestiza. Comió en platos de barro y con cubiertos de madera. La carne era insípida, el agua escasamente pura. El médico, de la provincia, solía hablarle del pueblo. Sólo retuvo, de la plaza, en un nicho encostrado en la esquina norte de la fachada del templo, la imagen casi destruida de una virgen abrazada a un apóstol. Las dos últimas noches durmió con la sirvienta del médico, una india de unos veintiocho años. Cuando abandonó el pueblo, el hermano de la mujer lo acompañó hasta Varell.
Un mes tendría que perder para incorporarse al campamento de Tarda. El encargado no estaba en Varell; había salido con una avanzada hacia el río y tardaría poco menos de una semana. Se dedicó a ordenar sus papeles y a revisar los informes que había hecho hasta antes de enfermar. Al tercer día de su llegada, cuando el viento recrudeció el trabajo, varios mineros y dos capataces lo invitaron a beber en una barraca. Llegó media hora después; al poco rato distinguió, junto a un rincón, al indígena que lo había acompañado. Las máquinas viviendo en la mina, en los túneles, en el aire del campamento, le hicieron pensar la eternidad como ese ruido tan constante que parecía mundo, que parecía la respiración del mundo, la conversación de Dios, de un inmenso ser al que se abre y se le extrae el metal para que respire, y se cure, y viva en la vida que se oye, que se palpa en los campamentos. Por eso ahí, entre los mineros sentados en la tierra, con los rostros sudados y los dientes amarillos, se grabó rasgos que nunca develaría el frío en la sierra, en los montes sin habitar, despoblados, llenos tan sólo de eso, de montes, de frío. Bebió despacio, con el deseo que hace beber despacio. Sintió el calor en la garganta, en los ojos, en el adormecimiento, en el sueño de los brazos, de la espalda, del cuello. Enumerar a los hombres, a los mineros en la barraca, el sitio ilocalizable donde la sierra descansa. La costumbre que reunía distintos pensamientos en un momento y en un sitio iguales; la frente en descanso, el pensamiento, la sensación de la frente en descanso. El indígena que lo acompañó desde el pueblo hasta el campamento de Varell prometió llevarlo al interior de la sierra, donde los indígenas cultivan maíz con instrumentos de hueso.
Tarda era la parte más difícil; la extensión del campamento era de dos kilómetros y medio; las galerías tenían más de catorce kilómetros en ese tiempo. La sierra, el infinito cuerpo de la sierra se sentía como respiración, la frialdad de una presencia incesante que amenaza con reducirse, con perderse en uno mismo. Los molinos se encontraban al oriente; una entrada de la mina se hallaba al norte y la otra al poniente. Las barracas se alineaban al sur. Toda la tierra era dura, fría. Un leve polvo de los desperdicios de la mina paseaba por el campamento ensuciando el aire, cargando el viento, haciéndolo pesado. El cielo era abierto, como roto, sin árboles, sin lugares, ocupando el espacio que huye de Tarda. El ferrocarril llegaba a las seis o cinco y media de la mañana y salía dos o tres horas después, diariamente. La carga pasaba por Naica, después por Varell, después a los campamentos anteriores, los más próximos al pueblo, y de ahí rumbo al norte de la provincia para salir del país. El campamento de Tarda estaba a tres horas del de Varell; de ahí partían las vías a La Lorbes o a Naica, distante de Tarda sesenta kilómetros hacia el lado más oriental de los campamentos. Todo era costumbre; el paso del tren, el sonido débil de la máquina rechazado por el ruido de los molinos; el cansancio del sordo maniobrar de los días; el silencio de la sierra inasible, roca y barrancas y viento; los límites del campamento; la vida circular del encargado, de los mineros, de él mismo.
La mayor parte de ese mes trabajó junto con el encargado. Los planos se desenvolvían cada vez con mayor precisión. No le fue posible dejar pronto el campamento, como había pensado; la avanzada de Naica podía esperarlo y, en cambio, necesitaba estar en Tarda hasta que se definiese el camino de las galerías en la proximidad del río. Por ese tiempo, un altercado entre seis o siete mineros vino a romper el orden manso del campamento. Los mineros disputaron en la mañana. Tres eran del turno de la noche; el resto, del turno de la mañana. Los motivó un comentario sobre una población de que provenían. Separaron al grupo con dificultad, oponiendo tanta o más violencia que la que ellos habían entablado. Los mineros, retraídos en un silencio total, no mostraron interés por los insultos del encargado ni por los mineros contrarios que se marchaban al turno. Recogieron sus cascos y abandonaron el lugar. Todo terminó dos noches después, cerca del lado oriente, por los molinos. Sobrevivieron dos mineros. Se les entregó a la escolta militar que acompañaba las cargas del tren, por la mañana; atravesaron el campamento rumbo a los molinos con los ojos mirando las barracas, los cerros de las minas; caminaron callados, como sin lenguaje; el recuerdo de la mina, el profundo calor y la profunda intimidad de las vetas, les dejó tristeza en la mirada llena de campamento, de meses de sierra y metal.
Su partida pareció ser la causa de que se pospusiese la reunión. La ignorada fuerza de esas noches, la recepción de todo lo que disolvía la calma, era como un recuerdo esparcido, sujeto al campamento. Ardua paciencia que lo hacía olvidarse de sí mismo sin precisar lo que veía con tanta simpleza. Sus pensamientos eran simples, nunca sobresalían de la mirada apacible de los contornos, del trabajo que desempeñaba con el encargado. Decir que las miradas le devolvían cosas diferentes de las que veía era ocioso, no por lo incierto sino por la oscura sentencia que su mente casi siempre aceptaba sin violencia, quizá sin proponérselo; reducir las cosas a las cosas, verlas mientras respiraba, abrir los ojos mientras el campamento, los mineros con sus cascos negros y la luz en la frente parecían tan sólo mineros buscando el trabajo, el orden de la mina, el calor de las galerías donde se despojaban de la ropa y donde el sudor les proveía la enfermedad del turno, de la pica sangrienta en el zinc, en la barita, en el plomo; perdidos en el campamento, cuidados por la sierra, reunidos con la naturalidad de quien vive, de quien es hombre, de quien sabe que debe trabajar y que la mina enseña al hombre que todos los hombres en la sierra, incluso los indígenas, todos, todos, son mineros, sacados como piedras, como metal espantosa, bellamente, hurañamente negro, o colorado, o brilloso como ojos, como sangre, como vida, como la saliva en que la mujer los parió a todos. El conserje detenido en Miravalle, sentado en el banco, cubierto con la cobija oscura, su bigote blanco, sus ojos escondidos en las abundantes cejas y en la sonrisa gastada, le parecían la prueba indudable de que estaba ahí, en Tarda, esperando la fatiga como se espera a la mujer que se desea más profundamente que a la que se ama. Un mecanismo insinuaba las cosas, la mentira, la sinceridad, en planos que ocultaban irrupciones que no podía decir, que no sabía localizar ni prever. Alguna vez se dijo en broma que era como buscar deseos concretos, inquietudes o retraimientos concretos. Por eso en el campamento hablaba de Tarda como la mano donde se recoge el metal, el tiempo, el trabajo que los unía como capricho. Algún resentimiento quedó después de la muerte de los mineros, se despertó algo en la mina, en las galerías, en la sierra. Quizá era lo que esperaban en lugar del invierno, en lugar de las nevadas que rompen el ritmo y lo hacen más inútil; como desnudar la tierra, las cuevas, como quitar otro peso; en la sierra los colores se hacían recalcitrantes, se tornaban como la ceniza silenciosa de un fuego insensible y oculto, existente como una condición, como una explicación de lo que vive. Fuera del campamento decrecía el ruido de los molinos, todo se hacía lento, se envolvía en un aire que tornaba el tiempo pesado, casi dormido, tan enfermo que daba el placer de los cigarrillos oscuros, del café caliente, del camino que las miradas hacían sin hablar, contemplando de lejos el cambio. También, el interior de las minas era más familiar, más acogedor; en momentos, el contacto con las vetas golpeadas dejaba un sabor dulce en la boca, y al beber de las cantimploras el agua era distinta, tenía sabor de azúcar y aun del carburo que mantenía su olor entre las linternas de los cascos como otra súbita o antigua vida. Resquebrajamiento, llegó a pensar, el estallido del aire extraviado en los barrancos, lastimándose como conciencia. Por eso consintió que en esa tarde, mientras recogía los planos, lo que lo hizo volverse asustado a ver detrás para sólo hallar la quietud de las mesas, las paredes de toscos tablones, la inmovilidad de lo que estaba ahí junto a su cuerpo que sintió junto a él mismo era ver a Tarda, como algo antiquísimo, lo que le enseñó el aire manchado de campamento, la costumbre de un brebaje de sierra que no modifica el primer estupor, la primera contemplación de lo que ofrecen la mente, el hombre, el pedazo de roca o de piedra convulsivo. Recordó su enfermedad, inadvertidamente. Entonces fue como si extrañase los momentos de la postración en que todo le llegaba transmutado en sueño, con la intensa lentitud de las imágenes, de la inmovilidad, de la apacible fatiga donde renovaba la indiferencia de todo.
Dos o tres semanas antes de su partida, al comenzar el turno de la noche, él y el encargado se quedaron en la barraca de los planos con una botella de aguardiente y cigarrillos. El frío recrudecía; el viento se encajaba con fuerza en el campamento. La conversación era monótona, imprecisa. Aludieron al encuentro que se había postergado, la noche en que empezó a desear esa profunda voz de los movimientos, de la sangre, en la infinita extensión de la piel, en todos los que veían el eco sin desgajar, la veta arrancada de no se sabe qué espacio o qué alma. Los dientes cerrados por el vértigo, los recuerdos, los barrancos perdidos en el rostro no del que los ve sino de algo que se ve desde los precipicios hacia arriba, traspasando el nuestro como la caricia, como la intimidad de la sierra entrañable. La enfermedad venía pronto, afirmaba el encargado; pero en su caso, que desconocía la sierra, podía ser distinto. Hablaba de la decisión del grupo. Pensó en la calma de años, la calma de hablar, de olvidarse; quedar, verdaderamente quedar. No tenía caso hablar del grupo, pero quizá pensando con calma, o quizás el olvido, una fiebre verdadera; visitar Naica lo más pronto posible, regresar a Varell, llegar incluso hasta los primeros campamentos mientras pasa la noche y no se lo encuentre por estar enfermo, por algo que la noche no impida y él se olvide de lo que no le pertenece sino por ser parte de esa misma noche, de ese mismo olvido. De algún modo era el azar, de algún modo era la muerte. La equivocación estaba en un gesto o en el empleo de una palabra; se repetían hasta comprender lo que era ajeno a ellos y a él, pero que expresa, que enseña a olvidar como tiempo, como lugares. Por eso la vaguedad, la semejanza donde se advierte el siguiente movimiento, la próxima muerte, el placer dominante, el vocablo que nos hará dormir y desentendernos de la noche, de ese círculo que se desvanece sin reparar en el seudodestino que nos señaló un modo o un alma. Descubría la mentira pero callaba por hastío, por la tardanza que le impedía abandonar esos lugares y regresar a la ciudad, sentirse igual otra vez, sentirse algo permanente. Recordaba parte a parte lo sucedido para gustar la recuperación total de un placer que sólo en esos momentos en que recordaba, en que entendía el error, lo falso, podía gozar íntegro, sin pervertir nada, como la constancia física de haberlo hecho, de poseerlo, de localizarlo en un momento, en una sensación irrepetible. Pero la inercia, el paso de los días, la postergación de cartas para Marian, la adaptación a Tarda, a la sierra, a la costumbre donde el azar reunía a los mineros y les daba una misma expresión, una misma risa modificada momento a momento, le impidió salirse de esa atención que nos sujeta como todos los días, como todo lo que ocurre. El encargado estaba borracho; pero él también sentía ya la torpeza para hablar, para escuchar. El encargado era el primer hombre que supo atormentarlo con una especie de gesto o con una amistad, una palabra, no sabía bien, pues el recuerdo era vago. Mas los días ahí, cayendo; quitarse el peso que soportaba, la costumbre que nos adapta a los lugares como si siempre hubiéramos estado en ellos, como si siempre hubiéramos estado vivos. De alguna manera despreciaba el campamento de Tarda, la marcha de los tiros abiertos en la enfermedad de la tierra, la confidencia del encargado, sus amenazas, su monotonía. Saber algo que nadie necesita; aceptar las cosas según ocurren. En el fondo descubría la explicación, la señal de su vida, el esfuerzo que lo arrastró hasta ese lugar, hasta el cambio de sentimientos y necesidades; las necesidades, lo más caro al alma. Había otro modo de escuchar, de comprender, otro sentido; el engaño de quien goza transcribiendo una palabra en imagen, un recuerdo en sensación. Por esto no sintió temor del encuentro con los mineros, el rencor de verlo usar la reunión, recibir el amparo que sólo sacude el alma para mirarla y no para ocultarla, no para responder de la costumbre que lo haría suyo, como un nacimiento, como un consuelo.
Ahora, en el departamento de Miraflores, quiso recordar todo con Marian, y la dificultad pareció estar en su recuerdo y no en las emociones que le asaltaban en