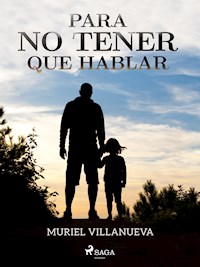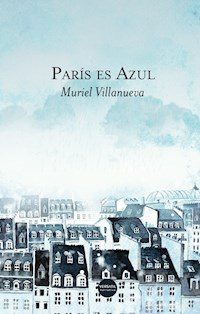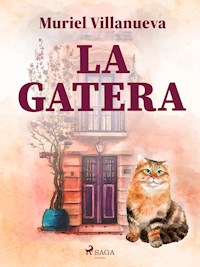
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuando Raquel hereda dos pisos en la ciudad, un dolor antiguo que parecía enterrado resurge. Cuando en el patio de luces aparece un gato, Raquel se obsesiona con la idea de abrir una gatera que conecte los dos pisos para que el gato pueda moverse con libertad. Esa pequeña puerta pensada para gatos se convierte en una puerta de entrada al interior de Raquel. La relación con una vecina anciana, un joven universitario y un misterioso artista propiciarán una serie de sucesos inesperados. El diario de Raquel nos mostrará un trauma familiar pasado cuya onda expansiva llega hasta el presente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Muriel Villanueva
La gatera
Saga
La gatera
Copyright © 2018, 2022 Muriel Villanueva and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726998054
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Muriel Villanueva (Valencia, 1976) es escritora y profesora de escritura. Licenciada en Teoría de la Literatura y Diplomada en Educación Musical, ha publicado más de una quincena de libros: poesía y narrativa para niños, jóvenes y adultos. En castellano, la encontramos en su novela Dos madres (2006), la novela infantil Duna. Diario de un verano (2015), la trilogía juvenil La esfera (2016) y el álbum ilustrado Amarillo y redondo (2018), además de La gatera, merecedora del Premi Just M. Casero y del Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians. La autora ha sido también traducida al coreano, el portugués y el polaco y ha recibido otros diversos premios, como Les Talúries de poesía o el Premi Carlemany de novela.
A Roger, occhi miei
—¡La misión del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla! ¡No eres un vil copista, sino un poeta! [. . .] Ni el pintor, ni el poeta, ni el escultor deben separar el efecto de la causa, los cuales dependen invenciblemente uno de la otra.
Honoré de Balzac ,La obra maestra desconocida
La ruptura, el aislamiento, la cerrazón en sí mismo como la causa principal de la pérdida de sí mismo. No aquello que sucede dentro, sino lo que acontece en la frontera de la conciencia propia y la ajena, en el umbral.
Mijaíl Bajtín ,Estética de la creación verbal
AGOSTO
Entré en el portal con una sola mochila que pesaba como un muerto. Detrás de mí, la cuadrícula del barrio Ampliación, mareada de nubes, y una puerta pesada, de hierro pintado de negro y cristales limpios. Delante de mí, una alfombra larga y roja cortando en dos el amplio espacio blanco, una portera barriendo a la derecha y, al fondo, una escalera de aquellas de mármol con los escalones desgastados como charcos que se han secado al sol. Que empiezan vastas pero que en cuanto subes se van haciendo estrechas porque los techos son la hostia de altos y el cuadrado por donde trepa la escalera también es amplio y pretencioso pero la escalera chano chano para arriba para arriba arrimada a la pared, erosionada y callada, vacía. Pero con ese arranque dilatado, con ese pasamanos que también adelgaza más arriba pero que nace en una columna modernista imponente de madera torneada, de tallista, que brilla más por los trapos y por las palmas sudadas que por el barniz. Y en el centro, en el cuadrado que dibuja el interior de la escalera cuadrada de la pared, en el cuadrado que contornea el pasamanos si lo miras en picado: el ascensor. De esos de dos portezuelas de madera y cristal, con espejo manchado y banco forrado de terciopelo azul. A lo largo de estos primeros días solo he visto en él a la señora del quinto segunda, una pasa blanca con ojos de bebé. Yo no creo que use mucho el banco ni el ascensor porque me ha tocado vivir en el principal y ya será mucho si un día llego cargada o con alguien, no sé.
Se supone que es un lujo vivir en el principal. Y de ahí viene la jerarquía de las balconadas. Uno de mis pisos tiene una tribuna que da a la calle, uno de esos balcones acristalados, yo qué sé, de dos metros por diez o doce de largo. Una pasada. Y al otro lado, al final del piso interior, tengo una terraza en el patio de luces que flipo. Me quedo a vivir en el de la tribuna, el que da a la calle, no sé, no es que tenga más luz, porque el otro tiene luz de tarde, pero total, yo por las tardes estaré en clase. Claro, el ruido de la calle igual molesta, pero el otro tiene el patio de una escuela dentro del patio de luces, y por las mañanas, pues se oyen gritos y todo eso. De todos modos yo por las mañanas igual quiero dormir si salgo de noche, no sé, dicen que la vida nocturna en Mim es movidita, y más siendo estudiante. Me han admitido en el grado de Literatura con la nota de mi selectividad antigua y veo a la abueli en el cielo haciendo bolillos para los bordes de su nube y sonriéndome desde su mecedora, con lo que se enfadó cuando quise quedarme en el pueblo y hacerme jardinera, después de haber sacado tan buena nota, que decía que pobre de mí si lo estaba haciendo por no dejarla sola y yo pensaba abueli, pero si es solo para joder al espectro de tu nuera, mujer. Y que las plantas me gustan, también, porque no hablan y no te miran mal.
«Da igual» (salida de flashback a lo Holden Caulfield), el hecho es que hice la solicitud y ahora ya estoy matriculada. Me apunto a eso porque a algo hay que apuntarse, pero a mí lo que me interesa no es la crítica literaria ni la literatura comparada, a mí lo que me interesa en la narrativa de ficción y el teatro. Órbitas concéntricas a la de la realidad, que se acercan y le hacen sombra y le hacen fotos, pero que no pueden tocarla por más que alarguen el brazo, la mano, los dedos. Realidad y ficción.
Qué fuerte. Dos pisos y pasta para no trabajar en la vida. No sé yo. Igual me la pulo y después ya me centro. Formar una familia, buscar trabajo. . . Porque yo creo que estar toda la vida desocupada, por más que me guste escribir, debe de ser un poco fuerte, sentirte una inútil y tal, y comerte demasiado la cabeza.
He soñado que yo misma, con una especie de pico, o de martillo inmenso, hacía un agujero en la pared que separa los dos pisos, el muro que separa las habitaciones que nacen en cada uno de los recibidores, el eje de simetría. Barría los escombros y ya podía ir de un piso al otro sin pasar por el rellano. Pero no sabía cómo hacer el acabado del suelo y del agujero de la pared, si poner como quien dice el marco de una puerta, si arreglarlo yo misma con aguaplast o qué. Claro, el agujero era un desastre, hecho a golpes de martillo. Lo que me dolía más era el suelo. Los ladrillos hidráulicos de un lado y otro, curiosamente, no son iguales: en este lado son floreados; en el otro, geométricos. Eso me gusta. Pero en medio, bajo lo que era la pared, ha quedado un trozo sin ladrillos, muy feo. Y me ha costado mucho quitar el zócalo y todo, claro, un destrozo. Eso me sabía fatal.
Soñaba que pasaban los días y buscaba y buscaba por el barrio y preguntaba por las tiendas y no encontraba ni un solo albañil que viniese a hacerme una especie de marco para la puerta nueva y dejar el agujero más arregladito. Encontraba a uno y le llamaba y ya iré mañana y ya iré mañana y no venía nunca y al final yo ya no sabía si volver a tapar la pared o qué coño hacer. Me he despertado y, como en un instinto, he ido a acariciar la pared aquella que separa los pisos. Se me ha hecho raro que no hubiese agujero. He salido al rellano en bragas y camiseta, descalza y de puntillas sobre el mármol, y he entrado en el otro piso, que está helado y limita con este por el recibidor y por la habitación que tiene a continuación, antes de la curva del pasillo (todo simétrico a este lado, como un piso entero dentro de un espejo, pero con otra decoración). Ni una grieta. He dado golpecitos con los puños a la habitación limítrofe y ni una grieta.
Hoy he llegado a casa y había un gato naranja y gordo que se me debió de colar ayer por la mañana, al volver, medio dormida, del otro piso. Del patio de luces, supongo.
Lo del agujero lo sueño a menudo. Mejor, así no sueño tanto con el accidente.
Me parece que intentaré alquilarlo, el otro piso. Siento una araña en la garganta al pensar que todavía estén ahí los muebles y toda la decoración de mi tía abuela: retratos al óleo de payasos, cortinas de terciopelo granate, bolillos, tazas con cumbres doradas borradas allí donde se guardan los labios, ollas con dibujos de flores naranjas y marrones, revistas antiguas con fotos de los monarcas europeos, tiradores con forma de horca. La cómoda del dormitorio de la tía, rellena de papeleo y de cartas familiares, que me da escalofríos. Y todavía huele a reclusión. Yo algunas mañanas (que allí en el patio por las mañanas hay sombra y en estas épocas aún se agradece y además aún no hay niños en el colegio) voy a leer, porque en la tribuna me da el sol, que ya lo agradeceré en invierno, pero ahora no. Atravieso el piso sin mirarlo demasiado y me voy al patio. Allí hay una caseta metálica que nunca he abierto y una hamaca bastante cómoda, de un PVC blanco ya sucio. Pero para leer y tal me sobra. Todavía hay plantas, pero es curioso que no haya ni una que tenga flores. Todo son acacias fálicas, y una cotyledon macrantha, un aloe, y también crasuláceas, en concreto una echeveria elagans y una kalanchoe tomentosa o, dicho comúnmente, unas rosas de alabastro y unas orejas de gato. Plantas verdes, carnosas, fuertes, que han sobrevivido dos meses de sol desde la muerte de la tía pero que ahora riego con la manguera haciéndome la imprescindible.
En la tribuna del otro piso (el piso en el que vivo, el del tío abuelo) sí que hay flores: begonias, margaritas, gladiolos, dalias y camelias. De todos los colores. Me hace gracia, parece como invertido. Habría dado para una novela, que los tíos estuviesen enrollados, invertidos y enrollados. Pero me da que eran monjas de clausura, lo que no quiere decir que no estuviesen enrollados, pero ya se me entiende.
Al patio vengo a leer y a escribir, como ahora. Solo el patio y el gato este naranja que me está olfateando el pie descalzo me echan para atrás cuando pienso que lo que tengo que hacer es alquilar este piso. Y quedarme solo el otro. Aunque no necesite la pasta. Baratito.
Este fin de semana ha estado muy bien. He despejado cabeza y piso. Ya lo tengo todo claro. Las cosas del tío abuelo no me daban tanto mal rollo como las de la tía abuela. Definitivamente yo me quedo el piso de la tribuna. He tirado algunas de ellas, las justas, las que realmente no me servían para nada. Del piso de él, quiero decir, del que me quedo. Del de ella no toco nada de momento. He tirado sobre todo cuadros de barcos, cortinas caladas, colchas con volantes, y la ropa, sobre todo la ropa. Pero aún me he quedado algunos jerséis de lana que me quedan enormes pero que me encantan. Jerséis de abuelo, oscuros, con estampados retro. El resto, todo fuera. Me he quedado la única corbata que tenía (azul y oscura y con anclas doradas), las fotos (que son muy pocas: la comunión, la mili, y diría que alguna de mi padre de pequeño, que creo que es él porque por detrás hay cosas escritas y parece la letra de la abuela) y cosas en plan antiguo que me encantan: un reloj de bolsillo parado, un reloj modernista de pared, un libro de poesía casposa y tal. Y la cabecera de la cama, alucinante, de tallista bueno, de nogal y con un almohadillado de terciopelo verde, que incluso para él debía de ser ya una herencia. Muebles no hay que comprar. Dejo los que tenía él, pero he tirado algunos para dejar los espacios más amplios, y he movido la distribución. Aunque haya ruido, me voy a dormir a lo que antes era el comedor, pegado a la tribuna, inmenso: dormitorio y estudio, brutal. Por las noches ya veré la tele en la salita de al lado de la cocina, que me hará de comedor y ya está. La separa de la cocina una puerta blanca, de cristales traslúcidos, doble. Allí cabe hasta un sofá. Quizás un sofá nuevo sí que compro. Rojo. Y me sobran cuatro habitaciones vacías, así que haré realidad un sueño y me haré un vestidor de quince metros cuadrados al lado del dormitorio. Como una princesa.
He separado de las paredes los muebles que quería quedarme, los he tapado con sábanas y ha bajado a ayudarme el nieto de la del quinto segunda, que ahora ya sé que se llama Mercè. El chaval se llama Arnau, muy buen tío, un chico con la cabeza color calabaza y bien amueblada, me parece. Lo había conocido una tarde que él cogía el ascensor y me dije sube con él y ve haciéndote con los vecinos. Le comenté que ahora vivía yo en el principal y que me llamaba Raquel y le alargué la mano. El preguntó: ¿Principal primera o principal segunda? Y tuve que decir: Los dos. No preguntó que por qué los dos. Creo que ya lo sabía, sabía todo el cuento de los gemelos mustios que solo tenían una prima en el pueblo, que murió, y solo dejó una nieta. Dijo que se llamaba Arnau y que no vivía aquí en el edificio, que venía a ver a Mercè. Y ahí quedó la cosa. Me pareció muy joven, mínimo diez años menos que yo, pero me atraparon sus ojos asimétricos, tan negros, teniendo el pelo tan fino, tan claro, tan corto, tan caliente.
La semana pasada con el tema de los muebles y tal llamé al ayuntamiento y me explicaron el día que debía bajar a la calle los muebles que no quería. Pensé total, desde el principal, los puedo bajar si alguien me ayuda. Y para el quinto segunda. Me presenté muy educada y tal y pregunté a Mercè por Arnau. Vendrá mañana, me dice, por la tarde, ¿quién lo busca? Y al día siguiente le esperé en el portal y le expliqué el plan y que le pagaría. No me lo quería cobrar pero al final dijo que la pasta le iría bien para salir y esas cosas. Así que me ayudó a tirar todo lo que no quería, que al final era un mogollón de cosas, y este fin de semana me ha ayudado a pintar de blanco y a resituar los muebles. Ahora la cosa ha quedado muy espaciosa, muy blanca, sin cuadros, con los muebles necesarios (que para una sola persona en ciento cincuenta metros cuadrados son cuatro salpicaduras), muy limpio, como telegráfico.
Estoy contenta de haberme largado del pueblo. Cambio de móvil, porque me llamarán por trabajo y creo que ya he trabajado lo suficiente la tierra. Lo que me ha pasado es increíble, como una carta del Monopoly: «Has heredado tal y cual de tu tíos de Mim». Fue intuitivo, no contarlo, y he hecho bien. Me daba vergüenza. Es como un deux ex-machina, pero aquí va al principio y no al final y por lo tanto no es trampa sino un desencadenante.
SEPTIEMBRE
Lo más duro será renunciar al patio de luces, si alquilo el piso. Y no es que necesite la pasta, pero es que me parece insano haber cambiado la casita de la abueli, de sesenta y tres metros cuadrados, por dos pisazos que suman trescientos, sin mover un dedo. Creo que vivir al lado de un piso vacío, permitirme el lujo de mantener un piso vacío, solo porque me sale de los cojones (o de los ovarios) venir a la terraza a escribir o a leer, creo que es de locos.
El otro día, como último aviso, la lluvia me jodió tres o cuatro libros que me había olvidado apilados al lado de la hamaca. Ya voy de rica. Ya no me fijo en las cosas. A la que vuelvo me los encuentro todos mojados. Lo peor, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que estaba abajo del todo, hecho pasta de papel, insalvable. El de arriba del todo, La transformación, es una edición de tapa dura y todavía podré secarlo al sol, como medio tomate. En medio, dos tochos de Tolstoi que ya podrían haberse ido nadando si hubiesen querido, pero no hubo suerte. La típica tormenta de inicios de septiembre, así que hoy por la tarde ya ha hecho sol en el patio, que es cuando he pensado que un poco de sol aún se agradecía. Y justo hoy, pues, he ido por la tarde y no por la mañana. Y me he encontrado el panorama. Pero la culpa no es de la lluvia. La culpa es mía por no meterlo dentro, o al menos en la caseta metálica que hay allí mismo en la terraza, porque ahora tengo pasta y tiempo para comprar y leer dos o tres libros a la semana y ya no recuerdo cómo era antes. Antes, biblioteca, comprar solo los mejores, ediciones cutres, y buscar espacio en los pocos estantes. Eso es lo que me da miedo de tener pasta: que dé igual perder cosas. Aunque a saber perder cosas a ver quién me gana.
Sí, ya lo sé, que las personas no son cosas. Perdón. Pero los libros tampoco. Las novelas no.
Me encanta La Librería de Madera, en el barrio Centro, porque tiene arcos y porque tiene dos salidas a dos calles tan diferentes que desde fuera dirías que son dos librerías, y me gusta entrar por un lado y salir por el otro. El suelo cruje. E iría bien tener patitas de Gregor Samsa, pero en el fondo me gusta, el crujido. Como todo el mundo hace crujir el suelo, al final te acostumbras. Y no sé qué tiene esa librería que la gente lleva actitud de biblioteca y hay como un silencio de gente que quiere estudiar cuando todo el mundo sabe que solo fisgoneamos. Cruj-cruj y narices que esnifan libros. Somos como gatos negros, pero sin la elegancia de los gatos negros.
Ya había pedido la edición de bolsillo de Lolita y no les quedaba ningún ejemplar. Tenía en las manos una edición ilustrada del Bartleby, tapa dura, y me estaba debatiendo entre el date el gusto y el Raquel, ya tienes un Bartleby, no seas caprichosa. Pero estaba allí acariciando cada imagen con las yemas de los dedos temblorosos, pasando páginas intentando que el roce no se oyese sobre el crujido de los viandantes mudos cuando, en el oído, se me la colado una voz que me decía buena elección. Estaba tan metida entre los muros de Wall Street que no había oído el crujido de sus pies de gato al acercárseme. Estaba bueno. Como de mi altura, pequeñito. Unas zapatillas de las que me gustan a mí, desgastadas, con los cordones rojos anchos, con franjas naranjas sobre el verde oscuro, tres franjas diagonales con los bordes recortados en zigzags minúsculos. Vaqueros añejos, con los talones desmochados por las suelas de las zapatillas. Camiseta roja y veterana, con una caída que solo da el tiempo, sexi. No tenía pelos en los brazos. Afeitadito, con el pelo moreno crecido tras todo un verano de salitre y sol, y mal puesto, como el mío. Y el culito firme. Ya había dado media vuelta.
Al final no he comprado nada, porque hoy me sentía culpable de haber hecho tanto gasto con los libros últimamente, sobre todo por el drama de los libros remojados en el patio de luces. Además ahora empezará la uni y tendré que comprar muchos de lectura obligatoria. Ya cruzaba hacia el otro lado de la librería, para salir por arriba y tomarme un cortadito y pensarme si me acercaba a La Cueva del Libro antes de volver a casa, cruj-cruj, y me lo he encontrado mirando lomos de libros de fotografía que no tocaba. No me he atrevido a decirle nada, pero en cuanto he pasado él ha dicho ¡ey!, ¿qué?, ¿nada?, ¿no te has decidido? Yo me he hecho la estupenda con un bueno, es que tengo otra edición y, total, para tener una copia, preferiría no hacerlo, I would prefer not to. Lo he dicho sin mirarle a los ojos porque era como si tuviese la frase preparada por si me lo encontraba, pero en el fondo me daba vergüenza ser tan pedante, aunque no sabía si pillaría la cita. Él ha sonreído sin sacar las manos de los bolsillos y ha movido la cabeza a modo de despedida. Y ha seguido a lo suyo.
Yo he salido hacia la cafetería para ir tirando hacia la calle Alta pero me lo he repensado y al final he bajado hacia La Cueva del Libro a pedir Lolita y he tenido suerte. Y me ha caído en las manos Madame Bovary, que tengo ganas de tener, así que la releeré.
Ya está, he cambiado de móvil. Si tengo que dar el número a alguien nuevo que conozca, ya, que sea este. El otro fuera. En todo caso saben dónde estoy. Y últimamente, total, solo me llamaban cuando se moría una planta y querían otra nueva.
Este mediodía he visto a la señora Mercè y le he preguntado por Arnau. La he acompañado hasta el quinto en ascensor, las dos como dos enamoradas sentaditas en el banco de terciopelo azul del ascensor modernista. Yo en vaqueros y camiseta, sin saber dónde poner las manos, ella con las manos sobre el monedero, sobre la falda sobria. Como abuela y nieta: Qué día tan bonito, qué gusto de sol. Dice que ahora que empieza la universidad, ya, Arnau no vendrá tanto entre semana pero la visitará también algún sábado. Por la mañana. Pero que nunca se puede quedar a comer, que tiene que volver con su familia. Me ha extrañado. ¿Entonces no es su nieto?, le he dicho mientras le daba el brazo para ayudarla a levantarse del banquito. Abre la puerta, hija, me pide. Y responde: No, como un ahijado, pero bah, si me parece que no está ni bautizado. Y ha hecho tintinear sus pulseras con un gesto de la mano como de dejémoslo estar y no me he atrevido a preguntar más. Después, en cuanto he abierto las portezuelas y ella ya estaba fuera del ascensor, ha dicho: Ya me apaño sola, nena, vete. Y con el bastón golpeando el mármol, poco a poco, ya avanzaba hacia su puerta diciéndome adiós con el tintineo de la otra mano, de espaldas.
En el rellano de Mercè la claraboya del techo del agujero de la escalera queda tan cerca que parece que estés en otro edificio, de tanta luz. He salido un segundo del ascensor para asomarme a la balconada (aquí cada rellano es como un balcón sobre el portal) y visto desde aquí el portal es muy pequeño y tiene como un imán que hace que te baje la sangre y parece que te corran hormigas por las piernas.
Hoy en la filmo reponían Frankenstein, la del 31, de James Whale. Entro, pim pam, y me siento. La sala casi vacía. Así que yo, tercera fila. Al centro. Entra el tipo de hace tres días, con la misma camiseta roja, y se me sienta al lado. ¡Al lado! Debe de tener algo más de treinta, como yo, give or take.