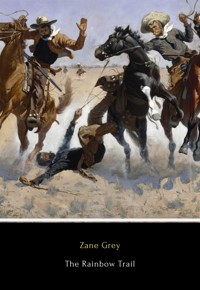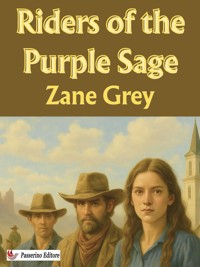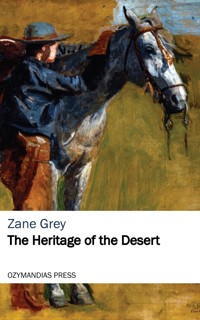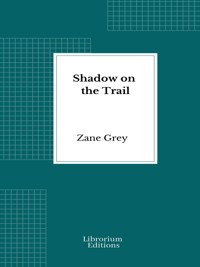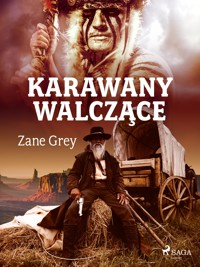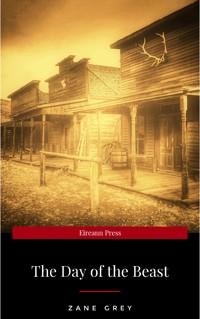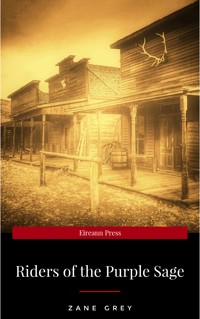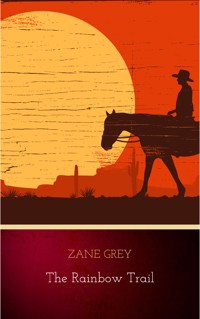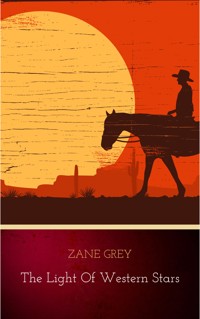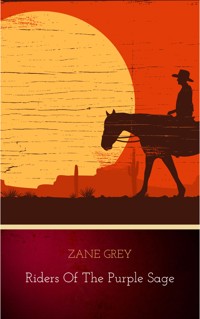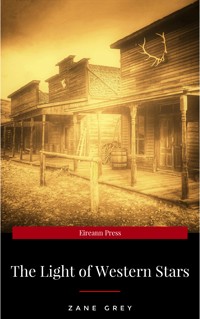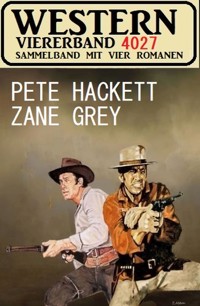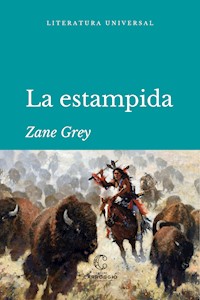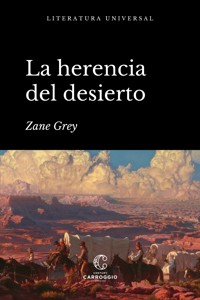
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
En el marco de la conquista del Oeste americano se narran las aventuras de un pobre enfermo norteamericano a quien la vida salvaje, entre rebaños y caballos, devuelve la salud perdida. Magníficas descripciones de su lucha, en unión de los mormones, con los cuatreros y bandidos del desierto, de los que al fin logra salir vencedor, conquistando al mismo tiempo el corazón de la mestiza Mescal, eje de esta interesantísima novela de amor y de aventuras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
La herencia del desierto
Zane Grey
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Carroggio
Reservados todos los derechos.Introducción y traducción: José Maria Pallarés.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
El autor y su obra
La herencia del desierto
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
El autor y su obra
Jose Maria Pallarés
La novela del Oeste no tiene por qué ser considerada como un género menor dentro de la literatura narrativa. Es evidente que la proliferación de estas novelas ha degradado su calidad literaria, pero tal degradación no es consustancial al género en sí. Las obras de Zane Grey, como más representativas, deben situarse en la misma línea de los poemas épicos antiguos y de los cantares de gesta medievales, sin olvidar su paralelismo con los libros de caballería prerrenacentistas. Se trata de una aproximación a la realidad histórica, pero a través de la tradición popular que idealiza a sus héroes y engrandece las hazañas por ellos realizadas.
Esas constantes épicas determinan que hoy no resulte fácil leer a Zane Grey. Su mundo es muy distinto del nuestro y sus personajes se pierden en un lejano horizonte. La conquista del Oeste (la gran epopeya de Norteamérica), lo mismo que la Reconquista española, pertenece a una etapa histórica durante la cual se estaba formando una nación. Cuando se pierde el interés por ese pasado, la lectura de los relatos épicos se convierte en un mero entretenimiento o evasión.
El objetivo primordial de esta introducción es el de posibilitar al máximo la lectura compresiva de las obras de esta serie. Para ello es preciso conocer el marco geográfico y el contexto histórico de los acontecimientos; los ideales y el carácter de los personajes, así como el valor literario de los relatos. Establecidas estas premisas, la lectura de Zane Grey no solo resultará más interesante, sino también más enriquecedora.
El autor
Zane Grey nació en Zanesville, estado de Ohio, el 31 de enero de 1875. La ciudad había sido fundada a finales del siglo xviii por un antepasado suyo, el coronel Ebenezer Zane, y toda ella era un recuerdo histórico. Allí, al calor de un hogar en donde los rescoldos no se habían apagado, oyó contar las hazañas de los pioneros irlandeses y se despertó en él un apasionado interés por todo lo referente a la colonización de Norteamérica. La herencia de aquel glorioso pasado quedaría consignada más tarde en sus novelas.
Una vez terminados sus estudios, ejerció como dentista en Nueva York (1898-1904) al tiempo que, siguiendo su vocación de escritor, también se dedicaba al periodismo. En 1904 editó su primera novela, La heroína de Fort Henry, basada en el diario del coronel Ebenezer Zane y en los relatos que la misma protagonista Betty Zane (título original de la novela) había comunicado de viva voz a sus familiares cuando ya era anciana. Al año siguiente publicó El espíritu de la frontera, obra que, como la anterior, narra la historia de sus antepasados y que lograría ser un bestseller. A partir de entonces se dedicó por entero a escribir y a viajar.
Como primera medida abandonó Nueva York, ciudad ya demasiado grande, y se trasladó a una casa de campo a orillas del río Delaware, en donde el contacto fecundo con la naturaleza le avivó el espíritu. Después, viajero incansable, recorrería todo el territorio de la Unión, experimentando en sí mismo la influencia del entorno físico sobre el hombre. En los bosques y en las praderas se hizo cazador; en las llanuras se unió a las caravanas que se dirigían hacia el Oeste; tragó polvo al cruzar los desiertos y en los ríos de curso rápido practicó la pesca del salmón. En el Far West conoció al coronel Jones (el famoso Buffalo Jones citado en La estampida) y los apasionantes relatos que oyera contar a ese legendario héroe de la frontera pasarían a las páginas de sus novelas. Por su fidelidad a la historia y a sus protagonistas, así como al marco geográfico y a los distintos ambientes, sus creaciones literarias alcanzan un alto grado de autenticidad.
Tras haber realizado un largo viaje a Australia y a Nueva Zelanda, Zane Grey murió en Altadena (California) el 23 de octubre de 1939. Dejaba como legado más de medio centenar de novelas, aparte de numerosos cuentos y poemas. Aunque otros autores —James Fenimore Cooper (1789-1851) y Mark Twain (1835-1910) — habían dedicado algunas de sus obras a narrar las hazañas de los pioneros, sería Zane Grey quien diese a conocer al mundo entero la gran epopeya del Oeste americano. Al cumplirse el primer centenario del nacimiento de este insigne narrador, sus novelas se habían traducido a los idiomas de mayor difusión y de ellas se habían vendido unos 20 millones de ejemplares.
El marco geográfico
En los relatos de Zane Grey, del mismo modo que en la historia de los Estados Unidos de América, el factor geográfico tiene una importancia trascendental. Hasta comienzos del siglo XX, la nueva nación era ante todo una realidad eminentemente geótica y si el europeo se transformó en americano, ello fue debido fundamentalmente a la impronta del medio físico. El encuentro del hombre de Europa con las tierras de América dio como resultado un pueblo nuevo, con unas características propias.
Por razones religiosas, económicas y sociopolíticas, fueron numerosos los europeos occidentales (ingleses, franceses, irlandeses y escoceses) que, como si escapasen de un callejón sin salida, marcharon a Norteamérica. Aquel inmigrante europeo, que llegaba agobiado por el peso de cuatro mil años de historia y con los pies cansados de recorrer caminos demasiado hollados, se encontró allí frente a un amplio horizonte que le permitía mirar en todas direcciones. Ante él se extendían territorios que parecían infinitos, sin fronteras y sin caminos. Era algo así como el reencuentro del hombre con la tierra.
Ese predominio absoluto del espacio sobre el tiempo determinó un modo de vida totalmente distinto al de la vieja Europa. En la coordinación de espacio y tiempo qué requiere el acontecer histórico, la primera magnitud se imponía a la segunda (exactamente al revés de lo que sucede hoy) y ello resultaba beneficioso para aquellos hombres que emprendían un largo camino. El avance hacia el Oeste —exploración y conquista, asentamiento y colonización— tenía que ser necesariamente lento. Para conseguir sus propósitos y para que naciese un nuevo hombre libre, los pioneros tenían que transformarse durante el camino y sepultar su pasado en aquellas tierras vírgenes. El territorio no sólo daría cuerpo a la nueva nación, sino que tomaría parte activa en su historia.
El esquema geomorfológico de toda la América septentrional, y de los Estados Unidos en particular, es muy sencillo y claramente diferenciado. De Norte a Sur, en el sentido de los meridianos, se desarrollan las grandes montañas (las cordilleras costeras y las Rocosas, en el sector occidental, y los montes Allegheny, así como los Apalaches, en el sector atlántico) y discurren los caudalosos ríos. El avance humano —conquista, poblamiento y colonización— seguirá, por el contrario, el sentido Este a Oeste. Los primeros inmigrantes llegados de las islas Británicas se establecieron en el litoral atlántico, donde las características geográficas eran muy similares a las de Europa occidental, y allí fundaron las primeras trece colonias. Las formas de vida de aquellos hombres se diferenciaban muy poco de las europeas. Pero la aventura de lo desconocido les aguardaba más allá de las crestas azules de las montañas, en el inmenso corazón del nuevo continente.
La ausencia de pronunciados relieves y las vías naturales de penetración (el río San Lorenzo y el Ohio lo son por antonomasia) facilitaron el avance de la colonización. Gracias a los numerosos ríos, muchos de los cuales iban a desembocar en el Mississippi («padre de las aguas»), la cordillera de los Apalaches y los montes Allegheny no representaron una barrera infranqueable para los atrevidos pioneros. A partir de entonces, y durante casi dos siglos, la frontera se fue desplazando hacia el Oeste. Pero antes de llegar a la costa del Pacífico, las caravanas primero y más tarde el ferrocarril tendrían que cruzar las grandes llanuras de la depresión central, las montañas Rocosas y los interminables desiertos del Suroeste.
El primer paso, no exento de dificultades, permitió a los colonizadores establecerse en las fértiles tierras del Middle West. (A esta etapa de la colonización americana hace referencia la primera novela de Zane Grey, La heroína de Fort Henry). Pero el Oeste americano propiamente dicho, el legendario Oeste de las caravanas y de los vaqueros, comienza más allá del Mississippi. Una enorme extensión de tierras llanas que van ascendiendo paulatinamente, desde la margen derecha del gran río (a unos 200 metros sobre el nivel del mar) hasta la vertiente oriental de las montañas Rocosas, en donde las praderas alcanzan los 600 metros de altitud. Por su morfología y por su clima, la gran llanura difería mucho de cuanto habían conocido aquellos hombres en Europa o en América. Para los que se arriesgaron a seguir adelante, la adaptación al nuevo hábitat supuso una profunda transformación.
Al otro lado de las Rocosas se encuentran las áridas y desoladas tierras del Far West; una zona de altas mesetas, con altitudes entre los 1.000 y los 2.000 metros, que se extiende desde las montañas y valles de Wyoming e Idaho hasta los desnudos desiertos de Arizona y de Nuevo México, en donde el saguaro de grandes proporciones constituye la única vegetación. Es allí, en medio de un mar de arena y bajo un sol abrasador, donde hombre y caballo se sienten más solos e impotentes.
La meseta de Columbia (estados de Oregón e Idaho) presenta como principales accidentes geográficos el gran cañón excavado por el río Salmon, afluente del Snake, las montañas Azules y en el ángulo sudoriental, al pie de los montes Wasatch, el Gran Lago Salado (Great Salt Lake, Utah). La amplia depresión tectónica formada entre Sierra Nevada y las Rocosas recibe el nombre de Gran Cuenca, y corresponde al estado de Nevada. La aridez de esta región aumenta hacia el Sur y alcanza su mayor intensidad en el Valle de la Muerte, terrible desierto de caracteres saharianos en el que predominan las dunas de arena.
La tercera gran altiplanicie del Lejano Oeste es la del Colorado, en los estados de Arizona y de Nuevo México, que se caracteriza por sus interminables desiertos y por las profundas gargantas abiertas por el curso violento de los ríos. El Gran Cañón, con sus murallones de casi 2.000 metros de altura, constituye un gran fenómeno geológico de sorprendente belleza. Al este de la altiplanicie del Colorado, sobre la frontera de los estados de Nuevo México y de Texas, se encuentra el Llano Estacado.
Las referencias a estas agrestes regiones, que por su acusado carácter se erigen en coprotagonistas, son continuas en las novelas de Zane Grey y su descripción ocupa gran número de páginas. En La estampida se habla de las praderas, en donde pacen los grandes rebaños de búfalos, y del Llano Estacado, último reducto de los comanches. En El caballo de hierro se sigue el tendido del ferrocarril Union Pacific a lo largo de las grandes llanuras y a través de las montañas Rocosas, hasta llegar a Promontory Point en el estado de Utah. Y, para que la referencia al marco geográfico quede completa, en La herencia del desierto se describen de forma magistral el desierto de Arizona y el Gran Cañón del Colorado.
Los habitantes de las grandes llanuras
Antes de la llegada del hombre de rostro pálido, Norteamérica estaba habitada desde hacia miles de años por los pieles rojas. Durante la glaciación Würm o Wisconsin, que afectó a Eurasia y a América septentrional, Alaska permanecía unida a la Siberia nororiental mediante un istmo de 80 kilómetros de longitud. Entonces se inició el poblamiento de América. Pueblos cazadores de origen asiático atravesaron el actual estrecho de Bering en etapas sucesivas y se fueron estableciendo a lo largo y ancho del territorio. Cuando llegaron los primeros europeos, la población amerindia se encontraba muy esparcida y diluida (un habitante por cada 10 km2, aproximadamente) en lo que hoy es Estados Unidos.
Los pieles rojas pertenecían a diversas razas y pueblos, hablaban distintas lenguas, en torno a sus jefes se agrupaban en tribus y podían disponer de grandes extensiones de terreno. Entre grupos próximos era frecuente la rivalidad y muchas tribus desconocían la existencia de las otras. Formaron confederaciones, como la de las Cinco Naciones (mohawks, oneidas, onondagas, senecas y cayugas), y entre tribus distintas se establecieron pactos, pero nunca llegaron a constituir una nación. Muchos de esos pueblos eran nómadas y, aunque con el tiempo llegarían a ser unos extraordinarios jinetes, en la época anterior a la colonización blanca se veían obligados a recorrer largas distancias a pie. La tienda de pieles o wigwam era el tipo de vivienda más generalizado y solo algunas tribus del Suroeste, como los indios pueblo, habitaban en construcciones de barro o en casas excavadas en las paredes rocosas.
Los indios norteamericanos se hallaban distribuidos por muy distintas áreas geográficas y, como consecuencia, sus modos de vida eran diferentes. Para no alargarnos en la exposición, los vamos a dividir en dos grandes grupos: los que habitaban en los bosques del sector oriental y los que acampaban en las grandes llanuras. Los primeros, además de la caza y de la pesca, practicaban la agricultura en la medida que se lo permitía el clima de la región. En todo caso, se trataba de una agricultura muy precaria y reducida a unos pocos cultivos (maíz, fríjoles, calabazas, etcétera). Iroqueses, hurones, wyandots, senecas, shawnees, delawares y semínolas, son quizá los más conocidos. Muchos topónimos actuales hacen referencia a sus antiguos pobladores y la reserva india de Cornplanter, en el estado de Nueva York, lleva el nombre de un famoso jefe seneca. En La heroína de Fort Henry, cuya acción transcurre en la amplia cuenca del Ohio, se mencionan algunas de esas tribus, así como el nombre de sus principales jefes.
Las tribus nómadas de cazadores —cheyennes, arapajos, dakotas, iowas, kiowas, comanches, pies negros, apaches, navajos, piutes, sioux, mohaves, yumas, etc.— se encontraban al otro lado del Mississippi. La vida de esos indios estaba estrechamente ligada a la de otro habitante genuino de las praderas: el bisonte americano o búfalo. Como la caza era muy abundante tenían asegurado el sustento. Además, con la piel de dicho animal fabricaban sus propios vestidos y las tiendas en donde habitaban; con el sebo hacían velas para el alumbrado y, al no disponer de leña en las praderas, utilizaban los excrementos secos de búfalo como combustible. Dado que el bisonte —animal providencial que el Gran Espíritu había colocado en las llanuras— constituía la base de la economía india, es de todo punto comprensible que las tribus más belicosas (sioux, apaches, comanches, etc.) desenterrasen el hacha de guerra para defender a los rebaños contra la amenaza de los cazadores blancos.
A diferencia del caballo (introducido por los españoles a mediados del siglo XVI), el búfalo es uno de los animales más representativos de la fauna norteamericana. Su existencia es muy anterior a la del hombre, y varios milenios antes de que se poblase América septentrional ya se encontraban esparcidos por todo el territorio. Los rebaños salvajes, guiados por sus jefes y movidos por su propio instinto, llevaban a cabo migraciones estacionales en busca de los mejores pastos. Pero, con el transcurso del tiempo, los búfalos se vieron obligados a emigrar de las regiones orientales e ir a reunirse con las grandes manadas que recorrían la llanura central. Según algunas estimaciones, la cabaña de bisontes superaba entonces los 60 millones de cabezas.
A medida que los colonizadores hicieron avanzar la frontera hacia el Oeste, fueron cambiando la fisonomía de las grandes llanuras y las formas de vida allí existentes. Los pieles rojas, habitantes autóctonos del territorio y protectores de los rebaños, fueron desterrados de las praderas y los búfalos exterminados. De aquellas enormes manadas, que a veces superaban el millón de cabezas, sólo quedan algunos miles de ejemplares que, tristes y vencidos, deambulan por el reducido espacio de los Parques Nacionales. En menos de un siglo, los nuevos americanos dilapidaron «la herencia viva de un millón de años» y los indios, confinados en las reservas, pasaron a ser anécdota; pasado más que presente.
El drama histórico de los habitantes de las praderas queda bien patente en los relatos de Zane Grey, sin que la narración novelada destruya la veracidad de los hechos. La irracional matanza de búfalos por parte de los cazadores blancos y la guerra contra las tribus indias del Llano Estacado constituyen el tema de La estampida. Para el cazador indio de arco y flechas era inconcebible que los búfalos, tan numerosos como los granos de arena del lecho de los ríos, pudieran desaparecer. Ellos nunca mataban más animales de los que podían utilizar y el número de búfalos muertos siempre era considerablemente inferior al de los nacidos durante el año. De esa forma los rebaños no cesaban de aumentar. Pero los cazadores blancos tenían otros propósitos; mataban para enriquecerse.
Cuando los cazadores de la tribu daban muerte a un bisonte, acudían inmediatamente las squaws, provistas de sus rudimentarios instrumentos de pedernal y de hueso, para desollarlo y cortar su carne, que transportaban al campamento. Realizada la tarea, solo quedaba un enorme esqueleto blanco sobre la verde hierba. En contraste con ese aprovechamiento que los indios obtenían del animal muerto, los cazadores advenedizos se limitaban a arrancarle la piel. Tras una jornada de caza implacable, los rifles de repetición dejaban centenares e incluso miles de búfalos muertos en medio de la pradera. Cada equipo de cazadores se esforzaba en conseguir el mayor número de pieles, pero el afán de matar era tan desmedido que después resultaba prácticamente imposible desollar todos los animales muertos. En muchos casos ni siquiera la piel iba a ser utilizada. La carne de aquellos enormes animales, algunos de los cuales llegaban a pesar una tonelada, quedaba para los coyotes.
Además, la matanza indiscriminada de búfalos adultos dejaba desamparados a muchos terneros. Estos, en su mayoría condenados a morir de hambre o a ser devorados por los lobos, iban errantes de un lado a otro. De cuando en cuando, alguno de los recién nacidos reconocía a su madre muerta y no quería abandonarla. El ternerillo hambriento olfateaba el cuerpo desollado de su madre, extrañamente ensangrentado e inerte, e intentaba reanimarlo. A su lado permanecerá hasta que vuelva el cazador blanco o se acerquen los coyotes.
Esta escena, con tanto realismo descrita por Zane Grey, debió de ser presenciada no pocas veces por el coronel Jones a quien, por su empeño en proteger a los terneros, se le aplicó el apodo de «Buffalo Jones». Su coetáneo William Frederick Cody, por el contrario, se hizo famoso por haber matado en año y medio más de cuatro mil búfalos. Pero Buffalo Bill, el último cazador romántico de las llanuras, mataba para abastecer de carne a los mil doscientos empleados de la Kansas Pacific Railroad.
El tráfico de pieles resultaba un negocio muy lucrativo. Como consecuencia, el número de cazadores iba en aumento y cada año los rebaños disminuían, por término medio, en un millón de cabezas. Ante el peligro de que los búfalos desapareciesen, los gobiernos de los estados afectados tomaron cartas en el asunto. Kansas y Colorado habían dictado leyes prohibiendo la matanza de búfalos; pero en Texas tales medidas encontraron una fuerte oposición.
Los cazadores y los traficantes de pieles eran los más interesados en que no se promulgasen leyes restrictivas y contaban con el apoyo de los militares. Estos, a su vez, consideraban a los equipos de cazadores como fuerzas de choque para luchar contra los indios. Así lo entendía el general Sheridan, que, se encontraba en San Antonio al mando del departamento del Suroeste, quien, después de atacar el sentimentalismo de senadores y diputados, proponía condecorar a los cazadores con una medalla en cuyo anverso figurase un búfalo muerto y en el reverso el cadáver de un piel roja. El simbolismo, por desgracia, no podía estar más lleno de sentido.
Tanto el indio como el búfalo son tratados con profunda admiración y respeto en las novelas de Zane Grey. El autor presenta a los pieles rojas tal y como fueron, sin prejuicios y con imparcialidad. Ni los hechos históricos pierden su veracidad, ni las descripciones carecen de realismo. Las virtudes naturales del indio —nobleza y bravura, sinceridad de palabra y de sentimiento, amor a la familia y respeto a los ancianos, obediencia a los acuerdos del consejo y fidelidad a los pactos— están bien patentes, así como la pereza, quizá su mayor defecto, el implacable deseo de venganza y la crueldad. Estas dos últimas actitudes muy radicalizadas, aunque en un contexto de reivindicaciones justas. Frente a los intereses de los colonos advenedizos, se les reconoce a los indios la propiedad de las tierras por ellos habitadas durante miles de años y el derecho a defender a los rebaños de búfalos salvajes.
«Los hombres blancos cambian sus amores y sus esposas, y eso nunca lo hacen los indios.» Esa es una de las diferencias fundamentales entre pieles rojas y rostros pálidos; una lección que el autor quiere que aprendamos. Así se presenta el amor de Myeerah —hija de Tarhe, el poderoso jefe de los hurones— por Isaac Zane en La heroína de Fort Henry y el de Mescal, joven india de la tribu de los navajos, por Jack Hare en La herencia del desierto. Un amor ideal, fuerte y constante, que salva de los peligros, de la enfermedad y de la muerte. Dos ejemplares historias de amor, cuya verdad existencial representa un estímulo para la conducta humana. A ese mismo nivel paradigmático, tan acorde con la intención moralizadora del autor, se establece la relación de amistad entre los mormones y los navajos (La herencia del desierto) y también la de algunos blancos entre sí.
El tercer habitante de las llanuras, el mustang o caballo salvaje del Oeste, también ocupa un lugar de honor en las narraciones de Zane Grey, y en algunos casos, como el de Silvermane en La herencia del desierto, se erige en protagonista. Acerca de su origen se habla en el primer capítulo de La estampida, cuando se hace referencia a la expedición de Francisco Vázquez de Coronado durante los años 1540-1542. Aquel grupo de españoles, unos mil quinientos entre soldados y colonos, fueron los primeros hombres blancos que penetraron en las grandes llanuras desérticas del Suroeste y en las praderas contemplaron los rebaños de búfalos, en tanto número como las ovejas en Castilla. Divididos en tres grupos, recorrieron Sonora, Arizona y Nuevo México; descubrieron el Gran Cañón del Colorado y, tras atravesar el río Pecos y cruzar el Llano Estacado, llegaron hasta Kansas. Durante aquel largo viaje sufrieron numerosas bajas y muchos corceles árabes de la más pura sangre quedaron en libertad. De aquellos caballos españoles desciende el mustang.
La conquista del oeste
Tras la Declaración de Independencia (Congreso de Filadelfia, 4 de julio de 1776) la frontera del Oeste no era tanto una línea de demarcación geográfica cuanto «una amplia franja espumosa que marcaba el avance de las oleadas humanas». En dicha zona, cuya vigilancia estaba a cargo del ejército, se construyeron fortificaciones, con una función muy similar a la de los castillos medievales, en torno a las cuales surgieron pequeños núcleos de población. Allí, donde la vida transcurría en lucha contra los indios y la naturaleza salvaje, se forjaron unos tipos humanos —los hombres de la frontera— cuyo denominador común era la agresividad. Hombres como Daniel Boone, los hermanos Zane, los Mac Colloch y Lew Wetzel, que no podían vivir sino a la vanguardia de las sociedades humanas, con el espacio libre ante sus ojos. El espíritu de lucha de aquellos hombres —con tanta fidelidad reflejado en La heroína de Fort Henry y en El espíritu de la frontera, las dos primeras novelas de Zane Grey— hizo posibles la conquista y colonización del Oeste americano.
A mediados del siglo XIX las grandes llanuras, solo parcialmente explorados por Lewis y Clark en 1804-1808, todavía no habían sido pobladas por los blancos y el río Mississippi era considerado como la frontera india permanente. Aquella inmensa planicie, a la que se aplicaba el nombre genérico de gran desierto, resultaba poco propicia para el asentamiento humano, debido a que el agua escaseaba y carecía de madera con la que construir viviendas. Pero lo que parecía no apto para los colonos blancos sí lo podía ser para los pieles rojas y, siguiendo la política de migraciones forzadas iniciada bajo el mandato del presidente Andrew Jackson, los indios del Este fueron obligados a trasladarse a las tierras situadas más allá del Mississippi.
En 1848 California, mediante el tratado de Guadalupe Hidalgo, pasó a formar parte de los Estados Unidos y ese mismo año se descubrió oro en el valle del Sacramento. A partir de entonces ya no se respetaron fronteras y los pactos con los indios fueron violados; la dramática carrera hacia el oro había comenzado. Innumerables caravanas emprendieron el camino y, tras dejar jalonadas de tumbas las rutas de Santa Fe y de Oregón, algunas llegaban a su destino. Una muchedumbre de aventureros, en su mayoría dispuestos a matar por un puñado de oro, pobló la región. En 1860, diez años después de constituirse en estado, California contaba ya con unos cuatrocientos mil habitantes.
Por aquella misma época los mormones, dirigidos por Brigham Young, se habían establecido a orillas del Lago Salado y fundado Salt Lake City en el año 1847. La larga y penosa peregrinación a través del desierto, en busca de una tierra nueva donde poder practicar libremente su religión, puso a prueba la gran fortaleza de espíritu de aquellas gentes. Desde el Lago Salado hasta el Gran Cañón del Colorado, fundaron numerosas comunidades que, con extraordinaria tenacidad, lograron cultivar extensas zonas de aquellas áridas tierras. En 1850 el Territorio de Utah, gobernado por los mormones, pasó a formar parte de la Unión.
En La herencia del desierto se narra la historia de una de esas comunidades pacifistas que practicaban la poligamia y vivían en amistad con los indios.
Las grandes distancias entre el Mississippi y la costa del Pacífico hacían necesarios unos medios de comunicación más rápidos que las caravanas de carromatos entoldados, tirados por caballos o bueyes. Los jinetes del Pony Express se encargaban del correo y las diligencias del transporte de pasajeros. A partir de 1854 ya puede hablarse de rutas regulares de diligencias; pero hasta que no llegase el ferrocarril, el avance de la colonización sería muy lento. Mientras tanto, Hiram Sibbey, presidente de la Western Union, conseguía una subvención del gobierno para el tendido telegráfico en las regiones del lejano Oeste. En 1860 el telégrafo, a través de Sierra Nevada, unía San Francisco con Carson City y, al año siguiente, llegaba hasta Salt Lake City. El 24 de octubre de 1861 se transmitía el primer mensaje de costa a costa. Sin embargo, faltaba el medio de transporte de masas que permitiese a los colonos llegar a las nuevas tierras sin necesidad de utilizar las lentas carretas ni apretujarse con sus bártulos en las estrechas diligencias.
En la mitad oriental de los Estados Unidos, al igual que en Europa, existía desde 1830 el ferrocarril y su velocidad media alcanzaba los 40 kilómetros hora. Cada uno de los estados del Este se preocupó por el tendido de líneas locales y en 1860 las vías férreas alcanzaban una longitud de 50.000 kilómetros (los Estados del Norte disponían de unos treinta y cinco mil y los estados del Sur apenas llegaban a la mitad). Pero, a excepción de la línea Hannibal Saint Joseph (año 1859), el ferrocarril no había logrado pasar al lado oeste del Mississippi. El 1 de junio de 1862, en plena Guerra de Secesión, el presidente Lincoln aprobaba el proyecto de un ferrocarril que uniese el Atlántico con el Pacífico. Dos grandes compañías, con subvenciones del gobierno de Washington y sin entrar en territorio sudista, llevarían a cabo la colosal empresa. La Central Pacific partiría de San Francisco (California) y la Union Pacific lo haría desde Omaha (Nebraska), ciudad situada al norte de Saint Joseph. En California abundaban los inmigrantes de origen oriental, y gran número de chinos, la mano de obra más sufrida y más barata, fueron contratados; había que salvar el gran obstáculo de Sierra Nevada y cruzar después las áridas altiplanicies, hasta llegar al Gran Lago Salado. La Union Pacific —que, aparte de las dificultades topográficas, tenía que hacer frente a los ataques de las belicosas tribus indias— empleó a los duros irlandeses. Unos y otros —irlandeses por el Este y chinos por el Oeste— hicieron posible, en muchos casos a costa de perder la vida, el tendido del ferrocarril transcontinental. El 10 de mayo de 1869 se unirían las dos líneas en Ogden, ciudad situada 16 kilómetros al este del Lago Salado.
Los valores humanos de la obra
«Hay quienes han dicho que la verdadera historia la escriben los poetas. No es tan absurdo como parece. En realidad quieren decir que la imaginación de los pueblos (el famoso inconsciente colectivo) levanta mitos en los cuales se apoya la humanidad para hacer cristalizar una tradición y seguir adelante.
Los novelistas estamos en el mismo caso que los poetas y somos más responsables todavía de la “mitificación” que ayudará a entendernos y a entenderse entre sí a las generaciones venideras».
Estas frases de Ramón J. Sender, acerca del valor de la novela histórica, nos ofrecen una buena perspectiva para juzgar la obra de Zane Grey. El mito o idealización no es sinónimo de falsedad o mentira, sino que, por el contrario, suele ser algo fundamentalmente verdadero. Para los etnólogos, sociólogos e historiadores, el término mito tiene un significado de tradición sagrada y de revelación primordial. La función del mito es la de mostrar un modelo de conducta y conferir por eso mismo sentido y valor a la existencia humana. Y aunque hoy se rinde mayor culto al antihéroe, debido a la actual tendencia desmitificadora, no está claro que ello sea más beneficioso para el desarrollo de la persona humana. Si bien es cierto que una concepción mítica puede originar frustración, no lo es menos que la desmitificación sistemática conduce a una degradación espiritual. En todo caso, nuestra actitud crítica no debe orientarse en un solo sentido.
La conquista del Oeste la llevaron a cabo hombres de toda índole y condición. En aquellas oleadas humanas afloraban todos los sentimientos y pasiones, desde las más sublimes virtudes hasta los vicios más bajos. Una multitud en la que se mezclaban magnánimos exploradores con traficantes mezquinos; honrados y laboriosos colonos con vagos y desaprensivos forajidos; ciudadanos pacíficos con violentos pistoleros; el minero ingenuo con el zorruno tahúr; las pocas doncellas con las muchas prostitutas y los rudos cowboys con los huidizos cuatreros. Sin negar la existencia de todos esos tipos humanos, Zane Grey elige los protagonistas de sus novelas entre los primeros. La dicotomía entre buenos y malos no es tan nítida en la vida real como en la literatura; pero es válida como presupuesto de la creación artística y el pueblo así lo entiende.
Los héroes de Zane Grey son leales, generosos, veraces y justos. Aunque tienen algo de superhombres, son profundamente humanos y complejos, muy lejos de los héroes lineales de muchas novelas y películas. Además, en las narraciones de Grey no aparece ni el menor atisbo de misoginia; hombre y mujer comparten indiscriminadamente el protagonismo y abundan las heroínas. La valoración del ser humano en lo mejor que tiene de sí mismo es constante y la mujer casi siempre se presenta como un ser adorable. El autor, de acuerdo con unos principios éticos muy arraigados que en el fondo lo convierten en un moralista, hace prevalecer el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, la justicia sobre la injusticia y el amor sobre el odio.
La acción se desarrolla en grandes escenarios, y ello no sólo da pie a las magistrales descripciones de paisajes que enriquecen la obra, sino que además influye favorablemente en la conducta de los personajes. El hombre se encuentra en gran manera condicionado por el medio ambiente y los amplios espacios abiertos ensanchan su espíritu. Las mezquinas actitudes de tugurio no tienen cabida en las inmensas llanuras del Oeste y el largo camino hace nacer lealtades, que adquieren caracteres de rito. La naturaleza salvaje, término tan utilizado por Zane Grey, tiene el significado de naturaleza pura en donde el hombre recupera fuerza y libertad; un mundo inhóspito que quizá sea el más humano o, al menos, el más digno de serlo.
A menudo el autor toma como base hechos históricos y siempre, como periodista y costumbrista, refleja en sus obras ambientes y situaciones reales. La novela que aquí presentarnos tiene valor de documento y, si sabemos prescindir de la trama argumental, nos dará a conocer aspectos de la historia de los Estados Unidos que no se encuentran en otros libros.
La herencia del desierto
I
-¡Pero este hombre está casi muerto!
Esas palabras estimularon el desfalleciente espíritu de John Hare, volviéndolo a la vida. Abrió los ojos. El desierto extendía aún ante su vista aquella desoladora inmensidad que le había subyugado con su vasta extensión de engañadora púrpura. Junto al caído se agrupaban unos cuantos hombres de aspecto sombrío.
-Déjelo aquí -dijo uno de ellos dirigiéndose a un gigante de canosa barba. Aeste individuo lo han mandado al sur de Utah para espiar a los ladrones de ganado. Le falta poco para morir. Los bandidos de Dene andan detrás de él. No se entrometa en los asuntos de Dene.
La majestuosa respuesta que obtuvieron tales palabras hubiera podido darla cualquiera de los firmantes del pacto escocés de la reforma religiosa, o algún secuaz de Cromwell:
-Martin Cole, yo no me apartaré ni el grueso de un cabello del camino recto ni por Dene ni por hombre alguno. Usted olvida su propia religión, pero yo veo claro cuál es mi deber para con Dios.
-Sí, August Naab, lo sé -replicó amargamente el otro, que era un hombrecillo de escasa estatura. Ahora me refregará por la cara las Sagradas Escrituras y comparará a este hombre con aquel otro que yendo de Jerusalén a Jericó cayó en medio de unos ladrones. Pero lo cierto es que yo ya he sufrido bastante a manos de Dene.
La seria manera de hablar y la referencia a las Escrituras le recordó al desfallecido Hare que estaba todavía en tierra de mormones. Las extrañas palabras que acababa de oír le sirvieron para enlazar las duras fatigas sufridas durante los últimos días con la dolorosa realidad del momento presente.
-Martin Cole, yo sigo las enseñanzas de nuestros padres, y las practico -repuso Naab, como si estuviera leyendo el Antiguo Testamento. Ellos vinieron a esta desolada tierra para adorar a Dios y multiplicarse en paz. Conquistaron el desierto, prosperaron en el transcurso de los años, a despecho de los otros pobladores que les siguieron y de los criadores de ganado vacuno, pastores de ovejas y demás gente hostil que tras ellos vinieron, todos opuestos en religión y enemigos de su forma de vivir. Y los nuestros jamás dejaron de socorrer a los necesitados y de asistir a los enfermos. ¿Qué son nuestros trabajos y nuestras penas comparados con los de estos infelices? ¿Hemos de apartarnos de la senda del deber y negarnos a ser misericordiosos por temor a un desalmado forajido? No me gustan las señales de estos tiempos, pero continúo siendo mormón y confío en Dios.
-August Naab, yo también soy mormón -contestó Cole-, pero tengo las manos manchadas de sangre. Pronto las tendrá usted también, si quiere conservar la propiedad de su ganado y de los abrevaderos. Sí, lo sé muy bien. Usted es fuerte, más fuerte que cualquiera de nosotros, metido en el interior de su oasis, rodeado de inmensas murallas, protegido por vastos desfiladeros, resguardado por sus amigos los indios navajos. Pero Holderness se le va acercando lentamente. Pronto no hará ningún caso de los derechos de usted sobre los abrevaderos y le quitará los animales. Además, dentro de muy poco tiempo vendrá Dene a robarle el ganado ante sus propios ojos. No se enemiste con ninguno de los dos.
-De todos modos, no abandonaré a este desvalido -profirió Naab con voz sonora.
De repente, con lívida faz y mano temblorosa, Cole señaló hacia el Oeste, exclamando: -¡Mire! ¡Allá! ¡Dene y su cuadrilla! ¿Los ve, allá abajo, junto al peñasco rojo? Fíjese en el polvo que levantan, a menos de diez millas de aquí. ¿Los ve?
El desierto, gris en primer término, rojo a la distancia, declinaba hacia el Oeste. Naab y sus compañeros, con ojos tan perspicaces como los del balcón, escudriñaron la vasta lejanía, siguiendo con la vista el declive de la ladera y, luego, las elevadas montañas que, como una inmensa procesión de rudos gigantes, se erguían terrible mente imponentes, en dirección al Norte. A lo lejos se levantaban nubecillas de polvo sobre los blancuzcos matorrales de salvia, mientras unos bultos de forma imprecisa se movían con aparente lentitud.
Un solitario y majestuoso dardo dorado hirió la inmensidad, para ser pronto borrado por la creciente negrura; y, por fin, el sol se puso.
-Tal será acaso la voluntad de Dios -dijo Naab. Cúmplase, pues. Martin Cole, coge a tus hombres y márchate.
Sonaron algunas palabras, a medias juramento, a medias oración; luego, golpear de estribos, crujir de monturas, tintinear de espuelas, y el atropellado rumor de briosos caballos que emprenden la marcha apresuradamente. Cole y su gente desaparecieron envueltos en un torbellino de amarillento polvo.
Una fugaz sonrisa iluminó el rostro de John Hare, mientras este decía con voz débil:
-Temo que... su generosa acción... no me salve y le acarree... grandes molestias. Preferiría que me dejara aquí..., pues lleva usted mujeres consigo.
-No se esfuerce en hablar -le aconsejó Naab. Está demasiado exhausto. Tenga... beba. -Y, agachándose, acercó a los labios de Hare un frasco. El caído, que estaba recostado contra unas matas, bebió con ansia. Después, se irguió el gigantesco August, ordenándoles a sus hombres:
-Instalen el campamento, hijos míos. Tenemos una hora por delante antes de que lleguen los bandidos, y si no rodean las dunas tardarán todavía más.
Hare se sintió un tanto reanimado y se olvidó de sí mismo en medio de la agitación que inmediatamente se produjo. Mientras duró el ir y venir, el disentir los tiros y manejar y dar pienso a las bestias, el descargar y desembalar provisiones y demás efectos, Naab parecía sumido en profunda meditación o absorto en muda plegaria. Ni una vez siquiera miró hacia atrás, en la dirección por la cual se acercaba rápidamente el peligro. Tenía la vista fija en una cordillera, hacia el Este, donde la línea del desierto, bordeada por achaparrados cedros, se unía con el pálido azul del cielo. Por largo tiempo estuvo inmóvil y callado. Alfin, fue adonde habían encendido el fuego; revolvió la lumbre, arregló las brasas y colocó en lugares adecuados algunos calderos de hierro, para ayudar en su faena a las mujeres que estaban preparando la cena.
Un viento frío comenzó a soplar desde el desierto, sacudiendo los matorrales, removiendo la arena y avivando los mal encendidos carbones hasta convertirlos en rutilantes ópalos. El crepúsculo huyó y fue reemplazado por la noche; una a una empezaron a lucir las estrellas, hermosas, frías y brillantes. Desde la zona de tinieblas que circundaba el campamento llegaba el breve ladrido, el ansioso plañir, el prolongado aullar de los famélicos lobos.
-¡A cenar, hijos! -llamó Naab, echando al mismo tiempo al fuego una gran brazada de leña.
Los hijos de Naab tenían su estatura, aunque no su corpulencia. Eran musculosos, fuertes, habituados a la vida rústica y, aunque bastante jóvenes, de aspecto envejecido. El desierto había multiplicado sus años. Hare no podía distinguirlos entre sí: la piel bronceada, los ojos como de acero y las duras líneas faciales eran tan semejantes, que todos parecían exactos. Las mujeres (una de ellas de mediana edad; las otras, jóvenes) eran de rostros agradables y continente serio.
-Mescal -llamó el mormón.
Una esbelta y delgada muchacha se deslizó desde el interior de una de las carretas entoldadas. Era morena, flexible, enhiesta como una india.
August Naab se puso de rodillas y, mientras los miembros de su familia permanecían con la cabeza inclinada, extendió las manos sobre ellos y sobre el alimento colocado en el suelo, diciendo:
-Señor, humildemente nos postramos ante Ti en acción de gracias. Bendice este alimento que vamos a consumir. Fortalécenos, guíanos, guárdanos, como has hecho en el pasado. Bendice también a este forastero que está entre nosotros. Auxílianos, para que podamos auxiliarle. Enséñanos el camino verdadero, oh Señor. Amén.
Hare se sintió abochornado y presa de viva emoción e incapaz de dominar un doloroso nudo que se le formó en la garganta. En cuarenta y ocho horas había aprendido a odiar a los mormones hasta loindecible; pero ahora allí, en presencia de aquel hombre austero, tal odio se le desprendía del corazón para ser sustituido por un sentimiento cálido y generoso. Se alegró de ello, puesto que si tenía que morir, como creía, ya fuera por obra de malvados, o vencido su debilitado cuerpo por el agotamiento, no quería dejar la vida torturado por la amargura. Aquella simple oración le recordó su hogar en Connecticut, del cual había partido hacía mucho tiempo, y la época en que acostumbraba burlarse de su hermana, enojar a su padre y entristecer a su madre mientras rezaban la acción de gracias, en la mesa, antes de comer. Ahora estaba solo en el mundo, enfermo y a merced de la bondad de aquellos desconocidos. Pero estos se comportaban como verdaderos amigos... y la idea lo reconfortaba extraordinariamente.
-Mescal, ocúpate del forastero y sírvele -ordenó August Naab. La muchacha se arrodilló junto a aquel, para proporcionarle alimento y bebida. Los enervados dedos del enfermo se negaron a sostener la taza, y Mescal se la tenía acercada a los labios mientras bebía. El café caliente le reanimó; comió y se sintió más fuerte, empezando enseguida a hablar, pues el mormón le dirigía preguntas sobre la vida y los hechos que le habían conducido a aquel lugar, poniéndole en el lamentable estado en que se encontraba.
-Poco es lo que puedo contar -dijo. Me llamo Hare. Tengo veinticuatro años. Mis padres han muerto. He venido al Oeste porque los médicos me dijeron que si continuaba en el Este mi vida terminaría pronto. Al principio me puse mejor. Pero se me agotaron los recursos y me vi en la necesidad de buscar trabajo. Vagué de un sitio para otro, hasta que acabé por llegar a Salt Lake City, sumamente enfermo. Allí me trataron muy bien. Alguien me proporcionó un empleo en una gran compañía ganadera, y me enviaron a Marysvale, al Sur, sobre las llanuras yermas. Hacía frío; volví a enfermar al llegar a Lund. Antes de saber cuáles eran mis obligaciones (pues debía hacerme cargo de mi puesto en Lund), la gente comenzó a llamarme «espía». Un sujeto apellidado Chance me amenazó, y yo lo habría pasado muy mal si el dueño de la fonda donde me hospedaba no me hubiese facilitado la fuga por una puerta excusada, al fondo del edificio. El buen hombre me dio pan y agua y me dijo: «Coja este camino, hasta Bane; son dieciséis millas. Si consigue llegar allá, no faltará quien le lleve en dirección al Norte.» Caminé toda la noche y todo el día siguiente. Después me extravié, hasta caer agotado, donde me han encontrado ustedes.
-Perdió el camino de Bane -observó Naab. Esta es la senda que va a White Sage. Como el suelo es de arena y piedra, no se marcan las huellas, lo cual ha sido una suerte para usted. Dane no estaba en Lund al mismo tiempo que usted, pues, de otro modo, no le hubiera dejado escapar. No le ha visto e ignora la dirección que ha tomado. Acaso haya tratado de hallarle en Bane, y, si continúa la persecución, procuraremos ensayar algún recurso que le salve...
Uno de los hijos silbó por lo bajo, haciendo que Naab se levantara lentamente para escudriñar a través de las tinieblas, escuchando con gran atención.
-¡Vamos!... ¡Rápido!... -exclamó de pronto, tendiéndole una mano a Hare. Procure ponerse en pie. Le tiemblan las piernas, ¿eh? ¿Puede andar? Agárrese a mí... ¡A ver... Mescal, ven acá! -La joven obedeció, deslizándose sin hacer ruido, como una sombra. Cógelo por un brazo. -Entre ambos condujeron a Hare hasta un montón de piedras que había fuera del círculo de luz.
-No serviría de nada esconderse -continuó Naab, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo-; eso podría ser fatal. Aquí queda a la vista, desde la hoguera del campamento, pero no se le distingue bien. Pronto llegarán los bandidos, y si alguno de ellos se acercara por acá, usted y Mescal compórtense como si fueran novios. ¿Entienden? Ellos pasarán junto a una pareja de mormones enamorados sin darle mayor importancia. Y ahora, mozo, ¡ánimo...! Mescal, eso puede salvarle la vida.
Naab retornó al lado del fuego; su sombra descollaba en proporciones gigantescas sobre el blanco toldo que cubría una de las carretas. Fuertes ráfagas de viento animaban intermitentemente la hoguera; esta, unas veces rugía y chisporroteaba, iluminando las inmóviles figuras de los que estaban cerca, y otras las dejaba sumidas en una fantástica oscuridad. Hare se estremeció, acaso por efecto de la brisa fría o bien por el creciente temor que le iba invadiendo. Hacia el Oeste se extendía el desierto, impenetrable, negro, vacío; enfrente, la lúgubre muralla montañosa erguía sus dentados picos hacia las estrellas; a la derecha había un cerro sobre cuya cima se destacaban, en extraño relieve, numerosas rocas y achaparrados cedros. De repente, la fugitiva mirada de Hare distinguió un bulto oscuro; lo observó con atención, viéndolo moverse y surgir por detrás de la cumbre del cerro, hasta formar una enérgica silueta negra, claramente perfilada sobre la fría semioscuridad del horizonte. Lo vio perfectamente, se dio cuenta de que estaba cerca y respiró con fuerza al tomar aquella aparición las inconfundibles formas de un salvaje piel roja, adornado con una solitaria pluma en la cabeza; montaba un flaco mustang, cuyas crines y cola agitaba al viento.
-¡Mire! -le susurró a la muchacha. ¿No ve aquel indio, a caballo, allá en el cerro...? ¡Yase fue...! No, lo distingo de nuevo. Pero ahora es otro. ¡Mire, hay otro más! -Yquedó casi sin resuello, contemplando, temeroso, una larga fila de jinetes que, de uno en fondo, pasaron por la cima de la loma para ir a perderse de vista entre la oscuridad circundante. El débil sonar de la grava y el peculiar ruido que producían sobre el pedregoso suelo los no herrados cascos daban mayor realidad a aquel fantástico desfile.
-Navajos -dijo Mescal.
-¡Navajos! -repitió él como un eco. Oí hablar de ellos en Lund; los llamaban «los halcones del desierto» y decían que eran peores aún que los indios piutes. ¿No cree que debemos dar la voz de alarma?... ¿Usted... no tiene miedo?
-No.
-Pero son hostiles.
-No con él -y apuntó hacia la vigorosa figura que se destacaba junto al fuego.
-¡Ah! Sí, ahora recuerdo. Ese hombre, Martin Cole, aludió a la amistad de Naab con los navajos. Deben de estar muy cerca de aquí. ¿Qué significa esto?
-De fijo no lo sé, pero supongo que se habrán metido entre los cedros para esperar.
-¿Para esperar qué?... ¿Qué?
-Acaso una señal.
-Entonces, ¿ustedes los esperaban?
-Lo ignoro; hablo solo por conjeturas. Antes solíamos ir con frecuencia a White Sage y a Lund; ahora vamos por allá muy poco y, cuando lo hacemos, parece que por las noches hay siempre cerca del campamento muchos navajos, que durante el día marchan por entre las colinas. Padre Naab debe de estar bien enterado de lo que ocurre.
-Su padre arriesga demasiado por mi causa. Es muy bondadoso, y deseo sinceramente poder demostrarle mi gratitud.
-Yo le llamo Padre Naab, pero no soy hija suya.
-¿Sobrina o nieta, entonces?
-No nos une parentesco alguno. Me han criado como si fuera miembro de su propia familia, pero mi madre fue una india navajo y mi padre europeo.
-¡Cómo! -exclamó Hare. Cuando la vi salir de la carreta la tomé por una joven india. Pero en cuanto habló... ¡Se expresa usted tan bien!... Nadie imaginaría...
-Los mormones son bien educados y enseñan perfectamente a los niños que acogen entre ellos -respondió Mescal, y Hare se quedó un tanto cortado por la respuesta.
Quería él averiguar si la muchacha profesaba la religión de su padre adoptivo, pero le pareció la pregunta un exceso de curiosidad e innecesaria. Por otra parte, experimentaba gran interés por la joven. De improviso cayó en la cuenta de que la voz de esta, suave y melodiosa, le encantaba; era una voz nueva para él, extraña, distinta de toda otra voz femenina que hubiera escuchado hasta entonces; y observó a la muchacha atentamente. Solo pudo notar su limpio y enérgico perfil, antes de que ella volviese hacia él sus admirados ojos, negros como la noche. Eran unos ojos de tan penetrante mirada, que parecían traspasarlo y llegar en la observación a puntos muy distantes de allí. Extendió una mano en cierta dirección, se inclinó en sentido del viento, y murmuró:
-¡Escuche!
Hare obedeció, pero no consiguió oír nada excepto el ladrido de los coyotes y el susurro de la brisa entre las hojas de la salvia. Algo vio, sin embargo: a los hombres del campamento levantarse de en torno a la hoguera y a las mujeres meterse en las carretas y cerrar los toldos que las cubrían. Y se preparó, con cuanta fortaleza de espíritu pudo reunir, para enfrentarse con los bandidos. Aguardó, esforzándose por percibir cuantos sonidos se produjeran. El corazón le latía con tal violencia, que sus sacudidas sonaban como el redoble de un tambor batido a la sordina, y por un interminable momento sus oídos parecieron sordos a todo lo que no fuera el objeto de su intensa escucha. Luego, una ráfaga de viento más fuerte se dejó sentir y trajo en sus alas el rítmico batir de cascos galopantes. La tensión terminó: Hare sintió que se le quitaba de encima un peso enorme. Fuera cual fuese el destino que le aguardaba, pronto se decidiría. El sonido se convirtió en un atropellado tumulto. Una revuelta masa negra se dejó ver al borde del círculo opaco que rodeaba el fuego, se metió luego en el espacio iluminado e hizo alto.
August Naab, con pausada deliberación, arrojó a la hoguera un haz de leña. Brotó una fuerte llamarada, lanzando en torno rojos destellos.
-¿Quiénes son los que llegan? -inquirió.
-¡Amigos, mormones, amigos! -fue la respuesta.
-¡Echad pie a tierra..., amigos..., y acercaos al fuego! Tres de los recién llegados se adelantaron; los otros, en número de ocho o diez, permanecieron distantes formando un silencioso grupo.
Hare echó el cuerpo hacia atrás todo lo que pudo, apoyándose contra la piedra. Había adivinado quién era el que marchaba a la cabeza de aquella gente, aunque jamás lo había visto.
-Dene -cuchicheó Mescal, confirmando la acertada presunción instintiva de su compañero.
Hare, nervioso y alarmado, no por ello dejó de darse cuenta de lo agradable que era la apariencia del forajido. Por una asociación de ideas, lógica en tal instante, comparó a aquel hombre con otros granujas de la misma calaña vistos anteriormente, y le impresionó el que ahora tenía delante, cuidadosamente afeitado, joven, ágil y esbelto, de porte suelto y despreocupado. A Dene le brillaban los ojos poderosamente mientras se quitaba los guantes y les sacudió la arena; y a no ser por lo intenso y fiero de la mirada, sus tranquilos y amistosos modales hubieran engañado a cualquiera.
-¿Es usted Naab, el mormón? -preguntó.
-August Naab soy.
-Está todo muy seco por aquí, ¿eh? Los caballos, cansados, imagino. Sendas arenosas a más no poder, desde luego. ¿Dónde está el resto de ustedes?
-Cole y su gente tenían prisa por llegar a White Sage esta noche. Ellos viajan sin mayor impedimenta, mientras que yo llevo carretas pesadas.
-Naab, ¿puedo confiar en que no me dirá una mentira?
-Jamás he mentido.
-¿Sabe algo de un individuo joven que andaba por Lund..., un tipo pálido..., enfermo de los pulmones? Queremos llevarlo otra vez para el Oeste.
-Oí decir que en Lund lo tomaron erróneamente por espía y que huyó en dirección a Bane.
-¿No han encontrado rastro ninguno de él a este lado de Lund?
-No.
-Ynavajos, ¿ha visto?
-Sí.
El bandido se le quedó mirando fijamente. Alparecer, iba a hablar respecto a los indios, pues así lo indicaba el brusco movimiento de cabeza que hizo al escuchar la seca respuesta de Naab. Pero se contuvo y lentamente se puso los guantes.
Luego dijo:
-Naab, un día de estos pienso ir a hacerle una visita.
Nunca he estado en su rancho del otro lado de la cordillera. Me han contado que tiene usted magníficas aguadas y ganado excelente. Y oiga, he visto a esa muchacha navaja que vive por allá y no me disgustaría verla de nuevo. August Naab atizó el fuego con la punta del pie; se avivaron las llamas y el mormón replicó pausadamente, clavando los ojos en Dene:
-Sí, el rancho es bueno... Buena agua, buen ganado, buenos pastos... También tengo un cementerio muy bueno: treinta tumbas, y ninguna de mujer. Esa parte del cañón es un espléndido lugar para enterramientos. No hay ni que cavar siquiera. Hay un cementerio al que los indios no le han puesto nombre. Tiene mil metros de profundidad.
-Eso debe de ser el infierno -repuso Dane sonriendo, no dándose por enterado de la encubierta amenaza.
Detenidamente fue revisando a los cuatro hijos de Naab, las carretas y los caballos, hasta que su vista tropezó con el grupo que formaban Hare y Mescal. Entonces hizo un movimiento en la silla como para desmontar, murmurando:
-Me parece que será bueno que mire un poco por todas partes.
-Bájese, bájese -contestó el mormón.
La profunda voz de este, poco invitadora, vibrante y con un extraño sonido, le hubiera chocado a otro hombre menos suspicaz que Dene. El malhechor bajó la pierna que había colocado sobre el pomo del arzón, se doblegó un poco en la montura y dio señales de estar sopesando el asunto. Claramente se notaba que no sabía qué partido tomar. Pero su indecisión fue breve.
-«Two-Spot» -ordenó-, echa tú un vistazo.
El aludido descabalgó en seguida y se encaminó hacia las carretas.
Hare, que observaba la escena, sintió aumentar sus temores al reconocer en el apodo «Two-Spot» a Chance, el bandolero a quien no olvidaría tan pronto. En su zozobra, se apretó contra Mescal, y vio que esta temblaba violentamente.
-¿Tiene miedo? -le bisbiseó a la muchacha.
-Sí, de Dene -respondió ella en el mismo tono.
El bergante huroneó en una de las carretas, separó las lonas de la entrada de otra, rio ásperamente y después, haciendo resonar las espuelas, anduvo de un lado para otro, dando puntapiés a los lechos de campaña, derribando una pila de monturas e introduciendo el desorden en todas partes, hasta que columbró a la pareja sentada en la piedra, en medio de la semioscuridad.
Fue hacia ellos y Hare, recordando las instrucciones recibidas, estrechó a Mescal entre sus brazos, reposando al mismo tiempo su cabeza contra la de la joven. Una de las manos de esta, trémula, buscó apoyo suavemente en el hombro del supuesto enamorado.
Rudas pisadas rascaron la arena, sonaron cada vez más próximas, aminoraron y, por último, se detuvieron.
-¡Anda! ¡En pleno idilio! Muertos para el mundo...
¡Ja, ja, ja!...
Tras la grosera carcajada, sonaron pasos nuevamente, ahora alejándose. El tintineo de espuelas y crujido de acciones se mezcló al impaciente piafar de caballos. Chance ocupó otra vez su montura. Y la voz de Dene se dejó oír, con su peculiar arrastre:
-¡Adiós, Naab! Algún día volveremos a vernos todos.
El pesado golpear de los cascos contra el suelo fue desvaneciéndose gradualmente en la lejanía.
Con inexpresable alivio, Hare comprendió que había salido bien del apuradísimo trance. Trató de ponerse en pie, pero le había abandonado por completo la facultad de moverse.
II
La noche fue para Hare como un espacio en blanco; la mañana, como un desfile de confusas nubes por delante de sus ojos. Se dio cuenta de que se movía; y cuando recobró claramente el conocimiento se halló acostado en un diván, en el porche cubierto de enredaderas de una cómoda cabaña. Vio a August Naab abrir la puerta del jardín para que entrara Martin Cole. Se encontraron como amigos; en el saludo de August no asomó ni la más leve señal de enojo, y Martin no era el mismo hombre que se mostró miedoso en el desierto. Hablaba a su superior con gran respeto y miramiento.
-Señor -le decía-, tuve noticia de que habían llegado felizmente. Temíamos... no sé exactamente qué. Yo, por mi parte, estuve muy inquieto hasta que les supe aquí. ¿Cómo se encuentra ese joven?
-Está muy enfermo. Pero mientras hay vida hay esperanza.
-¿Querrá el obispo administrarle?
-Con mucho gusto, si el joven así lo desea. Venga y pasemos adentro.
-Espere, August -dijo Cole. ¿Sabía usted que su hijo Snap estaba en el pueblo?
-¡Mihijo aquí...! -La ansiedad le hizo traición a Naab. Lo dejé en casa bastante ocupado. No debió haber venido. ¿Está... está acaso...?
-Anda bebiendo, y de un humor pésimo. Parece que negoció unos caballos con Jeff Larsen, y sacó la peor parte en la operación. Es seguro que habrá pelea.
-Él siempre odió a Larsen.
-No es extraño. Larsen es un miserable; uno de los mayores granujas que tenemos... y ya es bastante decir. Snap ha hecho cosas peores que reñir con Larsen. Ahora mismo lo está haciendo, August, mostrándose demasiado amigo de Dene.
-Ya me he enterado..., ya me lo han dicho otros...
Pero, Martin, ¿qué puedo hacer?
-¿Qué? ¡Dios lo sabe! ¿Qué puede hacer ninguno de nosotros? Los tiempos han cambiado, August. Dene está aquí en White Sage; libre, y bien recibido en muchos hogares. Varios de nuestros vecinos (acaso personas de quienes nos fiamos) pertenecen secretamente a su banda.
-Tiene razón, Cole. Existen mormones que son ladrones de ganado. Para eterna vergüenza mía, he de confesarlo. Alabrigo de la noche acompañan a Dene en sus correrías, y aquí en nuestro propio medio, se reúnen con él, en complaciente tolerancia. Lo echaron de Montana, y ha venido acá a corromper a nuestros jóvenes. ¡Piedad divina!
-August, algunos de nuestros jóvenes no necesitan que los corrompa nadie. ADene no le ha costado gran trabajo conquistarlos. Cuando él se presentó aquí por primera vez, traía solo unos pocos secuaces, y ahora dispone de una banda bien numerosa. Tenemos que encararnos con ello.
Un hombre muy anciano, con el cabello y la barba blancos como la nieve, apareció entonces en el porche.
-Obispo, el hermano Martin se está descarriando de nuevo -dijo Naab, mientras Cole se descubría.
-Martin, hijo mío, ábreme tu corazón -dijo el obispo.
-Sufro dudas oscuras, y no veo ninguna luz -confesó Cole con desaliento. Pertenezco a una generación de mormones más joven que la de ustedes, y la fe me es más difícil. Yo veo señales que pasan inadvertidas para ustedes. He soportado pruebas muy difíciles. Antes poseía mucho ganado vacuno, muchas ovejas y mucha agua. Y esos gentiles, ese ranchero Holderness y ese bandido Dene, se me han llevado las vacas, me han matado las ovejas y han canalizado las corrientes, dejando secos mis campos. No me agrada el presente. Ya no estamos en los viejos días. Nuestros jóvenes se marchan, y los pocos que regresan traen ideas contrarias al mormonismo. Nuestras muchachas y nuestros mozos crecen influidos por los gentiles que hay entre nosotros. Se casan entre sí, y eso es un golpe mortal para nuestro credo.