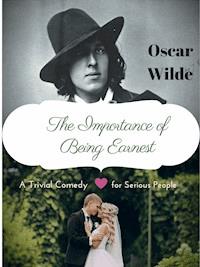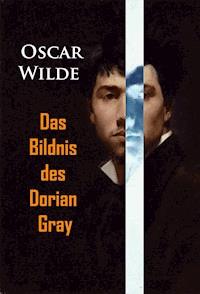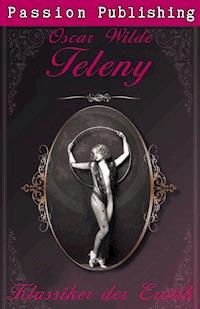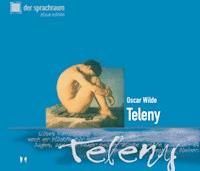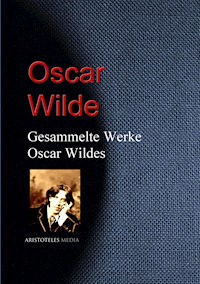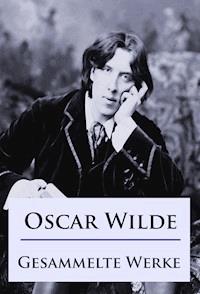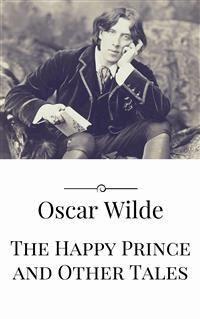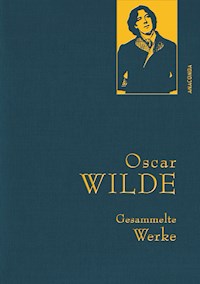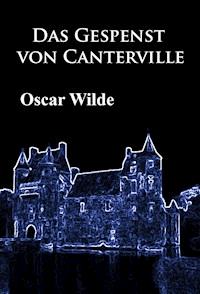La importancia de llamarse Ernesto
Una comedia trivial para gente seria
Oscar Wilde
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century oublishers s.l.
Reservados todos los derechos.título original: The importance of being Earnest, A trivial comedy for serious people (1895).Presentación de Pedro Laín EntralgoTraducción de José Manuel UdinaEstudio biográfico de Pedro Pascual Piqué
Contenido
Página del título
Derechos de autor
PRESENTACIÓN
LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO
ACTO PRIMERO
ACTO SEGUNDO
ACTO TERCERO
ACTO CUARTO
ESTUDIO BIOGRÁFICO
PRESENTACIÓN
OSCAR WILDE A TRAVÉS DE SU OBRA
Por
PEDRO LAÍN ENTRALGO
De la Real Academia Española, Premio Princesa de Asturias 1989
Entre tantas otras, dos interrogaciones aparecerán siempre en el atrio de cualquier crítica literaria mínimamente ambiciosa: ¿en qué medida y de qué modo se halla en una obra de arte la vida de su autor?: y suponiendo que en alguna medida y de algún modo esté en ella, ¿cómo el crítico deberá buscarla y exponerla? Nadie osará afirmar que todo en una creación literaria -limitemos a la literatura el campo de nuestra atención- sea biografía, biografía de su autor, aunque a ella inexorablemente pertenezca. «La función del artista es inventar, no anotar en un registro», respondió el propio Oscar Wilde, no sé si con intención crípticamente antistendhaliana, a uno de los detractores de El retrato de Dorian Gray; «el placer sumo en literatura -añadía- es prestar realidad a lo no existente». Pero la más fantástica e inventada, la menos «existente» de las creaciones literarias, ¿podría entenderse no viendo en su contenido huellas de ciertas experiencias de su autor, a veladas expresiones metafóricas de sus deseos, aspiraciones, ideales, frustraciones, amores y aversiones, de sus tendencias e instintos y de la sublimación consciente o inconsciente de ambos? Degustar el Quijote y recibir en el alma la secreta influencia transmutadora que el Quijote irradia, no requiere, por supuesto, saber quién fue y cómo fue Cervantes: entender recta y profundamente el contenido del Quijote, sí.
Pues bien: dejando de lado la adecuada explanación de tales problemas y tales asertos, tema que por sí solo exigiría un volumen de tomo y lomo -baste pensar en cualquiera de los que presuntuosamente se llaman a sí mismos Literatunoissenschaft, (ciencia de la literatura), voy a intentar una intelección de la persona de Oscar Wilde desde su obra literaria y una intelección de la obra wildeana a partir de la persona de su autor. Tres hitos y tres temas en la ejecución de este empeño: 1890-1891, los años de El retrato de Dorian Gray y de Intenciones, volumen de ensayos: 1892-1895 el trienio de los cuatro grandes éxitos teatrales de Wilde y del apogeo de la fama de su autor: 1897, viva aún la terrible experiencia de la prisión y los trabajos forzados, fecha de la Epístola in carcere et vinculis, el De profundis y la Balada de la cárcel de Reading.
MORAL, HEDONISMO Y DRAMA
Seguro ya de sí mismo -de su talento, de su estilo, de su carrera-, Oscar Wilde publica la primera de sus obras maestras, El retrato de Dorian Gray. Un gran triunfo literario: pero a la vez, meses antes de que conociese al mozo que había de arruinar su obra, su fama y su vida, el comienzo de las insidias acerca de la moralidad de su autor. ¿Por causa de su conducta? Todavía no: solo por causa de su obra, El retrato de Dorian Gray, libro inmoral, novela venenosa.
¿Inmoral y venenosa esta novela? Solo teniendo en cuenta que estos juicios procedían del cogollo mismo de la sociedad victoriana puede entenderse con cierta hondura lo que la sociedad victoriana -tan fuerte, tan consistente, tan eficaz- éticamente fue. Porque lo primero que de El retrato debe decirse, sea cualquiera la estimación que como obra de arte merezca, es que nació de una intención primariamente moral, tanto como la Pamela de Richardson a la Gloria galdosiana. Apoyado en su credo estético, Wilde lo negaría: para él, «la esfera del arte y la de la ética son absolutamente distintas y están absolutamente separadas». En una a en otra forma expresada, esta tesis fue una de las claves de su vida de escritor, y en ella tuvo uno de sus fundamentos su idea de la significación del artista en la vida y la historia de la humanidad. Una obra de arte, en consecuencia, no debe ser juzgada desde un punto de vista moral. Pero atenido a la intención y a la letra de su Dorian Gray, más aún, involuntariamente fiel, esto es lo decisivo, a la fibra más secreta de su propia alma, Wilde se ve obligado a declarar el carácter moralizante de su novela, aunque tal cosa constituya, copio sus propias palabras, «un error artístico, el único error del libro». El retrato que iba haciéndose cada vez más monstruoso «había sido como una conciencia de sí mismo», siente con toda nitidez Dorian cuando por última vez se decide a contemplarlo: y tan esencialmente pertenece la conciencia moral a la existencia del hombre, que el retratado se mata al apuñalar el cuadro. Los textos de Wilde son contundentes: «Dorian Gray, que ha tenido una vida de sensaciones y de placer, intenta matar su conciencia, y en este momento se mata... La moraleja es esta: todo exceso, lo mismo que toda renunciación, trae consigo su propio castigo... Sí: hay una terrible moral en Dorian Gray, una moral... que aparecerá claramente a todos cuantos tengan la inteligencia sana».
No hay duda: tanto en sí misma como para su autor, la máxima narración de Oscar Wilde no es solo una obra artística: es también e incluso primariamente, una obra moral. A los ojos de cualquier hombre actual, nada más claro. No es esto, sin embargo, lo que ante todo nos importa. Porque a mi modo de ver, y como sumariamente he apuntado, esa condición moral de El retrato de Dorian Gray expresa del modo más fidedigno el íntimo nervio de moralista pese a todo que siempre hubo en el descarriado, en el inmoral, en el artista, en el hombre Oscar Wilde. ¿Podría, si no, ser cabalmente entendido el conjunto de su obra?
Si, como creo, es auténtico el «Prefacio del artista» que en algunas ediciones de El retrato precede al texto de la novela, Wilde se habría dibujado a sí mismo en el personaje lord Henry Wotton. A Wilde en persona se atribuyen, en efecto, las frecuentes visitas de lord Henry al estudio del pintor Hallward, la extasiada contemplación del recién concluso retrato de Dorian, el «radiante adolescente», y la frase que pone en marcha el curso de la novela y el trágico fatum del protagonista de ella: «Lástima que un ser tan magnífico deba envejecer algún día». Por añadidura, Basil Hallward, el fingido autor de ese «Prefacio», elogia la brillantez de la conversación de Wilde y su desmedida afición a la paradoja, dos rasgos de que hará amplia y reiterada ostentación lord Henry Wotton a lo largo del relato. Sí: pintando literariamente a lord Henry, en alguna medida se ha pintado Oscar Wilde a sí mismo. A través de la pintura, tratemos de ir penetrando en el alma, no tan compleja, después de todo, del hombre a quien acabo de llamar inmoral y moralista.
Lord Henry es sutil, brillante y cínico. Ama la vida, a condición de que esta le permita ser mero espectador de su apariencia y le deje en libertad para -sin herirla demasiado, sin la menor voluntad de reformarla- lanzar continuamente sobre ella sus paradojas de dandy por vocación y por oficio. De él proceden no pocas de las frases que Oscar Wilde sembró en los dorados surcos de la sociedad londinense, repetirán más tarde los personajes de sus comedias y legará a una posteridad que todavía perdura: algunas fascinantes, muchas simplemente ingeniosas y otras, las que tienen su origen en la sencilla receta de dar la vuelta a una sentencia tópica, punto menos que previsibles. «El único medio de librarse de una tentación es ceder a ella»: «Ser natural es simplemente una pose, y la más irritante que conozco»: «La conciencia y la cobardía son realmente lo mismo. La conciencia no es más que el nombre registrado de esa razón social»: «En cuanto a creer las cosas, las creo todas, con tal de que sean enteramente increíbles»: «Me gustan los hombres que tienen un porvenir y las mujeres que tienen un pasado»: «Cuando los americanos buenos se mueren, van a París: cuando se mueren los americanos malos, van... a América»: y así mil y una más. Ante nosotros está ahora el Wilde deseoso de lucir y sorprender, el conversador subyugante, el escandalizador sin miedo y sin riesgo. El autor, una parte del autor, al menos, late en esta fracción de su obra.
Pero seríamos injustos con el hombre Oscar Wilde si dentro del fraseador no viésemos un fraseólogo, un reflexivo conocedor de la intención de sus propias frases: más allá, en el centro de su condición de autor de sí mismo, al artista creador: y todavía más allá, muy cerca del hondón de su persona, al moralista malgré lui. No salgamos de El retrato de Dorian Gray. En una de sus escenas, el penetrante míster Erskine nos da la clave de lo que para el exquisito lord Henry Wotton tenían que ser sus frases y, bajo el juego y el brillo de la vida social, para su verdadero autor realmente eran. «El camino de las paradojas -sentencian a una míster Erskine y Oscar Wilde- es el de la verdad. Para probar la verdad hay que ponerla en la cuerda floja». Se diría que, en relación con las convenciones verbales de la sociedad, míster Erskine y Oscar Wilde están preludiando lo que en relación con las teorías científicas será la doctrina de la «falsabilidad», de Karl Popper. La paradoja wildeana -no creer sino en lo increíble, ver la naturalidad del hombre como una pose, etc.- sería en su raíz una treta para poner a prueba la supuesta verdad de la tópica, vulgar afirmación que directamente se opone a ella: porque, en efecto, solo lo que de ordinario llamamos «increíble», lo que parece escapar al normal ejercicio de la razón, es lo que en el rigor de los términos es objeto de creencia, y solo artificio, solo conducta transinstintiva y transnatural es la vida auténticamente personal del ser humano, y así en los restantes casos. Por otra parte, ¿no nos da el propio Oscar Wilde la clave moral de la conducta de lord Henry Wotton, y por tanto, la razón de ser de este como personaje literario? «Toda renunciación trae consigo su propio castigo», nos ha dicho. Tras lo cual añade: «Lord Henry Wotton se propone únicamente ser el espectador de la vida. Ve entonces que los que no quieren batalla quedan heridos más profundamente que los que en ella toman parte». La involuntaria lección moral del brillante dandy crítico que es lord Henry Wotton sería esta: que solo se es verdaderamente moral en la vida comprometiéndose en ella y con ella, «manchándose las manos», como medio siglo más tarde dirá otro moralista, el Jean-Paul Sartre dramaturgo. Aunque luego no pueda ver el lector cómo tras la muerte de Dorian Gray queda herida la existencia de quien solo con la seducción de su palabra había determinado el trágico destino del joven. Con su propia firma, no con la de un personaje, en la primera página de El retrato de Dorian Gray afirma Wilde que «un libro en modo alguno es moral o inmoral», que «los libros están bien o mal escritos», y que «esto es todo». No: esto no es todo. Además de estar muy bien escrito, El retrato de Dorian Gray es desde su raíz misma un libro moral.
Apuñalando su delatora efigie, Dorian hace patente que la conciencia moral es uno de los nervios esenciales de la condición humana. Wilde, con ello, no quiere adoctrinarnos para ser mejores, que esto sería moralina, no moralidad. De muy artística y hermosa manera se limita a mostrarnos que en todo lo que uno ha sido, bueno en unos casos, perverso en otros, mediocre en los más, late, para decirlo con palabras de Ortega, la gema iridiscente de lo que uno pudo ser: y pasando de Ortega a Gide, el Gide de Les nourritures terrestres, que algo vale moralmente, aunque ese algo no sea todo, pedir que a uno le juzguen, sí, por lo que abiertamente fue, más también por lo que secretamente quiso ser. Recurso al cual en modo alguno podía acogerse quien había dado lugar al suicidio de dos personas y acabó alevosamente con la vida de otra. “No he buscado nunca la felicidad: solo he buscado el placer”, confiesa Dorian Gray en el curso de una velada social: y acaso en esa permanente, sistemática voluntad de preferir la segura fruición de este a la siempre incierta búsqueda de aquella, se encuentre la clave común de la visible inmoralidad y la invisible lección moral del personaje.
Hedonista es también, por supuesto, lord Henry. «Puedo simpatizar con todo, excepto con el sufrimiento», declara sin ambages. La regla central de su vida, el ideal que ha propuesto a Dorian Gray, consiste en educar el alma a través de los sentidos -del goce de los sentidos, claro está- y los sentidos a través del alma. ¿Quiere esto decir que para él no existían las categorías morales de lo bueno y lo malo? En modo alguno. Textualmente afirma que «ser bueno es estar en armonía consigo mismo, y no serlo es verse forzado -por un no querer a por un no saber, cabría añadir- a estar en armonía con los demás»: expresión susceptible de interpretaciones bien alejadas del hedonismo, la de Kant y la de Fichte, por ejemplo, y fórmula a la cual, como pronto veremos, también quiso atenerse el resuelto individualismo del Wilde anterior a la atroz experiencia de Reading. En su tan wildeana crítica de la cómoda y rutinaria filantropía que practicaba la alta sociedad victoriana, el propio lord Henry glosará en términos más morales que hedonistas su propia sentencia: «El más elevado de todos los deberes: el deber para consigo mismo... [Nuestra filantrópica sociedad] alimenta al hambriento y viste al pordiosero: pero deja morirse de hambre a sus almas, y estas andan desnudas». Me preguntaba yo por lo que tras la muerte de Dorian pudo ser para lord Henry el descubrimiento de ese castigo que comporta la renunciación hedonista a participar en el drama -o en la comedia- de la vida: debo preguntarme ahora por lo que en todo momento pudo ser para él la tarea de alimentar y vestir las almas menesterosas de alimento e indumento, y cómo por obra de esta acción puede uno vivir con los demás. Lord Henry Wotton no nos lo dijo: Oscar Wilde, en cambio, nos lo dirá.
Situémonos en el mes de septiembre de 1891. Para Wilde, un año fecundo: ha estrenado en Nueva York La duquesa de Padua; ha publicado la versión definitiva de El retrato de Dorian Gray y un tomo de ensayos, Intenciones; en julio había aparecido otro volumen con El crimen de lord Arthur Savile, El fantasma de Canterville y otros cuentos: está corrigiendo las pruebas de Una casa de granadas, y todavía no ha conocido al joven lord Alfred Douglas. ¿Qué es entonces Oscar Wilde? Haciendo su vida, el hombre, enseña Zubiri, es unitariamente agente, actor y autor de sí mismo. En esa trina unidad de la autorrealización, ¿cómo Oscar Wilde es autor y actor de su propia persona? A mi modo de ver, tres líneas cardinales deben ser discernidas en el ejercicio de tal empresa: tres planos, dirían los aficionados a ordenar en estratos la realidad y las operaciones del hombre. En el más social y superficial de ellos, Wilde es un virtuoso del ingenio, un escritor que en clubs y sobremesas va derramando el encanto y la ironía de su conversación: por encima del íntimo despego que respecto de ella siente, un gozador de cuanto podía ofrecerle aquella sociedad londinense. Qué íntima fruición sensual se adivina, valga esta única prueba literaria, en la erudita, preciosista, hedonista descripción wildeana del repaso que de sus tesoros estéticos hace Dorian Gray. Más hondamente, en el centro mismo de su vocación personal, Wilde es un dotadísimo artista creador, el autor de las obras en prosa y verso que como migajas pertenecían sus brillantes paradojas sociales. Mal que bien, un vigoroso afán de creación individual, algo, por tanto, que formalmente trasciende el orden del placer, se articulaba con el hedonismo dentro de este segundo campo de su vida personal. Otra instancia, otro plano, había sin embargo, en el hombre Oscar Wilde, tan hondo como su vocación y su oficio de artista, o acaso más: el secreto hondo de su persona que tan insobornable e insistentemente le movía a indagar el sentido de su propia vida y, por extensión ineludible, el sentido de la vida del artista y de la vida a secas.
Muy directa expresión de esta última instancia es a mi juicio el ensayo El alma del hombre bajo el socialismo, compuesto en febrero de 1891, entre la primera y la segunda versión de El retrato de Dorian Gray. Dándolo al público, Oscar Wilde tiene plena conciencia de estar moviéndose en el campo de la utopía, más también de la esencial necesidad de esta para que la vida del hombre llegue a ser plenamente humana: «Un mapamundi en el cual no figurase la utopía -escribe- no valdría la pena de mirarlo, porque en él faltaría el único país en que la humanidad toca tierra a diario: y apenas en él, mira más allá: y divisando otra tierra más hermosa, vuelve a poner proa hacia ella. No más que realización de utopías es el progreso». Se trata, pues, de saber cuál era en 1891 la utopía del hombre Oscar Wilde.
Con toda nitidez nos la muestran las páginas de dicho ensayo. Para exponerla puedo limitarme, pues, a transcribir casi literalmente sus puntos esenciales. Las dos lacras principales de la vida que Wilde contempla, la pobreza y “la mezquina necesidad de vivir para los demás”, solo mediante un socialismo radical, con el que haya desaparecido la propiedad privada, podrán extinguirse por completo: para que los actos humanos sean verdaderamente justos, su fin debe ser, en consecuencia, la construcción de una sociedad cuyos cimientos hagan que la pobreza resulte imposible y que sea posible el pleno desarrollo de la individualidad personal. De ahí la repulsa wildeana de la filantropía y del autoritarismo: un socialismo autoritario de nada serviría: solo en la asociación voluntaria puede darse el total desarrollo del hombre. Es cierto, sí, que gracias a su genio y a su esfuerzo determinados hombres -Darwin, Keats, Renan y Flaubert, Byron, Shelley, Browning, Víctor Hugo y Baudelaire menciona Wilde, a título de ejemplo- han logrado realizarse a sí mismos con suficiente plenitud: pero solo pudieron lograrla rebelándose de algún modo contra la sociedad en torno, y solo perdiendo en este empeño la mitad de su fuerza. Esto, sin embargo, no basta, porque la meta de nuestras acciones no debe ser la plenitud personal de una minoría escogida, sino «el gran individualismo latente en toda la humanidad, el logro de un estado en el cual la verdadera perfección del hombre consiste en lo que cada uno es y no en lo que cada uno tiene»: en definitiva, la sustitución del «Conócete a ti mismo» del mundo antiguo por la máxima que a los ojos de Oscar Wilde condensa lo mejor del mensaje de Cristo: «Sé tú mismo». «Llega a ser el que eres», había sido la clave central de la ética de Fichte. «Solo el hombre que es íntegra y exclusivamente él mismo, solo él puede decir que vive una vida semejante a la de Cristo», escribe Wilde.
Hacia la conquista de ese supremo objetivo ha de encaminarse el progreso. Las máquinas del futuro y, como regente y administrador de ellas, el Estado, a tal fin deberán servir: «El Estado tiene por objeto hacer lo útil: el individuo, hacer lo bello»: por lo cual el arte es la forma más alta e intensa del individualismo. Hacia el futuro, pues, hacia un futuro que deberá tener su primer rasgo en no ser lo que el pasado fue y lo que el presente está siendo:
El pasado -afirma este tajante futurista- es lo que el hombre nunca debería haber sido, y el presente, lo que no debería nunca ser. ¿Y el porvenir? «El porvenir será lo que son los artistas». Con el tiempo, la ciencia resolverá el problema de la enfermedad, y el socialismo, el problema de la pobreza, perderá su razón de ser el sacrificio, cobrará su verdadera significación el egoísmo, porque «el egoísmo no consiste en vivir como se quiere, sino en exigir que los demás vivan como uno», triunfará la afirmación de la vida sobre la actual oposición entre el dolor y el placer> puesto que <la vida es lo que en realidad siempre ha buscado el hombre», y una alegría exenta de crueldad -«quizá en casi toda alegría, y ciertamente en todo placer, la crueldad ocupa un lugar», reza una inquietante sentencia de El retrato de Dorian Gray- nacerá por fin en las almas. Tal es el más central mensaje del socialismo individualista que Wilde, fiel a lo que él entonces era, proclamó en 1891. ¿En qué medida, de qué modo Darwin, Marx, Bakunin, Tolstoi, los utopistas del socialismo premarxiano, la exaltación parnasiana del arte y la influencia del Evangelio están operando en el seno de esta curiosa y poco estudiada utopía? Resuélvanlo, si aún los hay, los doctos en materia de wildismo.
En tanto llega ese utópico futuro, la vida del hombre tendrá que debatirse entre el hedonismo, la moral y el drama: en haberlo mostrado así tiene su nervio la lección ética y social de esa novela. Pero la vida real de Oscar Wilde no termina con la vida fingida de Dorian Gray. Sigamosla al hilo de su obra.
HEDONISMO, MORAL Y «HAPPY END»
Durante el trienio 1892-1895 llega a su cima el prestigio literario y social de Oscar Wilde. Es cierto que algunas sombras empañan el brillo de ese prestigio y preludian la catástrofe que sobre el escritor se cierne: nadie, sin embargo, hubiese podido vaticinarla tan grave y tan próxima. El triunfo se halla jalonado por los sucesivos estrenos de sus más conocidas piezas teatrales, El abanico de lady Windermere (1892), Una mujer sin importancia (1893), Un marido ideal (1895) y La importancia de ser formal o de llamarse Ernesto (1895), y por la publicación de Salomé, tras la prohibición legal de que su puesta en escena había sido objeto. Las sombras que oscurecen ese triunfo proceden de la nube de comentarios que en la sociedad londinense suscitó la relación entre el poeta y el joven lord Alfred Douglas, iniciada en el otoño de 1891 y ostentosamente proseguida en los años subsiguientes.
En el planteamiento del problema moral que propone El retrato de Dorian Gray, ¿introducen alguna novedad la trama y el desenlace de esas cuatro famosas comedias? A mi juicio, sí, y tal novedad consiste en la sustitución del drama por el happy end como término del conflicto entre el hedonismo y la moral. Antes, moral, hedonismo y drama: ahora, hedonismo, moral y happy end. ¿Por qué este cambio? En la vida del escritor, ¿ha ocurrido algo en cuya virtud se haya hecho rosado lo que antes fue cárdeno? A reserva de lo que puedan decir los escudriñadores de esa vida, me atrevo a responder afirmativamente, e incluso a pensar que ese «algo» fue el resultado de fundirse entre sí dos experiencias del escritor: el triunfo literario y la accidentada, pero real embriaguez erótica que precisamente hasta 1895 fue la relación entre él y lord Alfred Douglas. La persona de Oscar Wilde sigue siendo la misma: su idea de la vida y su actitud ante el mundo que le rodea, también: pero la obra conjunta de ambas experiencias influye sobre él de muy eficaz manera a la hora de expresar literariamente lo que él es y lo que él ve. No alcanzo a explicarme de otro modo el fuerte contraste entre el talante ético que revela El retrato de Dorian Gray y el que, valga este ejemplo, manifiesta El abanico de lady Windermere... Sea de ello lo que quiera, lo que ahora importa es señalar la índole y la estructura de ese happy end. La realidad de este es evidente. En El abanico, lady Windermere reafirma su amor conyugal y mistress Erlynne atrapa a lord August. En Una mujer sin importancia, mistress Arbuthnot humilla a su antiguo burlador, logra retener consigo a su hijo y este logra para sí una boda estupenda. No menos feliz es el desenlace de Un marido ideal, con la renovada luna de miel del matrimonio Chiltern, la total derrota de la ratera miss Cheveley y el prometedor compromiso matrimonial entre lord Goring y Mabel. Mucho más obvio es lo que a este respecto acontece en La importancia de llamarse Ernesto, puro juego escénico, típica comedia de enredo en que al final, como en tantas de nuestro teatro clásico, todos se casan a su gusto. Qué enorme diferencia sentimental entre estas confortantes escenas terminales y las que ponen fin a El retrato de Dorian Gray y a Vera y los nihilistas. En el alma de Oscar Wilde, ¿se ha producido una suerte de edulcoración quinteriana, si quiere admitírseme esta referencia a nuestro más doméstico teatro?
Sigamos analizando. Porque el happy end wildeano no consiste simplemente en el triunfo de «los buenos» y la derrota de «los malos», como en un tópico western, y porque, por otra parte, en el marco del conflicto entre unos y otros sigue vigente no poco del Wilde de 1891. Los triunfadores de esa célebre serie escénica representan el bien, sin duda, y netamente acreditan con ello la intención moralizante de su creador, pero distan de ser entes angelicalmente buenos. Tanto como esposa amante presuntamente ofendida, la puritana lady Windermere es dura y orgullosa, y solo a través de una suerte de expiación íntima puede conquistar con pleno derecho su nueva felicidad: y, por su parte, mistress Erlynne sabe sacrificarse maternalmente, desde luego, pero no renunciar a la trapacera conquista del adinerado lord August Lorton. En el alma de la digna mistress Arbuthnot opera el espíritu de venganza tanto como la dignidad y el amor a su hijo. Amor y egoísmo se mezclan en el corazón de lady Chiltern, y el modo con que sir Robert Chiltern se arrepiente de su provechosa indecencia política de antaño no es precisamente oro puro. Más que «los buenos», lo que en estas tres comedias triunfa es «el bien», un bien diversamente matizado al realizarse a través del nunca angélico barro de los hombres. Más precisamente: triunfa una eficaz alianza entre el bien y el amor, porque, como al astral universo físico en la Comedia del Dante, el amor es quien mueve el pequeño universo moral de las comedias de Wilde. Amor más que bondad, aunque esta no falte, es lo que realmente hay en «los buenos» de esas cuatro comedias.
El tan manejable conflicto ético y la tan rosada lección moral de las cuatro -luego reaparecerá este doble tema- tienen lugar dentro de un marco teatral a la vez irónico y crítico, configurado por la constante actitud del autor ante dos realidades histórico-sociales: una preponderantemente social, la sociedad londinense en que él y sus personajes se mueven, otra preponderantemente histórica, la situación de esa sociedad por los años en que está llegando a su término la era victoriana. Rigurosamente actual respecto de la fecha de su estreno es, en efecto, el tiempo histórico de su acción.
Para el Oscar Wilde de las comedias con happy end, como para el autor de Dorian Gray y de El alma del hombre bajo el socialismo, la sociedad victoriana es egoísta, falsa, mediocre, cerrada en sí misma. Vive exclusivamente en y de su opulencia, sus convenciones y sus chismes: no sería ilícito ver en ella una versión inglesa y ochocentista del mandarinismo de la vieja China. Es incapaz de sentir los ideales de belleza y progreso que animan al Wilde poeta y utopista, y se justifica a sí misma mediante tres coartadas principales: una filantropía que, además de traer calma a la conciencia, le sirve para mantener intacto el ocio suntuoso que es su vida: el ácido ingenio de los que, muy bien instalados en ella, contra ella lanzan sin pausa sus epidérmicos dardos verbales: la ocasional y como redentora penetración del amor en el alma de alguno de sus cínicos ex officio.
En las comedias de Oscar Wilde, el tejido conjuntivo de la alta sociedad victoriana -al fondo, invisibles o solo entrevistas, las vísceras rectoras de ella: los cañones de la home fleet, el poderío colonial y la eficaz administración tory- se halla constituido por damas tan bien educadas como egoístas necias o egoístas chismosas: lady Hunstanton, lady Caroline y lady Stutfield en Una mujer sin importancia, lady Markby y la condesa de Basildon en Un marido ideal, la duquesa de Berwick, lady Stutfield y mistress Cowper-Cowper en El abanico de lady Windermere, lady Bracknell en La importancia de llamarse Ernesto; por clérigos simplones y aduladores, como el archidiácono de Una mujer sin importancia y el canónigo de La importancia de llamarse Ernesto; por políticos vulgares, como míster Kelvil, y aristócratas ociosos y romos, tales sir John Pontefract, el conde de Caversham o lord August Lorton. La actitud general ante la cómoda filantropía de los ricos se ordena según tres líneas diferentes: la de quienes piensan que es conveniente divertir a los pobres (<<puede hacerse mucho bien con ayuda de la linterna mágica de un misionero o de cualquier otra diversión popular de este género»: lady Hunstanton, la de los que creen que basta con aliviarles el frío (<<mantas y carbón son suficientes»: lady Caroline) y la más osada y sincera de los pocos que, como lord Illingworth, cínicamente afirman que «la simpatía por los sufrimientos de la clase menesterosa es el vicio característico de este siglo». Todos ellos son los destinatarios de esta punzante agudeza de Oscar Wilde: «Si el pobre tuviera solo perfil, no habría dificultad para resolver el problema de la pobreza». En el cogollo mismo de un pueblo que a través de Carlyle había dicho al mundo que “trabajar es rezar”, el menosprecio del trabajo útil puede competir con el que la más tradicional nobleza española ha ostentado siempre. «Cecily -dice a esta miss Prism, su preceptora, en La importancia de llamarse Ernesto-: un trabajo tan utilitario como regar flores es más bien obligación de Moulton (el jardinero) que suyo». Toda la buena sociedad londinense habría encontrado atinadísima la advertencia. Por su parte, y también en esa comedia, así juzga lady Bracknell el valor social de la educación inglesa: «En Inglaterra, al menos, la educación no produce el menor efecto, Si lo produjese, eso representaría un peligro para las clases altas». Alguna punzante ingeniosidad dedicó Oscar Wilde a los Estados Unidos, no obstante su feliz éxito en ellos: pero suya tanto como de Hester, la pura y entusiasta americanita de Una mujer sin importancia, es la vibrante catilinaria que contra la sociedad inglesa lanza la joven en el salón de lady Hunstanton. Desde dentro de Hester habla ahora, en efecto, el implacable crítico social que había en su creador.
Sobre ese terreno logran sus éxitos verbales los conmilitones o secuaces de lord Henry Wotton: porque nada complace tanto en la sociedad de los beati possidentes, cuando estos no son rematadamente tontos, como la ironía o la broma a su costa, siempre que el efecto de ambas no vaya más allá del arañazo suave y con tal de que su autor, unas veces como par¿ suyo, otras como juglar o como bufón, al grupo social de ellos pertenezca: lord Illingworth y mistress Allomby en Una mujer sin importancia, una mitad de lord Goring en Un marido ideal, Dumby, Cecil Graham y otra mitad de lord Darlington en El abanico de lady Windermere, no poco de Algernon Moncrieff en La importancia de llamarse Ernesto. No por capricho les he llamado conmilitones o secuaces de lord Henry Wotton. Como si Oscar Wilde quisiera descansar de ser ocurrente, con notable frecuencia repiten frases que ya habíamos oído al ingenioso de El retrato de Dorian Gray. No resisto la tentación de copiar algunas de esas curiosas coincidencias: «esfinges sin secretos», llaman a las mujeres lord Henry Wotton y lord Illingworth: la naturalidad es pose para aquel y para mistress Cheveley: la broma sobre el destino trans-mortal de los americanos buenos y los americanos malos la reiteran al alimón mistress Allomby y lord Illingworth: como lord Henry, lord Darlington puede resistir a todo, salvo a la tentación, y si lord Henry afirma que solo puede creer lo increíble, lord Illingworth definirá la capacidad informativa de la prensa sosteniendo que «lo único que sucede es lo ilegible»: «si un hombre es gentleman, ya sabe lo suficiente, y si no lo es, todo lo que sepa solo puede perjudicarle», enseñan ambos lores sin la menor discrepancia: las opiniones de lord Henry Wotton y de mistress Cheveley acerca de la moral y la conciencia se parecen entre sí como dos gotas de agua: un diálogo de competición dialéctica entre Gladys y lord Henry resucita indemne en las bocas de lord Illingworth y mistress Allomby: y cuando oímos a lord Darlington que «la vida es demasiado importante para hablar seriamente de ella», cuando Cecil Graham nos dice que «un hombre que moraliza es generalmente un hipócrita, y una mujer que moraliza es invariablemente fea», o cuando sostiene Dumby que «en este mundo solo hay dos tragedias: una, no conseguir lo que uno desea: otra, conseguirlo», ¿son ellos quienes están hablando, o es su precursor y homólogo lord Henry Wotton? Por mi parte, preferiría concluir que un mismo tipo social, el crítico ingenioso y cínico, es el que a través de todos ellos se expresa: tipo que literalmente sirve a Wilde tanto para retratar, estilizándola, una parte de la sociedad inglesa, como para ironizar sobre ella con mordacidad y resonancia: en definitiva, para expresar por boca ajena la fracción de sí mismo en que se limita a ser virtuoso del ingenio y censor social.
¿Cuál va a ser el destino humano y teatral de este grupo de hombres? El de algunos, acaso con cierta íntima frustración en el seno del alma, seguir siendo como eran dentro de esa mera posibilidad sin voz y sin figura que tras el desenlace de una comedia será la vida de sus personajes: el de otros, mostrar con mayor o menor fuerza que su autor no es maniqueo y quiere dar testimonio escénico de que algo en ellos puede ser causa de redención. Muy bien nos lo hacen ver, enamorándose de veras, lord Darlington, lord Goring y Algernon Moncrieff, porque el amor es precisamente la realidad de esa instancia redentora. Su amor no correspondido ennoblece a lord Darlington, como su amor correspondido, dentro de la lúdica ligereza de la comedia a que pertenece, mejora al frívolo Algernon. Por eso dije de ambos que solo en la mitad de su ser son secuaces de lord Henry Wotton. Mucho más claro es el caso de lord Goring -«filósofo bajo apariencia de dandy», según la acotación con que le presenta Oscar Wilde-: incluso cediendo a veces a la tentación de la ingeniosidad impertinente, en especial frente a su padre, el pesado lord Caversham, sabe y siente muy bien que solo asociado a la bondad puede el amor regir la vida: «La vida -dice lord Goring en un momento grave- no puede ser comprendida sino con mucha bondad, y solo con mucha bondad puede uno cruzar por ella. Es el amor, y no las filosofías, la verdadera explicación de este mundo». ¿Logrará otro tanto lord Illingworth? No. A lord Illingworth, máximo egoísta y campeón de la insolidaridad, ni siquiera la naciente afección por su hijo le modifica: solo egoístamente concibe su relación con él. Más aún: al amor solo sabe llamarle pasión, sofisticada y donjuanescamente vivida por él, díganos lo que nos diga, y a la inteligencia, su verdadera arma, solo menospreciarla sabe. He aquí su más sincera frase: «La única cosa seria es la pasión. La inteligencia no es en modo alguno una cosa seria, ni lo fue nunca. Es un instrumento con el que se actúa -me pregunto si no andará por ahí alguna lectura de William James-, y nada más». Si para el Oscar Wilde anterior a su encuentro con el marqués de Queensberry hubo «malos» verdaderamente «malos», uno de ellos fue, no hay duda, su personaje lord Illingworth. Solo mistress Cheveley habría podido rivalizar con él. Junto a la realidad de fondo de la sociedad victoriana debe ser considerada la ocasional realidad de la situación histórica en que esa sociedad se hallaba cuando Wilde escribió sus comedias. No parece inadecuado llamar teatro de circunstancias a esta parte de su producción teatral.
Nada más significativo, a mi juicio, que la frecuencia con que el adverbio nowadays, «en estos tiempos», «hoy día», a «en estos días», se repite en los diálogos wildeanos de contenido social. «No se le ha oído nombrar jamás, lo cual hoy día dice mucho en favor de cualquiera» (lady Caroline). «En nuestros días, la gente es tan absolutamente superficial, que no comprende la filosofía de lo superficial» (lord Illingworth). «Hoy día, todos los hombres casados viven como los solteros, y todos los hombres solteros, como los casados. (lady Narborough, en El retrato de Dorian Gray). «Hoy día la gente conoce el precio de todo, pero no sabe el valor de nada» (lord Henry). «Vivimos en una época que lee demasiado para ser sabia y que piensa demasiado para ser bella» (lord Henry). «En la vida conyugal, tres son compañía: dos, no», dice Algernon. «Esa es la teoría que el corruptor teatro francés ha venido propagando en estos últimos cincuenta años», le replica Jack. «Sí, y eso es lo que el venturoso hogar inglés ha demostrado en la mitad de ese tiempo», concluye Algernon. Aserto en el cual, bien que de manera latente, también está operando ese tan reiterado nowadays. De ahí la desolación de las tesis generales acerca del presente histórico, una de lord Henry, «El hecho de alistarse bajo la bandera del propio tiempo es un acto de la más indecorosa inmoralidad», otra del propio Oscar Wilde, en sus Frases y filosofías para uso de la Juventud (1894): «Nada de lo que actualmente sucede tiene la menor importancia».