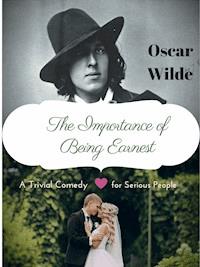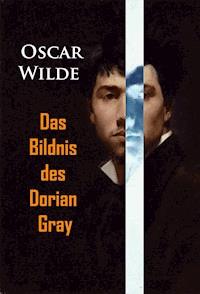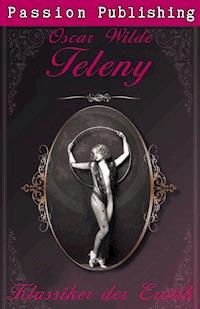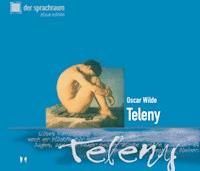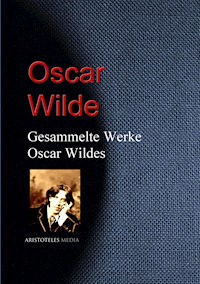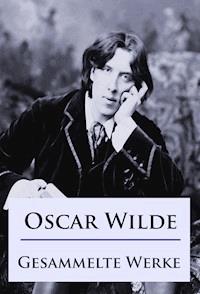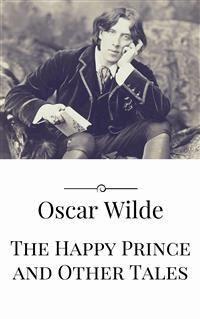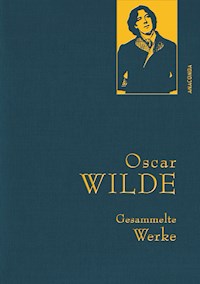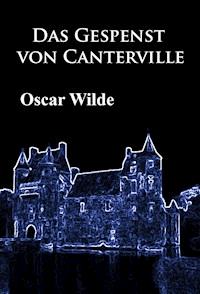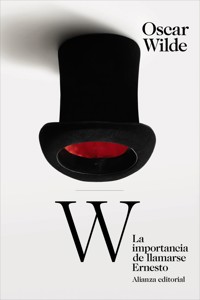
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Wilde
- Sprache: Spanisch
Esta "comedia frívola para gente seria", o, como también la describe Oscar Wilde, «una farsa admirable para el estilo, pero fatal para la escritura», es quizá la obra más conocida y representada del genial autor irlandés. En ella, Wilde se consagra al ingenio del lenguaje y hace del estilo, la cháchara y el sinsentido el núcleo de la pieza. Comedia de enredos que lanza sus dardos al matrimonio, la religión o aquello que nos hace respetables, narra la historia de dos hombres, Jack y Algernon, que emplearán toda clase de engaños para añadir emoción a sus vidas. Traducción y prólogo de Mauro Armiño
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oscar Wilde
La importanciade llamarse Ernesto
Comedia frívola para gente seria
Prólogo, traducción y notas de Mauro Armiño
Índice
Prólogo, por Mauro Armiño
Nota de edición
Bibliografía
Cronología
La importancia de llamarse Ernesto
Acto primero
Acto segundo
Acto tercero
Acto cuarto
Créditos
Prólogo
Dos tragedias de regusto clásico, una obra inclasificable, Salomé1, y cuatro comedias, además de dos textos inacabados, constituyen la obra teatral completa de Oscar Wilde. Si los inicios son más literarios que teatrales con las dos primeras tragedias de estilo isabelino y romántico, Wilde no tarda en cambiar de registro y escribir cuatro comedias que le dieron enorme prestigio en menos de cuatro años, los que van desde el estreno de El abanico de Lady Windermere en febrero de 1892, —con Una mujer sin importancia en medio, en abril de 1893— a la primavera de 1895, momento en el que es detenido cuando todavía se representan, con gran éxito de público en la cartelera londinense, sus dos últimas obras: Un marido ideal y La importancia de llamarse Ernesto. Si dejamos a un lado las dos tragedias que podrían calificarse de juveniles (Vera, o los nihilistas, La duquesa de Padua), aunque fueran escritas a los 27 y 28 años, Wilde es un dramaturgo de «vacaciones»; tanto Salomé como las cuatro comedias finales se escriben al margen de la vida social del autor: empieza Salomé, tras tener mucho tiempo en la cabeza la idea, durante una estancia de dos meses en el otoño de 1891 en París, ciudad donde también había concluido La duquesa de Padua. Y las cuatro comedias se escriben en los veranos de 1891 a 1894; una por año: El abanico en el verano de 1891; Una mujer sin importancia en agosto de 1892; Un marido ideal en el verano del año siguiente, y La importancia de llamarse Ernesto entre agosto y septiembre de 1894. El estreno de estas obras se produce de forma casi inmediata tras el éxito de la primera, hasta el punto de que la citada en último lugar apenas si permanece en los cajones una vez terminada: el fracaso de la pieza Guy Domville de Henry James obliga al director del teatro St. James, George Alexander, a sustituirla por La importancia de llamarse Ernesto el 14 de febrero de 1895.
El arrollador éxito de estas dos últimas piezas suponía la confirmación de un gran autor teatral: habían precedido a ese título dos estrenos rotundos: El abanico de Lady Windermere (20 de febrero de 1892) y Una mujer sin importancia (19 de abril de 1893). Tres éxitos de público, con división de la crítica en los tres títulos. En medio, la obra maldita, Salomé, escrita en noviembre de 1891 en francés, y no en inglés, que iba a ser presentada por Sarah Bernhardt en su programa para la temporada de 1892 en el Palace Theatre londinense, pero cuya representación fue prohibida por el Lord Chambelán de turno; este cargo velaba desde 1737 para que nada escandaloso ni ofensivo molestase al monarca de la casa Tudor en materia de diversiones y festejos2. La justificación del censor puede parecer hoy un subterfugio y un pretexto anodino: la presencia de personajes bíblicos en la pieza, porque una antigua ley del siglo xvi prohibía este tipo de personajes sobre los escenarios, como secuela del enfrentamiento religioso entre Enrique VIII y la Iglesia de Roma. El texto de Salomé, que apareció dos años más tarde (1893) en París, en edición conjunta de una editorial francesa y otra inglesa (Elkin Mathews y John Lane), logró subir a las tablas el 11 de febrero de 1896, en el parisino Théâtre de l’Œuvre, dirigida por Lugné-Poe3; su autor, no pudo asistir: Oscar Wilde, estaba preso en la cárcel de Reading, rebajado de los trabajos forzados, dado su estado de salud, a los que también había sido condenado como secuela de unos hechos que tuvieron por marco circunstancial el estreno de La importancia de llamarse Ernesto.
Tres comedias burguesas
Los éxitos de público no habían engañado a la puritana sociedad inglesa: las obras de Wilde apuntaban la crítica contra una clase ociosa, contra unos personajes de moral estricta que priman ante todo la buena educación mientras ocultan hipócritamente sus enredos y tienen un «crimen» en su pasado; sus tipos son dandis cínicos que con sus paradojas dejan al desnudo la moralidad convencional, con una intención que Bernard Shaw interpretó enseguida: un «conflicto entre nuestras simpatías artísticas y nuestro juicio moral». Añádase el diálogo brillante de las piezas, que contraponían dos lenguajes: uno de tópicos convencionales, otro de epigramas y chispas de ingenio que hacen saltar las máscaras. En El abanico de Lady Windermere la mujer en principio y apariencia «buena», es tortuosa por exceso y está dispuesta a escaparse con un amante sólo porque su marido ha permitido a una aventurera poner los pies en su baile; el exceso de puritanismo conduce, igual que el libertinaje, según Wilde, a la depravación. El meollo de Lady Windermere es la crítica de los tópicos de la sociedad victoriana, con el convencionalismo de su moral.
Su segunda pieza «de costumbres», Una mujer sin importancia, tras el intento fallido de superar la censura practicada en Inglaterra contra Salomé, vuelve a contener en su intriga un secreto que se desvela tanto para el espectador como para lord Illingworth al principio del segundo acto: su hijo es fruto de una relación ilegítima de su esposa. Reutilizando como había hecho en Lady Windermere el tema de la mujer caída, capaz de desafiar al seductor, esa crítica de la mujer a las presuposiciones masculinas termina por configurar el cuadro de una sociedad que engendra la inocencia y la culpa, el convencionalismo y el anticonvencionalismo, la constancia y el capricho. El éxito fue bendecido enseguida por el príncipe de Gales que asistió a la segunda representación, pero la crítica se mostró reacia, molesta sobre todo por las frases brillantes, como denunciaba el escritor Lytton Strachey: «Los epigramas inundan la obra como el mar. La mayoría eran totalmente inmorales, y casi todos estaban dirigidos cínicamente al gallinero»4.
Wilde abandonaría el estreno de Un marido ideal antes de concluida esa primera función a la que asistían el príncipe de Gales, el primer ministro Chamberlain y varios miembros del gabinete gubernamental. La obra, en la que nuevamente los secretos tienen un papel motor para la intriga, será más dura todavía con la sociedad inglesa: el protagonista, Lord Chiltern, había vendido en el pasado un secreto de Estado, y gracias a ello ha podido cimentar su riqueza y su posición política. Aunque los personajes se parecen a los de las dos obras anteriores, su conducta es muy distinta: la protagonista femenina, Mrs. Cheveley, es una aventurera que, en vez de sacrificarse por su hija (Lady Chiltern), pretende aprovechar la situación para chantajear al marido: nadie sabe que su esposa procede de una mujer del arroyo. Y Lady Chiltern representa también a las puritanas tipo Lady Windermere: aunque su puritanismo se desvanezca en una escena de perdón y de amor, se verá obligada a pactar con la realidad y a pasar por encima de sus principios. La crítica acogió mal la obra, pero en esta ocasión Wilde tuvo de su parte a Henry James, que elogió «la nota moderna»; gracias a ella encuentra en «la afirmación en sir Robert Chiltern de la individualidad y del valor de sus pecados, y contra el idealismo mecánico de su mujer estúpidamente buena, y en su amarga crítica de un amor que sólo es la recompensa del mérito».
Del éxito a la catástrofe
Entre agosto y octubre de 1894 Wilde pasa el verano en Worthing, con su familia, decidido a terminar La importancia de llamarse Ernesto, obra que reúne varios temas que había venido desarrollando desde 1889; el titulo mismo ya derivaba del subtítulo de su diálogo El crítico como artista, con algunas observaciones sobre la importancia de no hacer absolutamente nada. Si en El alma del hombre bajo el socialismo Wilde ya había rechazado el matrimonio, la familia y la propiedad privada, en La importancia de llamarse Ernesto los repudia de una forma compleja, insistiendo tanto en que hay que fortalecerlos que el resultado es una burla demostrativa de la extravagancia de esos lazos. Mientras Salomé termina ejecutada porque su pasión es autodestructiva, en La importancia de llamarse Ernesto los personajes viven en una pura y total despreocupación. Si en Salomé la falta es condenada, y si en la novela de Wilde El retrato de Dorian Gray los pecados ni siquiera se nombran, en Ernesto esas faltas, o «crímenes» son pecados levísimos, nada perjudiciales ni para los personajes ni para la sociedad: desde la glotonería con los canapés de pepino hasta el egoísmo de llevar una doble vida para evitar el aburrimiento de los compromisos sociales; en la versión wildeana en cuatro actos, el «crimen» cometido por Algernon y que está a punto de llevarlo a la cárcel, es ridículo, irrisorio: se ha endeudado por comidas, como demuestran las facturas del Savoy; Wilde llegará incluso a parodiar una ceremonia religiosa como el bautismo: los dos protagonistas, Jack y Algernon, pretenden ser rebautizados, situación extraída de la propia vida familiar de los Wilde; según una versión, los hijos del matrimonio Wilde habrían sido bautizados por un sacerdote católico, el padre Fox, tutor de ambos y director del reformatorio de Glencree, en las montañas de Wicklow, donde pasaba la familia los veranos; este tipo de bautizos no solía registrarse; Oscar, que tendría entonces entre cuatro y cinco años, decía a sus amigos que por su memoria rondaba un vago recuerdo de haber sido bautizado católico. Así incrustaba Wilde sus inquietudes, vivencias y aprensiones en una obra.
De la primera redacción de Ernesto, titulada The Guardian (El tutor), apenas si quedaron algunos restos en el resultado final —por ejemplo, ciertos nombres, y el personaje de Miss Prism, que en esa versión no pretende al reverendo Chasuble, sino a su amo; en la segunda, que tituló Lady Lancing, comedia seria para gente frívola, Wilde va acercándose a lo que terminaría convirtiéndose, tras eliminar buena parte de frases ingeniosas porque demoraban la acción, en La importancia de llamarse Ernesto, comedia frívola para gente seria, que es «una comedia y una farsa [...] admirable para el estilo, pero fatal para la escritura», le escribe Wilde a su amante Alfred Douglas, cuando estaba trabajando en ella.
George Alexander (1858-1918), actor-director que ya había puesto en escena El abanico de Lady Windermere, leyó el manuscrito a finales de octubre y trató de convencer a Wilde para que acortase la obra dejándola en tres actos. Terminaría siendo ese director quien eliminase la escena del abogado Gribsby, quien redujera los papeles del reverendo Chasuble, de Miss Prism y de Algernon, para aumentar el que él mismo interpretaba, el de Worthing. Todo se hizo deprisa: la fallida pieza Guy Domville de Henry James tenía que ser sustituida en el teatro St. James, y el libreto de La importancia de llamarse Ernesto pasó casi con la tinta todavía húmeda a las manos del director. Tras un viaje a Argelia en compañía de Douglas, donde se encuentra con André Gide, Wilde solo pudo asistir a los últimos ensayos.
El mismo día del estreno, ese 14 de febrero de 1895, mientras la sala seguía aplaudiendo y la crítica daba casi por unanimidad su beneplácito, Alexander se atribuía parte del triunfo gracias a los cortes; la ironía de la respuesta de Wilde no debió importar mucho al actor-director, cuya interpretación fue jaleada por público y crítica: «Mi querido Aleck, era delicioso, completamente delicioso. Y ¿sabe?, me ha hecho pensar de vez en cuando en una obra que yo mismo escribí hace tiempo y que tenía por título La importancia de llamarse Ernesto».
Pocas tramas han sido más explotadas que la que presenta La importancia de llamarse Ernesto: un huérfano que termina admitiendo sus orígenes y recuperando una herencia, dos gemelos que terminan reconociéndose, con un deus ex maquina que nos remite a Menandro y a Plauto; pero el interés de la pieza no está en la acción, sino, como le dijo a Robert Ross, «hay que tomarse muy en serio todas las cosas frívolas, y todas las cosas serias de la vida con una frivolidad sincera y estudiada».
Y la obra se convierte así, entre otras cosas, en una exaltación del amor al tabaco como justificación suficiente para un oficio respetable, que hace merecedor a Jack Worthing de la mano de la hija de Lady Bracknell, que lo argumenta: «Un hombre siempre debe tener alguna ocupación». Wilde sólo se interesa por el ingenio del lenguaje, hasta el punto de que en el desenlace la trama retorna al principio: en el camino, lo único que Wilde demuestra es que las categorías lógicas habituales no sirven para nada y carecen de interés; por eso el dramaturgo las invierte, convirtiéndolas en núcleo de la acción; y el estilo, el lenguaje, la cháchara y su canto son el único gozo de la pieza. Un poeta como Auden lo vio claro cuando calificó La importancia de llamarse Ernesto como «la única opera verbal escrita en inglés»5.
La infamia de una condena
Sólo son cinco años, los que van desde 1890, fecha de publicación en una revista norteamericana de la primera versión del Retrato de Dorian Gray, hasta 1895, cuando a principios de año, en enero y febrero respectivamente suben a los escenarios Un marido ideal y La importancia de llamarse Ernesto: esos cinco años le habían bastado para convertirse en el dramaturgo de moda, en el escritor más discutido, comentado, invitado y denostado del Londres de esa etapa; cada año, desde 1891, está marcado para Wilde por el éxito en todos los campos: poesía, ensayo, cuentos, teatro. Pero también en 1891 había conocido a un joven aristócrata, Alfred Douglas (1870-1945). Su padre, el marqués de Queensberry (1844-1900), era un personaje deportista y zafio, que se preciaba de haberse dedicado en su juventud a cortar y despedazar tiburones, y que, de no ser por el proceso que contra él emprendió Oscar Wilde, habría dejado su nombre en la historia por ser el primero en reglamentar un deporte brutal, el boxeo, al que dio sus primeras normas; sacó así de los bajos fondos las peleas que se organizaban en calles y mercados, con las apuestas como aliciente principal de los puñetazos, hasta conferirle un estatuto de deporte para caballeros. Queensberry andaba por la vida a mamporros: con su mujer, de la que estaba separado, lo mismo que con sus hijos, a los que no podía controlar. Alfred Douglas, Bosie, se había emancipado de la zafiedad paterna y paseaba su homosexualidad por los barrios bajos de Londres; es precisamente en 1891 cuando un amigo común presenta a Wilde y a Bosie, enfervorizado lector de El retrato de Dorian Gray, hasta el punto de asegurar que había leído la novela más de una docena de veces. A partir de ese año, entre el joven Bosie y el escritor se entabla una relación amorosa atormentada, sobre todo para este último. El bello y joven lord era apasionado, vengativo, cruel en unas relaciones de dominación en las que Wilde adoptaba un papel pasivo, como demuestran sus cartas y la peripecia vital de ambos en esos nueve años de vida en común, por épocas, y como deja de manifiesto sobre todo De profundis, la larga carta que Wilde le escribirá desde la cárcel de Reading.
El caprichoso Bosie introduce a Wilde en unos ambientes de amores domésticos y ancilares, clandestinos, que no eran desconocidos para el poeta: si bien la homosexualidad estaba tipificada como delito por la ley inglesa, era practicada en todos los ámbitos sociales, como no podía ser menos. La espada de Damocles de esa ley pendía sobre la cabeza de los homosexuales y daba lugar a clandestinidades, miedos y chantajes: bastaba una denuncia para que los fiscales, que tanto se «desvivían» siempre por el bien público, dejaran de mirar hacia otro lado ante hechos por todos conocidos; más que la práctica del sexo homoerótico era su publicidad lo que se perseguía. Por eso, cuando en abril de 1895 el marqués de Queensberry deja en manos del portero de un club londinense su tarjeta con la frase «Para Oscar Wilde, que alardea de sodomita», Oscar Wilde cava su propia trampa al denunciar por difamación e insultos al padre de Bosie.
Hizo el poeta caso omiso de refranes y dichos que previenen contra cualquier contacto con los tribunales, ni siquiera cuando se tiene la razón de parte, instigado sobre todo por Bosie y por su abogado: de hecho, era una querella entre la rebeldía de un hijo y la obcecación de un padre que acosaba a Wilde para intentar romper la relación que mantenía con su vástago. No hay que olvidar un hecho: el hijo mayor del marqués, Francis, vizconde de Drumlanrig (1867-1894), habría muerto en un accidente de caza. Corrieron los rumores de asesinato o de suicidio, probablemente tras ser amenazado de chantaje por la relación que mantenía con Lord Rosebery, primer ministro de la reina Victoria de marzo de 1894 a junio de 1895.
De nada sirvieron consejos de familiares, abogados y amigos: el caprichoso Bosie quería utilizar a Oscar Wilde como brazo armado contra su padre, y lo único que consiguió fue hundir en el abismo a Wilde, y marcar para siempre su propia vida. El poeta cometió el error de caer en lo que él mismo denunciaba como el peor defecto de la sociedad victoriana: la hipocresía; aunque no fuera esa su voluntad, trató de salvar las apariencias. Le costó primero la cárcel, luego el silencio casi definitivo y por fin una muerte ignominiosa en la miseria.
Pese a los consejos, Wilde no se decide a escapar a Francia, y es arrestado: «Me quedaré y cumpliré la sentencia, cualquiera que sea». Elegía así la figura de perseguido, porque el poeta que había arrojado al rostro de la corrompida sociedad victoriana su protesta de dandy, no podía terminar como un fugitivo. Se convirtió por el contrario, aunque a costa de su vida, en testigo de cargo de la hipocresía moral de la sociedad en que vivía, y cuyos vicios, ocultos, clandestinos, eran deshonrosos. «Al menos mis vicios eran decentes», dirá Wilde.
La puritana Inglaterra, al siglo justo de condenarlo, pretendió lavarse de su infamia reivindicando el nombre de Oscar Wilde, y admitiendo de paso la homosexualidad como una forma más de las relaciones amorosas; demasiado tarde, Wilde moría tres años después de salir de la cárcel de Reading para apenas volver a escribir, arruinado, exiliado en París y convertido en patética sombra del dandy ingenioso que quince años antes llenaba los teatros londinenses y encantaba a una sociedad que se horrorizó cuando se hizo público lo que todos sabían. El Vaticano también aprovechó el centenario para sumarse al «perdón» y acogerlo entre sus fieles, alegando que, con su confesión de última hora, Wilde había lavado todos sus «extravíos» anteriores.
Resulta difícil interpretar así los hechos desde el punto de vista histórico: el catolicismo de Wilde fue siempre puramente formal, estético: en una Inglaterra anglicana, el irlandés tenía que elegir la iglesia católica, cuyos fastos y ceremonias bastaban para deslumbrar a un decadente. Además de sus conversaciones con su íntimo amigo Robert Ross, católico practicante, los testimonios de este último son concluyentes: fue Ross quien se encargó de buscar un confesor irlandés en los aledaños del Hôtel Alsace parisino donde Wilde moría el 28 de noviembre de 1900; la educación inglesa lo llevó a preguntar al moribundo si quería ser asistido religiosamente: Wilde levantó la mano y Ross entendió que la respuesta era afirmativa; pero él mismo afirmaría luego de manera concluyente que no sabía si Wilde era consciente o no.
Ese fue el final que Wilde no podía adivinar cuando en abril de 1895 presentaba una querella contra el marqués de Queensberry por la tarjeta ya citada en que lo calificaba de «sodomita». Mientras en la cartelera triunfan sus dos últimas obras, da inicio en ese momento un drama indigno, sórdido y vil, protagonizado por una Justicia infame, comparable al proceso que llevó a la horca a un comerciante jansenista en marzo de 1762, bajo la acusación de haber matado a su hijo: ese jansenista fue sometido a tortura ordinaria en la rueda —es decir, a ser roto en vivo mediante un sistema de poleas que tiraban de los cuatro miembros—, y a la tortura «extraordinaria», que consistía en hacer ingerir por la fuerza al sentenciado gran cantidad de agua con la esperanza de lograr que se confesase autor de la muerte de su hijo; acto seguido fue estrangulado y luego quemado en la hoguera. La sentencia lo condenaba porque «verosímilmente» era autor de la muerte de Marc-Antoine Calas; y como el crimen era de religión, y estaba implicada toda la familia según el tribunal, el fiscal pidió —y así lo sentenciaron los jueces del parlamento de Toulouse—, además del ajusticiamiento del padre y de Pierre Calas, el ahorcamiento de la madre, dejando para una sentencia posterior el castigo que merecían el joven Lavaisse y la criada Jean Viguière por su complicidad6. Otro proceso infamante y con argumentos parecidos, el de Las brujas de Salem, es más conocido, gracias a la obra teatral de ese título del dramaturgo estadounidense Arthur Miller.
Detrás de esos procesos, aunque impotentes, hubo dos grandes defensores: Voltaire y Miller. Wilde no tuvo defensa alguna, salvo que lo sea, también póstuma, el libro Los procesos contra Oscar Wilde7, que transcribe íntegramente las actas de acusación, defensa, declaraciones de testigo y sentencia de los tres procesos que acabaron con el autor de La balada de la cárcel de Reading. Porque Queensberry se defendió con todas las armas que las andanzas sexuales de Wilde le prestaron, y con el propio desparpajo del poeta, que respondía con lo que más podía irritar a la puritana sociedad inglesa: con un ingenio lleno de desprecio por la moral imperante. Los testigos fueron abundantes y deslenguados: hoteleros, amas de llaves, caseras, vecinas, detectives, camareros, masajistas «diplomados», fabricantes de billares, empleados de joyerías, policías, detectives, jóvenes amantes y chaperos que pusieron al descubierto el «sistema» amoroso de la pareja Douglas-Wilde: el poeta utilizaba a un amigo, Taylor, que también sería condenado, como celestino y alcahuete, por haberse encargado de entrar en contacto y presentarles a «jóvenes de baja condición social» y «jóvenes modestos cuando son de aspecto agradable».
Ante el cariz del proceso, el abogado de Wilde retiró la acusación contra Queensberry; pero los testigos habían escarbado en detalles demasiado escatológicos y daban una especie de imagen socrática de Wilde como corruptor de la juventud. Cerrado el telón del proceso contra Queensberry (que según la sentencia tenía toda la justificación paterna y social para calificar a Wilde de sodomita en interés del bien moral público), este exigió del fiscal abrir otro, dados los hechos que habían salido a la luz durante el caso, y sentar en el banquillo a Wilde y sus amigos, acusados de veinticinco cargos. La nueva ronda de testigos, pese a su pormenorizadas declaraciones —«las sábanas estaban manchadas de una forma especial», llegará a decir una sirvienta encargada de la limpieza—, no logró que el jurado se sintiera capaz de emitir un veredicto, y sería un tercer proceso el que por fin condenara a Wilde y a Taylor.
Durante el juicio, las acusaciones llovían sobre todo, incluso sobre una obra publicada cinco años antes, El retrato de Dorian Gray: de nada le sirvió a Wilde contestar con ingenio a las preguntas del fiscal Carson, que quería saber si esa novela era un libro pervertido y pervertidor: «Sólo para brutos y analfabetos. Las ideas de los filisteos sobre arte son imprevisiblemente estúpidas». Dentro y fuera del jurado se produjeron las secuelas a que daba lugar la ley: el fiscal utilizó a las «víctimas», a los muchachos que habían participado en los actos de que se acusaba a Wilde; amenazados con ser llevados ante los tribunales, declararon lo que el fiscal quiso contra el poeta, que, además de la furia de los padres, tenía que soportar el chantaje de otros muchachos, pagar el viaje de alguno a América y seguir siendo chantajeado incluso desde el otro lado del Atlántico.
Fueron dos los procesos, dejando a un lado el iniciado por Wilde contra Queensberry, porque en el primero en que se procesaba específicamente al dramaturgo y que empezó el 26 de abril de 1895, el tribunal no logró ponerse de acuerdo sobre la sentencia; antes de iniciarse el segundo, Wilde consigue la libertad bajo fianza desde el 7 al 22 de mayo; resultó difícil reunir la fianza; el reverendo Stewart Headlam, socialista y cristiano no ortodoxo, le prestó una parte de la cantidad exigida por el juez, pero se quedó sin criada y varios amigos se alejaron de él. Luego, para pasar esas dos semanas Wilde tuvo que refugiarse en casa de su hermano, con el que mantenía relaciones nada amistosas, y que se vio obligado a recogerlo porque, de otro modo, como el propio Wilde le dijo, se habría muerto en la calle; ningún hotel de la ciudad quiso admitirle, tanto por la fama con que el primer proceso lo había embadurnado como por los matones que el marqués de Queensberry puso tras sus pasos.
Sólo tres días duró el nuevo juicio: del 22 al 25 de mayo: «La idea de la Balada de la cárcel de Reading me vino a la mente mientras estaba en el banquillo de los acusados». Cuando oye el alegato de la acusación, a Wilde se le ocurre que todo lo que estaba diciendo el fiscal, dicho por Wilde, sería espléndido. «Comprendí entonces inmediatamente que lo que se dice de un hombre no es nada. Lo importante es quién lo dice».
Curioso ejemplo de hipocresía: en la admonición con que el juez Alfred Wills somete el caso a los miembros del jurado resulta evidente la parcialidad del juez, que trata de salvar a Wilde haciendo hincapié en su «calidad» como hombre perteneciente a la aristocracia más distinguida y a su condición de artista al que su ingenio ha puesto por encima del común de los mortales. Sin embargo, una vez que el jurado emitió su veredicto de culpabilidad, Wills cerró el proceso volviéndose de forma casi apocalíptica contra los dos condenados: «No es necesario que los arengue. Personas que pueden hacer semejantes cosas deben estar muertas a toda sensación de vergüenza y uno no puede esperar producir ningún efecto sobre ellos. Este es el peor caso que he tenido que juzgar»; y declaró, además, que le parecían inadecuados e impropios, por escasos, los dos años de cárcel y trabajos forzados. «A mi juicio [ese castigo de dos años de trabajos forzados] es totalmente inadecuado para un caso como este».
Un gran poeta, el irlandés William Butler Yeats, que ayuda a Wilde en el proceso, comenta lo que ocurrió tras la sentencia: «Las prostitutas bailaban en las calles», porque acababan de eliminar a un rival. Tuvieron derecho los acreedores a malbaratar las propiedades y bienes de Wilde; su editor se vio obligado a retirar de la circulación sus libros y los empresarios de teatro a suspender la representación de las dos obras que se daban en la cartelera londinense. En Francia también se le rechaza: Jules Huret, gacetillero de Le Figaro littéraire, nombra a modo de denuncia a los amigos de Wilde en París: Catulle Mendès, Marcel Schwob y Jean Lorrain, quien provocó un duelo entre Mendès y Huret, concluido con unas pocas gotas de sangre. En ese momento de apuro y angustia, Sarah Bernhardt se niega a comprar los derechos de Salomé para ayudar a pagar, con los 1500 o 2000 dólares de avaloir, los gastos judiciales.
Mientras se procedía al primer proceso contra Wilde, el marques de Queensberry había hecho valer su derecho a reclamar las costas del juicio, seiscientas libras, y declaró en bancarrota a Wilde; entraron a saco en su casa, fueron vendidos sus manuscritos, los libros propios y los dedicados por poetas, entre los que figuraban obras de Victor Hugo, Verlaine, Mallarmé, Whitman, dibujos de Whistler...