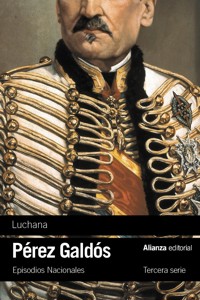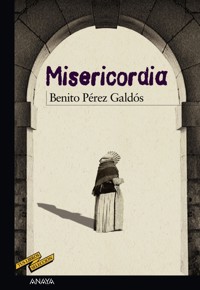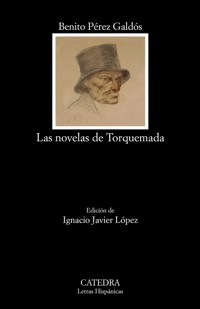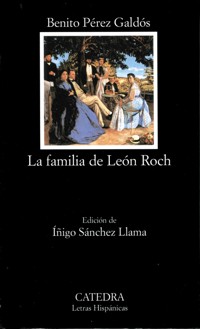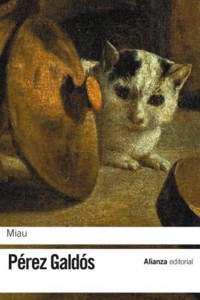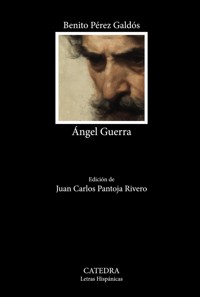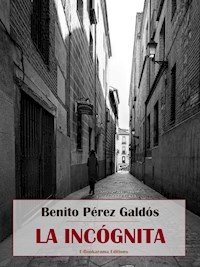
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La producción literaria de Galdós lleva la impronta de sus grandes dotes de observador y de su enorme capacidad inventiva. A esto se añade sus reflexiones sobre cuestiones estéticas que dotan a muchas de sus obras de una dimensión metaficcional. "La incógnita", publicada en 1889, es un ejemplo particularmente descollante.
"La incógnita" cierra el ciclo de las «
Novelas españolas contemporáneas» junto con "Realidad", escrita también en 1889 y con la que guarda una estrecha relación argumental e ideológica, tratando el mismo asunto desde puntos de vista diferentes y con recursos narrativos distintos. El fondo argumental dramático lo construye y protagoniza el personaje de Manolito Infante, llegado a Madrid para estrenarse como diputado, y la relación que vive con Francisco Viera, Tomás Orozco y Augusta, su esposa. El folletín galdosiano básico: el narrador-protagonista se ha enamorado de una mujer casada, y al ser rechazado duda en aceptar si fue por honestidad o porque hay otro hombre. La duda (y la incógnita) florece también cuando muere uno de sus amigos, y no acierta a considerar si fue suicidio o asesinato.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de contenidos
LA INCÓGNITA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
Notas a pie de página
LA INCÓGNITA
Benito Pérez Galdós
I
Madrid, 11 de Noviembre.
Querido Equis: Allá va mi primera carta. La empiezo recordándote la condición sine qua non de mi compromiso epistolar, a saber: que esto no ha de leerlo nadie más que tú. Sólo con la seguridad de que humanos ojos, fuera de los tuyos de ratón, no han de ver el contenido de estas cartas, puedo ser, como me propongo, absolutamente sincero al escribirlas. A cambio de la solemne promesa de tu discreción, nada te ocultaré, ni aun aquello que recelamos confiar verbalmente al amigo más íntimo.
Ya que por tus pecados, de los cuales más vale no hablar, te ves recluido en la estrechez carcelaria de ese lugarón, donde todas las murrias del alma humana tienen su asiento, quiero enviarte la sal de estas cartas para que sazones con ella el pan desabrido de tu destierro forzado o voluntario, que esto es harina de otro costal. En ellas verás personas, sucesos, chismes y trapisondas de esta pícara Corte, cuya confusión y bullicio tanto te agradan, como buen gato madrileño; y la sociedad que has dejado con pena, la vida ésta, entretenidísima, variada y estimulante, revivirán en tu espíritu, descritas sin galanura, pero con veracidad, por tu mejor amigo.
Hemos cambiado nuestros papeles, como trocamos nuestra residencia. Yo perdí de vista a la gran Orbajosa, muy a gusto mío, para venirme acá, y tú abandonas tu patria intelectual para confinarte en lo que fue mi destierro durante cinco años de faenas tan necesarias como fastidiosas, arreglando dos testamentarías, midiendo y partijando[1] fincas, pleiteando con medio pueblo, deshaciendo enredos de curiales y líos de lugareños astutos, deslindando pertenencias mineras, con otras muchas fatigas y trabajos que me permiten hombrearme con Hércules, y tener por niños de teta a los héroes más templados de la antigüedad. Yo resucito y tú mueres; yo salgo a la luz, y tú caes en ese pozo de ignorancia, malicia y salvaje ruindad. Y así como en mi largo cautiverio me distraje contándote las marrullerías y gansadas de esos lugareños, capaces de marear a Cristo, si Nuestro Señor tuviera el mal gusto de meterse con ellos; ahora que estoy en Madrid, libre, gozoso, rico, sin otra pena que no tenerte a mi lado ahora que me agasajan y miman más de lo que merezco, y que la vida, con mi posición independiente y el cargo de diputado (obtenido de momio y por mi linda cara), es para mí como una racha favorable, que ojalá no se quede corta; ahora, querido Equis, estoy obligado a cuidar de que no te aburras o desesperes, y te escribiré con verdadero ensañamiento, a fin de alegrar algunos instantes de tu existencia solitaria. Lo peor es que no sabrá contar la historia de mi vida en Madrid de un modo que te interese y cautive. Ni poseo el arte de vestir con galas pintorescas la desnudez de la realidad, ni mi conciencia y mi estéril ingenio, ambos en perfecto acuerdo, me han de permitir inventar nada para entretenerte con graciosos embustes. Conoces a casi todas las personas de quienes he de hablarte. Mal podría yo, aunque quisiera, desfigurarlas; y en cuanto a los sucesos, que de fijo serán comunes y nada sorprendentes, el único interés que han de tener para ti es el que resulte de mi manera personal de verlos y juzgarlos. La última vez que hablamos me anticipastes la opinión que yo había de formar de ciertas personas. Ya puedo anunciarte que has acertado con respecto a algunas. Otras hay que conoces poco, o al menos no las has visto tan de cerca como ahora las veo yo. Por estas quiero empezar, y creo darte agradable sorpresa estrenándome con mi buen tío y padrino D. Carlos María de Cisneros, cuya fama de estrafalario justamente incita tu curiosidad. Sé que has deseado tratarle y que le admiras, por lo que de él se cuenta, como uno de los tipos más extraños de nuestra sociedad y de nuestra raza. Yo te le presentaré. Verás su casa y sus costumbres, le oirás exponer sus ideas, que a las de ningún mortal se parecen, y será tu amigo como lo es mío.
Habíale yo conocido en mi niñez, cuando mi madre vino a Madrid, trayéndome consigo, a consultar los médicos. Recordaba la casa, toda llena de cuadros desde la antesala a la cocina, pinturas ennegrecidas en su mayor parte, entre las cuales me causaban más miedo que admiración las que cubrían las paredes del recibimiento, representando asuntos de frailes cartujos, rostros cadavéricos, muertos que se levantaban de sus ataúdes, y mártires en carne viva o estrangulados, con medio palmo de lengua fuera de la boca. Recordaba también la persona de D. Carlos, un señor muy fino, muy amable, pulcro y decidor, cariñoso con mi madre y conmigo. Después le vi en París dos veces, pero tan rápidamente, que continuaba siendo poco menos que un desconocido para mí. Hasta el mes pasado, cuando me instalé en la Corte, no se me han revelado la persona completa, el carácter originalísimo de este sujeto, que me hizo el honor de tenerme en brazos en la pila bautismal.
No te quiero decir las bondades y miramientos que he merecido de él, desde que vine aquí. Me cotiza a precio mucho más alto del que debo tener; me mima, me adula, celebra todo lo que hablo, me da palmetazos en la espalda a cada instante, y repite, aunque no venga a cuento, esta frase: «Mira, Manolito, tú no me has de dejar mal, porque cuando te cristiané, hice la profecía de que aquel muñeco que en brazos tuve había de ser un grande hombre». Me ha presentado a todos sus amigos, que son muchos, y entre los cuales hay algunos que no se me quedarán en el tintero. Me convida a almorzar dos veces por semana, haciéndome el increíble honor de discutir conmigo sobre todas las cosas, y de explanarme sus deliciosas teorías políticas y sociales.
La primera vez que fui a su casa, no me dejó salir hasta media noche, y al despedirme, hízome prometer que volvería al día siguiente. La alegría inquieta y locuaz del buen señor era como el entusiasmo de un niño a quien entregan un juguete nuevo. Hablamos de la familia, de mi madre, a quien Cisneros admiraba tanto, de mi padre, que era para él como un hermano. Sacamos a relucir mil episodios de la historia de los Cisneros, de los Calderones de la Barca, de los Infantes, y de toda nuestra parentela, hasta no sé qué generación. Su felicísima memoria le permite restaurar los árboles genealógicos más carcomidos y con más saña talados por el tiempo, el abandono y la democracia. El pobre señor no acaba cuando se pone a contar las aventuras que corrió con mi padre, allá por los años del 40 al 50, lances de amor y pendencias que ya no se estilan, porque los muchachos, con esta educación hipócrita de los tiempos modernos, han trocado la inocencia petulante por la formalidad corrompida. El 53 se casaron ambos. Mi padrino tuvo una hija, Agustina Cisneros, mujer de Tomás Orozco, a quien tú conoces mejor que yo; y a mi padre le nacieron cinco hijos, de los cuales yo sólo he quedado para muestra. La señora de mi padrino y mi mamá eran primas hermanas, de la familia de los Calderones de Valladolid: se habían criado juntas y se amaban tiernamente. Cisneros también tiene lejano parentesco con los Infantes, y por eso le llamo tío. Suspendo aquí las informaciones genealógicas para no volverte loco. Te dirá tan sólo que ambas familias dejaron de tratarse con intimidad y frecuencia hace unos quince años, por residir mi padre casi constantemente en país extranjero.
De este largo periodo de expatriación he tenido que dar cuenta detallada al buen D. Carlos, que no se saciaba de oírme. También le hablé de ti, y te conoce por tus obras, mejor dicho, por la fama de tus obras, pues declara con ingenuidad un tanto vergonzosa que no las ha leído. Le he contado cómo se trabó y remachó nuestra amistad en aquel maldito colegio de Beauvais, siendo tu padre cónsul de España en el Havre y después en París. Resulta que Cisneros trató mucho a tu padre, lo que no debes extrañar, porque este buen señor ha sido amigote de todo el género humano. Departimos extensamente sobre las vicisitudes de mi familia, y el santo varón se hace lenguas de mí, admirando que tuviera bastante virtud y firmeza de carácter para sepultarme, a la muerte de mis padres, en esa triste Orbajosa, con el fin de buscar el derecho y la verdad en el caos de mi herencia.
¿Verdad que no debo quejarme de la suerte? Porque, terminada aquella labor de gigantes y encontrándome más rico de lo que creía, mis amigos y deudos me obsequian una mañanita con un acta de diputado, que tomo con mis manos lavadas; me vengo a Madrid; mi pariente Cisneros, así como su hija, la de Orozco, me acogen con afectuosa simpatía, y el pobre huérfano encuentra en ambos hogares ese calorcillo de familia, que le hace llevadera su soledad. Entro en los Madriles con pie derecho, y en la política con cierto estruendo de notoriedad. Ya supiste los ruidosos incidentes electorales y la guerra sañuda que me hizo en la comisión de actas el candidato derrotado. Pero no sé si llegaron a tu noticia las infamias de cierto periódico, diciendo que yo era deudor al Tesoro de gruesas sumas, por atraso en el pago del canon de la mina Esperanza. Para defenderme publiqué una carta que reprodujo la semana pasada toda la prensa. Ha sido muy elogiada por su lacónica dignidad y por las insinuaciones maliciosas que, en justo desquite, supe encajar en ella. Te la mando para que te rías un poco.
Y ahora te diré otra cosa que te hará reír más. Sabes que soy bastante desmañado, y ya puedes figurarte que, al venirme a estas esferas, donde la vida es tan distinta de aquel desgaire tosco que impera en la episcopal Orbajosa, he tenido que arrostrar los azares de la aclimatación social. Cierta aspereza que hay en mí; el desconocimiento de los convencionalismos de forma y de lenguaje que cada sociedad tiene; el no saber encontrar la justa medida que aquí existe entre la etiqueta y la confianza, me han hecho aparecer un tanto desairado y cohibido en el salón de mi prima (por rutina sigo dando este nombre a la hija del célebre Cisneros). Fácilmente comprenderás que mi asimilación ha hecho prodigios en pocos días, y que voy soltando la cáscara de lugareño; pero no he podido evitar, con tan notorios progresos, que se haya ejercitado en mi humilde persona el arte exquisito de esta gente para poner motes muy salados. De mi rudeza social y de la momentánea celebridad que adquirí cuando me discutieron el acta, han sacado el dicharacho. Me llaman el payo de la carta. Díjomelo ayer mi prima en casa de su padre, celebrando mucho la ocurrencia; y al ver que yo, no sólo no me enfadaba ni pizca, sino que aplaudía el chiste, añadió que esta broma inocente no disminuía la estimación que me tienen sus amigos. Convenimos todos en reír la gracia, y por mi parte aseguro que no siento molestia alguna. Sin duda te ríes al leerme, como yo me río al escribirte.
Pero mi buen humor no me libra, querido Equis, de la fatiga de esta larga carta. He llenado dos plieguecillos, y tengo más sueño que vergüenza. Dispénsame por esta noche, y aguarda un día o dos la continuación, que si tú rabias porque te cuente cosas de mi padrino, más rabio yo por contártelas. Abúrrete lo menos posible, y que Dios te haga ligera la cruz de tu existencia en la ajosa metrópoli, urbs augusta, que dijeron los romanos, si es que lo dijeron. Aquí de nuestras bromas escépticas. ¿Crees tú que hubo romanos? Quita allá, bobo… Invenciones de los sabios para darse pisto. Siempre tuyo,
MANOLO INFANTE.
II
13 de Noviembre.
Pues volviendo a lo mismo, Equis de mis pecados, te diré que encuentro a mi padrino más viejo de lo que yo me lo figuraba. ¡Pero qué chispa en aquella cara, qué ojos de lince, y qué gracia de dicción la suya! Tiene la cara enjuta, morena, bien afeitadita; el labio superior enérgico y velloso, casi negro de la fuerza del pelo bien descañonado; la nariz tajante, corta y unida al labio como si quisiera hacerlo suyo; la mandíbula robusta y saliente; los ojos vivos, bajo cejas tan pobladas que parecen dos tiras de terciopelo negro; la cabeza de perfectísima hechura, sin calva; el pelo con bastantes canas y cortado al rape. Si te digo que su perfil se me parece al del insigne cardenal de su mismo nombre y que tal vez es su pariente, no te digo más que la verdad. No lo creas si no quieres, hombre sin fe. Pertenece a la más genuina cepa castellana o extremeña; es seco como la tierra, agudo con toda la agudeza de la raza, duro y flexible como el clima de aquel país; mezcla de sagaz lugareño y de señor magnánimo, con no sé qué de fraile que lleva pistolas debajo del hábito. No te puedo expresar bien mis impresiones acerca de esta figura eminentemente nacional. Trae a tu imaginación aquellos guerreros afeitados que parecían curas, aquellos señores que parecían labriegos vestidos de seda, los comuneros de rostro recurtido por el sol y los hielos de Castilla; piensa en el Obispo Acuña, en el conde de Tendilla, en Torquemada, en San Pedro Alcántara, que sólo comía dos veces por semana; reconstruye el cuño de la raza y tipo de la madre Castilla, y entonces podrás decir: «Vamos, ya le tengo».
Habrás oído que mi padrino posee una buena colección de cuadros y antigüedades, parte por herencia de su hermano D. Diego, parte allegada por él. Y aquí, ¡oh ínclito Equis!, mi sinceridad me hace soltar una herejía, que de seguro leerás con indignación. Mas no me importa, y allá va: Me cargan las antigüedades. No iré tan lejos como el poeta, que, cuando se estaba muriendo, reunió a sus hijos y deudos en torno al lecho del dolor, para decirles con mucho misterio que le cargaba el Dante. Pero sí te aseguro que no tengo maldito entusiasmo por las colecciones de bric-a-brac, pues si bien reconozco que en algunas figuran objetos de extraordinario mérito, la mayor parte sólo tiene un valor convenido. A eso me dirás, ya lo estoy oyendo, que la historia del arte… y que patatín, y que patatán… Estamos conformes: me tomo, antes que me lo des, el diploma de bruto. Es que no lo entiendo, y tengo la franqueza de decirlo, mientras que otros, sin entenderlo más que yo, fingen extasiarse delante de cualquier roñoso cachivache o de un trapo incoloro y mugriento. Excuso decirte que me guardaré muy bien de decir esto al amigo D. Carlos, quien al segundo día de nuestro conocimiento, empleó no sé cuántas horas en enseñarme su galería. Si te descuidas, te hará creer con sus aspavientos y exageraciones que el Kensington de Londres es, en comparación de lo que él posee, un puesto del Rastro. Indudablemente, la colección es grande, y a mi parecer, de ti para mí, muy poco selecta. Apenas cabe en aquel enorme principal de la plaza del Progreso, el cual tiene veinticinco balcones y da a tres calles, casa de tal amplitud, que pocas he visto en Madrid con tanta luz y desahogo.
Salí de la visita artística con una mediana jaqueca, y si he de decirte la verdad, fuera de algunos tapices, de media docena de cuadros, de tres o cuatro piezas de armería y herraje, todo me aburrió soberanamente, y más que nada, aquello en que el anticuario funda su orgullo, que es la colección copiosísima de tablas del siglo XV. Repito que soy muy bruto, y declaro que mi antipatía a las tales tablas no es inferior a la que me inspiran los códices en lengua sabia, de esas que no entiende ya ningún cristiano. Juzga de mi apuro al tener que asombrarme y entusiasmarme a cada rato, cuando Cisneros me incitaba a ello, mostrándome las maldecidas tablas, sin perdonar una, y explicándome su asunto.
No sé si la pasión de mi padrino por las antiguallas es verdadera o afectada. Bien podría ser lo último, pues le tengo por hombre de esos que, movidos del orgullo, se imponen un papel con el fin de agradar o de distinguirse, y lo representan sin desmayo, llegando, con la perfección histriónica, a formarse una personalidad artificial y a subordinar a ella todos los actos de la vida.
Para satisfacer su codicia arqueológica, en la cual hay más de dilettantismo que de sentimiento artístico. Cisneros ha explorado todos los pueblos de Castilla la Vieja, donde tiene sus propiedades, buscando pinturas, trapos y cacharros. Las sacristías de las iglesias de Toro, Valoria la Buena, Villalón, Villalpando y Bermillo de Sayago le conocen de antiguo. Palacios y conventos expolió con mano dadivosa. Las monjas le agradecen que les haya cambiado por dinero contante tablas apolilladas, algún cerrojo cubierto de orín, o el plato en que debieron de servirle las gachas al pobre Rey que rabió por ellas.
Como todos los fanáticos, el buen Cisneros se corre un poco en la filiación de los objetos preciosos que posee. Si hay dudas sobre un autor, se quita de cuentos y le cuelga el milagro a los artistas más ilustres. ¿Trátase de una obra de platería? Pues seguramente es de Arfe… «Arfe legítimo… ¿no lo ves? Conozco la huella del cincel como conocería el carácter de letra de un amigo que me escribiera todas las semanas». Si es cosa de cerrajería, se la endosa al maestro Villalpando. Si el cuadro dudoso tiene figuras atléticas y frescachonas, ello es del propio Rubens, o por lo menos de Jordaens. Si es algún retrato escuálido y con cara de tercianas, por fuerza tiene que ser del Greco, o, a todo tirar, de Juan Bautista Mayo.
En su conversación artística, mejor dicho, en todas las conversaciones, es amenísimo. ¡Qué ideas tiene, y con qué salero las expresa! Te digo que hay que tratarle de cerca para apreciar bien toda su originalidad. Siempre que hablo con él, me acuerdo de ti; pienso que su charla te agradaría extraordinariamente y que sacarías de ella inmenso partido. Y todo en él, fondo y superficie, es digno de observación. Dentro de casa gasta una célebre bata bastante arqueológica, color de guinda, rameada, y parece que se ha salido de una de aquellas tablas del siglo XV que cubren las paredes. ¿Querrás creer que hace dos días, hallándonos presentes tres personas de su intimidad, fumando y tomando café, se empeñó en enseñarnos cómo se bailan las seguidillas en los pueblos de tierra de Campos, y las bailó delante de nosotros, haciendo la más graciosa y estrafalaria figura que te puedes imaginar? Pues ayer nos contaba a Villalonga, a Federico Viera y a mí lances de su juventud, entreverando mentiras muy gordas con donaires muy finos, y se dejó decir que en su tiempo no había mujer de alta o baja clase que se le resistiera. Es hombre, además, a quien nunca oyes hablar bien de nadie. Como se le diga algo que enaltezca a cualquier persona, o lo pone en duda o lo admite con salvedades y reticencias malignas. Pero si se le lleva algún cuento que denigra o envilece, le falta tiempo para repetir, haciendo ademán de machacar en el mortero, la célebre frase del boticario aquel: «¡como si lo viera, como si lo viera!».
Hay quien dice que a pesar de estas malicias puramente externas, mi padrino es lo que en lenguaje usual llamamos un infeliz. Con los criados, aparentemente, se las da de hombre de mal genio, y hace el papel de amo severo y gruñón. Pero me han dicho, con referencia a los mismos sirvientes, que en el trato doméstico y cuando no hay delante personas extrañas, es bondadoso y tolerante. Hasta se susurra que los criados, si son listos y saben llevarle el genio, lo dominan y hacen de él lo que quieren.
En el poco tiempo que conozco a este hombre singular, no le he oído tratar con benevolencia a ninguna persona de la familia, como no sea a su hija y a mí. Por Agustina, a quien él llama Tinita y todos los demás Augusta, tiene verdadera idolatría. Sólo ante ella doblega su altivez, y pone freno a sus genialidades despóticas y a veces pueriles. Pero de esta influencia de la hija sobre el difícil carácter del padre, no participa el yerno, por quien Cisneros siente una antipatía que a veces logra disimular y a veces manifiesta sin rebozo alguno. Cuán injusta es esta inquina del castellano viejo no necesito demostrártelo, pues conoces a Orozco mejor que yo. Y te diré de paso que los encomios que de él me has hecho, no me parecen exagerados. Mientras más le trato, más me gusta este hombre, todo rectitud, nobleza y veracidad, y que a tan sólidas prendas añade trato afabilísimo y otros adornos personales. Su suegro no le traga: ignoro la causa, y sólo puedo atribuirla a extravagancia, quizás a un sentimiento envidioso por la consideración y las ardientes simpatías que el otro merece de cuantos le tratan.
Por lo que a mí respecta, mi padrino parece quererme tanto como quiere a su hija. ¿Le durará esto? Presumo que no, porque lo que conozco de su carácter me permite reconstruirlo enterito, induciendo de la forma de algunos huesos el conjunto del esqueleto. El hombre que tiene los aspectos que te he descrito, debe de ser también versátil en sus sentimientos, antojadizo en sus pasiones; ha de pasar fácilmente del amor al odio, por móviles escondidos, cuya explicación es difícil encontrar en los repliegues de su alma.
Ayer almorzamos con él mi prima y yo. ¡Qué de carantoñas nos hizo, prodigando por igual sus afectos a ella y a mí! ¡Qué expresiones cariñosas para ambos, y qué elogios casi ridículos de mi persona, apelando al testimonio de su hija, que, riendo y bromeando, no vacilaba en asentir a todo para tenerle contento! Al despedirnos nos dijo con paternal benevolencia: «Hijos míos, id con Dios, y divertíos».
Y aquí me despido también yo, hijo de mi alma, incitándote a divertirte todo lo que puedas.
III
16 de Noviembre.
Modera tu impaciencia, voluntarioso y desocupado Equis. ¿Deseas saber pronto lo que pienso de mi prima? Me había propuesto dejar ese interesante tratado para cuando mi observación hubiese reunido datos suficientes en que apoyar una buena crítica. Pero cedo a tus exigencias de proscrito aburrido y mimoso, y empiezo por decirte que Augusta no me pareció, la primera vez que la vi, tan hermosa como yo me la figuraba. No puedo olvidar que nunca me diste una opinión terminante sobre ella, tú que debes de conocerla, aunque no tanto como a su marido. En tus expresiones al hablarme de esta mujer, he notado siempre como una veladura reticente. No creas: el recuerdo de tus vaguedades en tal asunto, me pone en guardia. Observo, miro y escudriño en torno de ella, sospechando que podré descubrir algo que me asombre, y aunque nada veo, nada absolutamente más que una conducta pura y una reputación intachable, la escama persiste en mí, y suspendo mi juicio. Contén tu insana curiosidad, oh varón depravado, que yo, cuando sepa bien a qué atenerme, no me pararé en pelillos para manifestártelo. Por ahora, no me sacarás del cuerpo sino una apreciación breve y superficial. Que Augusta es elegante, no tengo por qué decírtelo. Te reirás sin duda de mi descubrimiento. Sobre si es o no hermosa, ya cabe mayor variedad de opiniones. Hermosa, lo que se llama hermosa, quizás no lo sea para los que creen, como tú, en eso de las reglas y proporciones estéticas. Para mí, que no le encuentro ninguna gracia a la boca chiquita de las Venus griegas y de las Vírgenes de Rafael, una de las mayores seducciones de mi prima es su boca, que un amigo mío llama el templo de la risa. ¡Vaya que es grandecita! ¡Pero qué salada y hechicera! Dime, ¿tú la has visto reír, pero con gana, burlándose de alguien o contando un pasaje chistoso? ¿Y no te has extasiado ante aquella doble sarta de dientes blancos, duros, igualitos, de los cuales te dejarías morder si a su dueña se le antojase hacerlo? ¿No te divierte, no te embelesa oír la cascada de aquella risa, que inunda de alegría el mundo y sus arrabales, como el trinar de los pájaros celebrando la aurora? Toma poesía… Otrosí, querido Equis, tiene mi prima unos ojos negros que te marean si fijamente te miran, ojos que llevan en sí el vértigo de las alturas y el misterio de las profundidades (aguántate esa imagen), ojos que… no sigo por temor a mi retórica y a tus guasitas.
Fuera de los ojos, que son, como dice un amigo nuestro, la sucursal del cielo, si miras aisladamente las facciones de Augusta, las encontrarás imperfectas; pero luego se componen y arreglan ellas a su manera, y resulta un conjunto encantador que te vuelve loco; digo, a ti no, pero a otros, si no les ha enloquecido, les enloquecerá. ¿Y qué tienes que decir de su figura? ¿Has conocido alguna más arrogante? Di que no, hombre, di que no, o te pego. Buena talla, sin ser desmedida; buenas carnes, sin gorduras; curvas hermosísimas… Yo me la figuro con poca ropa, y me extasío, como lo harías tú, con castidad estética, delante de la viviente estatua, considerando con la mayor formalidad que la belleza de las líneas convierte la carne tibia en el más honesto de los mármoles… Suprimo las imágenes porque te estás riendo de mí, y de seguro dices al leerme: «¡Miren el tonto ese…!». ¡Ah!, la edad la fijo en treinta años; y lo más, lo más que añado, si en ello te empeñas, es dos o tres a lo sumo.
Y pensarás también, haciendo una de esas muequecillas profesionales que son resultado del hábito de la crítica seria: «Mujer hermosa, pero sin instrucción». Ya tenemos en campaña el problema educativo. Pues a eso te digo que en efecto, Augusta carece de instrucción, si por esto entiendes algo más que las llamadas tinturas de las cosas; pero tiene tanto talento natural, y tal gracia y desenfado para abordar cualquier cuestión grave o ligera, que oyéndola no podemos menos de celebrar que no sea instruida de verdad. Si lo fuera, si la sosería de la opinión sensata apuntara en aquellos ojos y en aquella boca, cree que perderían mucho. Habías de oírla cuando se pone a hincar el colmillito en las ridiculeces humanas o a sostener una tesis paradójica. Si entonces no se te caía la baba, no sé yo cuándo se te iba a caer. Pues en aplicar motes no hay quien le gane. Cuando tuvo bastante confianza conmigo, me confesó, llorando de risa, que de su cacumen había salido el apodo de el payo de la carta, y te aseguro que nunca he perdonado con más gusto un agravio.
Basta, basta; no has de sacarme una palabra más acerca de esta simpática persona. Lo único que me resta decirte es que anoche estuve en el teatro con ella y su marido. Éste es un cumplido caballero, digno de poseer tal joya. Paréceme de salud algo delicada. Su mujer le mima, le cuida, y no está profundamente seria sino cuando teme que aquella salud se quebrante más. Hallo perfecta armonía en este matrimonio. Podré equivocarme; pero… ¿Qué es eso?, ¿te ríes? A mí no me descompones tú con tus risitas… ¿He dicho algún disparate? Tu opinión sobre Orozco, ¿no es la mía? ¿No eres tú quien me ha hecho ver en él una excepción dentro de la actual sociedad? ¡Ah!, ya sé por qué te ríes, hombre incrédulo y malicioso. Es porque desde que empecé esta carta estoy diciendo que no quiero hablar de Augusta, y ya llevo tres carillas sin ocuparme de otra cosa. Punto, punto aquí, vive Dios. Pon un punto como una casa, indiscreta pluma, o te estrello contra el papel.
Hablemos otra vez de ese espejo de los padrinos, de esa potencia crítica de primer orden que por sí solo representa una escuela sistemática de sátira social, a la que ajusta sus juicios sangrientos. Tú no sabes bien lo que es este hombre y cuánto se prestan sus pensamientos a la admiración y al análisis. ¡Y yo, tonto de mí, que los primeros días, juzgando por la superficie de las ideas, le tuve por carlista o al menos por partidario del poder absoluto! Figúrate, Equis de mi alma, cómo me quedaría hoy cuando me expuso las ideas más contrarias al absolutismo… Poco a poco: quizás no; puede que ello sea el propio absolutismo en su forma más concentrada. Vamos por partes, y dime si estas rarezas merecen que un observador como tú las estudie.
Mi padrino vive, como sabes, en la plaza del Progreso. Aborrece los barrios del Centro y del Este de Madrid, que son los más sanos. La tradición le amarra al Madrid viejo y a la parte aquélla donde siente el tufo de la plebe, apiñada en las calles del Sur. Ha vivido siempre al borde del abismo, según dice, y no quiere apartarse de él. Detesta la prensa, que en su sentir es la vocinglería, el embuste, la difamación y el medio seguro empleado por nuestra época para envilecer los caracteres y falsear todas las cuestiones. A pesar de esto, no conozco a nadie que lea más periódicos. Por las mañanas en su casa, se traga tres o cuatro, y de noche en el Casino, media docena. Busca en ellos la comidilla, la información mal intencionada, el palpitar convulsivo de la sociedad que considera enferma. La política, tal como aquí se practica, le inspira despiadadas burlas. Atiende a ella, según dice, como quien asiste a un sainetón extravagante. Para él no hay ministro honrado, ni personaje que no merezca la horca… Y sin embargo, muchos son sus amigos, se sientan a su mesa y le celebran las gracias. Cuando surge algún escándalo en la prensa, adopta y da por válidas las versiones más desfavorables. La complacencia y el orgullo iluminan su rostro cuando tiene que dar su opinión pesimista sobre cualquier asunto que cautiva y apasiona al público. Cada frase suya es un alfiler candente que penetra hasta el hueso y hace chisporrotear la carne.
Respecto a mi entrada en la política, me dice cosas y me da consejos que, la verdad, me entristecen. Hoy, después de almorzar, pasamos al gabinete donde habitualmente lee y escribe, y después de ofrecernos (los convidados éramos Federico Viera y yo) un par de cigarros secos, duros, amargos, que tiene en el cajón de una de las papeleras, y que por los viejos deben de ser los primeros que como muestra vinieron a España en los albores del vicio, dio a Viera una carpeta de estampas para que se entretuviese, y me echó este sermoncito, del cual te doy un extracto, que, gracias a mi excelente memoria, ni tomado por taquígrafos sería más ajustado a la verdad.
«Mira, hijo, todas las cuestiones que se refieren a libertad política, a garantía de derechos, o a leyes que robustezcan la Constitución y los altos poderes, es pura pamema. Oye estas cosas como aquel paleto que decía: por un oído me sale y por otro me sale; es decir, que no le entraba por ninguna oreja. Cuida mucho de que estas rimbombancias estériles no te entren en el cerebro, porque si llegan a entrar, siempre queda en la masa celular algo que puede trastornarte. Obra tocata muy común es la organización de los partidos, la necesidad imperiosa de que haya partidos, y de que estén bien disciplinados… ¡Oh!, ¡la gran simpleza…!, bien disciplinaditos. Esto lo oyes y te callas, como se calla uno cuando oye el canto del grillo. ¿Nos vamos a poner a discutir con un grillo y a refutarle lo que canta? No. Pues lo mismo haces cuando te echen el registro ese de los partidos y de la disciplina. En esto sigue la norma de conducta que he seguido yo cuando me han llevado a la reata del Senado o a la del Congreso. Mira, hijo; yo, a los badulaques que me hablaban de cohesión, de apoyar al Gobierno, les contestaba que sí, que muy santo y muy bueno; y después hacía lo que me daba mi santa gana. Siempre que veía al Gobierno comprometido en las secciones, votaba con los enemigos. En el salón, te juro que nadie ha tenido tanta gracia para abstenerse a tiempo. Y nadie supo nunca si yo soltaba el sí o el no hasta que salía de mis labios. Veo que frunces el ceño y alargas el hocico, como si esto que te digo fuera una gran inmoralidad que escandaliza tu conciencia. Ten calma, que te daré razones convincentes para acallar tus escrúpulos. Mi sistema se inspira en el bien universal, no en el interés de unos cuantos charlatanes y explotadores de la nación. Ya lo irás conociendo, ya te vendrás a mi campo, al campo de las negaciones, de todas las negaciones juntas, donde se asienta la gran afirmación.
»También tratarán de meterte en la cabeza esa monserga de la paz… que necesitamos paz para prosperar y enriquecernos con la… la… industria, la agricultura… y dale que le darás Esto, chico, es como si al que no tiene qué comer se le dice que se siente a esperar que le caigan del cielo jamones y perdices, en vez de salir y correr en busca de un pedazo de pan. ¡La paz!… Llamar paz al aburrimiento, a la somnolencia de las naciones, languidez producida por la inanición intelectual y física, por la falta de ideas y pan, es muy chusco. ¿Y para qué queremos esa paz? ¿De qué nos sirve esa imagen de la muerte, ese sueño estúpido, en cuyo seno se aniquila la nación, como el tifoideo que se consume en el sopor de la fiebre? En el fondo de este sueño late la revolución, no esa revolución pueril porque trabajan los que no tienen el presupuesto entro los dientes, sino la verdadera, es decir, la muerte, la que todo debe confundirlo y hacerlo polvo y ceniza, para que de la materia descompuesta salga una vida nueva, otra cosa, otro mundo, querido Manolo, otra sociedad, modelada en los principios de justicia».
Al llegar aquí, no pude menos de mostrarme asombrado de que tales ideas profesase un hombre que vive tranquilamente de las rentas extraídas de la propiedad inmueble y de la riqueza mobiliaria, es decir, un fortísimo sillar del edificio del Estado, tal como hoy existe. Por respeto a las canas de Cisneros, no me eché a reír ante ellas. ¿Estará loco este hombre?, me dije. Y le tiré de la lengua, preguntándole qué forma social era ésa en la cual quiere que resucitemos después de muertos y putrefactos.
No creas que se acobarda cuando se le argumenta estrechándole y pidiéndole que concrete sus ideas. Al contrario, esto le estimula a exprimir el magín para sacar de él nuevas agudezas. «Es —me dijo— como si me mandaras escribir la historia antes de que ocurran los hechos que han de componerla». ¿Qué es lo que ha de venir? ¿Qué forma traerá la catástrofe y en qué posición van a quedar las piedras del edificio una vez caídas? ¿Cómo he de saber yo eso, tonto? Lo que yo sé es que debo hacer cuanto esté de mi parte por ayudar al principio de suicidio que late en nuestra sociedad, y apresurar la destrucción, contribuyendo a fomentar todo lo negativo y disolvente. Que me hablan de libertades públicas y de los derechos del hombre. Música, bombo y platillos. Contesto que el pueblo no tiene más aspiración que la indiferencia política, ni más derecho que el derecho a esperar, cruzado de brazos, el vuelco de la sociedad presente, que ha de producirse por un fenómeno de física social. Háblanme de los partidos y de la disciplina, y hago tanto caso como de las disputas de los chicos de la calle, cuando juegan a los botones, al trompo[2] y a cojito-pie[3]. Me ponderan la necesidad de apoyar a estos gobiernos de filfa para que duren mucho, y yo me persuado más de la urgencia de combatirlos para que duren lo menos posible. ¿No has observado que, cuando se habla de crisis, la sociedad toda parece que se esponja, palpitando de esperanza y de júbilo? Es que tiene la conciencia de que el remedio de sus males ha de venir de la pulverización. Que esas cuadrillas de vividores que se llaman partidos y grupos se dividan cada vez más; que los gobiernos sean semanales, y tengamos jaleos y trapisondas un día sí y otro también. Esta movilidad, este vértigo encierra un gran principio educativo, y la nación va sacando de la confusión el orden, y de lo negativo la afirmación, y de los disparates la verdad. Yo, que siento en mí este prurito de la raza, me alegro cuando soplan aires de crisis, y aunque no la haya, digo y sostengo que la hay o que debe haberla… para que corra… Cuando mi criado entra a afeitarme por las mañanas, siempre le pregunto dos cosas: “¿Cómo está el tiempo, Ramón?… Ramón, ¿hay crisis?”.
Con esta tienes para un rato, hijo de mi alma. Mientras la digieres, te preparo la continuación, que irá, Dios mediante, mañana.
IV
17 de Noviembre.
Escucha y tiembla. Después de reír a carcajadas de las observaciones que le hice, hijas, según él, del estúpido eclecticismo de estos tiempos vulgares, burgueses, insignificantes; después de llamarme cándido y paloma torcaz, dijo el gran Cisneros: «¿Pero tú has reflexionado bien lo que significa la anarquía? Medita bien sobre ella y verás que un pueblo sin gobierno de ninguna clase, entregado a sí mismo, un pueblo sin leyes, está en situación de hacer efectivas las leyes verdaderas, las inmortales. ¡Que hay sacudimientos, tiranías, atropellos! Déjalo, tonto, déjalo. Esto es precisamente lo que hace falta para que nazca el verdadero derecho… Por mi parte, detesto estas sociedades acompasadas, verdaderas aglomeraciones de cuákeros, donde la policía y la justicia oficial impiden la florescencia de las facultades humanas. ¿Concibes que el gran arte y la ciencia noble puedan existir en ninguna sociedad donde hay más leyes que ciudadanos, y donde sale la Gaceta todos los días con su fárrago de disposiciones, que son otras tantas ligaduras puestas a la acción del individuo? Éstas son sociedades estériles; y no me hables de la industria y de los inventos, pues la mayor parte de esas llamadas conquistas, sólo han servido para hacer más infelices a los hombres, y aumentar las horribles desigualdades sociales; para establecer el hambre allí donde reinó la hartura, implantar la tiranía de la ropa, quitar a los viajes su encanto, y destruir el misterio de las cosas, el misterio, sí, fuente que antes manaba delicias, y ahora está seca, seca, con tanta ciencia y tanta máquina, y tanta tontería de adelantos materiales. No me digas que te entusiasma esta edad de hierro, más árida que ninguna otra edad, y más antipática y pedestre.
»¡Y qué trajecitos usamos! ¡Parece que nos vestimos, no para engalarnos, sino para disimular lo deforme y enteco de nuestros cuerpos jimiosos! ¡Y qué costumbres tan necias; y qué idiotismo en las relaciones de los sexos; y qué monotonía desesperante en la vida toda; qué aburrimiento en esta selva inmensa de leyes, que prevén hasta nuestros menores movimientos; qué inmenso tedio en este sistema de profundizar todas las cosas, para matar lo desconocido, lo desconocido, Manolo de mis entrañas, lo desconocido, que es la alegría de las almas, la sal de la existencia! No, no; yo quiero que toda esta balumba de artificios y de esclavitudes, formada por el puritanismo inglés y la gazmoñería protestante, desaparezca en el abismo de esa historia fastidiosa que nadie ha de leer. Quiero la libertad, no estas libertades que son como la disciplina de un cuartel, y que lo obligan a uno a andar a compás, a uniformarse, y a no poder toser sin permiso del cabo, sino la verdadera libertad, fundada en la Naturaleza. Quiero que la saciedad florezca, y produzca el gran arte, las virtudes sublimes, la santidad; que en ella sea posible, lo que hoy no existe, la inspiración artística y las acciones heroicas. Quiero que se vaya con mil demonios toda esta corrección grotesca y policiaca que mata la personalidad, la iniciativa, la idea, la santa idea, producto del entendimiento, y ahoga el producto de la fantasía, la imagen… Ea, punto final. Me parece que he hablado bastante. Me sofoco…».