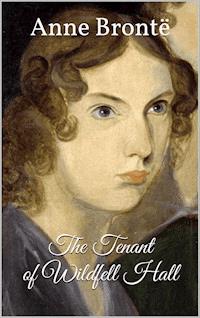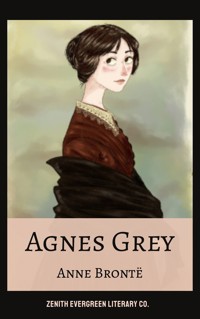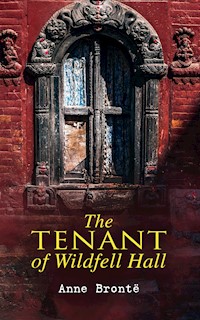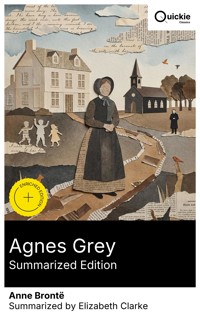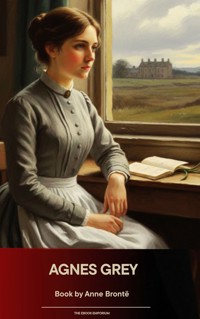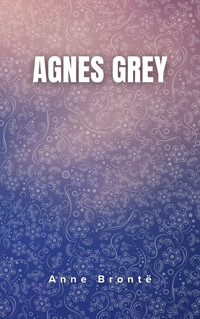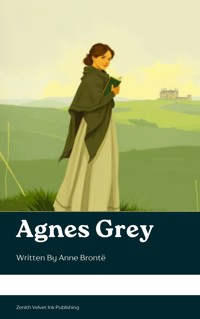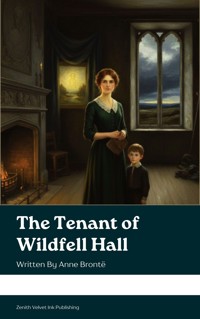A
J.
HALFORD,
ESQ.
Querido
Halford:
La
última
vez
que
nos
vimos,
me
obsequiaste
con
un
relato
muy
interesante y
pormenorizado de los
acontecimientos más notables de tu vida,
ocurridos
con anterioridad a nuestro primer encuentro; y a continuación me
pediste
a
cambio
parecidas
confidencias.
No
encontrándome
en
aquel
momento en un estado de
ánimo propicio
para la narración, decliné hacerlo,
con
la excusa de no tener nada especial que contar, y otras parecidas
que
fueron
consideradas
totalmente
inadmisibles
por
tu
parte;
porque
aunque
cambiaste de inmediato
de conversación, lo
hiciste con el aire de un hombre
que
no se queja pero está profundamente dolido y tu semblante se cubrió
con
una nube que lo
oscureció hasta el final
de nuestra charla, y, por lo que sé, lo
sigue
oscureciendo; porque tus cartas se han distinguido desde entonces
por
una cierta rigidez y
reserva dignas y al
mismo tiempo semimelancólicas, que
me
habrían
afectado
seriamente
si
mi
conciencia
me
hubiera
acusado
de
merecerlas.
¿No
te da vergüenza, mi querido amigo, a tu edad, cuando nos conocemos
tan íntimamente y desde
hace tanto tiempo
y cuando te he dado tantas pruebas
de
franqueza
y
confianza,
sin
quejarme
nunca
de
tu
carácter,
a
su
vez,
taciturno
y
reservado?
Pero,
en
fin,
así
es,
supongo.
No
eres
de
natural
comunicativo y pensaste
que habías hecho
una gran cosa y que habías dado en
aquella
ocasión una prueba sin parangón de confianza y amistad —que, sin
duda, has jurado, será
la última de este
género—, y consideraste que lo menos
que
yo debía hacer, después de tan inmenso favor, era seguir tu ejemplo
sin
dudarlo
ni
un
momento…
¡En
fin…!
No
he
cogido
la
pluma
para
hacerte
reproches,
ni
para
defenderme, ni para
pedir disculpas por
ofensas pasadas, sino para, si fuera
posible,
expiarlas.
Es
un día lluvioso, diluvia más bien, la familia se ha ido de visita,
yo estoy
solo
en
mi
biblioteca,
he
estado
examinando
cartas
y
papeles
antiguos,
húmedos, meditando
sobre tiempos pasados… Así que estoy en el estado de
ánimo adecuado para
entretenerte con una historia del viejo
mundo; y después
de retirar los
pies, bien chamuscados, de los quemadores, he girado sobre los
talones y me he dirigido
a la mesa para
dedicar las líneas que preceden a mi
viejo
y hosco amigo. Ahora estoy a punto de obsequiarte con un esbozo
—no,
no
un
esbozo—,
un
relato
completo
y
fiel
de
ciertas
circunstancias
relacionadas con el
hecho más importante de mi vida —al menos de
mi vida
anterior
a
mi
relación
con
Jack
Halford—,
y
cuando
lo
hayas
leído,
acúsame,
si
puedes,
de
ingratitud
y
reserva
hostil.
Sé
que te gustan las historias largas y que insistes mucho en los
detalles
concretos
y
circunstanciales,
igual
que
mi
abuela,
así
que
no
voy
a
ahorrártelos:
mis
únicos
límites
serán
mi
paciencia
y
mi
propio
placer.
Entre
las cartas y los papeles de los que hablé, está un viejo y
descolorido
diario mío, que menciono
para asegurarme
de que no cuento sólo con la
memoria
—por muy tenaz que ésta sea— para apoyarme en mi relato, con el
fin de no abusar
demasiado de tu credulidad
cuando me sigas a través de los
pequeños
detalles
de
la
narración…
Así
que
empecemos,
pues,
de
una
vez,
con
el
primer
Capítulo,
ya
que
éste
será
un
cuento
con
muchos
capítulos…
CAPÍTULO
I
UN
DESCUBRIMIENTO
Debes
retroceder
conmigo
al
otoño
de
1827.
Mi
padre,
como
sabes,
fue
una especie de
hacendado caballero en el
condado de…; y yo, por su expreso
deseo,
le sucedí en la misma tranquila ocupación, no de muy buena gana,
pues
la ambición me
impulsaba hacia metas más
elevadas, y la vanidad, desoyendo
su
voz, me decía que estaba enterrando mi talento en los campos,
escondiendo
mi inteligencia tras
los arbustos. Mi
madre habría hecho todo lo posible para
persuadirme
de que yo era capaz de grandes proezas; pero mi padre, que creía
que la ambición era el
camino más seguro
hacia la ruina y el cambio una
palabra
equivalente a destrucción, no hubiera prestado atención a ningún
plan
para mejorar mi
condición o la de mis
semejantes. Me aseguró que todo era
una
necedad
y
me
exhortó,
con
su
aliento
agonizante,
a
continuar
por
el
viejo
y buen camino, a
seguir sus pasos y los de su padre antes que él, olvidándome
de mis pretensiones, a
pasar honradamente
por el mundo, sin mirar a derecha
ni
izquierda, y a transmitir los acres paternos a mis hijos en un
estado, al
menos,
tan
floreciente
como
él
me
los
dejaba
a
mí.
«¡En
fin…! Un agricultor honrado y trabajador es uno de los miembros
más útiles de la
sociedad; y si dedico mis
talentos al cultivo de mis tierras y a
la
mejora
de
la
agricultura
en
general,
con
ello
beneficiaré
no
sólo
a
mi
familia
y a mis subordinados, sino, en cierto modo, a toda la
humanidad; por
tanto, no
habré
vivido
en
vano».
Con
este tipo de reflexiones trataba de consolarme al atardecer de un
día
frío, húmedo y gris de
finales de octubre,
mientras atravesaba los campos con
paso
cansino
en
dirección
a
mi
hogar.
Pero
el
resplandor
de
un
fuego
luminoso
y
rojo
que
se
divisaba
a
través
de
la
ventana
del
salón
fue
más
eficaz
para
levantarme el ánimo y reprocharme mis
desagradecidas quejas, que todas
las
sabias reflexiones y
buenas
determinaciones que había obligado a forjar a mi
mente. Yo era joven
entonces, recuerda —tenía sólo veinticuatro
años—, y no
había adquirido la
mitad
del dominio que ahora tengo sobre mi espíritu, por
insignificante
que
pueda
ser.
Sin
embargo, no debía entrar en aquel paraíso de bienaventuranza hasta
haber cambiado mis botas
llenas de barro
por un par de zapatos limpios, mi
tosco
sobretodo por una respetable levita, y haber en general arreglado
mi
aspecto para estar
presentable ante una
sociedad decente; mi madre, con toda
su
benevolencia,
era
especialmente
exigente
en
ciertos
puntos.
Al
subir a mi habitación me encontré en la escalera con una muchacha
inteligente, bonita, de
diecinueve años,
con una figura aseada, regordeta, cara
redonda,
luminosa,
frescas
mejillas,
rizos
brillantes,
arracimados,
y
ojos
alegres y castaños. No
necesito decirte
que era mi hermana Rose. Es, estoy
seguro,
una madre de familia que conserva todavía su belleza, no menos
evidente —a tus ojos—
que aquel día feliz
en que te fijaste en ella por primera
vez.
Nada me hizo pensar entonces que sería, años más tarde, la esposa
de
alguien desconocido
hasta entonces para
mí, pero destinado a convertirse más
adelante
en un amigo más íntimo que incluso ella misma, más entrañable que
aquel muchacho malcriado
de diecisiete
años por quien fui empujado en el
corredor
cuando
se
dirigía
abajo,
estando
a
punto
de
hacerme
perder
el
equilibrio, y quien,
como correctivo de su
imprudencia, recibió un sonoro
golpe
en la cabeza; la cual, sin embargo, no pareció muy afectada por el
castigo, porque, además
de ser más dura de
lo normal, estaba protegida por
una
greña excesiva de cabellos cortos y rizados de color rojizo, que mi
madre
llamaba
«albazano».
Al
entrar en el salón encontramos a aquella venerada señora sentada en
su
sillón
junto
al
fuego,
concentrada
en
su
labor
de
calceta,
siguiendo
su
costumbre
habitual,
cuando
no
tenía
nada
que
hacer.
Había
avivado
los
rescoldos de la chimenea
y
hecho un fuego resplandeciente para recibirnos; la
criada acababa de
llevar la bandeja para servir el té. Rose
estaba sacando el
bote del té y el
azucarero del armario del oscuro aparador de roble, que
brillaba
como
ébano
pulido
en
la
alegre
media
luz
del
salón.
—¡Vaya,
ya
estáis
aquí
los
dos!
—dijo
mi
madre
alzando
la
voz
y
observándonos con
detenimiento sin dejar de mover sus ágiles dedos y las
brillantes
agujas—.
Cerrad
la
puerta
y
acercaos
al
fuego
mientras
Rose
prepara
el té; estoy segura de
que estáis
hambrientos. Decidme dónde habéis estado
durante
todo
el
día;
me
gusta
saber
por
dónde
andan
mis
hijos.
—He
estado
adiestrando
al
potro
rucio
(lo
que
no
es
tarea
fácil),
dirigiendo
la
arada
de
la
última
rastrojera
(porque
el
yuntero
no
sabe
orientarse)
y
haciendo
un
plan
de
drenaje
amplio
y
eficaz
para
las
tierras
bajas
de
pastos.
—¡Así
me
gusta!
Y
tú,
Fergus,
¿qué
has
estado
haciendo?
—Colocando
trampas
para
los
tejones.
Y
entonces pasó a relatar minuciosamente su diversión, exponiendo los
respectivos grados de
destreza del tejón y
los perros; mi madre aparentaba
escuchar
con
gran
atención
y
miraba
el
rostro
animado
de
mi
hermano
con
una
expresión
de
maternal
admiración
que
me
pareció
completamente
desproporcionada.
—Ya
es hora de que hagas algo de provecho, Fergus —dije yo tan pronto
como
una
pausa
momentánea
en
su
relato
me
permitió
dar
mi
opinión.
—¿Qué
puedo
hacer?
—replicó
él—.
Mi
madre
no
quiere
dejarme
embarcar ni entrar en el
ejército, y estoy
decidido a no hacer nada, salvo
convertirme
en
una
molestia
tal
para
todos
vosotros
que
agradezcáis
el
desembarazaros
de
mí
de
cualquier
manera.
Nuestra
madre
le
pasó
dulcemente
la
mano
por
su
corto
y
ondulado
cabello. Él gruñó y trató de parecer arisco, y luego nos
sentamos a la
mesa en
nuestros
lugares,
obedeciendo
el
requerimiento
tres
veces
repetido
de
Rose.
—Ahora
tomad el té —dijo ella—, y os contaré lo que he estado haciendo.
He estado en casa de
los Wilson. Es una
verdadera lástima que no hayas
venido
conmigo,
Gilbert,
porque
Eliza
Millward
estaba
allí.
—Bueno,
¿y
qué
pasa?
—¡Oh,
nada! No te voy a hablar de ella; sólo te diré que es una persona
amable, encantadora,
cuando está de buen
humor, y que no me importaría
llamarla…
—¡Cállate,
no sigas, querida! ¡A tu hermano no se le ha pasado semejante
idea
por
la
cabeza!
—murmuró
con
seriedad
mi
madre,
levantando
un
dedo.
—Bueno
—continuó
Rose—,
iba
a
contaros
un
montón
de
noticias
importantes
que
oí
allí.
Estoy
deseando
contarlas
desde
entonces.
Como
sabéis, hace un mes se
dijo que alguien iba a alquilar Wildfell Hall. Y… ¿qué
creéis
que ha
ocurrido? ¡La casa
está habitada
desde hace más
de una semana!
¡Y
nosotros
no
sabíamos
nada!
—¡Imposible!
—gritó
mi
madre.
—¡Absurdo!
—chilló
Fergus.
—¡Está
habitada,
de
verdad,
y
por
una
dama!
—¡Válgame
el
cielo!
¡La
casa
está
en
ruinas!
—Ha
hecho habitables dos o tres habitaciones; vive allí sola, con una
vieja
criada.
—¡Oh,
no! Eso lo estropea todo. Yo esperaba que fuera una bruja —
observó
Fergus,
mientras
cortaba
una
tostada
gruesa
y
la
untaba
de
mantequilla.
—¡No
digas
tonterías,
Fergus!
¿No
es
extraño,
mamá?
—¿Extraño?
¡Apenas
puedo
creerlo!
—Pues
puedes creerlo, porque Jane Wilson la ha visto. Fue hasta allí con
su
madre,
quien,
naturalmente,
cuando
se
enteró
de
que
había
una
extraña
en
la
vecindad estuvo en ascuas hasta que la vio y consiguió enterarse de
todo lo
que pudo sobre ella. Se
llama señora
Graham y está de luto, aunque no de luto
riguroso,
y
es
bastante
joven,
dicen,
no
más
de
veinticinco
o
veintiséis
años,
¡y
muy reservada! Hicieron
todo lo posible
para averiguar quién era, de dónde
venía,
todo; pero ni la señora Wilson, con sus obstinadas e impertinentes
indiscreciones, ni la
señorita Wilson, con
sus hábiles maniobras, pudieron
obtener
una
sola
respuesta
satisfactoria,
o
por
lo
menos
una
alusión
casual,
una
expresión fortuita
calculada para aliviar
su curiosidad o que arrojara el más
débil
rayo de luz sobre su historia, sus circunstancias, o sus parientes.
Por otra
parte, apenas fue
amable con ellas y
evidentemente se mostró más deseosa de
decir
«adiós» que «mucho gusto en conocerlas». Pero Eliza Millward dice
que
su padre tiene
intención de ir a
visitarla pronto para darle algunos consejos
pastorales,
que,
sospecha,
ella
necesita,
pues,
aunque
se
sabe
que
está
viviendo
en
la
casa
desde
comienzos
de
la
semana
pasada,
no
se
presentó
en
la
iglesia
el
domingo; y ella, es
decir, Eliza, le
rogará a su padre que la deje acompañarle,
y
estoy segura de que con sus zalamerías será capaz de sonsacarle
algo. Ya
sabes,
Gilbert,
que
ella
puede
conseguir
lo
que
se
proponga.
Y nosotros
deberíamos
visitarla.
Creo
que
es
lo
adecuado.
—Naturalmente,
querida.
¡Pobre!
¡Qué
sola
debe
de
sentirse!
—Hacedlo
lo antes posible, os lo suplico; y no os olvidéis de informarme
sobre cuánto azúcar echa
en el té y qué
clase de gorros y delantales usa; no os
olvidéis
de nada. No sé cómo podré vivir hasta saberlo —dijo Fergus con una
expresión
realmente
seria.
Pero
si pretendía que su ocurrencia fuera aclamada como un golpe maestro
de ingenio, fracasó
estrepitosamente,
porque nadie se rió. Sin embargo, no
pareció
muy desconcertado por ello, porque después de haberse tomado un
bocado de pan con
mantequilla y cuando
estaba a punto de tragarse un sorbo
de
té,
le
entraron
unas
irresistibles
ganas
de
reír
a
consecuencia
de
lo
que
había
dicho y se vio obligado a saltar de su asiento y salir disparado de
la
habitación,
tosiendo
y
bufando;
un
minuto
después
se
le
oyó
aullar
en
una
horrible
agonía
en
el
jardín.
En
cuanto
a
mí,
estaba
hambriento,
y
me
limité
a
acabar
silenciosamente
el
té,
el
jamón
y
las
tostadas,
mientras
mi
madre
y
mi
hermana
seguían
hablando,
discutiendo
las
circunstancias
aparentes
y
no
aparentes
y
la
probable
o
improbable
historia de la misteriosa dama; pero debo confesar que, después
del accidente de mi
hermano, me llevé una
o dos veces la taza a los labios y
volví
a ponerla sobre el platillo sin probar su contenido, al ver que
corría el
riesgo
de
empañar
mi
honorabilidad
con
una
explosión
similar.
Al
día
siguiente,
mi
madre
y
Rose
se
apresuraron
a
cumplimentar
a
la
bella
reclusa.
Poco más sabían cuando volvieron; pero mi madre declaró que no
lamentaba el viaje,
porque si bien no
había sido de gran utilidad para ella, se
jactó
de haber proporcionado alguna, lo cual era mejor todavía: había
dado
algunos consejos
provechosos, que, creía,
no serían del todo inútiles; la señora
Graham,
aunque
fue
poco
complaciente
con
la
curiosidad
de
sus
interlocutoras
y aparentó ser algo
obstinada, no parecía incapaz de reflexión.
Sin embargo,
uno llegaba a
preguntarse qué había hecho durante toda su vida, pues la pobre
había mostrado una
lamentable ignorancia
sobre algunas cosas y ni siquiera se
había
avergonzado
de
ello.
—¿Sobre
qué
cosas,
madre?
—pregunté.
—Sobre
el gobierno de la casa, los pequeños secretos de la cocina y todas
esas
cosas
con
las
que
las
señoras
deberían
estar
familiarizadas,
tanto
si
necesitan hacer uso de
sus conocimientos
como si no. No obstante, le di
algunos
consejos útiles y varias recetas excelentes, cuyo valor
evidentemente
no pudo apreciar, pues
me rogó que no me
preocupara, que llevaba una vida
tan
tranquila y sencilla que estaba segura de que no tendría que hacer
uso de
ellos. «No importa,
querida —le dije yo—;
es algo que toda mujer respetable
debería
saber; además, aunque vive usted sola ahora, no siempre será así.
Ha
estado casada y
probablemente (casi podría
decir con toda seguridad) volverá
a
casarse». «Se equivoca usted, señora —dijo ella, casi con
arrogancia—;
estoy segura de que
nunca volveré a
casarme». Le contesté que yo sabía más
de
estas
cosas.
—Supongo
que será una viuda joven y romántica —dije— que se dispone
a
terminar
sus
días
aquí,
en
soledad,
y
a
llorar
en
secreto
por
su
querido
esposo
desaparecido.
No
durará
mucho.
—No,
yo no lo creo así —observó Rose—. Después de todo no parecía
muy desconsolada; es
demasiado guapa, más
bien atractiva diría. Tienes que
verla,
Gilbert; te parecerá una absoluta belleza, aunque difícilmente
podrás
encontrarla
parecida
a
Eliza
Millward.
—Bueno,
puedo
imaginar
muchos
rostros
más
hermosos
que
el
de
Eliza,
aunque
no
más
encantadores.
Estoy
de
acuerdo
en
que
está
lejos
de
ser
perfecta,
pero
creo
que
si
fuera
más
perfecta,
sería
menos
interesante.
—¿Así
que
prefieres
sus
defectos
a
la
perfección
de
otras
personas?
—Exactamente,
exceptuando
la
elegancia
de
mi
madre.
—¡Oh,
mi querido Gilbert, qué cosas dices! Sé que no hablas en serio; eso
no puede ser cierto
—dijo mi madre, y con
el pretexto de que tenía algo que
hacer
salió, presurosa, de la habitación, para escapar a la contradicción
que se
estremecía
en
mi
lengua.
Después
Rose me facilitó más detalles referentes a la señora Graham. Su
aspecto, sus modales, su
vestido, incluso
los muebles de la habitación en la
que
vivía fueron descritos con una claridad y precisión que superaban
mi
curiosidad;
pero
como
no
escuché
con
atención,
no
podría
repetir
la
descripción,
aunque
quisiera.
El
día
siguiente
fue
sábado,
y
el
domingo
todo
el
mundo
se
preguntaba
si
la
bella
desconocida
sacaría
provecho
de
la
amonestación
del
vicario
e
iría
a
la
iglesia. Confieso que
yo mismo miré con
cierto interés hacia el viejo banco
familiar
perteneciente a Wildfell Hall, donde los rojos cojines descoloridos
y
la tapicería no habían
sido tocados ni
renovados durante años, y los austeros
blasones,
con sus lúgubres bordes de tela negra amarillenta, parecían mirar
severamente
desde
la
pared.
Y
allí contemplé una figura alta, femenina, vestida de negro. Su
rostro
estaba vuelto hacia mí y
había algo en él
que, una vez visto, me invitó a
mirarlo
otra vez. El pelo era negro y brillante, dispuesto en bucles
largos, un
tipo
de
peinado
bastante
poco
corriente
en
aquellos
días,
pero
siempre
elegante
y apropiado; su tez
era luminosa y pálida; no pude verle los ojos, pues estaban
fijos
en
el
devocionario,
ocultos
por
los
párpados
caídos
y
unas
pestañas
largas
y negras, pero las cejas eran expresivas y bien definidas;
la frente era
alta y
despejada;
la
nariz,
perfectamente
aguileña,
y
los
rasgos
en
general,
intachables; sólo se
observaba un ligero hundimiento
alrededor de las mejillas
y los
ojos, y los labios, aunque finamente formados, eran un poco
demasiado
delgados, un poco
demasiado apretados, y
sugerían algo que denotaba un
temperamento
no
muy
dulce
y
amable;
y
pensé
para
mí:
«Preferiría
admirarla desde esta distancia, bella señora, que compartir su
hogar».
De
pronto levantó la vista y se encontró con la mía; conscientemente
no
retiré mis ojos de los
suyos; ella volvió
a su libro, pero con una momentánea,
indefinible
expresión de sereno desdén, que fue indeciblemente irritante para
mí.
«Cree
que soy un mozalbete indiscreto —pensé—. ¡Muy bien! No tardará
en
cambiar
de
opinión.
Sí,
creo
que
vale
la
pena».
Pero
entonces
me
di
cuenta
de
que
aquéllos
eran
pensamientos
inapropiados
para
un
lugar
de
culto
y
que
mi
comportamiento,
en
aquel
momento, no era el
debido. Sin embargo,
antes de prestar atención al servicio,
eché
una mirada alrededor de la iglesia para ver si alguien me había
estado
observando; pero no,
todos los que no
estaban pendientes de su devocionario,
lo
estaban de la extraña dama, entre ellos mi buena madre y mi
hermana, la
señora Wilson y su hija;
incluso Eliza
Millward miraba furtivamente de reojo
hacia
el
centro
de
atracción
general.
Luego
me
miró,
sonrió
afectadamente
y
se ruborizó, fijó
con humildad la vista en el devocionario y se esforzó por
componer
su
expresión.
De
nuevo mi conducta era indecorosa, pero esta vez me lo hizo sentir
un
inesperado codazo que me
propinó en las
costillas mi petulante hermano. De
momento,
no
pude
reaccionar
ante
la
afrenta
más
que
pisándole
el
pie,
demorando
mi
venganza
hasta
que
hubiéramos
salido
de
la
iglesia.
Ahora,
Halford, antes de terminar esta carta, te hablaré de Eliza
Millward.
Era la hija menor del
vicario y una
pequeña criatura realmente atractiva, por
quien
yo sentía no poca predilección; y ella lo sabía, aunque yo nunca
había
llegado a dárselo a
entender claramente y
no tenía una intención precisa de
hacerlo,
pues mi madre, que opinaba que no había mujer adecuada para mí en
treinta
kilómetros
a
la
redonda,
no
podía
soportar
la
idea
de
que
me
casase
con
aquel
ser insignificante, quien, además de sus numerosos deméritos, no
tenía
veinte
libras
que
pudiera
llamar
suyas.
El
cuerpo
de
Eliza
era
al
mismo
tiempo
delicado y regordete,
su cara, pequeña y
casi tan redonda como la de mi
hermana
—la tez algo parecida a la suya, pero más suave y sin duda menos
lozana—,
nariz
respingona,
rasgos
en
general
irregulares;
en
conjunto,
era
más
encantadora
que
bonita.
Pero
sus
ojos
—no
debo
olvidar
esta
notable
característica, pues en
ella residía su
atractivo principal, en apariencia al
menos—,
sus ojos eran largos y estrechos, el iris negro, o marrón muy
oscuro,
la
expresión
mudable,
siempre
cambiante,
pero
siempre
o
extraordinariamente
—casi
diría
diabólicamente—
maliciosa,
o
irresistiblemente
fascinante;
a
menudo,
ambas
cosas.
Su
voz
era
melosa
e
infantil;
su
paso,
ligero
y
silencioso como el de
una gata; pero sus
modales recordaban con frecuencia
los
de un precioso gatito juguetón, unas veces insolentes y algo
ásperos, y
otras,
tímidos
y
recatados,
según
su
propia
y
dulce
voluntad.
Su
hermana Mary era varios años mayor que ella, varios centímetros más
alta, de una
constitución más corpulenta y
vulgar: una muchacha sencilla,
tranquila
y sensata, que había cuidado a su madre durante su última, larga y
tediosa enfermedad, y
que había sido el
ama de casa y la esclava de la familia
desde
entonces
hasta
el
momento
presente.
Contaba
con
la
admiración
y
la
confianza de su padre, era amada por todos los
gatos, perros, niños y
pobres, y
menospreciada
y
olvidada
por
todos
los
demás.
El
reverendo Michael Millward era un caballero de edad, alto, grave,
con
un rostro de rasgos
abultados, que se
colocaba un sombrero de teja sobre la
grande
y cuadrada cabeza, llevaba un imponente bastón en la mano y se
enfundaba las todavía
poderosas piernas en
calzones cortos y polainas, o
medias
negras de seda en ceremonias públicas. Era un hombre de ideas
fijas,
fuertes
prejuicios
y
costumbres
regulares,
intolerante
con
toda
clase
de
disidencia, que actuaba
con la firme
convicción de que sus opiniones eran
siempre
acertadas
y
que
todo
aquel
que
no
estuviera
de
acuerdo
con
ellas
debía
ser
o
deplorablemente
ignorante
o
intencionadamente
ciego.
En
mi
infancia
me
había
acostumbrado
a
mirarle
siempre
con
un
sentimiento de temor
reverencial, que he superado no hace mucho,
porque, si
bien era paternalmente
bondadoso con los mansos, era un hombre estricto, y
censuraba con rigor
nuestros pecadillos y faltas juveniles;
además, en aquella
época, siempre que
venía a visitar a nuestros padres, nosotros teníamos que
presentarnos ante él y
recitar el catecismo, o repetir «cómo
hace la laboriosa
abejita» o
cualquier otro himno, o —lo peor de todo— ser examinados sobre
su última plática y las
partes más importantes
de ésta, que nunca podíamos
recordar.
A veces el honorable señor llegaba a censurar a mi madre por ser
demasiado
indulgente
con
sus
hijos,
haciendo
referencia
al
viejo
Eli,
o
a
David
y Absalón, lo cual era
especialmente
irritante para sus sentimientos; y a pesar
de
lo mucho que ella respetaba su persona y sus opiniones, una vez la
oí
exclamar:
—¡Cómo
me gustaría que tuviera un hijo él! Así no estaría tan dispuesto a
darle
consejos
a
la
gente;
ya
vería
lo
que
cuesta
mantener
a
raya
a
dos
niños.
Tenía
una loable preocupación por su salud: se levantaba muy temprano,
daba un paseo antes de
desayunar, insistía
excesivamente en que la ropa fuera
caliente
y no estuviera húmeda, nunca se supo que predicara un sermón sin
ingerir previamente un
huevo crudo —aunque
tenía buenos pulmones y una
voz
potente—, y era, en general, muy escrupuloso con lo que comía y
bebía,
aun sin ser en absoluto
abstemio;
despreciaba olímpicamente el té y otras
aguas
sucias,
y
era
partidario
de
la
cerveza,
el
tocino
y
los
huevos,
el
jamón,
el
tasajo,
y otras carnes fuertes, que se adaptaban bastante bien a su aparato
digestivo, por lo que
mantenía que eran
buenas y saludables para todo el
mundo,
y
confiadamente
se
las
recomendaba
a
los
más
delicados
convalecientes
de
dispepsia,
a
quienes,
si
no
recibían
los
prometidos
beneficios
de
sus
prescripciones,
les
decía
que
era
a
causa
de
no
haber
perseverado
y, si se quejaban de los resultados molestos provenientes de ellas,
les
aseguraba
que
eran
fantasías
suyas.
Me
referiré brevemente a otras dos personas a las que he mencionado,
antes de concluir esta
larga carta. Son la
señora Wilson y su hija. La primera
era
la
viuda
de
un
importante
terrateniente,
un
viejo
chismoso
de
mente
estrecha, cuyo carácter
no vale la pena
describir. Tenía dos hijos: Robert, un
agricultor
zafio y rudo, y Richard, un joven retraído y aplicado, que
estudiaba
a los clásicos con la
ayuda del vicario,
preparándose para la universidad, con
vistas
a
ingresar
en
la
Iglesia.
Su
hermana Jane era una muchacha de cierto talento y más ambiciosa.
Por
propio deseo había
estudiado en un colegio
y había recibido una educación
superior
a
la
de
cualquier
miembro
de
la
familia.
Había
aprovechado
el
afinamiento
y
adquirido
una
elegancia
considerable
de
modales;
se
desembarazó
casi completamente de su acento provinciano y podía jactarse de
más triunfos que las
hijas del vicario.
Además era considerada una belleza;
aunque
en ningún caso pudo contarme entre sus admiradores. Tenía unos
veintiséis años, era
bastante alta, muy
delgada, su pelo no era ni castaño ni
albazano,
sino inequívoca, brillante y luminosamente rojo; su tez era
bellísima
y radiante; la cabeza,
pequeña, el
cuello, largo; la barbilla, graciosa, aunque
muy corta, los labios, delgados y rojos; los ojos, de color
castaño
claro,
inquietos y penetrantes,
pero
del todo desprovistos de poesía o sentimiento.
Tuvo o pudo haber tenido muchos pretendientes de su rango,
pero los
rechazó
desdeñosamente
a
todos;
porque
nadie,
salvo
un
caballero,
podía
complacer
su
refinado gusto, y
nadie, salvo un hombre
rico, podía satisfacer su ambición
ilimitada.
Hubo un caballero, de quien había recibido últimamente ciertas
atenciones bastante
insinuantes, y a cuyo
corazón, nombre y fortuna, eso se
rumorea,
ella había dirigido sus designios. Era el señor Lawrence, el joven
hacendado
cuya
familia
había
ocupado
primero
Wildfell
Hall,
que
había
marchado de allí hacía
unos quince años,
para vivir en una mansión más
moderna
y
cómoda
en
el
pueblo
vecino.
En
fin, Halford, me despido de ti por ahora. Esto es el primer plazo
de mi
deuda. Si la moneda te
satisface, dímelo,
y te mandaré el resto en mis ratos
libres:
si prefirieres seguir siendo mi acreedor en vez de colmar tu
monedero
con
unas
piezas
tan
pesadas
y
torpes,
házmelo
saber,
y
agradeceré
tu
benevolencia,
guardando
gustosamente
el
tesoro.
Afectuosamente
tuyo,
GILBERTMARKHAM.
CAPÍTULO II
UNA
ENTREVISTA
Advierto
con alegría, mi estimado amigo, que la nube de tu desazón ha
desaparecido: la luz de
tu semblante me
bendice una vez más. Deseas la
continuación
de
mi
historia;
así
que,
sin
más
dilaciones,
paso
a
ofrecértela.
Creo
que el día que mencioné en último lugar fue un domingo, el último
del mes de octubre de
1827. El martes
siguiente salí, con mi perro y mi
escopeta,
en persecución de cualquier pieza de caza que pudiera encontrar
dentro del territorio de
Linden Car; pero
al no hallar ninguna, dirigí mi arma
contra
los halcones y las cornejas, cuyos pillajes, como sospeché, me
habían
privado
de
mejor
presa.
Con
este
fin
abandoné
los
parajes
más
frecuentados
—
los
valles arbolados, los sembrados y las praderas—, y comencé a subir
la
escarpada
pendiente
de
Wildfell,
el
monte
más
alto
y
agreste
de
los
alrededores; conforme se
asciende por él,
los setos, así como los árboles, se
vuelven
escasos y desmedrados, cediendo su sitio, finalmente, los primeros,
a
toscas vallas de
piedras, parcialmente
reverdecidas por el musgo y la yedra, y
los
segundos, a los alerces y los abetos escoceses, o a los solitarios
endrinos.
Los campos, como son
ásperos y pedregosos
y por completo inadecuados para
el
arado,
se
habían
dedicado
fundamentalmente
al
apacentamiento
de
las
ovejas y el ganado; la
capa de tierra era
delgada y pobre: fragmentos de roca
gris
asomaban aquí y allá en las lomas cubiertas de hierba; arándanos y
matorrales —reliquias de
una floración más
salvaje— crecían bajo los muros;
y en
muchas de las vallas, ambrosías y juncos usurpaban la supremacía de
la
escasa
hierba;
pero
nada
de
eso
era
de
mi
propiedad.
Cerca
de la cima de esta colina, a unos tres kilómetros de Linden Car, se
alzaba Wildfell Hall,
una retirada mansión
de la época isabelina, construida
con
piedra gris oscura, de apariencia pintoresca y venerable, pero, sin
duda,
bastante fría y lúgubre
para ser habitada,
con gruesos parteluces de piedra y
pequeñas
celosías enrejadas, respiraderos desfigurados por el tiempo, y una
situación demasiado
solitaria, demasiado
desabrigada… sólo protegida de los
ataques
del viento y el tiempo por un grupo de abetos escoceses, igualmente
marchitados por las
tormentas y con un
aspecto tan lúgubre y austero como la
misma
casa.
Detrás
de
ésta
se
extendían
campos
desolados
y,
más
allá,
la
cima
parda, cubierta de
matorrales, de la
colina; delante de ella (cercado por muros
de
piedra en los que se insertaba una puerta de hierro con grandes
bolas de
granito
colocadas
en
la
parte
superior
de
los
pilares,
similares
a
las
que
decoraban
el tejado y los gabletes), había un jardín, en otro tiempo poblado
por todas las robustas
plantas y flores
que el suelo y el clima podían permitir y
todos
los árboles y arbustos que la esforzada tijera del jardinero podía
tolerar,
la mayoría prontos a
tomar las formas que
escogía darles; ahora, abandonado
durante
tantos
años,
sin
cultivar
ni
arreglar,
entregado
a
la
maleza
y
el
hierbajo,
a
las
heladas
y
los
vientos,
a
la
lluvia
y
la
sequía,
presentaba
un
aspecto verdaderamente singular. Los tupidos
setos de ligustre que
bordeaban
el sendero principal
estaban en sus dos terceras partes secos, y el resto crecía
más
allá
de
todo
límite
razonable;
el
viejo
cisne
de
madera
de
boj
que
permanecía
junto
a
la
raedera
había
perdido
el
cuello
y
la
mitad
del
cuerpo;
las
fortificadas torres de
laurel que había en medio del jardín, el enorme guerrero
que aún se erguía a uno
de los lados de la puerta de entrada y
el león que
guardaba el otro, habían
adquirido formas tan fantásticas que no recordaban
nada que hubiera en la
tierra o en el cielo, o en las aguas
subterráneas; más
bien,
en
mi
imaginación
juvenil,
tenían
todos
una
apariencia
mágica
que
armonizaba con las
misteriosas leyendas y
las oscuras tradiciones que nos
había
contado nuestra niñera respecto a la encantada mansión y sus
difuntos
ocupantes.
Había
conseguido
matar
un
halcón
y
dos
cornejas
cuando
llegué
cerca
de
la casa; entonces,
renunciando a la caza,
seguí paseando para contemplar el
viejo
lugar y ver los cambios que había efectuado en él su nueva
ocupante. No
quería llegar hasta la
misma puerta para
husmear desde allí; así que me detuve
junto
al muro del jardín, miré y no vi cambio alguno, salvo en una de las
alas,
donde
las
ventanas
rotas
y
el
tejado
destruido
habían
sido
claramente
reparados, y donde una
delgada espiral de humo subía por los
cañones de la
chimenea.
Me
quedé de pie, apoyado en mi escopeta, mirando los oscuros gabletes,
y
me
sumergí
en
una
vaga
ensoñación,
tejiendo
una
serie
de
caprichosas
fantasías en las que se
mezclaban a partes
iguales los viejos recuerdos y la
joven
y bella ermitaña, ahora detrás de aquellos muros. Oí un ligero
crujido y
jadeos y al mirar hacia
el jardín en
dirección a donde procedían los ruidos, vi
una
diminuta mano que se elevaba por encima del muro: se aferró a la
última
piedra,
y
luego
otra
mano
se
alzó
para
agarrarse
con
firmeza;
después
apareció
una frente pequeña y
blanca, rematada por unos bucles de pelo castaño claro,
con
un
par
de
ojos
azul
oscuro
debajo,
y
la
parte
superior
de
una
pequeña
nariz
marfileña.
Los
ojos no advirtieron mi presencia, sino que destellaron de alegría
al
contemplar a Sancho, mi
hermoso perdiguero
blanco y negro, que estaba
correteando
por el campo con el hocico pegado al suelo. La pequeña criatura
estiró el cuello y llamó
a gritos al
perro. El bondadoso animal se detuvo, miró
hacia
arriba
y
meneó
la
cola,
sin
acudir
a
la
llamada.
El
niño,
que
parecía
tener
unos cinco años, trepó hasta la cima del muro y lo llamó una
y otra vez;
pero
al ver que no conseguía
su
propósito, pareció tomar la determinación, como
Mahoma,
de
ir
a
la
montaña
puesto
que
la
montaña
no
iba
a
él,
e
intentó
saltar;
mas un impertinente
cerezo, que crecía vigoroso cerca de allí, le cogió por el
vestido con una de las
aviesas y ásperas
ramas que se extendían hasta el muro.
Al
intentar
desembarazarse
de
ella,
resbaló
uno
de
sus
pies
y
cayó,
aunque
no
al suelo; el árbol todavía lo tenía suspendido.
Hubo una lucha
silenciosa y
luego
se
oyó
un
chillido;
pero
yo
había
dejado
caer
mi
escopeta
sobre
la
hierba
y
me
precipité
a
coger
al
pequeño
en
mis
brazos.
Le
froté los ojos con su vestido, le dije que estaba perfectamente y
llamé a
Sancho para que le
tranquilizara. Acababa
de poner su manecita sobre el
cuello
del perro y empezaba a sonreír entre lágrimas, cuando oí, detrás de
mí,
el ruido de la puerta de
hierro al abrirse
y el roce de unas ropas femeninas; de
pronto
vi a la señora Graham abalanzarse sobre mí, el cuello desnudo y los
cabellos
movidos
por
el
viento.
—¡Deje
al
niño!
—dijo
con
una
voz
apenas
más
alta
que
un
murmullo
pero
con
un
tono
de
sorprendente
vehemencia
y,
cogiendo
al
pequeño,
me
lo
arrebató, como si yo
padeciera una
enfermedad contagiosa; luego permaneció
con
una mano firmemente aferrada a la del niño y la otra en su hombro,
fijando
en
mí
sus
ojos
grandes,
oscuros
y
luminosos,
pálida,
sin
aliento,
temblando
de
agitación.
—No
estaba
haciendo
daño
al
niño,
señora
—dije
yo,
sin
saber
muy
bien
si
me
sentía sorprendido o disgustado—. Se cayó del muro y tuve la suerte
de
cogerle
cuando
estaba
colgado
peligrosamente
de
aquel
árbol,
y
prevenir
no
sé
qué
catástrofe.
—Le
pido
disculpas,
señor
—balbuceó
ella;
se
calmó
de
pronto,
la
luz
de
la razón pareció
iluminar su ensombrecido espíritu y el rubor se extendió
débilmente
por
sus
mejillas—.
No
le
conocía
a
usted…
y
pensé…
Se
inclinó
para
besar
al
niño
y
rodeó
cariñosamente
su
cuello
con
el
brazo.
—Supongo que creyó usted que iba a raptar a su
hijo.
Movió
la
cabeza
con
una
sonrisa
confundida
y
replicó:
—No
sabía que había intentado trepar a la tapia. Tengo el placer de
hablar
con
el
señor
Markham,
¿no
es
así?
—añadió
con
cierta
brusquedad.
Yo
incliné
la
cabeza
y
me
aventuré
a
preguntarle
cómo
lo
sabía.
—Su
hermana
vino
aquí
hace
unos
días
con
la
señora
Markham.
—¿Nos parecemos tanto? —le pregunté, sorprendido,
no muy halagado
por
la
idea.
—Creo
que
se
parecen
en
los
ojos
y
la
tez
—replicó
ella,
con
aire
dubitativo,
inspeccionando mi cara—, y creo que le vi a usted en la iglesia el
domingo.
Sonreí.
Hubo algo en aquella sonrisa, o en los recuerdos que despertó, que
fue especialmente
molesto para ella,
porque su rostro adquirió de pronto la
expresión
orgullosa,
fría,
que
había
ocasionado
de
forma
tan
inexplicable
mi
impertinencia
en
la
iglesia:
una
expresión
de
desprecio,
adoptada
de
una
manera tan natural,
sin cambiar en absoluto un solo rasgo, que
en aquel
momento me pareció la
expresión normal de su rostro, de lo más provocadora
para
mí,
porque
no
podía
pensar
que
fuera
fingida.
—Buenos
días, señor Markham —dijo ella, y sin otra palabra o mirada, se
retiró con su hijo al
jardín; volví a mi
casa malhumorado e insatisfecho. Me
sería
muy
difícil
explicarte
por
qué,
y
por
tanto
no
lo
intentaré.
Entré
en mi casa sólo para dejar allí la escopeta y el cebador, y dar
algunas
instrucciones
necesarias a uno de los
labradores; luego me encaminé a la
vicaría,
para solazar mi espíritu y suavizar mi inquietud con la compañía y
la
conversación
de
Eliza
Millward.
La
encontré, como de costumbre, ocupada con una pieza de bordado (la
manía del estambre no
había empezado aún),
mientras su hermana estaba
sentada
junto a una esquina de la chimenea, con el gato en sus rodillas,
remendando
un
montón
de
medias.
—¡Mary,
Mary, guárdalas! —estaba diciendo Eliza cuando entré en la
habitación.
—¡No
quiero! —fue la flemática respuesta; y mi presencia impidió que
continuara
la
discusión.
—¡Qué mala suerte ha tenido, señor Markham!
—observó la hermana
menor con una de sus
maliciosas y oblicuas
miradas—. ¡Papá se acaba de ir al
pueblo
y
probablemente
no
volverá
hasta
dentro
de
una
hora!
—No
importa; puedo arreglármelas para pasar unos minutos con sus hijas,
si ellas me lo permiten
—dije, acercando
una silla al fuego y sentándome en
ella,
sin
esperar
el
ofrecimiento.
—Bueno,
si
es
usted
amable
y
entretenido,
no
pondremos
objeciones.
—Por
favor,
dejen
que
su
tolerancia
sea
incondicional;
porque
no
he
venido
para
proporcionar
placer,
sino
para
buscarlo
—contesté
altivamente.
Sin
embargo, me pareció razonable hacer un ligero esfuerzo para hacer
mi
compañía agradable; y
aunque realmente
pequeño, fue bastante afortunado,
pues
la
señorita
Eliza
nunca
estuvo
de
mejor
humor.
Parecíamos
verdaderamente
encantados, y conseguimos mantener una animada y
alegre,
aunque no muy profunda,
conversación. Fue un poco mejor que un tête-à-tête,
pues
la
señorita
Millward
no
abrió
nunca
los
labios,
salvo
para
corregir
ocasionalmente
alguna
afirmación
casual
o
expresión
exagerada
de
su
hermana,
y
una
vez
para
pedirle
que
recogiera
la
madeja
de
algodón,
que
había
rodado
bajo
la
mesa.
Lo
hice
yo,
sin
embargo,
como
era
mi
deber.
—Gracias,
señor
Markham
—dijo
ella
cuando
se
la
entregué—,
la
hubiera
cogido
yo
misma,
pero
es
que
no
quería
molestar
al
gato.
—Mary,
querida, eso no te disculpa a los ojos del señor Markham —dijo
Eliza—; él odia los
gatos, me atrevería a
decir, como odia cordialmente a las
viejas
solteronas,
como
todos
los
caballeros.
¿No
es
verdad,
señor
Markham?
—Creo
que es algo natural en nuestro poco cariñoso sexo la aversión por
los animalitos
—repliqué—, porque ustedes,
las mujeres, les prodigan muchas
caricias.
—¡Bendecidlas,
pequeños
favoritos!
—gritó
ella
en
un
estallido
de
entusiasmo,
dando la vuelta y abrumando al animal de su hermana con una
lluvia
de
besos.
—¡No,
Eliza! —exclamó la señorita Millward, algo arisca, mientras la
apartaba.
Pero
ya era hora de que me fuera: por mucho que me apresurara llegaría
tarde
para
el
té,
y
mi
madre
era
la
puntualidad
y
el
orden
en
persona.
Era evidente que mi bella amiga se mostraba
reacia a despedirse de mí.
Le
estreché
cariñosamente
la
mano
al
partir,
y
ella
me
recompensó
con
una
de
sus
sonrisas más dulces y
una de sus miradas
más encantadoras. Volví a casa muy
feliz,
con el corazón rebosante de autocomplacencia e inundado de amor por
Eliza.
CAPÍTULO III
UNA
DISCUSIÓN
Dos
días
más
tarde,
la
señora
Graham
se
presentó
en
Linden
Car,
contrariamente
a la suposición de Rose, quien sostenía la idea de que la
misteriosa
ocupante
de
Wildfell
Hall
desdeñaría
por
completo
las
observaciones
comunes de la vida civilizada, opinión en la que la secundaban
los Wilson, quienes
atestiguaban que ni su
visita ni la de los Millward habían
sido
devueltas
todavía.
Sin
embargo,
la
causa
de
aquella
omisión
fue
explicada,
aunque
no
a
la
entera
satisfacción
de
Rose.
La
señora
Graham
había
traído consigo a su
hijo, y cuando mi madre le expresó su sorpresa de que el
niño
fuera
capaz
de
hacer
una
caminata
tan
larga,
contestó:
—Es
un paseo muy largo para él, pero debía traerle conmigo o renunciar
del todo a la visita,
porque nunca le dejo
solo. Debo rogarle, señora Markham,
que
me excuse ante los Millward y la señora Wilson cuando los vea, pues
me
temo que no podré tener
el placer de
visitarlos hasta que mi pequeño Arthur
sea
capaz
de
acompañarme.
—Pero
tiene usted una criada —dijo Rose—; ¿no podría dejar al niño con
ella?
—Ella
tiene otras ocupaciones que atender y, además, es demasiado vieja
para correr tras el
niño; y él es
demasiado inquieto para estar sujeto a una
mujer
de
edad.
—Pero
le
permitió
usted
ir
a
la
iglesia.
—Sí,
una vez; pero no lo hubiera hecho por ninguna otra razón, y creo
que
en lo sucesivo tendré
que arreglármelas
para llevarlo conmigo o quedarme en
casa.
—¿Es
tan
travieso?
—preguntó
mi
madre,
bastante
impresionada.
—No —replicó la dama, sonriendo tristemente, al
tiempo que acariciaba
con una mano el ondulado
cabello de su
hijo, que estaba sentado en un
taburete
a sus pies—, pero él es mi único tesoro y yo soy su única amiga,
así
que
no
nos
gusta
estar
separados.
—Pero,
querida, yo llamo a eso una chifladura —dijo mi franca madre—.
Debería
usted
tratar
de
suprimir
esos
disparatados
mimos,
tanto
para
evitar
que
su
hijo
se
eche
a
perder,
como
para
salvarse
usted
del
ridículo.
—¿Echarle
a
perder,
señora
Markham?
—Sí, es malcriar al niño. Incluso a su edad no
tendría que estar
siempre
pegado
a
las
faldas
de
su
madre;
debería
aprender
a
avergonzarse
de
ello.
—Señora
Markham, le ruego que no diga esas cosas, al menos delante de
él. ¡Confío en que mi
hijo no se
avergüence nunca de querer a su madre! —
exclamó
la
señora
Graham
con
una
energía
que
asombró
a
los
presentes.
Mi
madre
trató
de
apaciguarla
con
una
explicación,
pero
ella
dio
a
entender
que ya se había hablado bastante sobre el tema y cambió
bruscamente de
conversación.
«Tal
como me lo había imaginado —me dije—. El temperamento de la
dama no es muy dulce, a
pesar de su rostro
delicado, pálido y su frente
despejada,
donde la reflexión y el sufrimiento parecen haber dejado su huella
por
igual».
Durante
todo
ese
tiempo
yo
permanecí
sentado
a
la
mesa
en
el
otro
extremo
de la habitación, en apariencia absorto en la lectura de un número
de
la Farmer’s Magazine,
que dio la
casualidad que estaba leyendo cuando llegó
nuestra
visitante. Había optado por no ser excesivamente cortés, y me había
limitado a hacer una
inclinación de cabeza
cuando ella entró, y había seguido
con
mi
ocupación.
Al
poco
rato,
sin
embargo,
me
di
cuenta
de
que
alguien
se
estaba
acercando a mí con paso cauteloso, lento y
dubitativo. Era el pequeño
Arthur,
irresistiblemente
atraído por
mi perro Sancho, que estaba tendido a mis pies.
Al levantar la vista,
le vi a unos dos metros, observando
ávidamente con sus
claros ojos azules
al perro, inmóvil, no por miedo al animal, sino por una
timidez que le impedía
acercarse a su dueño. No obstante, un
arranque de
valor le indujo a
adelantarse. El niño, aunque tímido, no era hosco. Al minuto
estaba arrodillado en la
alfombra, con sus
brazos alrededor del cuello de
Sancho,
y uno o dos minutos más tarde, el pequeño estaba sentado en mis
rodillas, mirando con
ávido interés los
distintos tipos de caballos, ganado,
cerdos
y granjas modelo que aparecían en la revista que tenía delante.
Miraba
a su madre de vez en
cuando para ver cómo
le sentaba la idea de la recién
nacida
intimidad; y comprendí, por la mirada de ella, que, por una u otra
razón,
no
se
sentía
cómoda
con
el
lugar
que
ocupaba
el
niño.
—Arthur
—dijo
finalmente—,
ven
aquí.
Estás
molestando
al
señor
Markham,
está
ocupado
leyendo.
—De
ninguna manera, señora Graham; le ruego que le deje aquí. Estoy tan
entretenido como él
—alegué yo. Pero ella
volvió a llamarle con la mirada y
haciendo
un
ademán.
—No,
mamá
—dijo
el
niño—,
déjame
ver
estas
estampas
primero;
después
iré
y
te
contaré
cómo
son.
—Vamos
a
tener
una
pequeña
fiesta
el
lunes,
cinco
de
noviembre
—dijo
mi
madre—, y espero que
venga usted, señora
Graham. Puede traer al niño con
toda
tranquilidad; le aseguro que seremos capaces de cuidar de él. Así
podrá
usted
excusarse
con
los
Millward
y
los
Wilson.
Ellos
también
vendrán.
—Gracias,
pero
nunca
voy
a
fiestas.
—¡Oh!,
pero ésta será una velada muy familiar. Empezará temprano y no
estaremos más que
nosotros y los Millward
y los Wilson, a la mayoría de los
cuales
ya
conoce,
y
el
señor
Lawrence,
su
casero,
a
quien
seguro
ya
conoce.
—Le
conozco
un
poco,
pero
debe
usted
excusarme
esta
vez.
Las
tardes
son
ahora
oscuras y húmedas y Arthur, me temo, es demasiado delicado para
exponerle a su
influencia con impunidad.
Debemos dejar para más adelante el
placer
de su hospitalidad, hasta que vuelvan los días más largos y las
noches
sean
más
cálidas.
Entonces
Rose, ante una insinuación de mi madre, sacó del armario del
aparador
una
garrafa
de
vino,
vasos
y
un
pastel,
y
el
refrigerio
fue
debidamente
ofrecido a nuestros invitados. Éstos compartieron el pastel, pero
rehusaron con
obstinación probar el vino,
a pesar de los hospitalarios intentos
de
su anfitriona por servírselo. Arthur, especialmente, huyó del rojo
néctar
como
aterrorizado
y
disgustado,
y
estuvo
a
punto
de
llorar
cuando
le
insistieron
en
que
lo
tomara.
—No
te
preocupes,
Arthur
—dijo
su
madre—,
la
señora
Markham
cree
que
te
sentaría
bien
después
de
un
paseo
tan
agotador;
¡pero
ella
no
va
a
obligarte
a tomarlo! Preferiría
que no insistiera,
señora. No soporta ni siquiera la vista
del
vino —añadió—, y el olor casi le pone enfermo. Yo solía obligarle a
beber
un poco de vino o de
licor suave con agua
como medicina cuando estaba
enfermo
y
la
verdad
es
que
conseguí
que
los
detestara.
Todo
el
mundo
se
rió,
excepto
la
joven
viuda
y
su
hijo.
—En
fin,
señora
Graham
—dijo
mi
madre
secándose
las
lágrimas
de
alegría
de sus brillantes ojos azules—, en fin, ¡me sorprende usted! La
creía
más sensata. ¡La pobre
criatura va a
convertirse en un completo calzonazos
que
nunca habrá tomado una copa de más! Piense únicamente en la clase
de
hombre
que
va
usted
a
hacer
de
él,
si
insiste
en…
—Me
parece
un
plan
excelente
—la
interrumpió
la
señora
Graham
con
una
seriedad
imperturbable—. De esa manera
espero salvarle al menos de un vicio
degradante.
Me
gustaría
poder
proporcionarle
los
alicientes
para
cualquier
otro
plan
que
le
resulte
tan
poco
dañino.
—Pero
de
esa
forma
—dije
yo—,
nunca
le
convertirá
en
un
hombre
virtuoso. ¿En qué consiste la virtud, señora Graham? ¿Es la
cualidad de
ser
capaz y estar dispuesto
a
resistir la tentación, o la de no tener tentaciones que
resistir?
¿Es
hombre
fuerte
aquel
que
supera
grandes
dificultades
y
es
capaz
de
logros
sorprendentes, aun con grandes esfuerzos musculares y con el riesgo
de
la subsiguiente fatiga,
o aquel que está
sentado todo el día sin más ocupación
trabajosa
que avivar el fuego y llevarse la comida a la boca? Si quiere ver a
su
hijo
caminar
honrosamente
por
el
mundo,
no
debe
intentar
apartarle
las
piedras que se encuentre
en el camino, sino enseñarle a caminar con firmeza
por encima de ellas, no
insistiendo en llevarle de la mano, sino
dejándole que
aprenda
a
ir
solo.
—Le
llevaré
de
la
mano,
señor
Markham,
hasta
que
tenga
energía
suficiente para ir solo.
Y le apartaré
tantas piedras del camino como pueda, y
le
enseñaré a evitar las demás, o a caminar firmemente por encima de
ellas,
como usted dice; porque
cuando haya hecho
todo lo posible por apartarle las
piedras,
quedarán todavía muchas para ejercitar toda la agilidad, entereza y
cautela
que
pueda
llegar
a
tener.
Está
muy
bien
hablar
de
la
resistencia
noble
y
de las pruebas de la
virtud, pero por
cada cincuenta… o cada quinientos
hombres
que se han rendido a la tentación, muéstreme uno que haya tenido la
virtud
de
resistir.
¿Por
qué
voy
a
dar
por
seguro
que
mi
hijo
será
uno
entre
mil,
en
vez de prevenirme contra lo peor y suponer que él será como su…
como el
resto
de
la
humanidad
si
no
procura
evitarlo?
—Es
usted
muy
lisonjera
con
todos
nosotros
—observé.
—A
ustedes no los conozco; hablo de aquellos a los que sí conozco. Y
si
veo
a
toda
la
raza
humana
(con
algunas
raras
excepciones)
tropezar
y
equivocarse
a
lo
largo
del
camino
de
la
vida,
hundirse
en
cada
trampa,
romperse los
huesos en cada obstáculo del camino, ¿he de renunciar a utilizar
todos
los
medios
que
estén
a
mi
alcance
para
asegurarle
un
tránsito
más
llano
y
seguro?
—Sí,
pero la forma más segura es esforzarse por fortalecerle contra la
tentación,
no
quitársela
del
camino.
—Haré ambas cosas, señor Markham. Dios sabe que
le asaltarán bastantes
tentaciones,
dentro
y
fuera,
cuando
yo
haya
hecho
todo
lo
posible
por
presentar
el vicio ante él como algo tan poco seductor como efectivamente es
por propia naturaleza.
Yo misma, en
realidad, he tenido pocos estímulos para
lo
que el mundo llama vicio, pero he sufrido, sin embargo, tentaciones
y
pruebas de otra clase,
que han requerido,
en muchas ocasiones, más vigilancia
y
firmeza para hacerles frente de las que yo he sido capaz de
oponerles hasta
ahora. Y creo que esto
es lo que
reconocería la mayoría de la gente que está
acostumbrada
a
la
reflexión
y
deseosa
de
luchar
contra
sus
perversiones
naturales.
—Sí
—dijo mi madre entendiendo a medias el sentido de sus palabras—,
pero no juzgue a un
muchacho por usted
misma; mi querida señora Graham,
permítame
que la prevenga a tiempo contra el error, el fatal error lo
llamaría
yo, de asumir la
responsabilidad de la
educación del niño. Porque usted sea
hábil
en algunas cosas, y culta, no puede creerse a la altura de la
tarea, no lo
está usted en realidad;
y si insiste en su
pretensión, créame que se arrepentirá
amargamente
cuando
el
daño
esté
hecho.
—¡Supongo
que
habré
de
mandarle
a
la
escuela
para
que
aprenda
a
menospreciar
la
autoridad
y
el
afecto
de
su
madre!
—dijo
nuestra
visitante
con
una
sonrisa
más
bien
amarga.
—¡Oh,
no! Pero si quiere tener un muchacho que menosprecie a su madre,
deje que ella lo guarde
en su casa y se
pase la vida mimándole, obligada a
transigir
con
todas
sus
extravagancias
y
caprichos.
—Estoy
completamente de acuerdo con usted, señora Markham, pero nada
está
más
lejos
de
mis
principios
y
costumbres
que
comportarme
de
una
manera
tan
criminal
e
irresponsable
como
la
que
usted
dice.
—Bueno,
pero usted le tratará como a una niña, echará a perder su espíritu
y hará de él una
señorita, estoy segura
de ello, señora Graham, sean cuales
fueren
sus ideas. Le diré al señor Millward que hable con usted: él le
explicará
las
consecuencias;
se
las
expondrá
de
una
manera
tan
clara
como
la
luz
del
día; y le dirá lo que debe usted hacer. Estoy
segura de que será capaz
de
convencerla
en
un
minuto.
—No
tiene necesidad de molestar al vicario —dijo la señora Graham
mirándome; supongo que
yo me sonreía ante
la ilimitada confianza de mi
madre en
aquel notable caballero—. El señor Markham cree que sus poderes
de convicción son por lo
menos iguales a
los del señor Millward. Si no le
presto
atención
a
él,
tampoco
me
convencerá
nadie,
aunque
sea
capaz
de
hacer
milagros, él puede
decírselo. En fin,
señor Markham, usted que sostiene que
un
muchacho
no
debería
ser
protegido
del
mal,
sino
enviado
a
luchar
contra
él,
solo y sin ayuda, que
no debería
enseñársele a evitar las trampas de la vida,
sino temerariamente precipitarle a ellas, o sobre ellas,
para que busque
el
peligro
en
vez
de
esquivarlo,
y
alimentar
su
virtud
con
la
tentación,
le
importaría…
—Discúlpeme,
señora Graham, pero va usted muy deprisa. Yo no he dicho
que haya de enseñarse
a un niño a precipitarse en las trampas
de la vida, o
incluso a buscar
premeditadamente la tentación con el pretexto de ejercitar la
virtud
de
vencerla;
yo
sólo
digo
que
es
mejor
armar
y
fortalecer
a
su
héroe
que
desarmar y debilitar a
su adversario; y
si usted cultiva un roble joven en un
invernadero,
atendiéndolo solícitamente día y noche, protegiéndolo de cada
soplo
del
viento,
no
puede
esperar
que
se
convierta
en
un
árbol
vigoroso,
como aquel que ha crecido en el monte, expuesto a la acción
de los
elementos,
ni
siquiera
protegido
del
golpe
de
la
tempestad.
—De
acuerdo, pero ¿usaría usted los mismos argumentos si se tratara de
una
muchacha?
—Por
supuesto
que
no.
—No.
Usted cree que debería ser tierna y delicadamente alimentada, como
una
planta
de
invernadero,
enseñada
a
recurrir
a
los
demás
en
busca
de
orientación
y
ayuda,
y
alejada
todo
lo
posible
del
conocimiento
del
mal.
¿Sería
usted
tan
amable
de
decirme
por
qué
hace
esta
distinción?
¿Cree
usted
que
una
muchacha
carece
de
virtud?
—Ciertamente,
no.
—Pero
usted
afirma
que
la
virtud
sólo
se
pone
al
descubierto
con
la
tentación; y usted
piensa que una mujer
no debe ser expuesta en absoluto a la
tentación,
ni
informada
lo
más
mínimo
sobre
el
vicio
o
cualquier
cosa
relacionada
con él. Debe ser, por lo tanto, que cree usted que es tan viciosa,
o
tan
tonta,
que
no
puede
resistir
la
tentación;
y
aunque
pueda
ser
pura
e
inocente siempre que se
la mantenga
ignorante y limitada, al carecer, sin
embargo,
de virtud real, enseñarle cómo pecar es al mismo tiempo hacer de
ella una pecadora, y
cuanto mayor sea
su conocimiento,
cuanto
más
amplia su
libertad,
más
profunda
será
su
depravación;
por
el
contrario,
el
sexo
más
noble
posee una tendencia
natural al bien que,
protegida por una fortaleza superior,
cuanto
más
se
habitúa
a
pruebas
y
peligros
más
se
desarrolla.
—¡Que
el Cielo no permita que yo crea algo semejante! —interrumpí
finalmente.
—Entonces
quizá piense usted que los dos son débiles y propensos a errar,
y que el más ligero
error, la más mínima
mancha de sombra, arruinaría a la
una,
mientras que el carácter del otro sería fortalecido y embellecido y
su
educación
convenientemente rematada con un
pequeño conocimiento práctico
de las
cosas prohibidas. Esta experiencia (por usar una expresión
trillada) será
para él como la
tormenta para el roble,
que aunque puede esparcir las hojas y
quebrar
las ramas más pequeñas, sirve en realidad para afianzar las raíces
y
endurecer y consolidar
las fibras del
árbol. Usted querría que animáramos a
nuestros
hijos a probar las cosas por su propia experiencia; por el
contrario,
nuestras hijas ni
siquiera deben
aprovecharse de la experiencia de los demás.
Pero
yo
querría
que
ambos
se
beneficiaran
de
la
experiencia
de
los
demás,
y
de los preceptos de una
autoridad más
alta, que deberían conocer de antemano
para
rechazar
el
mal
y
elegir
el
bien,
sin
recurrir
a
pruebas
experimentales
para
enseñarles el
mal de la transgresión. Yo no enviaría al mundo a una pobre
muchacha desarmada
frente a sus enemigos e
ignorante de las trampas que se
tienden
a su paso; ni la vigilaría y la protegería hasta que, desprovista
de
respeto por sí misma y
de seguridad,
perdiera el poder o la voluntad de
cuidarse
y protegerse ella misma; y en cuanto a mi hijo, si creyera que va a
crecer
para
convertirse
en
lo
que
usted
llama
un
hombre
de
mundo,
uno
que
«sabe
lo
que
es
la
vida»,
y
jactarse
de
su
experiencia,
aunque
la
hubiera
aprovechado de tal manera que finalmente se
serenara y se convirtiera
en un
miembro útil y respetado
de la
sociedad, ¡preferiría que muriera mañana! ¡Lo
preferiría mil veces! —repitió seriamente, apretando al niño
contra ella
y
besando su frente con un
cariño
intenso. Éste, desde hacía algún rato, había
abandonado a su nuevo compañero y permanecía de pie cerca de
la rodilla
de
su
madre,
mirando
su
rostro
y
escuchando
con
silencioso
asombro
su
incomprensible
discurso.
—¡Bueno!
Ustedes las damas siempre tienen que tener la última palabra,
supongo —dije yo,
observando que se
levantaba y comenzaba a despedirse de
mi
madre.
—Puede
usted tener todos los argumentos que quiera… pero no puedo
quedarme
a
escucharlos.
—No,
de
eso
se
trata:
sólo
oyen
ustedes
de
una
discusión
lo
que
quieren;
el
resto
podemos
decírselo
a
las
paredes.
—Si
tiene
usted
necesidad
de
decir
algo
más
sobre
el
tema
—contestó
ella
mientras
le
tendía
la
mano
a
Rose—,
debe
usted
llevar
a
su
hermana
a
visitarme algún día y
escucharé, con toda la paciencia que pueda usted desear,
todo
lo
que
quiera
decir.
Preferiría
ser
aleccionada
por
usted
que
por
el
vicario,
porque tendría menos
reparos en decirle,
al final del discurso, que mi opinión
sigue
siendo
la
misma
que
al
principio…
como
sería
el
caso,
estoy
persuadida,
con
el
respeto
debido
a
los
dos
lógicos.
—Sí,
desde luego —contesté yo, decidido a mostrarme tan irritante como
ella—; porque cuando una
dama consiente en
escuchar un argumento que va
en
contra de sus opiniones, siempre está decidida de antemano a
resistirse a él,
a escuchar solamente
con sus oídos
corporales, cerrando a cal y canto sus
órganos
mentales
al
razonamiento
más
poderoso.
—Buenos
días,
señor
Markham
—dijo
mi
bella
antagonista
con
una
sonrisa
de
conmiseración.
Sin
dignarse replicar, se inclinó ligeramente y se dispuso a salir;
pero su
hijo,
con
infantil
impertinencia,
la
detuvo
exclamando:
—¡Mamá,
no
le
has
dado
la
mano
al
señor
Markham!
Ella
se volvió sonriente y me tendió la mano. Se la apreté
rencorosamente;
estaba molesto por la
continua injusticia
a la que me había sometido desde
nuestro
primer encuentro. Sin conocer nada de mi carácter y mis principios
verdaderos,
se
sentía
evidentemente
predispuesta
contra
mí
y
parecía
resuelta
a mostrar que, en lo
que me atañía y
sobre cada particular, sus opiniones
apuntaban
muy
por
debajo
de
las
que
yo
tenía
de
mí
mismo.
Yo
era
naturalmente
quisquilloso; si no, no me hubiera sentido tan vejado. Quizá,
también, estaba un poco
mimado por mi
madre y mi hermana, y algunas otras
damas
conocidas mías; y, sin embargo, yo no era de ningún modo un fatuo:
de
eso
estoy
plenamente
convencido,
lo
creas
o
no.
CAPÍTULO
IV
LA
FIESTA
Nuestra
fiesta
del
5
de
noviembre
transcurrió
agradablemente,
a
pesar
de
la
negativa
de la señora Graham a honrarla con su presencia. En realidad, es
probable
que
de
haber
asistido
a
ella
hubiera
habido
menos
cordialidad,
libertad
y
juego
entre
nosotros
de
los
que
hubo
sin
ella.
Mi
madre, como de costumbre, estuvo alegre y habladora, servicial y
amable; su única
equivocación fue
pretender con demasiada inquietud que sus
invitados
fueran
felices,
obligando
a
varios
de
ellos
a
hacer
lo
que
sus
espíritus
detestaban: a comer o beber, a sentarse frente a
la chimenea o a hablar
cuando
les hubiera gustado
permanecer en silencio. No obstante, lo soportaron muy
bien,
pues
estaban
dispuestos
a
divertirse.
El
señor
Millward
fue
generoso
en
dogmas
importantes
y
bromas
sentenciosas, anécdotas
pomposas y
discursos magistrales, pronunciados para
la
ilustración de la reunión en general y de la cautivada señora
Markham, el
cortés señor Lawrence,
la juiciosa Mary
Millward, el apacible Richard Wilson
y
el
prosaico
Robert
en
particular,
que
fueron
los
oyentes
más
atentos.
La
señora Wilson estuvo más brillante que nunca, con su cargamento de
noticias frescas y
fariseísmo antiguo,
entrelazados con preguntas y reflexiones
triviales
y observaciones a menudo repetidas, emitidas aparentemente con el
único
propósito
de
no
dar
un
momento
de
descanso
a
sus
órganos
del
lenguaje.
Se había traído con
ella su calceta y
parecía como si su lengua hubiera hecho
una
apuesta
con
sus
dedos
para
aventajarles
en
velocidad
y
movimiento
continuo.
Su hija
Jane estuvo, naturalmente, tan graciosa y elegante, tan ingeniosa y
atractiva como
posiblemente se había
propuesto: había muchas mujeres que
eclipsar
y
muchos
hombres
que
seducir,
y
allí
estaba,
además,
el
señor
Lawrence
para ser apresado y subyugado. Sus pequeñas artes de seducción
eran demasiado sutiles e
incomprensibles
para atraer mi atención, pero me
pareció
notar que había en ella un afectado aire de superioridad y una
timidez
poco propicia a su
alrededor que anulaba
todos sus avances. Cuando ya se
había
ido, Rose me comentó todas sus miradas, palabras y actitudes con
una
mezcla de agudeza y
aspereza que me hizo
maravillarme por igual de la
artificiosidad
de la dama y la sagacidad de mi hermana, y preguntarme si ésta
no tendría un ojo puesto
también en el
potentado; pero no te alarmes, Halford,
no
lo
tenía.
Richard
Wilson, el hermano menor de Jane, se sentó en una esquina,
aparentemente de buen
humor, pero
silencioso y tímido, deseoso de no llamar
la
atención, aunque interesado en escuchar y observar; y aunque estaba
en
cierto modo fuera de su
elemento, habría
sido bastante feliz a su manera si mi
madre
le hubiera dejado en paz; pero con su bondad equivocada, no dejó de
perseguirle con sus
atenciones, acosándole
con toda clase de viandas con el
pretexto
de que era demasiado tímido para servirse él mismo, y obligándole a
gritar
desde
el
otro
extremo
de
la
habitación
sus
monosilábicas
respuestas
a
las
numerosas
preguntas y observaciones con las que ella trataba vanamente de
hacerle
entrar
en
la
conversación.
Rose
me
hizo
saber
que
el
joven
nunca
nos
habría
honrado
con
su
compañía, si no llega a
ser por la
insistencia de su hermana Jane, que deseaba
ansiosamente
mostrar
al
señor
Lawrence
que
tenía
un
hermano
más
caballeroso y refinado que Robert. A este notable
individuo lo había
tratado
con la misma solicitud
para
mantenerle apartado; pero él afirmó que no veía
razón alguna para no
divertirse un rato con Markham y la vieja
dama (mi
madre no era vieja,
realmente), y la preciosa señorita Rose y el clérigo, como
el
que
más;
y
estaba
en
su
derecho,
por
otra
parte.
Así
que
habló
de
trivialidades
con mi madre y con Rose, discutió con el vicario sobre los
asuntos
de
la
vicaría,
de
cosas
del
campo
conmigo
y
de
política
con
los
dos.
Mary
Millward también estuvo callada, pero no fue tan atormentada por la
cruel amabilidad como
Dick Wilson, porque
tenía una manera cortante y
decidida
de contestar y rehusar, y se la consideraba más hosca que tímida.
Fuera
esto
cierto
o
no,
la
verdad
es
que
no
complació
ciertamente
a
la
concurrencia,
ni pareció disfrutar mucho con ella. Eliza me dijo que había
venido sólo porque su
padre había
insistido en ello, habiéndosele metido en la
cabeza
que
se
dedicaba
exclusivamente
a
las
faenas
caseras,
olvidándose
de
las distracciones
y las diversiones inocentes que eran propias de su edad y de
su sexo. En general
pareció estar de buen
humor. Una o dos veces el ingenio y
la
alegría de algún privilegiado entre los presentes la hicieron reír;
entonces
observé que buscaba la
mirada de Richard
Wilson, que estaba sentado frente a
ella.
Como Richard estudiaba con el padre de Eliza, tenía cierta
familiaridad
con él, a pesar de las
costumbres
retraídas de ambos, y supongo que había una
especie
de
camaradería
entre
los
dos.
Mi
Eliza estaba increíblemente encantadora, coqueta sin afectación, y
sin
lugar a duda más deseosa
de llamar mi
atención que la de los demás. Podía
leerse
claramente
en
su
rostro
encendido
y
en
su
pecho
palpitante
el
placer
que
experimentaba
al tenerme cerca de ella, sentado o de pie a su lado, al decirle
algo al oído o al
apretarle la mano al
bailar, placer defraudado, sin embargo,
por
palabras
y
gestos
atrevidos.
Pero
será
mejor
que
refrene
mi
lengua:
si
hago
alarde
ahora
de
estas
cosas,
tendré
que
ruborizarme
más
tarde.
Seguiré,
pues, hablando de las distintas personas que componían nuestra
fiesta; Rose se mostró
sencilla y natural,
como siempre, llena de alegría y
vivacidad.
Fergus
fue impertinente y absurdo; pero su insolencia y extravagancia, si
bien no elevaron el
concepto en que lo
tenían los demás, sirvieron para que
éstos
se
rieran.
Finalmente
(pues
me
excluyo
a
mí
mismo),
el
señor
Lawrence
fue
caballeroso
y atento con todo el mundo, cortés con el vicario y las damas,
especialmente con la
anfitriona y su hija,
y la señorita Wilson… ¡hombre
descarriado!:
no tuvo el gusto de preferir a Eliza Millward. El señor Lawrence
y yo intimamos en una
medida tolerable.
Esencialmente reservado, y aunque
abandonaba
a
menudo
el
apartado
lugar
de
su
nacimiento,
donde
había
llevado
una vida solitaria desde la muerte de su padre,
no tenía la oportunidad
ni la
inclinación
de
hacer
muchas
amistades;
de
todas
las
personas
que
había
conocido, yo era (a
juzgar por los
resultados) el compañero más agradable
para
su gusto. A mí me agradaba el hombre, pero era demasiado frío,
huraño y
dueño
de
sí
mismo
para
ganarse
toda
mi
cordialidad.
Él
admiraba
en
los
demás
la
franqueza
y
la
sencillez,
siempre
que
no
fueran
acompañadas
por
la
vulgaridad, pero era
incapaz de adquirir
estas cualidades. La excesiva reserva
sobre
sus intereses particulares era realmente bastante irritante y fría;
pero yo
no se lo tenía en
cuenta, pues estaba
convencido de que su origen estaba
menos
en el orgullo y la falta de confianza en sus amigos que en una
cierta
delicadeza enfermiza y
una timidez
peculiar, de la que era consciente, aunque
le
faltaba energía para superarla. Su corazón era como una mimosa
púdica que
se abre un instante con
la luz del sol,
pero que se hace un ovillo y se contrae al
menor
roce
con
el
dedo
o
el
viento
más
ligero.
Y,
sobre
todo,
nuestra
intimidad
era más una
predilección mutua que una amistad profunda
y sólida, como la
que existe entre tú
y yo. A pesar de tus raptos de mal genio, Halford, con nada
puedo compararte mejor
que con una vieja
chaqueta, intachable de textura,
pero
cómoda y holgada, que se ha adaptado a la forma del que la lleva,
quien
puede utilizarla como le
plazca, sin ser
molestado por el miedo a estropearla;
por
el contrario, el señor Lawrence era como una prenda nueva, elegante
e
impecable al mirarla,
pero tan estrecha en
los codos que uno temía romper las
costuras
si
movía
libremente
los
brazos,
y
tan
suave
y
delicada
en
su
superficie
que
uno
no
se
atrevía
a
exponerla
a
una
sola
gota
de
lluvia.
Poco
después
de
la
llegada
de
los
invitados,
mi
madre
mencionó
a
la
señora
Graham,
lamentó
su
inasistencia
a
la
reunión
y
explicó
a
los
Millward
y
los Wilson las razones
que
había dado por no haber devuelto sus visitas,
esperando
que
ellos
la
excusaran,
pues
estaba
segura
de
que
no
había
pretendido
ser
descortés
y
que
sería
un
placer
para
ella
visitarlos
en
cuanto…
—Pero
es
una
señora
muy
extraña,
señor
Lawrence
—añadió—.
No
sabemos qué pensar de
ella;
quizá pueda usted decirnos algo, ya que es su
inquilina
y
ella
dijo
que
le
conocía
un
poco.
Todas
las miradas se volvieron hacia el señor Lawrence. Pensé que se
azoraba
demasiado
al
ser
interrogado
de
aquella
forma.
—¿Yo,
señora
Markham?
—dijo—.
Está
en
un
error…
yo
no…,
es
decir,
la
he
visto, desde luego, pero yo debería ser la última persona a la que
recurriera
usted
para
obtener
información
sobre
la
señora
Graham.
Luego
se volvió inmediatamente hacia Rose y le pidió que interpretara
alguna
melodía
al
piano
para
alegrar
la
reunión.
—No —dijo ella—, debe usted pedírselo a la
señorita Wilson: ella es la
que
canta
mejor
y
la
que
sabe
más
música.
La
señorita
Wilson
puso
objeciones.
—Cantará
de buena gana —dijo Fergus— si se toma la molestia, señor
Lawrence,
de
ponerse
junto
a
ella
y
pasarle
las
hojas
de
la
partitura.
—Lo
haré
con
mucho
gusto,
señorita
Wilson;
¿me
permite?
La
señorita Wilson alargó el largo cuello y sonrió, y le permitió
guiarla
hasta
su
instrumento,
en
donde
tocó
y
cantó,
con
su
mejor
estilo,
una
pieza
tras
otra,
mientras
él
permanecía
pacientemente
junto
a
ella,
con
una
mano
apoyada en el respaldo
de la silla donde
estaba sentada, volviendo con la otra
las
hojas
de
las
partituras.
Quizá
el
señor
Lawrence
disfrutara
de
la
interpretación como ella
—fue muy buena en
su estilo—, pero no podría decir
que
me emocionara profundamente. La ejecución fue perfecta, pero
careció de
sentimiento.
Pero
el
tema
de
la
señora
Graham
no
se
había
acabado.
—No
bebo
vino,
señora
Markham
—se
excusó
el
señor
Millward
cuando
le ofrecieron esta
bebida—; tomaré un
poco de cerveza. Siempre prefiero la
cerveza
que
hace
en
su
casa