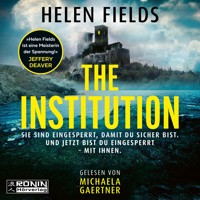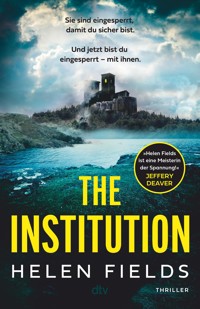Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Connie Woolwine
- Sprache: Spanisch
Están encerrados por tu seguridad. Ahora, tú estás encerrado con ellos. La doctora y perfiladora forense Connie Woolwine tiene cinco días para atrapar a un asesino. En una unidad cerrada del hospital penitenciario de máxima seguridad más extremo del mundo, un grito rompe la noche. A la mañana siguiente, encuentran a una enfermera brutalmente asesinada… pero de la bebé que llevaba en su vientre no hay rastro. Se ha pedido un rescate, y el reloj corre. Connie Woolwine es reconocida por su capacidad para meterse en la mente de un asesino. Ahora deberá infiltrarse entre los hombres más trastornados y peligrosos del planeta, y usar sus habilidades únicas para encontrar a la bebé… antes de que sea demasiado tarde. Pero mientras el tiempo se agota, ¿logrará Connie atrapar al asesino antes de que la Institución acabe con ella? --- «Deliciosamente oscura y absolutamente adictiva. No pude soltarla». Clare Mackintosh ⭐⭐⭐⭐⭐ «El Instituto te atrapa desde la primera página y no te suelta hasta el último párrafo». Jeffery Deaver ⭐⭐⭐⭐⭐ «Simplemente increíble». Angela Marsons ⭐⭐⭐⭐⭐ «Fields en su mejor y más impactante versión: una maestra del suspense y la tensión». Daily Mail ⭐⭐⭐⭐⭐ «Fields lo ha hecho de nuevo: un thriller inquietante y absorbente». My Weekly ⭐⭐⭐⭐⭐ «Criminalmente adictiva, claustrofóbica y cautivadora». Neil Broadfoot ⭐⭐⭐⭐⭐
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La institución
La institución
Título original: The Institution
© Helen Fields, 2023. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf
Traducción: Bárbara Vaquero © Skinnbok ehf
ISBN: 978-9979-64-884-0
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Queda prohibido el uso de cualquier parte de este libro para el entrenamiento de tecnologías o sistemas de inteligencia artificial sin autorización previa de la editorial.
Published by agreement with Hardman and Swainson LLP.
–
A Grace, Martha y Ester,
gracias por prestarme,
de vez en cuando, a vuestra madre
Capítulo 1
Lunes
Los muertos suelen ser mejor compañía que los vivos. Al menos esa era la experiencia de Connie. Contaban su historia con claridad, sin subterfugios ni exageraciones y, a cambio, pedían relativamente poco: justicia, tal vez, o la promesa de proteger a otros de caer en la misma suerte. Ese cuerpo en particular, sin embargo, le habría exigido mucho más, y con razón.
La doctora Connie Woolwine estrechó la mano de ese cadáver. En vida, ambas podrían haber sido amigas, unidas por el mismo amor a la medicina y la vocación de ayudar a quienes habían perdido la esperanza. En la muerte, su denominador común era la hija que una de ellas había llevado en el vientre y a la que la otra debía encontrar.
—¿Quién te la quitó, Tara? —preguntó Connie—, ¿cómo pudo ser tan cruel? —Le pasó los dedos enguantados por el pelo, admirando la textura sedosa del moño deshecho por la refriega, con algunas horquillas aún sujetas aquí y allá—. ¿Te importa si miro lo que te hicieron? Lo haré de la forma más delicada que pueda, confía en mí.
Esperó un momento y luego dobló una sección de la sábana que cubría el cuerpo de la enfermera Tara Cameron. Al hacer ese gesto, recordó un juego de cuando era niña. Cada uno tenía un lápiz y había una única hoja de papel. Una persona dibujaba los pies, doblaba el papel y lo pasaba a la siguiente, que dibujaba las piernas, doblaba el papel y lo pasaba a la siguiente hasta que el cuerpo estaba completo. En ese momento, se revelaba el desternillante resultado, que desencadenaba siempre sonoras carcajadas. Pero esa vez no iba a ser así. Connie dejó que las heridas —las pinceladas de la muerte—, contaran su historia.
La cara estaba relativamente intacta, si no se tenía en cuenta el rímel corrido que había dejado rastros negros y húmedos desde los ojos hasta las sienes. Tara había muerto en decúbito supino, consciente la mayor parte del tiempo, mientras lloraba tanto la pérdida de su hija como su final inminente. Tenía conocimientos médicos suficientes como para saber que era imposible sobrevivir a ese tratamiento tan bárbaro.
En las comisuras de los labios se extendían dos marcas rojas, casi invisibles, que un ojo menos experimentado podría haber confundido con manchas de pintalabios.
—¿Qué es lo primero que te hicieron?, ¿te amordazaron? —le preguntó Connie, rozando con la uña del índice las pequeñas abrasiones dejadas por la tela—. Tuvo que ocurrir así, porque de lo contrario habrías pedido ayuda.
Un pequeño pendiente oscuro adornaba su oreja izquierda y Connie se preguntó quién se lo habría regalado y cuándo habría sido. Pasó el pulgar por encima y quitó la pátina negra con el guante, revelando un pequeño diamante con sangre incrustada. Faltaba el derecho, por alguna razón, y a Connie le pareció ver cómo le arrancaban la mordaza con fuerza, llevándose consigo el pendiente, desprendiéndolo de la tuerca que lo sujetaba.
Pasó a examinar el cuello y los hombros. Había dos marcas muy claras de dedos ensangrentados a ambos lados de su cuello que se habían fijado en el instante en que el agresor le había tomado el pulso. Connie sabía que no iba a encontrar huellas dactilares, segura de que quien había cometido aquella atrocidad llevaba guantes. No había dejado nada al azar. Solo una pequeña e imprevisible circunstancia había permitido descubrir el cadáver inmediatamente.
Los hombros, intactos y perfectos, eran un fiel espejo de la vida de Tara. Treinta años, piel flexible y sana, carne tonificada y sin marcas. Algunos trazos más claros desde los hombros hasta los pechos hablaban de un bikini usado a la orilla del mar. Le gustaba estar al aire libre, disfrutando del calor del sol sobre su piel. Lo que se suele buscar en vacaciones. Un descanso en el que estás convencido de que tienes tiempo suficiente para disfrutarlo, olvidándote de todo. Quién sabe qué habría hecho Tara en aquellos días de relajación de haber sabido lo que el destino le tenía reservado. ¿Los habría pasado con su familia o resolviendo asuntos personales? ¿O tal vez escribiendo cartas a sus seres queridos para ayudarlos a atravesar la oscuridad que los aguardaba?
Dobló un poco más la sábana. Pechos intactos, que empezaban a hincharse. Manchas de sangre que se habían secado hasta parecer pequeñas pecas oscuras, dejando su piel ligeramente áspera. A los lados, sus brazos revelaban la cruel tenaza de las manos del hombre, que la había estrujado sin piedad para inmovilizarla, hasta el punto de dejarle moratones, fantasmas de un hombre rápido y despiadado. Había huellas del pulgar en el interior y de los demás dedos en el exterior. Entonces Tara lo había mirado a la cara, descubriendo quién era el hombre que la iba a matar. Su cara debía de estar a la misma distancia a la que se encontraba la de Connie en ese momento.
Seguramente debía de haber alguna pista en el cuerpo, algún rastro de ADN: fragmentos de piel, una gota de sudor o de saliva que se había escapado durante el ataque… Los avances tecnológicos habían convertido cada cadáver en un mapa topográfico listo para ser leído, un rastro de caricias, besos, bofetadas, arañazos. Una gran exposición química. Si dispusiera de tiempo suficiente para descubrirlo todo…
Por desgracia, no era así. Connie consultó el reloj que marcaba los segundos en la pared de azulejos color crema y se obligó a acelerar. Disponía tan solo de unos minutos. Otro pliegue. Los antebrazos, la caja torácica, el estómago, el abdomen. Connie se armó de valor. Cuanto más bajaba, más sangre había. La piel flácida colgaba y se arrugaba alrededor del vientre, que había perdido su contenido. No había sido por culpa de una paliza. No había señales de golpes. Había sido algo peor.
En la base del abdomen había un corte limpio de unos quince centímetros, quizá veinte, lo bastante profundo para abrir la piel y llegar a los músculos. Algunas heridas más pequeñas mostraban que se habían aplicado grapas quirúrgicas para mantener los colgajos abiertos y facilitar el acceso. A partir de ahí seguían otros cortes, uno tras otro, hasta el útero. Y esa era una buena parte de la historia. Toda no, pero sí la mayor parte.
Habían profanado el cuerpo de Tara y se habían llevado a su bebé. El vientre que durante treinta y seis semanas había sido nido y alimento para la criatura que se preparaba para el mundo exterior había sido vandalizado y saqueado. No había sido una operación profesional, pero se había llevado a cabo con un esfuerzo considerable. Alguien había hecho los deberes. Si se hubiera tratado de una tarea, el profesor le habría puesto un nueve por el esfuerzo y un seis y medio por el resultado final, que seguía siendo suficiente para practicar con éxito una cesárea a una mujer que no la había consentido.
El delito se denominaba «secuestro fetal» y Connie no podía imaginarse un crimen peor. Y, teniendo en cuenta lo alto que había puesto el listón su experiencia profesional, no era moco de pavo. Había habido un asesinato, por supuesto, pero no había sido el objetivo principal del ataque.
Ese cadáver representaba poco más que un daño colateral al crimen principal.
Las heridas de Tara no habían recibido la menor atención. Había muerto desangrada mientras preparaban a la niña para transportarla fuera del edificio. Amordazada, con las muñecas atadas y sujetada a la fuerza, Tara había permanecido demasiado despierta mientras le robaban lo más preciado que tenía en el mundo.
Connie colocó suavemente una mano sobre la herida, como si quisiera retroceder en el tiempo, agarrar los bordes del agujero y cerrar aquel vientre vacío, con la ilusión de devolver el feto al cuerpo amoroso de su madre.
Las manos de Tara estaban hinchadas. La cirugía, para cualquiera lo bastante enfermo como para llamarla así, había llevado su tiempo. Centímetro a centímetro, Connie rozó con los dedos su mano izquierda, palpando suavemente los huesos. Solo una autopsia completa con rayos X daría el veredicto definitivo, pero estaba bastante segura de que había fracturas bajo esos halos morados. El relato de esas fracturas se extendía a las uñas rotas y descamadas, ennegrecidas y sanguinolentas.
—Cómo has luchado —le susurró—. Espero que sepas que hiciste todo lo posible por salvar a tu hija. Algunas batallas se pierden al principio. Tu atacante estaba demasiado preparado. —Connie le dio unas palmaditas en la mano, el mismo gesto que solía hacer su abuela cuando quería consolarla. Si tienes suerte, aprendes a amar pronto, y es uno de esos dones que te acompañan toda la vida, o que se te escapan para siempre. Connie se preguntó qué habría visto y qué habría aprendido la hija de Tara en aquellas primeras, delicadas y precarias horas de vida. Seguramente, nada agradable.
De ahí para abajo, había poca información que recoger: magulladuras en las piernas, sobre todo alrededor de los tobillos, provocadas seguramente por unas ligaduras. El cuerpo aún no había perdido por completo su color, como ocurría en los días siguientes a la muerte, lo que indicaba la rapidez con la que habían avisado a Connie una vez descubierto el cadáver. La importancia del momento era grotesca en ese caso.
La puerta del depósito crujió, se atascó y finalmente cedió con un empujón. Era una habitación que llevaba años sin utilizarse y, con toda probabilidad, habría preferido seguir así, de no ser porque las circunstancias habían decidido lo contrario.
—Doctora Woolwine, este es Kenneth Le Fay. Nos preguntábamos si aún le faltaba mucho —dijo el director al entrar.
—Ya casi he terminado —respondió Connie.
—Entonces, ¿cuánto le queda? La familia está esperando en mi despacho. No sé si la habrán informado, pero el pediatra al que hemos consultado cree que, ante un parto tan traumático, la niña no sobrevivirá más de siete días. Y ya ha pasado un día entero.
—Sí, ese es el plazo que esperaba —respondió—. Y, de todos modos, después de una semana, el rastro ya se habrá enfriado.
—Habrá que retirar el cuerpo, discretamente, pero con rapidez. Ya está todo dispuesto. —El hombre tenía una voz áspera y gutural que a ella le recordó el sonido de un insecto frotándose las patitas. Le Fay posó los ojos en la mano que Connie sostenía entre las suyas y no pudo disimular su disgusto y su asombro.
—Mis métodos pueden parecer inusuales —comentó Connie—, pero en el análisis de investigación se trata de establecer conexiones, tanto entre los hechos y el caso como entre yo misma y todos los implicados. Todo me ayuda a acercarme a la solución.
—Me advirtieron que usted puede ser un poco… —El hombre parecía no encontrar las palabras adecuadas para completar la frase.
—No se preocupe, director. Ya casi he terminado.
Forzó la puerta un poco más y con un brazo la invitó a salir. Connie no se movió.
—Prefiero estar sola.
El hombre suspiró, pero se marchó sin protestar. Connie no estaba enfadada con él. Kenneth Le Fay dirigía un centro psiquiátrico penitenciario que albergaba a reclusos de máxima seguridad. No era la primera muerte que se producía bajo su dirección ni sería la última, pero sin duda sería la que le iba a provocar más noches de insomnio.
—Tengo que irme ya. —Connie se volvió hacia Tara, cubriendo cuidadosamente su cuerpo frío—. Haré todo lo que pueda. No puedo prometerte nada, no sería justo por mi parte, pero empezaré hoy mismo y me esforzaré al máximo. Por si sirve de algo, creo que tu niña sigue viva. Y no sabes cuánto lamento lo que te han hecho.
Le acarició el pelo una vez más y se inclinó sobre su frente, tentada de besar la suave piel y desear que la pobre joven descansara en paz. Fue el miedo a transferir su propio ADN lo que le impidió cometer tal imprudencia.
—Volveré a verte cuando todo haya terminado y entonces podré estar más tiempo contigo. No pierdas la esperanza.
El helicóptero que había llevado a Connie a la Institución para examinar el cadáver de Tara había sobrevolado valles sinuosos y seguido corrientes de agua, sin molestar más que a los ciervos, pero ella no había prestado atención, concentrada como estaba en sus propios pensamientos. Habían atravesado una turbulencia justo cuando estaba analizando los mecanismos de una mente capaz de semejante atrocidad. El piloto no había dicho ni una palabra desde el despegue, salvo las instrucciones normales de seguridad, y Connie había aprovechado el silencio para poner en orden sus pensamientos. Se interrumpió cuando el hombre le dio un golpecito en el brazo para indicarle el alto muro de una presa por el que estaban subiendo verticalmente.
—Maldita sea, es… —Connie no había sido capaz de encontrar la palabra adecuada. Aterrador, impresionante, extraordinario, horroroso. Imponente y siniestro. Algunos incluso lo habrán encontrado hermoso.
Debajo de ellos había una extensión de agua que reflejaba la miríada de grises del cielo. En el horizonte, las nubes ocultaban las cumbres de las montañas y allí, en medio, se alzaba el edificio, como una afrenta a la naturaleza y, sin embargo, de un modo u otro, perfectamente integrado en aquel paisaje implacable. Un complejo con tres torres cuadradas —la más alta en el centro—, al lado de las cuales todo lo demás parecía encogerse.
—Se ha quedado sin habla, ¿eh? Le pasa a todo el mundo la primera vez que lo ve. Por lo que a mí respecta, estoy contento de que mi misión sea solo traer y llevar a gente. Ese lugar me pone los pelos de punta.
Connie había leído en alguna parte que el hospital era originalmente una fortaleza, erigida en el fondo del valle con tres torres conectadas a los cuerpos inferiores para crear una enorme estructura irregular de granito, como si hubiera surgido de la tierra imitando las montañas del fondo.
La Institución Charles Horatio Parry para la Rehabilitación de los Criminales Dementes había elegido la fortaleza como sede un siglo antes, año arriba año abajo, pero ese nombre tan ridículo se había abandonado enseguida en favor de la abreviatura: «La Institución». Y desde entonces, en el sentir común, el lugar se asociaba a trastornados y asesinos en serie, y a la hazaña de sedar la locura y convertir en corderos a los lobos que había entre sus muros. Bedlam, Topeka, Boradmoor, Rampton... y La Institución. Nombres que se susurraban con los ojos abiertos de par en par y que eran objeto de interminables especulaciones en todo el mundo.
Las torres cuadradas estaban protegidas de los peligros internos y externos por muros con pinchos. Entre las laderas de las montañas situadas detrás del complejo se deslizaba una única carretera de acceso para los trabajadores, los proveedores, el personal de mantenimiento y los posibles pacientes nuevos. No salía mucha gente de allí. De hecho, la Institución tenía fama de que de allí no salía prácticamente nadie. Los hombres y mujeres encarcelados ahí no eran del tipo que se esperaba que se redimieran hasta el punto de poder reintegrarse en la sociedad. Aquel lugar era una residencia para toda la vida, ya fuera larga o corta.
Mientras volaban hacia la cruz que indicaba el punto de aterrizaje, Connie se fijó en que había una zona de aparcamiento para el personal, otra para los proveedores junto a la Torre Uno y, en un cuerpo aparte junto a la Torre Tres, la incineradora de residuos; es decir, cuatro vías por las que un cadáver —vivo o muerto—, podía salir de la Institución. El único puesto de guardia visible se encontraba a la salida del aparcamiento de proveedores, por lo que hacían un gran ejercicio de confianza una vez que el personal abandonaba los edificios del hospital.
Las propias torres, auténticos rascacielos de piedra gris, eran lo bastante altas —sobre todo la central—, como para disuadir incluso al paciente más desesperado de intentar escapar. Por si fuera poco, había rejas en las ventanas y la mera vista desde allí habría disuadido a la mayoría de intentar una excursión no autorizada. Riesgo de ahogamiento por un lado, caída por un precipicio por el otro. Hipotermia en cualquier lado durante los meses más fríos, hasta que fuera posible conseguir un medio de transporte. Sin embargo, incluso entonces, una vez que sonaran las sirenas de alarma —algo inevitable—, habría sido muy fácil localizar al fugitivo, dado el escaso tráfico existente en la carretera. Eso si dicho fugitivo no contaba con la complicidad de algún infiltrado, como sin duda había sido el caso del asesino de Tara.
Un tercer hombre podría haber sobornado o chantajeado a un empleado para que dejara las puertas abiertas o sacara a la niña a escondidas. Un empleado que gozaba de la total confianza de los guardias y, por tanto, del acceso a llaves y contraseñas, y con el suficiente desprecio por la vida humana como para considerar incluso la peor de las atrocidades como mera moneda de cambio.
Todo era posible.
Hubo un tiempo en que Connie no pensaba así, cuando estaba convencida de que había un límite al daño que un hombre podía infligir a sus semejantes; pero ese pensamiento se había desvanecido y perdido en un pasado anterior a su trabajo como perfiladora para las fuerzas policiales de todo el mundo, antes de licenciarse en Psicología y formarse como psicóloga forense. Días lejanos en los que ella también se había encontrado encarcelada en una institución más atractiva —y más cara—, pero, en conjunto, bastante similar a aquella en la que estaba en ese momento. Lo que sabía mejor que nadie era que en todos hay bondad y maldad, agolpadas como energía potencial a la espera de un catalizador que las hiciera estallar. Sabía que no se puede confiar plenamente en nadie; que tras una fachada de normalidad y rutina, los deseos más oscuros acechaban a los seres humanos, y que la diferencia estaba entre los que podían ocultarlos y controlarlos y los que no.
Ese profundo conocimiento de la naturaleza humana era la razón por la que la doctora Connie Woolwine estaba allí. La misma que le había hecho tomar la difícil decisión de renunciar a un viaje para estar cerca de su madre mientras su padre estaba hospitalizado para someterse a una angiografía, y de cancelar una cita con el único hombre que había mostrado algún interés por ella después de tanto tiempo que ni siquiera podía cuantificarlo. Según su madre, era ella la que «rechazaba» a la gente. Por eso había dejado de pensar en las vacaciones… Destinos como Bora Bora, Australia y Marrakech estarían allí al año siguiente. El trabajo era su razón de vivir. «Quizá la única», le susurró una vocecita desde los más oscuros recovecos de su mente.
Y en esa ocasión en particular, la habilidad que Connie demostraba en su trabajo, su capacidad innata de leer en el interior de las personas, era crucial, porque el único obstáculo que había que superar para encontrar a la bebé de Tara era un centro psiquiátrico penitenciario lleno de psicópatas y asesinos en serie.
Capítulo 2
Lunes
Connie entró en el despacho situado al final del ala administrativa sin molestarse siquiera en llamar a la puerta. El personal de seguridad solo tuvo que ver la identificación que se había atado alrededor de la muñeca para dejarla pasar sin molestarla. Al personal de administración le habían indicado que se ausentase de sus mesas.
Cuando apareció en la amplia sala con un ventanal que daba a las laderas de la montaña que había detrás del complejo, las cuatro personas presentes se pusieron en pie. Kenneth Le Fay abandonó su enorme escritorio y caminó hacia ella por el medio de una enorme alfombra que intentaba desesperadamente, pero en vano, dar calidez a la habitación.
—Doctora Woolwine —la saludó—, únase a nosotros.
Connie le tendió la mano, pero la mirada del hombre le recordó que poco antes se la había tendido al cadáver de la joven. Le Fay le dio rápidamente la espalda y se metió la mano en el bolsillo.
—La muerte no suele ser contagiosa —murmuró al pasar junto a él.
El más joven de los tres desconocidos, casi tan pálido como la mujer que Connie acababa de dejar, dio un paso al frente.
—¿Podrá ayudarnos? ¿Tiene alguna idea de quién lo hizo o de cómo identificarlo? —le preguntó.
—Le presento al marido de Tara, Johannes Cameron —dijo Kenneth Le Fay—. Y a Keira y Francis Lyle, los padres.
—Haré todo lo posible por ayudar, pero no puedo prometerles nada. El tiempo para encontrar a la niña con vida es muy limitado —respondió Connie.
—Disponemos de apenas una semana —confirmó Francis Lyle—, confiando en que cualquier complicación en el parto no haya comprometido la salud de nuestra nieta.
—Aurora —lo corrigió Johannes—. Tara eligió ese nombre, y preferiría que la llamaras así.
Francis Lyle asintió.
—Sí, Aurora. Hablé con una pediatra en cuanto nos informaron de lo que había pasado. Por su experiencia, cree que, sin asistencia médica, la gente que no ha tenido hijos no está preparada para atender las necesidades de un recién nacido y, como a Aurora se la quitaron antes de tiempo a nuestra hija…
—Entiendo —dijo Connie—. Tenemos que pensar que solo disponemos de cinco días a partir de ahora. ¿Puedo ver la nota de rescate?
Francis Lyle cogió un papel del borde del escritorio de Le Fay y se lo tendió.
—Se lo enviaron a mi contable, que también es un amigo íntimo.
Connie leyó el texto en voz alta.
—«Entregar cinco millones en crater coins en lotes, por transferencia bancaria, al monedero digital indicado en el archivo adjunto. En cuanto lo recibamos, enviaremos la ubicación del bebé». Criptomonedas. Muy listos. Son prácticamente imposibles de rastrear —dijo—. ¿Tienen intención de pagar?
—La policía lo desaconseja. Argumentan que pagar un rescate no aumenta las posibilidades de que un rehén sea devuelto a su familia —respondió Le Fay.
—Pagaremos —declaró Francis Lyle en un tono que no admitía réplica.
—¿Supervisará la policía el pago? Tendrán que seguir el dinero o, en este caso, su equivalente.
—La policía ha accedido a cooperar con mi contable, que se ocupará de la compra y de la transferencia. Ya hemos abierto nuestro propio monedero digital. Cumpliremos el plazo y pagaremos hasta el último céntimo. Ya disponemos del dinero necesario. Los secuestradores no tendrán ningún pretexto para hacer daño a la niña.
—De acuerdo —dijo Connie—. Comprendo su decisión, pero se trata de una situación especialmente delicada. Perdone la crudeza, pero ¿han aportado alguna prueba de que sigue viva?
—En el correo electrónico había un vídeo adjunto. Hemos imprimido un fotograma, mire. —Francis Lyle le entregó una segunda hoja de papel.
La niña tenía los ojos cerrados. Estaba envuelta en una sencilla toalla blanca de la que solo asomaban la cara y los brazos. Podría haber sido cualquier bebé recién nacido de cualquier parte del mundo, salvo que, en una esquina, se vislumbraba un rostro que era inequívocamente el de Tara Cameron.
—¿La policía ha rastreado el correo electrónico? —preguntó Connie.
—Nos han dicho que procedía de un router cebolla —respondió Johannes—. Ha rebotado tantas veces por el mundo que no hay esperanza de que puedan rastrearlo.
—¿Han sido capaces de comunicarles que han recibido la nota de rescate y que tienen intención de pagar? —volvió a preguntar Connie.
—Sí —confirmó Johannes—. Y hemos pedido un vídeo al día con prueba de la fecha.
—Bien. Envíemelos a mí también, si no le importa. Tengo que poder ver todo lo que vea la policía. Es posible que haya algunos detalles relacionados con la información que he recopilado aquí que la policía no considere relevantes. —Connie le devolvió los papeles.
—¡Quiero verla! —gritó Keira Lyle en ese momento. Todos se volvieron para mirarla—. Quiero ver a mi hija. Ahora mismo. No quiero esperar más. Me necesita.
Francis Lyle suspiró y tendió una mano a su esposa, que dio un paso atrás.
—Cariño, ya acordamos cómo se llevaría a cabo el procedimiento. Podremos ver a Tara cuando se la lleven de aquí.
—¡Ella la ha visto! —La mujer señaló a Connie con un dedo tembloroso—. Llegó en helicóptero y fue directamente a ver a mi hija. ¡Es inconcebible! ¡Deberían detener a todos los que estén dentro de este maldito lugar hasta que averigüen quién la mató!
—La prioridad es recuperar a Aurora —le explicó Francis—. Según la policía, si se hacen movimientos arriesgados, quienquiera que la tenga como rehén podría entrar en pánico y matarla o simplemente abandonarla y dejarla morir quién sabe dónde.
—Ninguno de nuestros pacientes se va a ir a ninguna parte —añadió Kenneth Le Fay—. No solo eso, cualquier ausencia injustificada del personal equivale a una admisión de culpabilidad. Necesitamos información desde dentro y la doctora Woolwine nos la proporcionará.
—¡Pero está muerta! ¡Mi niña está muerta! ¡Mi niña! ¿Por qué nadie me escucha?
Connie pasó entre los dos hombres, que estaban sobrepasados por la necesidad de encontrar a la niña y demasiado angustiados para consolar a su suegra y esposa, respectivamente. Le cogió las manos y se las apretó con fuerza, invadiendo el límite invisible de su espacio personal, reclamando su atención.
—Tara quiere que encontremos a su hija —le dijo—. Necesita que haga un último esfuerzo para ayudar a Aurora. —Keira Lyle se permitió sollozar—. He ido a verla por dos razones: la primera, para ver por mí misma a lo que tendré que enfrentarme cuando vaya tras las personas que acabaron con la vida de su hija. No quiero que la vea ahora y, dado el evidente vínculo que les unía, estoy segura de que a Tara tampoco le gustaría que la viera así.
—No puedo más. —Keira agachó la cabeza y dejó caer grandes lágrimas sobre sus manos entrelazadas—. Por favor, por favor, encuentre otra manera. Quiero abrazar a mi niña.
—Lo sé —respondió Connie—, pero la segunda razón por la que he ido a ver a Tara ha sido para averiguar qué quería que supiéramos.
—Cállese, por favor. No quiero oír nada más.
Connie estrechó suavemente las manos de la mujer.
—Su hija luchó contra sus agresores. Aunque sabía que no serviría de nada, luchó. Hizo todo lo que pudo para salvar a su nieta. Otros se habrían quedado paralizados por el miedo o el dolor. Habrían sido devorados por la enormidad de lo que estaba ocurriendo. Tara no. Creo que era una mujer extraordinaria. Y, según mi experiencia, las mujeres extraordinarias suelen tener madres extraordinarias. ¿No quiere ayudarla, señora Lyle, en el momento en que más la necesita? ¿Puede respirar hondo, apretar los dientes y seguir adelante para hacer realidad lo que Tara quería? ¿Hacer todo lo posible para salvar a Aurora?
Los sollozos empezaron a remitir. A Keira Lyle le temblaba todo el cuerpo de forma violenta, pero se obligó a levantar la cabeza.
—Es un dolor demasiado grande. No sobreviviré —dijo.
—Con su nieta en brazos encontrará la fuerza necesaria —la animó Connie—. Le he prometido a Tara que haremos todo lo que esté en nuestra mano para que así sea.
—¿Usted… ha hablado con ella? —Por primera vez, las manos de la mujer correspondieron al apretón de Connie.
—Sí. La he cogido de la mano como ahora estoy cogiendo la suya. Le he acariciado el pelo como usted debió de hacer mil veces. Le he prometido que no descansaría hasta encontrar a quienes le habían hecho daño. —Keira soltó otro sollozo—. ¿Le gustaría hablarme de cómo era? Cualquier cosa que se le ocurra servirá de ayuda. Vamos a sentarnos.
Connie la guio hasta un pequeño sofá que había junto a la chimenea y se sentó a su lado, sin soltarle las manos para mantener el contacto.
—Le rogué que no viniera a trabajar a este lugar —empezó Keira—. No podía soportar la idea de que estuviera aquí con esta gente. Y lo peor es que esperaba que pasara algo. Yo… quería que los hechos me dieran la razón y que dimitiera.
—Por supuesto, es algo normal —observó Connie—. ¿Qué madre querría que su hija estuviera rodeada de gente enferma y peligrosa? Usted estaba intentando protegerla.
—Pero ahora me siento como… —intervino de repente, con una mueca de horror creciente.
—Usted no ha tenido nada que ver —dijo Connie—. No abrió una puerta a un mundo paralelo en el que ha ocurrido todo esto. No es real, es su cerebro tratando de hacerla sentir responsable. Casi todos los padres que pierden un hijo desarrollan algún tipo de sentimiento de culpa. Más adelante podré ayudarla a superarlo, pero por ahora tiene que confiar en mí y mantener a raya esos pensamientos. Ahora me gustaría conocer las cualidades de Tara, su personalidad.
—Estaba convencida de que estaba marcando la diferencia aquí —intervino Johannes Cameron, que estaba de pie delante de la ventana, dándoles la espalda—. Por eso no quería dejar este trabajo. No eres la única que le rogó que se marchara, Keira. Había conseguido que me prometiera que, cuando naciera la niña, no volvería jamás.
—Era muy inteligente, podría haber estudiado Medicina —continuó Keira—. Fue a los mejores colegios y siempre sacaba buenas notas. Cuando eligió Enfermería, le dije que iba a desperdiciar su inteligencia, pero era lo que quería hacer: cuidar a los demás. Dijo que como su vida estaba tan llena de privilegios y bendiciones, la única forma posible de equilibrar la balanza era buscar a los más necesitados, a los más marginados y parias de la sociedad para ayudarlos a cambiar.
—Y aparte del trabajo, ¿cuáles eran sus pasiones? —preguntó Connie.
—Las manualidades —respondió Johannes en voz baja—. Siempre pensé que era una pérdida de tiempo, pero era su forma de desintoxicarse de las situaciones que vivía aquí. Ella fue la que preparó los recuerdos de nuestra boda y los personalizó para cada invitado.
—Qué detalle —comentó Connie—. ¿Alguna amistad cercana fuera de la familia? ¿Salía a menudo?
—Hasta que se quedó embarazada, sí. Empezó a preparar el nido muy pronto. Desde el momento en que supo que esperaba un bebé, se dedicó a decorar su dormitorio y se obsesionó con su salud. Empezó a asistir a yoga para embarazadas. Venía a casa más a menudo. Antes, solía quedarse aquí incluso tres noches a la semana, entre turno y turno. Una elección lógica, ya que la Institución está aislado y yo a menudo estoy fuera por trabajo.
Se hizo un silencio embarazoso.
—Debería haberla protegido mejor —murmuró Johannes. Fue casi un susurro, pero el remordimiento que emanaba de él era un verdadero grito.
—¿De qué? ¿De su carrera? ¿De su derecho a tomar sus propias decisiones? Su mujer no habría querido este tipo de protección —dijo Connie.
El teléfono fijo de Kenneth Le Fay vibró discretamente. El director se puso a su altura, contestó y colgó. Luego pulsó algunas teclas de su portátil. Apareció una imagen del exterior del edificio, en la que se veía a la furgoneta de la lavandería dando media vuelta para entrar marcha atrás en el garaje
—Ha llegado la policía —anunció Le Fay—. Ha venido también un forense con ellos que supervisará el traslado del cuerpo de Tara. Los agentes tienen un plano del edificio y les hemos dejado un juego de llaves en el garaje. La furgoneta nos la ha dejado la empresa de lavandería; así minimizamos el número de personas conocedoras del incidente.
—Bien —dijo Connie—. Obviamente, los implicados en el asesinato esperan algún tipo de investigación o intervención y no hay forma de evitar que sospechen de mí, pero eso no debería impedirme que pueda excluir a otros. La policía llevará a cabo sus investigaciones desde fuera, mientras que yo lo haré desde dentro.
—¿Cómo…?, perdóneme por decir esto, pero la afirmación de la policía de que usted es la mejor en su campo me ha parecido un poco vaga. ¿Cómo se hace un perfil psicológico de una persona hasta el punto de poder determinar si es culpable o inocente? —preguntó Francis Lyle.
Connie estaba preparada para esa pregunta. En un mundo regido por la tecnología, la psicología y sus aplicaciones prácticas se consideraban a menudo una especie de brujería, e incluso ella tenía que admitir que la mayor parte de sus conocimientos los había adquirido fuera de las aulas y en circunstancias bastante inusuales.
—La elaboración de perfiles psicológicos es una ciencia que tiene sus raíces en el estudio del comportamiento humano, la sociología, el funcionamiento del cerebro y en un conocimiento profundo de la psiquiatría y la criminología, pero comprendo que desde fuera puede parecer que solo hacemos conjeturas. Le aseguro que no es así. Buscamos patrones, anomalías. La mayoría de la gente proporciona información justo cuando más intenta ocultarla. Es cierto que mi trabajo suele consistir en recopilar datos de la escena del crimen y de los informes para luego buscar similitudes entre varios casos, comparando lugares, tipo de víctima, metodología, etcétera. Desde ese punto de vista, nos encontramos en una situación muy poco habitual, pero hay que tener en cuenta que me voy a enfrentar a un número muy reducido de posibles culpables. Solo cinco pacientes tienen acceso a la zona donde mataron a Tara. Además, hay ocho miembros del personal que tienen acceso a las llaves y todos ellos disponen de habitaciones aquí.
—Pero usted estará trabajando de incógnito, no podrá interrogar a la gente ni comunicar sus respuestas —objetó Francis Lyle.
—Abiertamente no, en eso le doy la razón, pero se obtiene mucha información cuando la gente habla de forma espontánea, cuando baja la guardia. Usted dirige con éxito varias empresas, señor Lyle, y estoy seguro de que no habría llegado donde está si no hubiera sabido leer entre líneas o interpretar las expresiones y el lenguaje corporal de sus interlocutores.
Francis Lyle lo pensó y se limitó a asentir.
—Haré de intermediario entre ustedes y la policía —añadió Le Fay—. Les voy a dar el número de teléfono de la doctora Woolwine para que puedan transmitirle cualquier información que sea de vital importancia. Por favor, limiten su contacto con ella a lo que les he dicho. Por lo que a mí respecta, si las circunstancias lo permiten, les pondré al día a intervalos regulares y estaré disponible las veinticuatro horas del día si me necesitan.
Connie consultó su reloj y, al ver que ya era casi mediodía, se levantó.
—Será mejor que me vaya ya —dijo.
—Deme su palabra de que encontrará a los culpables —suplicó Keira Lyle—. Necesito que me prometa que, si lo hacemos, si confiamos en usted, se hará justicia con mi hija.
—Eso no puedo prometérselo, señora Lyle, estaría mintiendo. Pero es lo mejor que podemos hacer para recuperar a su nieta con vida. Se lo aseguro.
Connie los dejó en el despacho de Le Fay, de pie, cada uno en un sitio, como si estuvieran en islas separadas, incapaces de nadar los unos hacia los otros. El dolor inesperado tenía ese efecto: dejaba a sus víctimas tan escaldadas que no querían que nadie las tocara.
—¡Doctora Woolwine! —Connie se volvió para escuchar lo que Johannes Cameron quería decirle. Esperaba una amenaza o una súplica. O al menos eso era lo que ella habría hecho en su lugar—. A Tara le encantaba la música: Johnny Cash, Neil Diamond, Tom Petty, Bruce Springsteen. Se pasaba el día cantando y, a veces, ni siquiera se daba cuenta. —Su voz se apagó y el joven se encogió débilmente de hombros—. Ayúdenos a traer a mi hija a casa. No quiero que muera en brazos de un extraño.
Capítulo 3
Lunes
Cuando dejó las maletas en el mostrador de recepción, donde se había inscrito oficialmente, un joven corrió a estrecharle la mano con entusiasmo.
—Bienvenida a la Institución —la saludó, radiante—. Me llamo Boy y soy el guía oficial de los visitantes. ¿En qué puedo ayudarte?
A pesar de las terribles circunstancias, Connie no pudo evitar devolverle la sonrisa.
—Gracias. Voy a trabajar en el departamento de la última planta de la torre dos. ¿Te importa decirme dónde está?
—Te acompaño hasta allí —respondió—. Es mi trabajo. Es decir, uno de mis trabajos. Aquí hago muchas cosas diferentes. Ven, es por aquí. —Le hizo un gesto y Connie lo siguió.
—Así que… ¿Boy? —dijo Connie mientras caminaban por un largo pasillo sin ventanas—. ¿Ese es tu nombre real?
—Mis padres no se ponían de acuerdo y tuvieron una gran pelea y al final mi padre dijo que debían llamarme Boy y listo, y mi madre se enfadó tanto que, para fastidiarlo, me inscribió con ese nombre en el registro. —Sonrió—. No me importa. Al final te acostumbras a todo. ¿Por qué no llevas uniforme? Aquí todo el mundo lo lleva.
—No soy médico ni enfermera, soy psicoterapeuta, así que mi papel es ligeramente distinto —explicó Connie—. ¿Te gusta trabajar aquí?
—Mi madre trabajaba aquí y, cuando cumplí dieciséis años, consiguió encontrarme un trabajo a mí también. No está mal. Cada día es diferente. A veces hago de guía y otras ayudo a los porteros o al manitas. Mi tarea favorita, sin embargo, es cuando ayudo en el Área Creativa.
Llegaron a un ascensor que claramente era lo bastante grande como para que pudiera entrar una camilla, si fuera necesario, y Boy pulsó el botón de la tercera planta.
—Háblame del Área Creativa —dijo Connie—. ¿Qué pasa ahí dentro?
—Según el director Le Fay, el arte es alimento para el alma. Hay profesores de música y baile, clases de pintura y cerámica, poesía y escritura creativa. Al parecer, a los pacientes les gustan mucho. Es la única oportunidad que tienen de salir de sus pabellones, si no contamos las reuniones con abogados o las visitas mensuales. —El chico bajó la voz a pesar de que solo estaban ellos en el ascensor—. La mayoría no recibe muchas visitas. Se tarda mucho en llegar. Este lugar está muy aislado.
—Sí, ya me he dado cuenta… ¿Puedo preguntarte cuántos años tienes?
—Diecisiete —respondió—. Dicen que dejas de crecer a los diecinueve, así que aún me quedan dos años para alcanzar mi altura definitiva. Quiero ser muy alto. ¿Cuánto medías tú a los diecinueve?
—Medía… —Connie recordó su decimonoveno cumpleaños. No era un buen recuerdo y había tardado mucho tiempo en enterrarlo en su memoria—. No me medí, pero supongo que medía lo mismo que ahora, un metro setenta, y yo también estaba en un lugar parecido a este. Ya ves, tenemos algo en común. ¿Tu madre sigue trabajando aquí?
—No, no, se fue poco después de que yo entrara. Pero me dijo que podía quedarme. Hoy en día es muy difícil encontrar un trabajo fijo. Además, aquí tengo alojamiento y comida y también servicio de lavandería. Así mi madre puede alquilar mi habitación y ya no tiene que trabajar tanto, lo cual es bueno.
Connie miró la cara sonriente de Boy —salpicada de pecas que habrían sido más numerosas si viviera en un lugar más soleado—, el retrato de una inocencia que se convertiría en cinismo cuando fuera consciente de que su madre lo había engañado.
—¿Tienes amigos aquí, Boy? ¿Gente con la que te gusta pasar el rato?
—Pues me cae bien todo el mundo —respondió—. Bueno, casi todo el mundo. No te pueden caer bien todas las personas, así que evito a las que… —Hizo una pausa e inclinó la cabeza—. «Todas las personas son necesarias», eso es lo que siempre dice mi madre. —Salieron del ascensor y el chico señaló una puerta—. Allí hay unas escaleras y hay que subirlas andando. Ahora estamos en la base de la torre dos. ¿Sabías que algunas zonas de la Institución tienen casi doscientos años? Me parece increíble. Me gusta tocar las piedras antiguas e imaginarme a la gente que hizo lo mismo tantos años antes. Los que construyeron este sitio, piedra a piedra; todo lo que debió de pasar aquí dentro…
—¿Sabes cuántos pacientes viven aquí en total?
—Más de doscientos cuarenta —respondió con orgullo—. Lo sé todo. En la torre uno podemos alojar a cien personas; allí están las habitaciones para mujeres y para ancianos. Cien más están en la torre tres. Los más peligrosos están en la torre dos. Solo hay treinta y seis personas en toda la torre, a pesar de que es la que más espacio tiene.
—¿Cuántas alas hay en la torre dos? —preguntó Connie.
—Seis —respondió—. A los pacientes de allí no se les permite salir de la torre para ir a las salas de música o arte ni para hacer ejercicio. Tienen habitaciones más grandes y zonas comunes propias. Y también hay mucho más personal.
—Estoy impresionada —comentó Connie—. Es verdad que sabes todo lo relativo a este lugar. Háblame de ti. ¿Dónde está tu casa?
—Mmm… —El chico miró la imponente escalera como si tratara de recordar un detalle en particular—. No estoy muy seguro. Como mi habitación está alquilada y el novio de mi madre vive allí, no hay sitio para mí. Oye, ¿te gustan los brownies de chocolate? Los preparan todos los lunes en la cafetería y, si se lo pides, te los calientan. Si no puedes pasarte hoy, puedo pedir que te guarden algunos para que puedas probarlos. Se acaban muy pronto si llegas tarde a cenar.
Connie suspiró aliviada por haber encontrado un atisbo de pureza en la oscuridad en la que se hundía aquella estructura.
—Te lo agradezco mucho. ¿Hasta dónde tenemos que subir para llegar al pabellón superior?
—Hasta el cielo —respondió el chico, guiñándole un ojo. Le recordó a un personaje de una película de los años cuarenta que hace saber al ingenuo público que está bromeando.
Connie decidió seguirle el juego.
—¿Hasta el cielo?
—Ya lo verás —respondió—. Sígueme.
Avanzaron corriendo por una rampa tras otra hasta llegar a una puerta cerrada. El chico pulsó un botón. Unos segundos después, la cerradura chasqueó y la puerta se abrió. Boy se hizo a un lado.
—¿No vas a entrar? —le preguntó Connie.
—No tengo permiso para entrar en esta ala. Hay que tener una autorización especial. Espero que te quedes. Me ha gustado hablar contigo.
—Lo mismo digo. —Connie tuvo que contenerse para no despeinarlo—. Intentaré verte más tarde para que me des los brownies de chocolate.
Cruzó el umbral y la puerta volvió a cerrarse. De una pequeña habitación lateral salió una enfermera bostezando y frotándose los ojos.
—La esperan en la sala de personal —la saludó. Su pelo era negro pero ya tenía mechas blancas y sus zapatos habían perdido claramente la batalla contra la suciedad—. Me llamo Dawn Lightfoot y soy enfermera en este pabellón. Será mejor que nos demos prisa, no tenemos mucho tiempo antes de la ronda de medicación.
Connie la siguió. Si no se tenía en cuenta la antigüedad del edificio ni la austeridad del exterior, por dentro era como cualquier hospital moderno, aparte de las medidas de seguridad. Todas las puertas eran de metal con doble cerradura, tanto manual como electrónica. Los paneles de cristal contenían una gruesa malla de alambre para que, aunque se rompieran, no se pudiera pasar la mano a través de ellos. Había cámaras en cada esquina del techo.
—En cuanto el director Le Fay termine, le explicarán brevemente cómo funciona la seguridad. No lo hagamos esperar. Limite las preguntas al mínimo. Es un turno muy ajetreado y nos falta un empleado. Queda mucho trabajo por hacer.
—Entiendo —respondió Connie, siguiendo a la enfermera Lightfoot. Entraron en una pequeña sala con una fila de sillas de plástico a lo largo de una pared y dos sofás largos en otra. Enfrente de los sofás estaba la televisión y, en la última pared, había un gran tablón de anuncios delante del cual Kenneth Le Fay hablaba con un asiático alto y delgado que llevaba el abrigo más blanco que Connie no había visto nunca.
—Comencemos. Por favor, tomen asiento —comenzó Le Fay—. Gracias a todos por venir esta tarde. Soy consciente de que muchos de ustedes ni siquiera están de servicio, pero hay algunas cuestiones urgentes que abordar. —Su tono mostraba seguridad en sí mismo, pero sus manos, que colgaban de forma extraña a los lados de su cuerpo, se abrían y cerraban constantemente. Connie se encontró deseando que se relajara—. Como ya saben, se suponía que la enfermera Cameron cogería la baja por maternidad a finales de esta semana, pero anoche se llevó un buen susto. Creemos que ha sido una crisis hipertensiva y en estos momentos está ingresada en un hospital ginecológico especializado donde está muy bien atendida. Se le ha aconsejado reposo hasta que evalúen el estado del feto. Por lo tanto, les pido que no la molesten. Estoy seguro de que se pondrá en contacto con ustedes cuando haya nacido el bebé.
Connie se esforzó por mantener la mirada fija en Le Fay. Le habría encantado observar las caras de los demás. Era difícil fingir un disgusto de forma convincente, así que estudiar las distintas expresiones habría sido un buen punto de partida, pero se habría traicionado a sí misma. Y no solo eso, se sentía observada, por lo que mirar a su alrededor en ese preciso momento habría hecho saltar por los aires su tapadera.
—¿Pero está bien? Queda muy poco para que salga de cuentas. Tenía que haberse cogido la baja antes. Mira que se lo dije —observó la enfermera Lightfoot.
Le Fay ni se inmutó. Connie estaba impresionada.
—Su marido me ha asegurado que no hay peligro inminente para la niña y que Tara ya se siente mejor. No hay por qué alarmarse. Me temo, sin embargo, que tendré que pedirles que cubran sus turnos hasta que encontremos un sustituto, lo que, como ya saben, llevará algún tiempo, dado lo aislados que nos encontramos.
—¿Nos pagarán más por los turnos extras? —preguntó un auxiliar. Era lo bastante grande como para ocupar su silla y la mitad de la de al lado, y tan alto que, si hubieran estado de pie, Connie probablemente le habría llegado a la mitad del pecho, y tenía la nariz típica de alguien que se había dedicado al boxeo o a otro deporte de contacto. Connie estaba dispuesta a jugarse el cuello a que se trataba de un celador.
—Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo, Tom —replicó Le Fay sin intentar ocultar su irritación.
La falta de empatía no fue una sorpresa para Connie. Según su experiencia, en los centros psiquiátricos había dos tipos de empleados: los que querían hacer el bien y tenían vocación y los que solo estaban allí por dinero. No había término medio.
—Pasemos ahora a la razón por la que estoy hoy aquí —prosiguió Le Fay—. Habrán notado que hay una persona nueva entre nosotros, así que permítanme darle una calurosa bienvenida a la doctora Connie, como prefiere que la llamen. —No se le daba mal fingir que no se conocían, aunque la indiferencia del público ayudaba bastante. Sus palabras no provocaron ninguna reacción—. Lo que van a escuchar ahora va más allá de las expectativas normales de confidencialidad con el paciente y compete a la seguridad nacional. La doctora Connie está aquí como terapeuta especializada de un paciente que llega hoy. Está aquí a petición del ejército y se quedará un mes más o menos, hasta que el paciente se haya instalado. Confío en que le proporcionarán toda la ayuda que necesite, le dará acceso a todo lo que les pida y seguirán sus instrucciones. Ahora le cedo la palabra al doctor Ong para que haga la presentación clínica del paciente nuevo.
Siguieron gemidos y gruñidos. Un par de empleados miraron el reloj. Kenneth Le Fay se hizo a un lado y el doctor Ong, carpeta en mano, adoptó una postura más autoritaria. Connie permaneció inmóvil y en silencio. Según la regla que se había dado a sí misma, el primer día de cualquier misión de investigación tenía que observar y deducir. Haber sido el centro de atención desde el principio habría sido contraproducente.
—Gracias, director Le Fay. Lo primero que notarán es que, a diferencia de nuestros invitados habituales, el recién llegado no tuvo un juicio mediático. De hecho, si los militares han hecho bien su trabajo, no habrán oído hablar de él. Esto se debe a que el paciente B fue sometido a un consejo de guerra y evaluado por médicos y psiquiatras del ejército.
—¿Debemos llamarlo paciente B? —preguntó la enfermera Lightfoot.
—Sí, hasta que la doctora Connie termine su evaluación en el pabellón. Si el sujeto en cuestión permanece mucho tiempo con nosotros, se les proporcionará información adicional, incluido su nombre completo. Es una decisión de las autoridades militares, en caso de que el paciente tenga que ser trasladado a otro lugar, para evitar difundir dos veces información potencialmente sensible —explicó Ong.
—Pero, entonces, ¿por qué no está en una prisión militar? —preguntó Tom.
—Porque las prisiones militares no son recomendables para los pacientes psiquiátricos, entre otras cosas porque puede que su experiencia en el ejército sea la causa de su enfermedad. En tales circunstancias, se considera más apropiado aislar al paciente del entorno militar para ver si mejora.
—¿Qué hizo? —preguntó una enfermera.
—Torturó, mutiló y mató a doce personas durante su servicio en el destacamento. Se trataba de personas detenidas legalmente para interrogarlas, pero entró en juego el paciente B. Las primeras víctimas se consideraron accidentales, pero se empezaron a investigar otras muertes y surgió un patrón. Se nombró una comisión y se celebró un juicio.
—Sí, pero ¿qué les hizo exactamente a las víctimas? —insistió la enfermera—. Me da igual si es información sensible o no, ya sabe que tenemos derecho a conocerla si trabajamos en este pabellón, doctor Ong. Tenemos que cuidar de estos prisioneros y…
—Nos referimos a estas personas como pacientes o huéspedes, enfermera Madani —la interrumpió el doctor Ong.
La enfermera suspiró.
—Sí, lo sé —apenas sacudió la cabeza—, pero si voy a estar en una habitación a solas con el paciente B, quiero saber a qué atenerme.
El médico hojeó su carpeta. Contenía la menor información posible. Connie lo había comprobado por sí misma y sabía que la pregunta no encontraría respuesta en aquellas páginas recopiladas apresuradamente.
—¿Quizás, la doctora Connie…? —El doctor Ong solicitó su intervención.
Connie permaneció sentada. No tenía sentido que se levantara y diera a todos la impresión de que ejercía la más mínima autoridad.
—Solo puedo proporcionar información limitada —exclamó—. Lo único que sé es que el paciente B, por supuesto, está entrenado en el uso de armas. Las formas de maltrato que practicaba con sus víctimas eran tanto físicas como psicológicas. En algunos asesinatos utilizó productos químicos, obligando a las víctimas a ingerirlos o utilizándolos para provocarles quemaduras externas. Privación del sueño, ahogamiento controlado en el que a menudo utilizaba vinagre en lugar de agua. Amputación o rotura de algunas partes del cuerpo. Eso debería bastar para que se hicieran una idea. Estoy aquí porque creemos que puede haber otras víctimas y esperamos que el paciente B pueda abrirse a nosotros. Ha hablado muy poco desde que fue detenido y mi trabajo aquí consistirá en trabajar con él para que se aclimate y pueda avanzar en su mejoría. Así que trabajaré con ustedes para asegurarme de que recibe los cuidados adecuados y también tendré que evaluar a todas las personas, incluidos otros pacientes, que entren en contacto con él. No se le puede dejar aislado, la socialización es importante, pero no debemos arriesgarnos a que explote por algo.
—Otro pirado más, vamos —comentó Tom.
—En nuestro departamento no utilizamos esos términos —continuó el doctor Ong, lanzando una mirada de preocupación al director Le Fay—. Yo supervisaré la medicación y el tratamiento del paciente B. El ejército espera ver mejoras con el tiempo, por lo que nuestro trabajo estará en el punto de mira. Espero poder contar con todos ustedes para demostrarles que la Institución es un centro médico y no una cárcel.
—Bien dicho —concluyó Le Fay—. Sé que tienen muchas cosas que hacer, pueden volver a su trabajo. Y como ya saben, mi puerta siempre está abierta, así que no duden en plantearme cualquier duda que les surja.
Nadie respondió. Le Fay se metió las manos en los bolsillos y salió de la habitación. El doctor Ong levantó una mano, esperó a oír cómo se abría y cerraba la puerta y la bajó.
—Por favor, no planteen cuestiones salariales al director. El trabajo que hacemos aquí es por vocación, no solo para ganar dinero. Espero que su prioridad sea la positividad. Paso a paso, todos implicados hasta el final. ¿De acuerdo? —El personal respondió con un murmullo vago—. Bien —concluyó Ong—. Enfermera Lightfoot, dejo a la doctora Connie en sus manos. Asegúrese de que se familiariza con los procedimientos y preséntele a los demás invitados. Deben tener la oportunidad de conocerla si va a ser una presencia cotidiana en el pabellón. Gracias a todos.
Ong salió rápidamente de la sala y, durante unos segundos, nadie se movió ni habló.
—No voy a hacer ningún puto turno extra de noche —declaró un hombre. Connie miró la etiqueta con su nombre. Tom Lord no tenía miedo de decir lo que pensaba—. Con este paciente B volverá a estar el pabellón lleno y eso pondrá nerviosos a los demás bastardos. Yo digo que dupliquemos la medicación y dejemos de pensar que podemos curar a estos pedazos de mierda.
—Claro, porque trabajas mucho cuando estás de servicio —dijo la enfermera Madani—. Somos los enfermeros los que nos encargamos siempre de los turnos extra, así que deja de quejarte.
—¿En serio? —Desde el rincón donde estaba sentado tranquilamente, limpiándose las uñas con un palillo, otro hombre se unió a la trifulca—. ¿De verdad creéis que sois vosotras las que hacéis el trabajo sucio de este sitio? Les dais las pastillas, les tomáis la tensión, os ocupáis de las agujas y os pensáis que estáis haciendo lo que hay que hacer. Pero basta con que uno de esos degenerados os estornude cerca para que nos llaméis a Tom y a mí para contenerlo. ¿Cuándo fue la última vez que te dieron un cabezazo o se mearon sobre ti durante una pelea?
—Ya es suficiente, señor Aldrich. —Fue una mujer la que intervino. Pelo negro corto, peinado hacia delante para enmarcar una piel perfecta. Un metro ochenta, pero con aire autoritario. Rozando la frialdad y completamente indiferente a la discusión—. Está de servicio, así que váyase a trabajar. Enfermera Lightfoot, dígale a la doctora Connie que haga… —pronunció el nombre en un tono casi condescendiente— la ronda de procedimientos. En cuanto a los demás, hay prisioneros de los que ocuparse.
Connie se quedó sentada hasta que se fueron todos.
—¿Quién era? —preguntó a la enfermera Lightfoot mientras caminaban por el pasillo hacia las oficina de seguridad.
—La doctora Roth, psiquiatra del pabellón. No es como el doctor Ong. Nunca use las palabras huésped o paciente en su presencia. Para ella el objetivo principal de este pabellón es mantener el mundo a salvo de los hombres encerrados aquí, y no curarlos para que puedan salir libres.
—Gracias por el consejo —respondió Connie—. ¿Hay algo más que deba saber sobre la doctora Roth?
—Nunca la contradiga. No lo soporta. Y, créame, no le conviene verla enfadada. Prefiero estar con uno de nuestros pacientes que con ella cuando está de mal humor. Se mete en tu cabeza.
Capítulo 4
Lunes
—Este es el armario de los medicamentos. Lo mantenemos cerrado. Está todo contado, y cada vez que se saca algo debe haber al menos dos miembros del personal cualificados. Tú no tienes permiso para recetar medicamentos, por lo que no podrás abrirlo. —La enfermera Lightfoot hizo un gesto con la mano en dirección una puerta que estaba cerrada—. Allí están los baños, los vestuarios y las taquillas. Hay muchos uniformes de repuesto, ya sabes, por si alguno decide que necesitas una ducha de pis o se mete los dedos en la garganta para vomitarte encima. Ocurre todos los días, así que no te lo tomes como algo personal.
—De acuerdo —respondió Connie. Continuaron.
—Ahí dentro está la lavandería. Hay sábanas, ropa de los pacientes, toallas. También hay uniformes por si tenemos que cambiarnos en mitad de un turno.
—Estamos en la torre dos. ¿Cómo llega todo esto a las furgonetas de la lavandería?
—Desde un conducto que va desde aquí a la parte inferior de la torre, y a continuación, a través de una cinta transportadora a las furgonetas. ¿Te supone eso un problema?
—El paciente B seguro que es un soldado bien entrenado. Como parte de mis evaluaciones, también tengo que eliminar todas las posibles vías de escape.
La enfermera Lightfoot asintió desinteresadamente.
—¿De qué parte de Estados Unidos eres? —preguntó mientras continuaba por el pasillo.
—De Martha’s Vineyard, en Massachusetts. Aunque hace años que no vivo allí —contestó Connie—. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
—¿En La Institución o en el Pabellón Celestial?
—En los dos.
La enfermera Lightfoot abrió la puerta marcada con un cartel en el que ponía: «Seguridad» y la mantuvo abierta para Connie.
—Cinco años en total, pero solo dos en este pabellón. Pronto solicitaré un ascenso.
—¿En este pabellón? —preguntó Connie.
—Dondequiera que haya una vacante. Lo único por lo que merece la pena hacer este trabajo es por el sueldo. No te pagan tan bien en ningún otro pabellón, pero si llegara a un puesto más alto en una de las otras torres ganaría lo mismo y conservaría la cordura.
Connie asintió y entró. Recorrió con la mirada el equipo de contención y las armas fijadas a las paredes.
—¿Con qué frecuencia se utilizan?
—Depende mucho de quién esté de guardia. A algunos se les da mejor que a otros calmar las situaciones hablando, pero si la decisión está en manos de Tom o de Jake y no hay presente un médico o una enfermera, suelen optar por una camisa de fuerza y la habitación silenciosa. Sin embargo, como es difícil poner una camisa de fuerza a un paciente en plena crisis, tenemos que recurrir de vez en cuando a los tranquilizantes a distancia.
Connie miró la pared de la que colgaban cuatro camisas de fuerza con mangas muy largas y acolchadas para evitar que el paciente arañara y golpeara, con largas tiras de velcro para sujetarlas en la parte superior del cuerpo y evitar que se autolesionara. Los tranquilizantes a distancia no eran más que pistolas de dardos, más habituales en las consultas veterinarias de animales grandes que en un hospital, pero útiles si el paciente empuñaba un arma o no podía ser inmovilizado de otro modo. También había chalecos acolchados anticorte y cascos protectores para el personal en caso de motín.
—El acceso al departamento tiene seguridad doble: se necesita tanto una tarjeta de identificación como un código de cinco dígitos para entrar. Memoriza esto. —Le tendió una tarjeta—. Se cambia todos los lunes por la mañana. El código sirve para evitar que los pacientes salgan con una tarjeta sustraída a un miembro del personal.
—¿Las puertas también se abren a distancia? —preguntó Connie.
—Por supuesto. Hay acontecimientos extraordinarios que requieren procedimientos especiales. En caso de incendio, todas las puertas de seguridad pasan a tener acceso manual con llaves tradicionales en lugar de un cierre electrónico.
—Entonces, ¿también hay llaves para cada puerta?