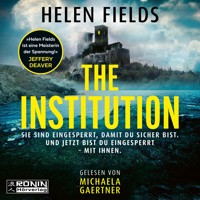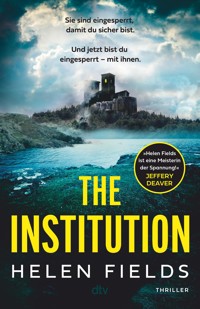Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
No lo ves… Pero está ahí… Elspeth, Meggy y Xavier están encerrados en un piso. No saben dónde están, ni por qué están allí. Solo saben que un hombre los ha capturado y no piensa dejarlos ir. Desesperados por escapar, los tres deben encontrar una salida del infierno que están viviendo, aunque eso signifique destapar una verdad muy oscura. Porque el hombre que acecha en la casa de las sombras no es una pesadilla. Es muy real. Y está observando. --- «¡Un thriller emocionante con uno de los villanos más inquietantes y fascinantes que he leído jamás!». Roz Watkins ⭐⭐⭐⭐⭐ «Un procedimiento psicológico fascinante que acelera el pulso». Louise Mullins ⭐⭐⭐⭐⭐ «Helen Fields lo ha bordado con La casa de las sombras. Este libro te mantiene enganchado desde el escalofriante inicio hasta la última y sobrecogedora página. Simplemente brillante». Neil Broadfoot ⭐⭐⭐⭐⭐ «La casa de las sombraste hiela la sangre. Con una trama oscura, envolvente y personajes muy bien construidos, te enganchará desde la primera página…». Debbie Howells ⭐⭐⭐⭐⭐ «La casa de las sombras es una novela criminal aterradora, llena de suspense y con un asesino sacado de tus peores pesadillas. Una protagonista verdaderamente única frente a un asesino espeluznante. Me fue imposible soltar el libro hasta el final. Estoy deseando leer más de esta serie». Vicki Bradley ⭐⭐⭐⭐⭐ «Una escritura envolvente, un ritmo trepidante y personajes fascinantes. Me encantó». Suzy K Quinn ⭐⭐⭐⭐⭐
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La casa de las sombras
La casa de las sombras
Título original: The Shadow Man
© Helen Fields, 2021. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf
Traducción: Bárbara Vaquero © Skinnbok ehf
ISBN: 978-9979-64-813-0
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Queda prohibido el uso de cualquier parte de este libro para el entrenamiento de tecnologías o sistemas de inteligencia artificial sin autorización previa de la editorial.
Published by agreement with Hardman and Swainson LLP.
___
Para Caroline Hardman, divertida, talentosa, amable y (por fortuna) extremadamente paciente.
Prólogo
Desde lejos, la tumba parecía vacía y recién excavada. Para los pájaros, cuya aguda vista detectaba el más leve movimiento de un gusano o insecto desde arriba, era visible un viejo ataúd en lo más profundo del agujero. El tiempo había podrido la tapa de madera; el tiempo y la presión de otro ataúd colocado encima. Una tumba familiar guardaba más recuerdos y más cadáveres que un sepulcro individual.
Esa fosa, si la tierra pudiera hablar, estaría repleta de historias. Historias de cadáveres que van y vienen, de esperanzas y decepciones, de tumbas perturbadas más a menudo de lo que debería perturbarse un lugar de descanso. Pocos visitantes frecuentaban aquel lúgubre lugar y durante años nadie se aventuró a adentrarse demasiado. El cementerio era viejo y ya no se utilizaba para entierros nuevos. Se encontraba más allá de los límites de la ciudad, cercado por árboles que mantenían alejadas las miradas indiscretas y encerrados los espíritus de los muertos.
Un hombre iba cuando lo necesitaba. Visitaba una tumba y, a veces, llevaba a otros con él. Se sentaba en la hierba y le hablaba a la lápida y luego escuchaba absorto, como esperando una respuesta. A veces sacaba un ataúd y otras lo enterraba; siempre el mismo. La mitad de las veces había un alma que enterrar. En ocasiones, más de una. Meses después, el hombre volvía, sacaba el ataúd, colocaba flores frescas sobre la lápida, ponía los restos del cadáver en el maletero de su coche, después de sacarlos y limpiarlos con cuidado, arrastraba el ataúd entre los arbustos y rellenaba la fosa.
Los pájaros no cantaban los días que él aparecía; los ratones dejaban de corretear entre las tumbas, y las ardillas, de saltar entre las ramas. El sol se ocultaba tras las nubes El universo parecía consciente de que se iban a derramar más lágrimas. Ese día, la parte superior de la tumba familiar volvía a quedar vacía. Solo había que esperar a que se ocupara el espacio. El tiempo se detenía y se repetía el mismo ritual; la tumba era una puerta giratoria entre un mundo y otro.
Capítulo 1
Una mujer dormida y un desconocido observándola, escondido durante horas tras las cortinas del dormitorio. No había nada más en la escena. Él era como una araña, paciente e inmóvil, listo para abalanzarse sobre su presa y aturdirla. No había malicia en ello, solo necesidad. La sábana blanca que cubría su cuerpo subía y bajaba con cada respiración, en el abandono del sueño. Tres pasos más y podría tocarla, pasar las manos por su largo cabello oscuro, poner la media luna de su uña en el hoyuelo que se marcaba en su mejilla derecha cuando sonreía. Su cuerpo encajaría perfectamente en sus brazos.
En su mente había medido cada parte de ella. Dos veces se había acercado lo suficiente como para tocarla, una en la calle y otra en el patio del colegio. La segunda había sido una apuesta arriesgada, pero había resultado fructífera. Al principio, había temido aburrirse en la fase de observación. Qué equivocado estaba... Familiarizarse con la vida de las personas que había elegido se había convertido en su oxígeno cuando el resto del mundo había empezado a desvanecerse.
Pasó un dedo por la parte superior de la cómoda que estaba a su lado; no había polvo ni huellas pegajosas de los niños. Angela era la esposa, madre y ama de casa perfecta. Su habitación era el epítome de la familia. Las paredes estaban decoradas con fotografías: una boda, más de diez años antes, con una novia abrazada al novio, un vestido sencillo y el pelo recogido en un moño con unos rizos sueltos. Una promesa para la primera noche de bodas, pensó Fergus.
Había necesitado meses de paciente espera hasta encontrar un momento en que su marido la dejara sola, pero había merecido la pena. El hombre de la casa se había llevado a sus hijos, un joven de siete años y una niña de cinco, de acampada una noche de agosto a la idílica campiña de Edimburgo. El marido no lo sabía, pero esa experiencia iba a ser un buen entrenamiento. Después de esa noche, se convertiría en padre soltero a menos que se volviera a casar. Fergus no podía imaginar por qué querría nadie reemplazar a Angela. Ella lo tenía todo.
Todas las mañanas llevaba a sus hijos al colegio. El niño corría delante, a veces en patinete, mientras que la niña agarraba con fuerza la mano de su madre. Le gustaba observar a los tres juntos. El rostro de Angela mostraba una sonrisa indeleble cuando estaba con sus retoños y nunca la había visto cansada o enfadada. En todas las horas, en todas las salidas que él había presenciado, ella nunca había dado muestras de exasperación o de aburrimiento y nunca había sido brusca con los niños. En las fotos de las paredes del dormitorio, no solo era una progenitora, también se la veía totalmente comprometida en su papel de madre. Estudió aquellas fotos por última vez, para memorizarlas. En una, abrazaba a su hijo, que sostenía en sus manos un trofeo deportivo, y en otra reía mientras preparaba magdalenas con su hija, radiante de amor. Y esa, hecha seguramente por un transeúnte, en la que aparecía toda la familia con sus bicicletas, era una muestra palpable de su unión.
Fergus ya había estado antes en esa habitación. Se había llevado recuerdos de la casa de Angela con él. Una blusa de seda suave del cesto de la ropa sucia, un pintalabios de su bolso y un cortaúñas del cuarto de baño, aún manchado con restos de esmalte. En su dormitorio tenía una sección entera dedicada a ella y un archivo. De cartón, no digital. Estaba enfermo, pero no era estúpido. Los ordenadores se podían jaquear. La información que había recopilado procedía del mundo real. Había obtenido su certificado de matrimonio y su fecha de nacimiento de los registros oficiales. Sabía dónde hacía la compra, quién era su médico y los nombres de sus amigos. Una secuencia temporal cuidadosamente elaborada le había proporcionado una descripción precisa de su semana.
El cubo de la basura era una fuente inagotable de información. Angela rara vez elegía comidas precocinadas o alimentos industriales, prefería verduras y frutas frescas. No había revistas, y las pocas veces que había periódicos, siempre acababan en el cubo de reciclaje. Angela prefería las pastillas al jabón líquido. Y tomaba la píldora. Fergus también había guardado la caja del mes anterior en su archivo. No tenía previsto tener más hijos, al menos por el momento. Estaba bien así.
Se acercó a la cama e inhaló su perfume. Se había bañado antes de meterse entre las sábanas. Él había llegado a la casa mucho antes de eso. Era más fácil si ella estaba tranquila después de haber comprobado todas las ventanas y puertas; convencida ya de que los peligros estaban más allá de los muros de la casa. Mientras Angela permanecía en la bañera humeante y las burbujas de lavanda acariciaban su piel, él había comprobado que todas las cortinas estaban cerradas y había sacado las llaves de la cerradura de la puerta trasera. No había necesidad de correr riesgos. Si ella sospechaba algo o lo descubría, no podía permitirse dejarla escapar.
Después de verificarlo todo, se sentó detrás de la puerta del baño y escuchó su tarareo. La imaginó pasándose la manopla verde por los brazos, las piernas, entre los pechos y detrás del cuello. Había esperado mientras ella leía el libro que había visto antes sobre la cama, apoyado en una toalla recién lavada y en su bata. Cuando oyó la cascada de agua, señal de que se había levantado, se dirigió al hueco de la ventana que había detrás de las cortinas, concentrándose en respirar en silencio y en permanecer inmóvil. En las habitaciones de arriba, las ventanas estaban abiertas para dejar entrar el aire fresco de la noche. Había decidido cerrarlas más tarde, cuando ella estuviera profundamente dormida. Si chillaba, el sonido se propagaría a la calle y alertaría a los vecinos. No podía permitirlo.
Ahí estaba, delante de él. Había trabajado mucho para llegar a ese momento y casi lamentaba que tuviera que terminar. Hasta que se vio en el espejo. Colgado en la pared opuesta a la ventana, reflejaba la bonita cabeza de Angela sobre la almohada y al hombre que se cernía sobre ella. Si ella tenía el pelo sano y brillante, él tenía una desgreñada mata de pelo rapado que estaba encaneciendo prematuramente y era demasiado escaso para un hombre que no llegaba a los cuarenta años. A la tenue luz de una farola que se filtraba tras las cortinas, sus ojos parecían apagados, pero aún podía verse el iris azul acuoso, rodeado de líneas rojas sobre un fondo blanco. Pero era su piel la que decía la verdad: de un blanco verdoso; cerúlea, cetrina, estropeada.
Fergus Ariss se estaba muriendo.
No sabía exactamente cuánto le quedaba, pero no le iba a dar tiempo a hacerlo todo. Había soñado con viajar. A los veinte años, tenía un mapa del mundo en la pared de su habitación y la idea era rasgar una sección cada vez que hiciera un viaje. Un viaje escolar a Francia le había ofrecido la posibilidad de salir de las fronteras del Reino Unido y luego había ido a Ámsterdam a la despedida de soltero de un amigo. Siempre había soñado con ir a Estados Unidos. Con explorar Perú. La Gran Muralla china era su destino final. Ahora se veía obligado a cumplir sus últimas voluntades en Escocia. En su estado, no podía ir más lejos.
Su cuerpo lo había traicionado. La medicina no podía salvarlo, a pesar de que los médicos habían insistido en que aceptara someterse a un tratamiento. Ya podía oler el hedor de la descomposición. No había hierba ni especia que pudiera enmascarar el sabor de la muerte en su boca. Solo le quedaban el sufrimiento y el luto, intercalados con momentos de lucidez en los que se daba cuenta de que la muerte sería una liberación. Los meses de tratamiento en el hospital no eran la solución: prolongar la vida prescindiendo de la calidad de ese tiempo era desaparecer. Ya parecía un fantasma, no quería desvanecerse más. Quería trazar un camino brillante en la próxima vida, pero le quedaba poco tiempo y aún tenía muchas cosas que hacer. Empezando por Angela.
Tras ponerse de puntillas cerca del borde de la cama y quitarse los zapatos, se tumbó en el colchón. Una fugaz sonrisa apareció en el rostro de Ángela mientras su cuerpo se unía al de ella. Se encajó detrás de ella como si fuera una pieza de un puzle. Ella murmuró mientras él le pasaba un brazo por la cintura y le acercaba suavemente la cara a la nuca para aspirar el aroma de su champú. Ella era tan cálida en sus brazos, tan suave... Estaba destinada a él.
Entonces ella se despertó y respiró tan agitadamente que apartó el pecho de Fergus de su espalda, y todos los músculos de su cuerpo se congelaron. Se sacudió, pero él estaba preparado. La rodeó con el brazo y tiró de ella hacia sí, mientras le taponaba la boca con la mano libre.
—Tranquila —susurró—. Angela, tienes que confiar en mí. No quiero hacerte daño.
Ella intentó darle una patada en la espinilla con los talones, pero la sábana amortiguó la fuerza de sus movimientos y Fergus cruzó la pierna derecha sobre las dos de ella. El aliento de Angela era caliente y húmedo, y su cabeza era como una criatura salvaje sacudiéndose de izquierda y derecha. Esperó a que parara. No lo había pillado por sorpresa. Había repetido ese escenario en su mente cientos, quizás miles de veces. En el bolsillo llevaba un pañuelo empapado en cloroformo. Quería hacer ciertas cosas con Angela y una pelea podría echarlas a perder. La quería intacta.
—Desahógate —dijo—. Sé que estás confundida y asustada, pero yo te he elegido.
Angela se lanzó hacia delante, cerró la boca con fuerza sobre sus dedos y le mordió. Fergus intentó mantenerla agarrada, pero su mano lo traicionó. Sus dedos se abrieron y su muñeca se flexionó hacia atrás, dándole espacio a Angela para echar la cabeza hacia delante y coger impulso para darle un cabezazo en la cara. Su cráneo, transformado en un arma letal, le partió la nariz desde el entrecejo hasta más abajo del puente. La almohada se convirtió en una maraña de cabellos ensangrentados. Fergus ya no podía ver y su rostro era una máscara de agonía. Solo su mano y su pierna derechos permanecían firmes. Ella escupió, y un cálido y suave bulto aterrizó en su mano mientras la inmovilizaba contra la cama. Se dio cuenta de que era un trozo de carne de su dedo, cuando tumbó Angela de espaldas y se sentó a horcajadas sobre ella para impedir que escapara.
—No pasa nada, déjame ayudarte —murmuró.
Las gotas de sangre que caían de su rostro brotaban sobre la cara aterrorizada de ella. Angela empezó a sollozar.
—No estoy cabreado, no llores.
Fergus sacó el pañuelo del bolsillo con la mano derecha y movió el brazo izquierdo para colocarlo firmemente en el esternón de Angela.
Ella expulsó todo el aire de sus pulmones.
—Por favor, no...
—¿Que no te haga daño? ¿Por qué iba a hacértelo? Soy tu único y verdadero amor, Angela.
Apretó el pañuelo contra sus labios. Un beso de algodón en la oscuridad. Angela meneó las caderas debajo de él y Fergus se imaginó que estaban en otra cama y que ella lo estaba abrazando, y que le gustaba que estuviera encima de ella.
Angela arqueó el cuello. Luchaba con todas sus fuerzas, pero él quería su obediencia más que ella la libertad. La desesperación había convertido a Fergus en una bestia extraordinaria. Podía oler su pasta de dientes y el aroma era como el de un campo de menta silvestre. Los diamantes de sus ojos eran de una riqueza mayor de la que él jamás había esperado poseer.
Entonces, la lámpara de la mesilla describió un arco en el aire. Si hubiera estado encendido, habría dejado un arco iris de luz. Aunque la vio venir, Fergus se dio cuenta de que era demasiado tarde para evitarla. Al contacto con su mandíbula, la base de cerámica se hizo añicos y se clavó en su carne.
Angela forcejeó con más vigor mientras Fergus se tambaleaba; su cabeza se había convertido en un avispero por las heridas de la nariz y la mejilla. Lo importante era mantener el pañuelo sobre su boca hasta que se durmiera, pero tenía la mano débil y temblorosa, y podía ver dos angelas, ambas borrosas. Necesitaba ayuda para mantener la presión con la mano, así que apoyó la frente en ella para duplicar la fuerza y poder cerrar los ojos un momento. Si perdía el conocimiento justo en ese instante, sería el fin. Si ella lograba escapar, él estaba perdido. Todo lo que quería conseguir en el patético tiempo que le quedaba se esfumaría.
Le dio un puñetazo. Tenía que recuperar el control hasta que ella claudicara.
Con un último esfuerzo titánico, Fergus se levantó unos centímetros y luego se dejó caer con todo su peso sobre la caja torácica de Angela. Le agarró la muñeca con la mano libre y ella le arañó débilmente los nudillos. Se dio cuenta de que la cama estaba mojada. Debajo de sus rodillas había una mancha húmeda y caliente. Eso estaba bien. Mejor que bien, de hecho. Significaba que ella se estaba relajando. Se había rendido. La cabeza le zumbaba y le ardía y lo invadían oleadas de náuseas. Fergus aflojó su presa y le soltó la mano mientras el mundo se pixelaba y desaparecía. Su cuerpo la cubría como una sábana. El pañuelo, luego su mano y finalmente su cabeza descansaron en la boca de Angela. Fergus no podía resistirse más a la inconsciencia.
¿Era posible que la muerte llegara antes de lo esperado? Respiró hondo, tratando de contener el dolor, anhelando permanecer allí con Angela, pero un carrusel giraba sin piedad en su cabeza y no habría podido levantarla ni retirar la mano de su boca aunque su vida hubiera dependido de ello.
Angela se estremeció debajo él.
Él no podía moverse.
Angela respiraba de forma entrecortada por la nariz mientras el producto químico que él le había aplicado en la boca hacía efecto.
E incluso entonces no pudo moverse.
El último aliento que abandonó su cuerpo fue un jadeo inhumano. Quería consolarla, decirle que lo sentía. Quería hacer muchas cosas con ella, pero todo había salido mal. Ahora, tenía que volver a empezar. Y primero tenía que encontrar a alguien nuevo.
Capítulo 2
La noche era su elemento. Los colores del día se habían desvanecido y en los tonos grises por fin era igual que los demás. Connie Woolwine salió del imponente hotel Balmoral y cruzó la calle, en dirección a Leith Walk. Era medianoche y el calor del día seguía subiendo por las calles de Edimburgo. Los pubs se estaban vaciando. Había quien cantaba y quien lloraba, según su nivel de embriaguez. Con solo la tarjeta del hotel en un bolsillo de los vaqueros y el móvil en el otro, caminó entre la multitud, feliz de estirar las piernas tras el largo vuelo, con esa sensación de liberación que siempre sentía cuando se permitía el lujo de perderse en una ciudad extranjera.
Era su primer viaje a Escocia. Más de seis horas de vuelo. Los edificios estaban tan cargados de historia y perfección arquitectónica que parecían haber aparecido por arte de magia en lugar de haber sido construidos. Las luces de los edificios más altos difundían imágenes en movimiento por las abarrotadas calles. Había una mezcla de humanidad que le recordaba un poco a Boston, Massachusetts. Al girar a la izquierda en Union Street, se maravilló de lo segura que parecía la ciudad. Todos eran testigos, las veinticuatro horas del día, de lo que ocurría a su alrededor. Un nivel muy alto de conectividad. El centro de la ciudad era un cuerpo humano y las calles, sus vasos sanguíneos, con pocas zonas dedicadas exclusivamente a los negocios o el comercio. Era una ciudad en la que se podía vivir, no solo existir.
Un silbido interrumpió sus pensamientos y se volvió hacia el hombre que había emitido aquel inoportuno cuasipiropo. Otros hombres la rodearon cuando miró a los ojos al tipo que había expresado interés. Una nube de vapores alcohólicos asaltó sus fosas nasales, e inhaló la cerveza y el licor barato recién depositados en los estómagos de aquellos veinteañeros, que evidentemente estaban en pleno delirio de embriaguez.
—¿A dónde vas tan sola, cariño?
El acento era inglés, no escocés. Había pasado suficiente tiempo en Londres como para reconocer las vocales alargadas del East End.
—He quedado con alguien. ¿Me dejáis pasar? —respondió en tono tranquilo pero glacial mientras intentaba avanzar.
—Eres americana. Debería haberlo sabido. Menudo culo..., no se ven tan ceñidos por aquí.
Se dirigió torpemente hacia ella y Connie lo esquivó, empujando a sus compañeros para salir del cerco.
—No seas zorra. Solo queremos echarnos unas risas —añadió uno de sus amigos.
Ella contuvo un suspiro y siguió caminando.
—Menuda imbécil, no sabes aceptar una broma —insistió el chico, irritado por su falta de reacción.
Connie continuó andando con la mirada al frente, sin acelerar el paso ni aminorar la marcha.
—Te crees mejor que nosotros, ¿eh?
Le tocó la nalga derecha durante no más de un segundo y ella lo agarró por la muñeca, se la retorció y hundió con fuerza la uña del pulgar en la lúnula de índice de él. Connie lo soltó cuando lanzó un grito desgarrador al aire, y saltó hacia atrás, sacudiendo la mano.
—Creo que me ha dado con un taser. Mierda. —Se llevó la mano al estómago, gimoteando.
Connie se giró y se enfrentó a ellos.
—El dolor ya ha desaparecido —dijo—, solo dura mientras hay presión. Me has atacado y tengo derecho a defenderme. Me voy a ir y no deberíais seguirme. Tengo tendencia a reaccionar mal cuando alguien me toca. La próxima vez, el daño no será tan temporal.
Unos cuantos arrastraron los pies y otro maldijo en voz baja, pero ninguno parecía dispuesto a enfrentarse a ella. Connie asintió, dio media vuelta y continuó hacia la calle Gayfield. La esperaban en los jardines de Gayfield Square y no quería llegar tarde.
Se fue andando a paso firme. Correr habría sido un error. No debía parecer asustada: los hombres con instintos depredadores no eran diferentes a los pumas, así se lo habían explicado en los cursos de defensa personal a los que había asistido con diligencia cuando tenía poco más de veinte años. Podías convencer a un puma de que no eras una presa apetecible si mantenías tu posición, intentabas parecer más grande y lo mirabas fijamente, sin apartar la vista. Si le dabas la espalda, huías o mostrabas debilidad, te convertías en su aperitivo. Sin embargo, los hombres excesivamente cargados de testosterona rara vez la intimidaban. Los idiotas borrachos eran torpes. Era mucho más difícil lidiar con los fríos y calculadores, los que se contenían.
Connie dobló la esquina y se dio cuenta de que la palabra «jardines» era una exageración. La hierba se había marchitado debido al excepcional calor. Un par de tristes bancos para sentarse y unos cuantos árboles alrededor de una zona verde en el centro del rectángulo de edificios, eso era todo. Había coches aparcados por todas partes y ni un solo metro cuadrado escapaba a la vista de uno u otro edificio. No era un lugar para relajarse mientras leía un libro sentada en una manta, ni para hacer un pícnic con un amigo. Era un punto de paso más que un lugar donde detenerse a oler las rosas.
—¿Está esperando a alguien? —le preguntó un hombre.
Había aparecido detrás de ella y le sacaba una cabeza, por lo que debía de medir más de metro ochenta.
—¿Sabías que era yo o sueles acercarte así a las mujeres por la noche? Porque te puedes meter en un lío, te lo advierto.
—Sí, es verdad, qué idiota soy. Debería haberme presentado. Pensaba que...
—No pasa nada. —Le tendió la mano—. Eres el inspector Baarda, ¿verdad?
Era un hombre de unos cuarenta años, alto, de pelo castaño rizado, hombros anchos y un físico que gritaba a los cuatro vientos que era un exdeportista que había perdido las ganas de entrenar hacía poco tiempo.
—Correcto. —Le estrechó la mano con entusiasmo—. Y usted es la doctora Woolwine.
—Connie —dijo ella—. Caminemos. —Le soltó la mano y atravesó el césped para volver a la acera, fijándose en los edificios circundantes—. No hay muchos obstáculos para las cámaras de vigilancia, a pesar de todos los edificios que hay. ¿No encontró nada la policía?
—Poco y de escasa utilidad. El veinte de agosto, el sol se puso a las ocho y treinta y ocho. Elspeth Dunwoody desapareció sobre las nueve y media. Fue vista entrando en los jardines a las nueve y cinco desde otra calle, y su coche fue grabado por una cámara a dos calles de distancia, a las nueve y veinticuatro. Después de eso, nada. La mayoría de las cámaras están dirigidas a puertas o aceras. Hay una toma, desde lejos, de ella entrando en su coche, pero nada de cerca.
—¿Ya has revisado las imágenes? —preguntó Connie, que estaba de pie en medio de un espacio de aparcamiento, tomando fotos de la vista de trescientos sesenta grados con el teléfono móvil.
—Todavía no. He llegado esta tarde de Londres. Me he presentado al equipo de investigación, he revisado el expediente, luego he pasado por el hotel y he venido aquí. Lo siento, mi prioridad debería haber sido comprobar las grabaciones de las cámaras. He metido la pata.
—No tienes que disculparte conmigo, yo solo he venido a ayudar. Si te soy sincera, ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí en esta etapa de la investigación. No suelo ocuparme de casos de este tipo. Ven aquí. Quiero saber cuáles de estos edificios son residenciales y cuáles comerciales.
—Mmm, ¿no sería mejor esperar a una hora más apropiada para...?
—No —dijo ella—. Ven, mira a tu alrededor y dame un porcentaje de las cortinas que se mueven como reacción a lo que voy a hacer.
—Perdona, pero ¿a qué te refieres exactamente?
Su grito fue como una flecha en el aire de medianoche, capaz de atravesar el más sólido de los acristalamientos dobles y la más gruesa de las cortinas.
—Una, dos, tres, cuatro... Ahí está —murmuró Connie cuando se asomó el primer curioso, seguido de una luz brillante y una ventana abierta.
—Seguro que llama alguien a la policía —observó Baarda.
—Excelente. Quiero saber exactamente cuánto se tarda en reaccionar ante un delito por aquí.
Se abrió una puerta y salió un tipo con una bata a cuadros. Connie no pudo reprimir una sonrisa.
—¿Necesita ayuda? ¿La está molestando este hombre?
—Gracias por preocuparse por mí, pero es un policía, váyase a casa.
—Vale, entonces ha despertado a toda la plaza sin ninguna razón. Creo que nos debe una explicación.
Exudaba una agresividad que solo los verdaderamente ricos podían desarrollar, y el tono elevado de su voz servía para hacer alarde de su superioridad. Connie se pasó distraídamente una mano por el pelo y se acercó a él con las manos en los bolsillos.
—¿Estaba usted en casa entre las nueve y las nueve y media del veinte de agosto? —le preguntó, ignorando su petición de explicaciones como si no la hubiera oído.
—Supongo que sí. Rara vez salgo de noche, pero no veo la relevancia de la pregunta.
—¿Oyó algún grito esa noche? ¿O algo que le hiciera preocuparse y mirar por la ventana? A lo mejor, al día siguiente, algún vecino le dijo que había escuchado ruidos.
—No, nada. Es una plaza bastante tranquila, sobre todo al final del día, cuando la mayor parte del tráfico ha abandonado el centro. —Tiró bruscamente del cinturón de su bata y se alisó el pelo—. Debería entrar ya. —Miró hacia las ventanas de los vecinos, muchas de las cuales enmarcaban rostros curiosos.
—Por supuesto —dijo Connie—, gracias por su ayuda.
Baarda la miró mientras el hombre se alejaba con la cabeza bien alta. Connie sonrió al ver cómo se marchaba. No dejaba de pensar en su bata.
—¿Tienes una igual? —le preguntó a Baarda, con una leve mueca en los labios.
—Eh..., creo que sí. ¿Puedo preguntarte...?
—Sí —interrumpió ella—, pero por favor, deja de preguntar si puedes hacerme una pregunta. Es una pérdida de tiempo. Nunca te voy a decir que no.
Sonó el teléfono de Baarda.
—Ah, sí —respondió—. No hay necesidad de enviar una patrulla. Estamos justo ahí. No ha habido ningún incidente. Hasta la vista.
—¿Hasta la vista? —Connie se echó a reír—. Joder, me siento como si estuviera en el reparto de Downton Abbey. ¿Es que fuiste a Eton? —El rubor de las mejillas de Baarda era visible incluso con poca luz—. ¡He acertado! Vaya, creía que Eton estaba reservado a la familia real.
—Es una leyenda popular —murmuró Baarda—. Nos están mirando. Deberíamos irnos a un lugar más discreto.
—Opino igual —dijo Connie, poniendo su mejor acento británico. Miró a los espectadores que se asomaban a las ventanas—. Además, a Elspeth no se la llevaron a la fuerza de aquí, se fue por voluntad propia. Es una zona residencial elegante, con gente que reacciona al ruido, así que eso es poco probable. En Nueva York, si oyen gritos, suben el volumen de la televisión. Aquí los habitantes están al tanto de todo. ¿Cuántos ojos nos están observando?, ¿veinte, tal vez treinta? A las nueve y media de la noche, alguien habría mirado por la ventana, y Elspeth habría gritado mucho más alto y durante más tiempo que yo si la hubieran secuestrado.
—Y sin embargo, ha desaparecido —dijo Baarda.
Connie apretó los brazos y se apoyó en una farola, con la cara vuelta hacia las estrellas.
—Todos los días desaparece gente. Ya no pueden soportar más el estrés del trabajo o descubren que tienen una enfermedad grave. De repente se miran al espejo y deciden odiarse. Podría darte mil razones. No puedo explicar por qué se fue Elspeth, pero te aseguro que nadie la obligó a subir a un coche en contra de su voluntad.
—¿Porque no gritó? —preguntó Baarda—. Tal vez le pusieron un cuchillo en la garganta o una pistola en la espalda. El silencio no significa necesariamente consentimiento.
—Eso es verdad —dijo Connie, señalándolo con el dedo—, pero los medios de comunicación modernos han servido para que cambiemos nuestro comportamiento. Las mujeres en particular entienden que cuando te subes a un coche con un agresor, estás cediendo todo tu poder. Probablemente te violará y luego te matará. La mayoría de las mujeres se arriesgarían a recibir una bala o una puñalada antes que subirse a un coche, porque saben perfectamente que ese viaje podría ser el último.
—¿Y si el secuestrador hubiera amenazado a sus hijos? No le habría resultado difícil, le habría bastado con decirle sus nombres, edad, dirección, o incluso el colegio. ¿Qué madre no obedecería para proteger a su prole?
—¿A su prole?
—A sus hijos —se corrigió Baarda.
—Sé lo que significa —respondió ella—, es que me parece un término un tanto anticuado y frío. Pero estoy de acuerdo, es la forma más efectiva de manipular a una mujer. El secuestrador tendría que haber estado siguiéndola durante algún tiempo. Si me hubiera pasado a mí, habría intentado dejar algún rastro. Habría dejado caer el bolso, me habría quitado el reloj o un anillo, habría tropezado y habría dejado gotas de sangre en el suelo... Cualquier cosa que indicara que había estado aquí y que estaba en peligro. El equipo forense ya habrá registrado la zona, ¿no?
—Eso parece, pero no han encontrado nada —respondió Baarda—. Entonces, ¿cuál es tu teoría alternativa?
—Que se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. ¿Por qué amenazar a una mujer y asustarla cuando puedes presentarte de forma más creíble? Es fácil obtener un documento de identidad falso para hacerse pasar por policía y decirle que la necesitan en la escena de un accidente, por ejemplo. Llevarla fuera de la ciudad a una carretera cortada. A partir de ahí, todo lo demás es pan comido.
—Su coche no ha aparecido —observó Baarda.
—Todavía no —dijo ella—. Dime, ¿qué estamos haciendo aquí?
Baarda le dedicó una fugaz sonrisa y se encogió de hombros.
—Investigar.
—Yo soy una psicóloga forense. Ayudo a hacer perfiles de asesinos en serie. Y aquí estoy, a costa de los contribuyentes. A ti también te han hecho venir desde Londres.
—La brigada de investigación de Edimburgo está sobrecargada de trabajo. Tienen a algunos agentes fuera de su jurisdicción trabajando con la Interpol y a otros en casa de baja por enfermedad. Les falta personal —explicó Baarda—. No pasa nada raro.
—Ya, pero es que esto no es un caso de asesinato. Es una desaparición sin rastro de violencia ni lucha. Venga, tú tienes más información. Compártela.
—¿Cómo lo sabes?
—Te has encogido de hombros. Denota falta de naturalidad. Rara vez es involuntario, como abrir los ojos por sorpresa. Intentabas parecer indiferente y desviar el tema. Es una indicación clara.
Baarda suspiró.
—Me han dicho que la mujer desaparecida es la nuera de una persona bastante importante.
—¿Un empresario, un famoso o un político? —preguntó Connie.
—¿Importa?
—Solo si quieres un perfil exacto del secuestrador. Si la mujer desapareció por motivos políticos, tendrá un tipo de personalidad diferente al de alguien que secuestra por motivos económicos. O incluso podría tratarse de una venganza si hay una figura judicial prominente de por medio. Podría hacerte una lista interminable, pero contestando a tu pregunta, sí que importa.
—Es el director de una empresa tecnológica internacional, muy conocido por su filantropía, con más contactos políticos de los que podría nombrar... Y entiendo lo que quieres decir.
—Pero de alguna manera la noticia se ha mantenido en silencio hasta ahora. No ha habido ni siquiera una leve filtración a los medios.
—Mi suposición es que los implicados creen que se trata de un intento de extorsión y que el chivatazo significaría un trágico y repentino final para la pobre Elspeth. Me ha sorprendido tanto como a ti que me hayan puesto de compañera a una criminóloga. En cuanto al dinero de los contribuyentes, estoy seguro de que se harán donaciones que superarán con creces el coste para el Estado, pero de este modo tenemos a toda la fuerza policial y a las agencias de inteligencia a nuestra disposición.
—Entiendo —murmuró Connie. Se acercó a él y bajó la voz—. Quiero que sepas que no puedo trazar el perfil de una persona que no sabemos si existe. Me parece que Elspeth vivía con mucho estrés. Que llevaba el tipo de vida en la que solo quieres subirte a un tren y luego hacer autostop hasta que consigues desaparecer para siempre.
—¿Eso es lo que crees que hizo? —preguntó Baarda.
—Soy psicóloga forense, no vidente. Tendré que reunirme con la familia mañana si quiero ayudar. ¿Puedes organizarlo todo?
—Claro, pero antes de mañana por la mañana no. —Miró su reloj—. Es demasiado tarde para hacer llamadas telefónicas. He alquilado un coche. Si quieres, puedo llevarte al hotel.
—Te lo agradezco mucho —dijo Connie—, gracias.
—De nada, aunque me temo que no había mucho donde elegir; he tenido que coger esa monstruosidad de color amarillo canario de allí. —Señaló hacia el otro lado de la plaza.
Connie lo miró de forma inexpresiva.
—¿No te lo ha dicho nadie? —preguntó. Baarda frunció el ceño—. Soy acromatópsica. Un traumatismo en la cabeza a los dieciocho años me provocó una hemorragia cerebral. Cuando me operaron para extraerme el hematoma, lo único que me quedó fue la capacidad de ver en blanco y negro, con matices de gris. Me temo que tendrás que esforzarte más en las descripciones cuando haya colores de por medio.
—¿No ves ningún color?
—Los recuerdo, pero solo en abstracto. Puedo asociar un color con un objeto, con un lugar y, a veces, incluso con una emoción. Te acostumbrarás.
—¿Y tú?, ¿te has acostumbrado? —preguntó.
Connie permaneció en silencio unos instantes.
—Me resulta más fácil leer con precisión las expresiones faciales, los paisajes me parecen aún más bonitos, las puestas de sol me decepcionan y a veces llevo ropa que no pega. Eso debería darte una idea.
—En realidad no —dijo Baarda—, me resulta imposible imaginar un mundo sin colores.
—No es un mundo sin colores —lo corrigió suavemente—. Es un mundo en el que tengo que pintar colores en mi mente. Te sorprendería saber cuántos detalles más se pueden distinguir.
—¿Por eso decidiste especializarte en la elaboración de perfiles?, ¿por tu perspectiva del mundo? —Baarda apuntó con las llaves hacia la fila de coches y dos faros parpadearon.
—No —respondió Connie, caminando hacia el lado del copiloto—, me hice perfiladora criminal por una cuestión de supervivencia.
Capítulo 3
El BMW rojo cereza estaba abandonado en una carretera sinuosa. Connie, de espaldas al coche y con los brazos en jarras, escrutó a los policías que habían llegado primero al lugar de los hechos.
—Volved sobre vuestros pasos mentalmente —dijo—, desde que llegasteis y visteis por primera vez el vehículo de Elspeth hasta que salisteis de vuestros coches y os acercasteis. ¿Por qué ventana os asomasteis?, ¿quién tocó primero una puerta, y cuál de las dos fue? Pensad detenidamente en lo que habéis visto.
—Con todos los respetos, señorita, no veo de qué serviría, aunque nos acordáramos —aventuró uno de los oficiales más atrevidos.
—Llámame «señorita» otra vez y te arrepentirás —dijo Connie.
—Por aquí el apelativo no es sexista —intervino Baarda.
—Cuando un policía estadounidense te llama «señorita», o te va a detener o simplemente quiere que te calles y te largues. Supongo que aquí estamos ante el segundo caso. Así que escuchadme y pensad. ¿Estaban todas las puertas cerradas cuando llegasteis? —Asintieron levemente—. Porque, si no lo estaban, podemos asumir que Elspeth se marchó con prisa, o que el secuestro se produjo justo cuando salió del coche.
—Mmm, creo que la puerta del asiento del conductor estaba un poco abierta —balbuceó el otro agente—. Agarré la manilla para abrirla y no estoy seguro de si estaba cerrada.
—Gracias, es el detalle que necesitábamos —el comentario de Baarda cubrió el suspiro de Connie.
—¿Y las llaves? —preguntó.
—Todavía estaban en la cerradura, señorita. Quiero decir, señora. No las tocamos.
—Ya hemos hablado con los vecinos —explicó Baarda—. Parece que el coche ya llevaba aquí un tiempo, aunque no se sabe exactamente cuánto.
—¿Quién vive aquí? —preguntó Connie.
—La mejor amiga de Elspeth Dunwoody. Ella y su familia están de vacaciones en el Caribe y no saben por qué el coche acabó delante de su casa. No habían hablado con Elspeth desde dos semanas antes de su desaparición.
—¿Era su mejor amiga pública o privada? —preguntó Connie.
—¿Hay alguna diferencia? —Baarda parecía confuso.
—Hay amigos con los que hablas poco y a los que apenas ves porque el vínculo es lo bastante fuerte como para soportar que el contacto sea ocasional. Son difíciles de rastrear, a menos que se forme parte del mismo círculo. Si, por el contrario, se trata de una de esas amigas con las que solía salir o que «siempre estaban juntas en la puerta del colegio», entonces el secuestrador se habría dado cuenta. No le habría sido difícil encontrar esta dirección y conseguir que Connie viniera aquí con alguna excusa.
—Comprobadlo ahora mismo —ordenó Baarda a los policías.
Los agentes se marcharon aliviados.
—Elspeth no está dentro de la propiedad, ya ha sido registrada de arriba abajo. Su teléfono móvil no está en el coche, pero su bolso sí —dijo Baarda.
—No se llevó las llaves ni el bolso. No falta ropa en el armario. Los niños y el marido están preocupados de verdad. No tengo un buen presentimiento.
—No te lo tomes a mal, pero no hace falta ser psicóloga forense para darse cuenta de eso.
—¿Por qué dice eso la gente? —reflexionó Connie, rodeando el vehículo para examinarlo—. «No te lo tomes a mal». Siempre precede a un insulto. No un insulto gordo y a la cara, algo sutil, dicho como por casualidad.
—Lo siento mucho, no quería insultarte. Solo quería decir que me parece una obviedad.
—Pides disculpas como por deporte. En serio, deja de hacerlo. —Se arrodilló junto a la puerta del copiloto y observó la pintura más de cerca—. Aquí hay algo. Dime lo que ves.
Baarda se agachó a su lado y ambos permanecieron con las rodillas apoyadas en la gravilla mirando fijamente a la puerta.
—Es rojo y formó una gota, pero se secó inmediatamente, así que sea lo que sea el líquido, no había mucho. Pero es rojo sobre rojo, ¿cómo has podido verlo si no distingues los colores?
—En realidad es más fácil para mí —dijo Connie—. Tu cerebro te engaña. Si ves una mancha roja sobre un fondo del mismo color, no puedes diferenciarla. Mi cerebro solo procesa sombras. La gota de líquido sobre la pintura roja me parece una sombra más oscura. Pero mi ventaja no va más allá, porque no tengo ni idea de qué líquido puede ser. Por lo que sé, podría ser aceite de motor o mostaza. —Cogió su teléfono móvil y fotografió el lugar—. Va a haber más escenas del crimen, ¿lo sabes, verdad?
—Sí. Supongo que, si eso es sangre de Elspeth, lo próximo será que pidan rescate o que encontremos el cadáver.
—No tenemos pruebas suficientes para asumir eso, aunque sea su sangre —dijo Connie—. No se lo digas a su marido todavía, pero envía una muestra al laboratorio y que la analicen a toda prisa. Y con «a toda prisa» me refiero a como en un pedido en un restaurante de comida rápida, no como aprobar una ley en el Parlamento.
—Entendido. Me encargaré personalmente de ello. Debería poder tener los resultados del ADN mañana si hago un par de llamadas.
—Estoy impresionada. ¿En qué unidad trabajabas en Londres?
—En Operaciones de la Policía Metropolitana. He pasado algunos años en lo que antes se llamaba unidad de Secuestros. Sospecho que estaban más que contentos de enviarme aquí. Nunca fui el típico policía de la unidad de Operaciones: un macho alfa con barba de dos días que se pasa al menos tres horas al día en el gimnasio.
—¿No hay mujeres en esa unidad? —preguntó Connie.
—Sí, pero las que hay son más machos alfa que yo —sonrió.
—Pues estudios recientes han demostrado que el tipo alfa suele ser una desventaja cuando se trata de ascensos a puestos de alto rango y colaboraciones a largo plazo. Los puestos de liderazgo requieren calma y diplomacia y un cerebro analítico, mientras que para las relaciones se aprecia la calidez humana y el sentido del humor.
—¡Señores! —el grito procedía de un arbusto cercano a la entrada del camino.
Connie y Baarda se dirigieron hacia el agente que los había llamado y se quedaron unos pasos por detrás para no contaminar la escena.
—¿De qué se trata? —preguntó Baarda.
—De un zapato, el izquierdo. Es de mujer, no hay duda, y coincide con la descripción dada por su marido. —El agente levantó una mano enguantada.
De sus dedos colgaba una zapatilla deportiva de color claro con algunos signos de desgaste. Era bastante nueva, y Connie concluyó que parecía que llevaba poco tiempo allí en el barro.
—¿Tiene manchas de sangre? —le preguntó a Baarda, que se había acercado a inspeccionarla.
—Nada visible. ¿Puedes indicarnos dónde lo has encontrado exactamente?
El agente señaló un punto situado a un metro de sus pies, a dos aproximadamente del comienzo de la maleza.
—Así que, o bien salió volando de su pie mientras pataleaba y se resistía, o bien la mujer era consciente de lo que le estaba ocurriendo y quería dejarnos una pista de que se la habían llevado contra su voluntad. El agresor no podía soltarla y arriesgarse a perder tiempo buscando la zapatilla —dijo Connie.
—¿Acampamos en casa de su marido y esperamos a que pidan un rescate? —preguntó Baarda con calma.
—Eso si tiene suerte —comentó Connie—. Depende de lo que el secuestrador quiera de ella, ¿no? ¿Podrías llevarme al hotel? Tengo que pasar a limpio mis notas.
—¿Ahora? ¿No deberíamos poner al corriente a la familia e ir a comisaría para la sesión informativa? Yo suelo dejar las notas para por la noche.
—Tú eres el policía, inspector Baarda. Sigue el procedimiento, asiste a reuniones, comparte información, investiga las pistas. Mi trabajo aquí es diferente. —Se dirigió al asiento del copiloto del coche y subió, se puso el cinturón de seguridad y comprobó que estaba bien abrochado, tirando de él con fuerza mientras Baarda subía a su lado.
—Pensé que querías participar lo máximo posible. Cuanta más información, mejor, para que no se te escape nada.
—Estoy aquí para trazar un perfil del hombre o mujer que ha secuestrado a Elspeth. Creo que es un hombre, pero podría ser una mujer si se tratara de una extorsión, una venganza o un intento de distraernos de otro delito. Dados los contactos de la víctima, podría ser cualquier cosa, desde fraude financiero a chanchullos corporativos. Mi trabajo suele ser mucho más fácil. Cuando tienes una serie de cadáveres, hay patrones, similitudes entre las víctimas y entre las situaciones. Incluso entonces, los procedimientos y políticas policiales pueden distraerme. Aquí estoy lanzando dardos al perfil casi a ciegas. Así que tengo que volver al principio e intentar ganarme el sueldo. No puedo hacerlo en el probable caos de una comisaría. Tú serás mi filtro.
Baarda se marchó, levantando una mano para dar las gracias al policía que había despejado la carretera para dejarle pasar.
—Me dijeron que trabajaste con el FBI durante mucho tiempo. ¿Por qué nunca te hiciste agente?
—Ese era mi sueño. —Connie miró por la ventanilla las cunetas moteadas de brezo que desaparecían entre los arbustos—. Mi acromatopsia me lo impedía, así que elegí una profesión que me permitiera trabajar en estrecha colaboración con sus perfiladores.
—¿Qué es lo que más echas de menos? —le preguntó Baarda.
Connie lo miró a la cara. Era una pregunta vaga, pero la ternura de su expresión revelaba su intención. Suavizó su tono brusco, consciente de que sus modales eran profesionales pero a menudo demasiado fríos. Era un carácter que había cultivado para neutralizar la misoginia institucional que se había encontrado por el camino, no la leve condescendencia de quienes se enteraban de su «discapacidad cromática». El colega que había acuñado esa expresión había abandonado la sala, picado por su respuesta, y nunca había vuelto a trabajar en el mismo equipo que ella.
—Los tópicos de siempre: las luces de Navidad, las olas cuando empieza a cambiar el tiempo... Me sentaba en el porche de casa de mis padres y miraba el mar durante horas. Ahora siempre lo veo más o menos igual.
Guardó silencio un momento, tratando de hacer justicia a la pregunta. Baarda permaneció en silencio cuando la mayoría habría sentido la necesidad de decir algo. Connie admiró el hecho de que fuera capaz de hacerlo. En su opinión, los hombres podían medirse por esos detalles minúsculos pero tremendamente significativos.
—El brillo de un rubí. Los infinitos tonos de verde que hay en un solo árbol. Ver imágenes de la Tierra desde el espacio y observar la extraordinaria belleza de nuestro pequeño hogar en el universo. Cuando era pequeña, mis padres me llevaron a visitar el Gran Cañón. Me habían regalado mi primera cámara de fotos. Tenía unos diez años. Estaba en una fase artística, así que solo hacía fotos en blanco y negro. Mis padres ampliaron mi foto favorita, la enmarcaron y durante toda la pubertad me dormía cada noche mirando esa imagen. Me arrepiento de no haber hecho fotos en color. Es el único recuerdo que tengo del Gran Cañón. Esa maldita fotografía en blanco y negro. Uno de los lugares más bellos del mundo y no tengo recuerdos en color. Es una ironía digna de un poema, ¿no crees?
—Yo echaría de menos los reflejos de la luz en el pelo rojizo de mi setter irlandés —dijo Baarda.
Connie se rio.
—Bonita imagen. ¿Cómo se llama?
—Tupperware. Cometimos el error de dejar que mi hija, que entonces tenía cuatro años, decidiera el nombre, y esa era su palabra favorita. Pero una promesa es una promesa. Cuanto más intentábamos convencerla de que eligiera algo más adecuado para un perro, más cabezona se ponía.
—¿En serio vas por el parque persiguiendo a un setter irlandés mientras gritas Tupperware? Es lo más gracioso que he oído nunca.
—De momento no voy a casa tan a menudo como me gustaría para verlo a él y a mis hijos. —Su voz se volvió más grave.
—¿Por qué?
—Pues, ya sabes, la vida no es todo coser y cantar.
—Mentira. La vida no es todo diversión y juegos cuando tienes que ir a jugar al golf o visitar a los suegros o al quiropráctico, pero la familia es literalmente la vida de una persona. ¿Qué obstáculos podría haber?
Él se encogió de hombros.
—Mi mujer tiene una aventura. Ha sido muy sincera al respecto. No ha tratado de ocultarlo y se lo agradezco. Parecía más fácil darle algo de espacio mientras intenta averiguar lo que quiere.
Connie ni se inmutó.
—¿Todavía la quieres?
—Creo que sí —respondió.
—¿Sabes quién es el otro?
—Uno de los agentes del departamento de Operaciones. Lo hace todo un poco incómodo. Probablemente por eso todos se sintieron tan aliviados cuando me enviaron aquí.
—Maldita sea, Baarda —silbó Connie—. ¿No tienes ni una pizca de rabia contenida debajo de tus modales elegantes y educados?
—No, nada en absoluto. Estaba claro que yo no satisfacía sus necesidades, me lo dijo muy claro, así que ¿qué podía hacer? Tengo que asumir mi parte de culpa.
—Cuidado con eso —le dijo ella—. Asumir la culpa de las decisiones de otra persona significa permitirle justificar su comportamiento sin pedirle cuentas. ¿Quieres que se vaya de rositas?
—Tú no la conoces y a mí tampoco. —Connie lo miró. Tenía los músculos del cuello tensos y las manos apretadas contra el volante—. Lo siento, eso ha sido muy desagradable por mi parte. Yo no soy así. Espero que...
—No —dijo Connie en un tono apenas audible por culpa del murmullo del motor—, debería ser yo quien se disculpara. Dejémonos de confidencias por hoy, ¿vale?
Empezó a sonar el teléfono móvil de Baarda. Activó el altavoz.
—Señores, la prensa nos bombardea con peticiones para que hagamos una declaración. No sé quién los ha avisado, pero saben que hay una persona desaparecida, cómo se llama, con quién está relacionada...
—Mierda —murmuró Connie.
—Y el marido de Elspeth acaba de recibir la llamada. Han pedido cinco millones en billetes de cincuenta dólares. Tenemos cuarenta y ocho horas. Se oía de fondo la voz de Elspeth Dunwoody pidiendo ayuda. Se ha confirmado que era ella. El suegro está informado de todo. Estamos intentando rastrear la llamada y los detalles del pago.
—Estupendo —dijo Baarda y colgó—. Bueno, te has salido con la tuya. Parece que tenemos todo lo que necesitamos.
—Excepto a Elspeth —murmuró Connie—. ¿Qué dicen las estadísticas sobre la posibilidad de que regrese sana y salva en estas circunstancias?
—Trabajamos en una media de cincuenta a ochenta secuestros al año en el Reino Unido. La mayoría tienen un final feliz.
—¿Y cuántos no lo tienen?
—Un puñado —respondió Baarda—. La víctima suele morir cuando nos estamos acercando y el secuestrador entra en pánico y llega a la conclusión de que es mejor no dejar testigos que puedan identificarlo.
—Pobre Elspeth —dijo Connie—. Espero que no sepa eso.
—Haremos todo lo que podamos —la animó Baarda—. El contacto es una señal positiva. Confío en que la recuperaremos ilesa.
—Me alegra que seas tan optimista, pero dudo mucho que Elspeth se encuentre bien en estos momentos. Dondequiera que esté.
Capítulo 4
—Cásate conmigo —dijo el hombre.
Elspeth Dunwoody se esforzaba por no vomitar. La comida que le daba estaba dura y rancia. Su cuerpo seguía atascado en el proceso de expulsión de la sustancia química que él la había obligado a tomar delante de la casa de su amiga. Desde entonces, había pasado por cuatro fases, todas ellas extremas, que la habían arrollado con la rapidez y la fuerza de un tren de alta velocidad. En ese momento estaba aturdida y con náuseas. Por alguna absurda razón, había un desconocido arrodillado frente a ella ofreciéndole una cajita con un anillo. Giró la cabeza hacia un lado y le vino una arcada. Estuvo a punto de vomitar las lonchas de queso y los pretzels que había comido. Él ni siquiera pareció darse cuenta.
—Cásate conmigo —repitió.
Elspeth miró el anillo. La banda de oro estaba oxidada y erosionada, y la única gema que tenía carecía de lustre y yacía mísera y gris en sus filiformes garras doradas. Levantó la mano izquierda y movió los dedos, con los nudillos apuntando hacia él, para mostrarle los anillos que llevaba puestos.
—Yo me encargo de eso —dijo y apareció una botella de jabón líquido en el suelo, a su lado.
Se roció una generosa cantidad en la palma de la mano y se la frotó en el dedo anular de ella. Los anillos de boda y compromiso, dos traidores de veinticuatro quilates, se deslizaron sin dudarlo un instante. Rápidamente, le secó el dedo y deslizó en él el anillo que había escogido. Elspeth deseó tener todavía algo de bilis en el estómago para sentir náuseas ante aquel nuevo accesorio, pero su cuerpo ya no respondía.
—La ceremonia —murmuró.
Ella lo miró con los ojos doloridos y deshidratados. Él, esquelético, con una piel amarillenta que habría rehuido la luz del sol y los ojos hundidos sobre dos medias lunas de insomnio y desnutrición, deambulaba por la habitación con manos temblorosas, cogiendo un objeto y dejando otro, murmurando para sí constantemente.
—No he cogido los zapatos —dijo, dándose una bofetada.
El sonido resonó en las paredes sin ventanas.
Elspeth se quedó mirando el suelo. Había una moqueta vieja y maltrecha, que tenía un agujero justo debajo de su pie descalzo. El zapato perdido estaba en un arbusto, esperando a ser descubierto, y en su mente se había convertido en un ser vivo, escondido allí, escudriñando ansiosamente el cielo, esperando que alguien bajara los ojos y se fijara en él para rescatarlo con delicadeza. Ese zapato era su mensaje en una botella. Los había comprado hacía solo dos semanas y le gustaban mucho, por la suavidad de la loneta, el color amarillo brillante y los cordones elásticos negros. Habían sido un capricho muy caro, pero ella nunca había tenido que preocuparse por el dinero. De hecho, nunca había tenido que preocuparse por nada. La riqueza y el privilegio la habían protegido de todo menos de la enfermedad y de las noticias más angustiosas de los telediarios. Para combatirlas, se había convertido en una entusiasta partidaria de muchas organizaciones benéficas. A lo largo de los años, había ayudado a recaudar millones para cuestiones sociales como la falta de vivienda y la pobreza infantil, y se había asegurado de que la nueva sala de oncología pediátrica de un hospital cercano se terminara con las mejores calidades y totalmente equipada para que los pacientes se sintieran a gusto.
—Póntelo —dijo el hombre, colocando sobre su regazo un viejo vestido de novia, grisáceo y demasiado largo para ella. Elspeth lo miró fijamente.
—¿Que quieres que haga qué?
—Que te prepares —fue su respuesta.
Salió por la puerta arrastrando los pies y entró en un dormitorio. Elspeth aún no había descubierto lo que había en las otras habitaciones. Estar de pie era doloroso. Había pasado las veinticuatro primeras horas tras el secuestro atada y tumbada de lado, con las rodillas levantadas y las muñecas atadas a la espalda. Su secuestrador la había llevado del camino de entrada al vehículo y de allí a una casa. Cuando por fin le había cortado las cuerdas, ella había permanecido en la misma posición, haciendo solo movimientos imperceptibles, con los tendones rígidos y los músculos bloqueados. A pesar de todas las clases de yoga y las horas en el gimnasio, ese corto espacio de tiempo había bastado para debilitarla.
Empezó a bajar la cremallera de un vestido de novia que seguramente hacía décadas que no se ponía nadie. El encaje, de un amarillo pálido que recordaba al viejo papel pintado de un pub, estaba rasgado. Empezó a llorar en silencio, pensando en su marido. Las últimas palabras que le había dirigido habían sido secas y vulgares. Tenía tantas ganas de volver a casa y disculparse... Quizá no volviera a tener la oportunidad. Se acercó el vestido al pecho y deslizó los brazos por las mangas vaporosas. Una nube de polvo la asaltó, sofocándola. Olía a desván y a excrementos de rata.
—Estás preciosa —dijo el hombre.
Había reaparecido en el umbral, sigiloso como un espectro. Elspeth se abrazó la cintura.
—Espera, yo te subo la cremallera. Lástima que mi hermano no esté aquí. Habría sido mi padrino. Ya me ocuparé de eso más adelante. No he podido solucionarlo a tiempo para la boda. Pero no es momento de autocompadecerse, ¿verdad? Es el primer día de nuestra vida juntos.
El traje que llevaba pegaba perfectamente con el vestido de ella tanto por su edad como por su estado: las mangas de la chaqueta terminaban unos centímetros por encima de la muñeca, pero el resto era demasiado grande para su complexión. La falda escocesa azul y verde le caía sin gracia y era demasiado corta. Además, no llevaba medias. Era un traje hecho a medida para una persona baja y corpulenta, y él parecía que llevaba ayunando varios meses: se le marcaban todo los huesos. Probablemente se estaba muriendo. Ese pensamiento la reconfortó.
El hombre se puso delante de ella y le cogió las manos. Elspeth se balanceó ligeramente. Otro día, en un lugar totalmente distinto, esa reacción había sido un signo de felicidad suprema. Era una novia embargada por la emoción ante la multitud de invitados y la promesa de una vida de amor y devoción. Sus padres la habían abrazado con enorme alegría, seguros de que había elegido un buen marido. Había un cuarteto de cuerda tocando música clásica y las damas de honor, las hijas gemelas de su hermana, iban vestidas de rosa y llevaban margaritas en el pelo. Elspeth visualizó el rostro de su marido y se preguntó si volvería a tocarlo.
El hombre le tosió en la cara, sin molestarse en taparse la boca. Elspeth miró el extraño dibujo de la pared y cantó mentalmente una canción. Las palabras eran un revoltijo en su mente y no podía recordarlas todas. Su madre se la cantaba cuando era pequeña; hablaba de una camisa de batista y una hoz de cuero. Ella recordó la melodía y quiso tararearla, pero el hombre que la sujetaba de las manos levantó la cabeza e hinchó el pecho y, Dios mío, empezó a hablar con una voz atronadora, como si estuvieran en una catedral con mil personas presenciando su ceremonia nupcial. Elspeth sabía que se había quedado mirándolo boquiabierta, pero, aunque la hubiera amenazado, no habría podido borrar el horror y la incredulidad de su rostro.
—¿Alguno de los presentes conoce alguna razón por la que este hombre y esta mujer no deban unirse en santo matrimonio?
Hubo unos instantes de silencio. Elspeth llevaba una eternidad a solas con él en aquella habitación, y aun así sintió la necesidad de mirar a su alrededor. No había nadie. Hablaba solo. Sin embargo, hizo una pausa y esperó un poco, por si alguien intervenía.
Se acercó a ella, bajó la cabeza para mirarla a los ojos, con una intensidad espeluznante, y empezó a recitar los votos.
—Yo, Fergus, te tomo a ti, Elspeth Brenda, como mi legítima esposa, para amarte y honrarte, desde hoy en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza...
«¿Fergus?», Elspeth rebuscó en su memoria. Nunca había conocido a nadie llamado Fergus ni había oído ese nombre en casa de ningún amigo. Sin embargo, él conocía su segundo nombre. ¿Sabía que lo había heredado de su abuela? ¿Sabía también que su abuela, Brenda, había sido una mujer indomable que nunca había dejado que le dijeran lo que tenía que hacer? Ella habría reaccionado. Habría convencido a ese hombre, Fergus, para que la dejara marchar o le habría pegado para someterlo. ¿Y que estaba haciendo ella? Jugar a las bodas con un pirado. Intentó respirar, pero el aire estaba envenenado. Ahora la sonreía, como si todo fuera normal. Estaba esperando a que dijera algo, pero ella no sabía lo que quería oír.
—Te ayudaré —dijo él—. Repite después de mí... Yo, Elspeth, te tomo a ti, Fergus...
—Yo, Elspeth... —murmuró, mirando de nuevo a su alrededor.
¿Se había vuelto loca? ¿Había gente escondida, observándolos?
—Repite las palabras que te he dicho. ¡Repítelas!, ¡repítelas!, ¡repítelas! —Golpeó la pared con el puño para puntuar cada sílaba, echó la cabeza hacia atrás y abrió la boca de par en par antes de emitir un grito gutural desde lo más profundo de su garganta.