
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unsam Edita
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Casi todas las historias que incluyen un mapa, un tesoro, una isla, piratas y marineros que la cultura popular –en particular el cine– del siglo XX propuso a los niños, proceden de esta isla y de este libro de Stevenson. Pero no solo eso, también lo más importante: la incertidumbre y el riesgo de la trama y la aventura. Porque así como sin Stevenson no habría Indiana Jones, ni Capitán Jack Sparrow, tampoco habría Borges o Chatwin. Hoy, sin embargo, La isla del tesoro es menos leída que citada (y en esto comparte la suerte de buena parte de los libros que llamamos clásicos, que esta colección busca reencontrar para los lectores del siglo XXI). Algo de eso atrapa y subraya en el prólogo María Teresa Andruetto, quien, como Stevenson, ha escrito menos para los lectores jóvenes que para cualquier lector auténtico que disponga de aquel espíritu y aquella curiosidad. Porque eso es a fin de cuentas La isla del tesoro: un lugar donde siempre seremos jóvenes, es decir, donde siempre apostaremos la vida menos por dinero que por emoción, coraje y deseo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
No se leen los clásicos por deber o respeto, sino por amor. Italo Calvino
Casi todas las historias que incluyen un mapa, un tesoro, una isla, piratas y marineros que la cultura popular –en particular el cine– del siglo XX propuso a los niños, proceden de esta isla y de este libro de Stevenson. Pero no solo eso, también lo más importante: la incertidumbre y el riesgo de la trama y la aventura. Porque así como sin Stevenson no habría Indiana Jones, ni Capitán Jack Sparrow, tampoco habría Borges o Chatwin.
Hoy, sin embargo, La isla del tesoro es menos leída que citada (y en esto comparte la suerte de buena parte de los libros que llamamos clásicos, que esta colección busca reencontrar para los lectores del siglo XXI). Algo de eso atrapa y subraya en el prólogo María Teresa Andruetto, quien, como Stevenson, ha escrito menos para los lectores jóvenes que para cualquier lector auténtico que disponga de aquel espíritu y aquella curiosidad. Porque eso es a fin de cuentas La isla del tesoro: un lugar donde siempre seremos jóvenes, es decir, donde siempre apostaremos la vida menos por dinero que por emoción, coraje y deseo.
Colección Por qué leer a los clásicos
Director: Edgardo Scott
Stevenson, Robert Louis
La isla del tesoro / Robert Louis Stevenson
Prólogo de María Teresa Andruetto.
1a edición - San Martín: UNSAM EDITA, 2024.
Libro digital, EPUB. (Por qué leer a los clásicos / Edgardo Scott)
ISBN 978-987-8938-77-6
1. Narrativa. 2. Literatura. I. Scott, Edgardo, dir.
II. Andruetto, María Teresa, prolog. III. Título.
CDD 823
Título original: Treasure Island
© 2024 Del prólogo: María Teresa Andruetto
© 2024 UNSAM EDITA de Universidad Nacional de General San Martín
UNSAM EDITA
Edificio de Containers, Torre B, PB, Campus Miguelete
25 de Mayo y Francia, San Martín (b1650hmq), prov. de Buenos Aires
www.unsamedita.unsam.edu.ar
Diseño de tapa e interior: María Laura Alori
Edición: Lucila Schonfeld
Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723. Editado en Argentina. Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo fotocopia, sin la autorización expresa de sus editores.
Robert L. Stevenson
La isla del tesoro
Prólogo María Teresa Andruetto
POR QUÉ LEER A LOS CLÁSICOS
Índice
PrólogoTusitala, el narrador
Parte IEl viejo filibustero
Capítulo I EL VIEJO LOBO DE MAR EN LA POSADA “ALMIRANTE BENBOW”
Capítulo II “BLACK DOG” APARECE Y DESAPARECE
Capítulo III EL DISCO NEGRO
Capítulo IV EL COFRE DEL MUERTO
Capítulo V DEL FIN QUE TUVO EL MENDIGO CIEGO
Capítulo VI LOS PAPELES DEL CAPITÁN
Parte II El cocinero de La española
Capítulo VII SALGO PARA BRISTOL
Capítulo VIII LA TABERNA “EL VIGÍA”
Capítulo IX PÓLVORA Y ARMAS
Capítulo X EL VIAJE
Capítulo XI LO QUE OÍ DESDE EL BARRIL
Capítulo XII CONSEJO DE GUERRA
Parte IIIMi aventura en tierra
Capítulo XIII CÓMO EMPEZÓ LA AVENTURA
Capítulo XIV EL PRIMER GOLPE
Capítulo XV EL HOMBRE DE LA ISLA
Parte IV La estacada
Capítulo XVI EL DOCTOR PROSIGUE LA NARRACIÓN Y REFIERE CÓMO FUE ABANDONADO EL BUQUE
Capítulo XVII EL DOCTOR CONTINÚA LA NARRACIÓN Y DESCRIBE EL ÚLTIMO VIAJE DEL CHINCHORRO
Capítulo XVIII EL DOCTOR RELATA CÓMO CONCLUYÓ EL PRIMER DÍA DE PELEA
Capítulo XIX EL PRIMER NARRADOR TOMA OTRA VEZ LA PALABRA. LA GUARNICIÓN DE LA ESTACADA
Capítulo XX LA EMBAJADA DE SILVER
Capítulo XXI EL ATAQUE
Parte V Mi aventura en el mar
Capítulo XXII DE CUÁL FUE EL COMIENZO DE MI AVENTURA
Capítulo XXIII EL REFLUJO CORRE
Capítulo XXIV EL VIAJE DEL CORACLE
Capítulo XXV ¡ABAJO LA BANDERA DEL PIRATA!
Capítulo XXVI ISRAEL HANDS
Capítulo XXVII “¡PIEZAS DE A OCHO!”
Parte VI El capitán Silver
Capítulo XXVIII EL CAMPO ENEMIGO
Capítulo XXIX OTRA VEZ LA SEÑAL NEGRA
Capítulo XXX BAJO PALABRA
Capítulo XXXI EN BUSCA DEL TESORO: LA INDICACIÓN DE FLINT
Capítulo XXXII LA VOZ DEL ALMA EN PENA
Capítulo XXXIII LA CAÍDA DE UN CAUDILLO
Capítulo XXXIV SE CUENTA EL FIN DE ESTA VERDADERA HISTORIA
Nota sobre los autores
Robert Louis Stevenson(Edimburgo, 1850-Samoa, 1894)
María Teresa Andruetto (Córdoba, 1954)
Nota sobre la colección
PrólogoTusitala, el narrador
por María Teresa Andruetto
Leer fue en principio posibilidad, privilegio y poder reservados a muy pocos. Sorprende conocer cuántos reyes y emperadores eran todavía, en la Edad Media, analfabetos. Con la caída de la concepción teocéntrica del mundo y el nacimiento y desarrollo de la burguesía, leer se convirtió en la actividad burguesa por excelencia. Hoy ya nadie se atrevería a considerar que no es necesario que un pobre aprenda a leer, como ya nadie osaría decir, por lo menos en público, lo que el brasileño Antonio Cândido relata en El derecho a la literatura: que en tiempos de su infancia se consideraba que los sirvientes no necesitaban comer postre porque no estaban acostumbrados… ¿Un pobre tiene derecho a leer a Dostoievski o a escuchar a Beethoven? La lectura, con su repliegue intimista y su incitación a lo sutil, lo delicado, la reflexión y el ocio, fue por mucho tiempo privilegio de unos pocos, como puede apreciarse en Las mujeres que leen son peligrosas, el libro de Stefan Bollmann,1 que recorre imágenes de lectoras, desde el siglo XIII hasta el presente. En una de esas imágenes, una pintura de Charles Burton Barber de 1879 titulada Muchacha leyendo con doguillo, hay una chica que lee abrazada a un perro, la chica tiene los ojos en el libro y el perro, apoyado en su pecho, pone los suyos en nosotros. La escena, la joven, el libro, la taza de té en la mesita, remiten a los gustos y el confort de una clase y una época; Bollmann señala además, por si fuera necesario, que el perro pertenece a una raza proveniente de China, introducida en las casas burguesas como una moda de la época. En fin, que leer era una costumbre asociada a una clase, una condición social. El ingreso de la lectura en nuevos sectores sociales menos beneficiados nace, como sabemos, con la Revolución Industrial y el imperativo de alfabetizar a los obreros para que aprendan a manejar las máquinas, obreros que, una vez que han aprendido a leer, comienzan a demandar lecturas y provocan el nacimiento de los géneros llamados populares, como la novela de aventuras, el policial o el fantástico, la ciencia ficción y en general el formato folletín por entregas que instauran nuevos modos de leer más veloces y terminan sepultando por lentas y tediosas muchas novelas preexistentes, cambiando para siempre los modos de escribir. Ese es el momento de aparición de La isla del tesoro.
Leí La isla del tesoro cuando era una niña, en un ejemplar de la colección Robin Hood que todavía tengo, con fecha de edición junio de 1960. En los créditos dice que se trata de la octava reimpresión. La editorial ACME se reserva derechos de presentación de conjunto, disposición, tipografía y traducción, pero en ninguna parte figura el traductor. Es posible que haya llegado a mí hacia mis nueve años. Lo leí como leemos muchas veces y más en la infancia, como si no estuviera traducido. Con frecuencia los libros llamados juveniles, tal como sucedió con los que integran la colección Robin Hood, son el resultado de una apropiación (de editores y lectores) de libros no específicamente escritos para jóvenes, apropiación que los canonizó para esa zona de lectores. Un grupo especial de esos libros lo constituyen los relatos de aventuras, por la importancia que en ellos alcanza el héroe y por la flecha hacia el futuro que representan, en el deseo de ir más lejos, de ir por más.
R.L. Stevenson (Robert Louis Balfour Stevenson, Edimburgo, Escocia, 13 de noviembre de 1850-Vailima, isla de Upolu, Samoa, 3 de diciembre de 1894 escribió novelas, cuentos, poemas, ensayos y crónicas de viaje. Algunos detalles de su historia personal que pudieron influir en su escritura son la fragilidad de salud, especialmente su condición de tuberculoso, el conocimiento de mares y costas por los muchos constructores de faros que había en su familia paterna; la devoción y el cuidado excesivo de su madre, que llevó registro puntilloso de su infancia; su niñera Alison Cunningham, “Cummy”, quien lo impresionaba con su calvinismo extremo y sus historias truculentas; y ya en la vida adulta, la sucesión de traslados con su mujer Fanny Osbourne, en busca de buen clima para su salud. Aunque su obra es muy fecunda, se lo conoce principalmente por ser el autor de la novela de terror psicológico El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y la novela de aventuras La isla del tesoro, popular por la solidez de su narración, que no se desluce ni siquiera con adaptaciones, reducciones o malas traducciones y que sigue siendo leída y recreada en distintos formatos y soportes.
La vida adulta de nuestro escritor va de Escocia a California, de California a Gran Bretaña, luego a Suiza, a los famosos sanatorios para tuberculosos de Davos, al balneario de Bournemouth, más tarde a un macizo montañoso en el estado de Nueva York, para seguir hacia el Pacífico Sur y recalar en la isla de Upolu, en Samoa, donde vivió sus últimos años y donde murió luego de sufrir un derrame cerebral. Allí, según su voluntad, fue enterrado. Los aborígenes samoanos lo bautizaron con el nombre que mejor le va: el contador de historias. Frente a la novela naturalista, Stevenson reivindicó el relato de aventuras, en el que el carácter de los personajes se expresa en la acción. Dice la leyenda que un día dibujó un mapa para entretener a su hijastro, que en el mapa aparecía una isla y las coordenadas para encontrar un tesoro escondido por un viejo pirata y que inmediatamente se le ocurrió escribir una novela que explicara la historia de aquella isla. Así nació, al parecer, el libro de aventuras y paisajes lejanos que lo volvió inmortal.
Un cuento, una novela, persiguen a una conciencia que forja su destino, hacia su felicidad o su derrumbe. Se trata de lo humano singular, de la lucha de unos personajes entre lo que son y lo que quieren o pueden ser. La narración no explica, hace ver. El ojo del que narra es un ojo que hace ver. La vieja distinción entre decir y mostrar es clave en el funcionamiento del relato que busca dar cierre y sentido a la experiencia. La narración es un saber que ejercemos desde la infancia, una de las prácticas más frecuentes de la vida social. Todos narramos, más de una vez al día, algo acerca de nuestra historia personal, de nuestras experiencias. Los relatos que compartimos acerca de lo que nos sucede no difieren demasiado en su organización de lo que podría encontrarse en la gran tradición narrativa. Ciertos modos de narrar están presentes tanto en la vida doméstica como en la literatura, pero esta última nos permite capturar la chispa de vida de un personaje en un texto, siempre que nos arriesguemos a leer lo inesperado. Eso me pasaba de niña con La isla del tesoro. Salvo al pueblo de mis abuelos, yo no había viajado a ninguna parte ni estaba en mis horizontes conocer otros lugares, otros mundos. No salíamos del pueblo si no era a través de los libros, ni había descubierto la maldad, y vivía en una casa donde se trataba de que nos formáramos como buenas personas. La isla del tesoro me hizo viajar, vivir aventuras y riesgos que de otro modo me estaban vedados, conocer la capacidad de dañar, descubrir la ambición por el dinero y tantos otros aspectos de lo humano. Y, sobre todo, imaginar frondosamente, porque, quién sabe, tal vez hubiera un tesoro escondido también en nuestro pueblo, por eso con un amigo intentamos hacer un pozo una tarde en el patio de su casa para ver si… Preguntas sobre el mundo, sobre las condiciones sociales, sobre las formas de vida, sobre los sentimientos, sobre el coraje y el miedo, sobre el bien y el mal, vienen a mí con el recuerdo de aquella experiencia de lectura temprana.
La verdad tiene estructura de ficción, dicen que dijo alguna vez Jacques Lacan en sus seminarios. La importancia de la ficción, de la construcción del relato, de la lectura de relatos para la construcción del propio relato de vida, volvieron atractiva desde el comienzo la lectura de nuestro libro, que nos permitió a lectores de otras generaciones, y permite a muchos lectores actuales, ser por un momento piratas, ladrones, salvadores, asesinos… acceder a la unidad de ciertas vidas, de ciertos personajes, porque a través de la ficción se viven otras experiencias y se accede al interior de otras conciencias, para ser por un momento otro(s) sin perder la conciencia de ser nosotros. Lectura no utilitaria, se diría, pero ¿qué es lo útil, y qué lo utilitario? Quisiera detenerme aquí, en lo no utilitario (y sin embargo tan útil) de la lectura de ficción que abre en nuestra rutina huecos de resistencia contra el utilitarismo y también contra el racionalismo, que es su principal benefactor.
En todos los relatos de este mundo, lo que se cuenta toma de manera más sencilla o más compleja, una u otra de entre pocas variantes, entre ellas la de un personaje que posee algo que, en el curso de la narración, va a perder y la de un personaje que, careciendo de algo, lo desea, y que en el curso de la narración va a conquistar; en esas dos líneas argumentales se desarrollan las acciones de La isla del tesoro. Para conseguir algo, el héroe sale de viaje. El viaje es una de las formas principales de relato: alguien sale de su mundo, va a otro sitio en busca de algo y, lo encuentre o no, cuenta a su regreso lo que ha visto. Es una estructura básica que sostiene muchos relatos populares e infinidad de novelas. Cuando alguien realiza un viaje, puede contar algo, dice Benjamin. Se trata de relatos tremendamente efectivos para lectores jóvenes, cuando la vida misma se presenta como un viaje a punto de comenzar, viaje que muchas veces acompaña al protagonista hasta que se vuelve adulto, como sucede en las llamadas novelas de formación. Pero hay otra gran línea narrativa, la de los relatos de enigma, donde el protagonista persigue las señales que lo llevan a descubrir un secreto. Hay huellas, indicios, que es necesario descifrar, hay algo que no se sabe y que el relato reconstruye, narra, hasta su dilucidación. Esos dos modos básicos de narrar que persisten desde tiempos arcaicos, esas dos grandes formas: el viaje (incluido el de la infancia a la adultez) y la investigación, confluyen en La isla del tesoro, que recrea una de las tramas más antiguas: el derrotero de un Ulises con su lanzarse a la aventura y su regreso al hogar. No hay aquí lestrigones ni cíclopes, pero hay personajes fuera de la ley, y hay villanos. Sin un villano, no habría nada que contar, dice Kurt Vonnegut; en efecto los villanos de esta novela representan una fuerza perturbadora que conecta con los deseos más profundos del protagonista (y de nosotros los lectores), haciéndonos saber que, sin conocer esa realidad, sería imposible resolver nuestras dificultades, concretar nuestros deseos. Los desobedientes, los extraños, los misteriosos, los malvados, tanto como a la trama, aportan a las emociones de los lectores: la sorpresa, el suspenso y la curiosidad son caminos que nos llevan a lugares (tanto geográficos como históricos, tanto sociales como individuales) extraordinarios, lugares por fuera de lo conocido, no sin producir en nosotros un intenso debate interior.
Un marinero borracho y fabulador se hospeda en una posada de la costa. Lleva con él un baúl que encierra un misterio. Cierto día le da dinero al hijo del dueño de la posada para que le avise si aparece un hombre con pata de palo. Pronto está muy enfermo y al verse morir le cuenta al muchacho su historia. Tiene un mapa que más de uno quisiera tener. A su muerte, el joven y su madre van en busca de la caja de madera y encuentran monedas de oro y un misterioso paquete. De ahí en más, el descubrimiento del mapa de una isla donde hay un tesoro, la búsqueda de ese tesoro y todos sus vaivenes y disputas, no ahorra acciones, personajes, peripecias. La isla del tesoro es uno de los más claros ejemplos de la novela-narración. Su popularidad se basa fundamentalmente en el argumento donde aparecen buenos y malos, misterio, sitios lejanos y aventura. Seduce a generaciones de lectores por la maestría en la creación de (muchos) personajes complejos, en la exploración de temas universales, la visualización de lugares y escenas (sus descripciones de la navegación y la vida de mar son muy atractivas y convincentes) y su formato, que devino modelo del relato de aventuras e introdujo muchos de los elementos que hoy se asocian con las historias de piratas, como el mapa del tesoro, los marineros con pata de palo y el loro parlante. Su valor va en sentido contrario a la corrección política, a la literatura vigilada que se destina con frecuencia a los lectores en formación, con la deliciosa presencia de personajes siniestros, cocineros asesinos, piratas maléficos que se ganan sin embargo el corazón de los lectores, viejos marinos que esconden en su equipaje mapas misteriosos y otros personajes hoy considerados arquetipos literarios.
En los libros actuales destinados a la infancia no abunda la maldad, como así tampoco lo oscuro y lo complejo, pero bueno es recordar que sin malos el conflicto flaquea, que sin conflicto no hay relato y que en eso reside –manejo del conflicto y potencia del relato– buena parte de la perdurabilidad de este libro, que en sus ediciones respetuosas del original persiste contra toda corrección política, aunque abundan adaptaciones vigiladas, controladas o abreviadas al extremo, en las que se ha perdido sobre todo la riqueza de las descripciones y ciertos rasgos maléficos de algunos personajes, porque la corrección política, como sabemos, acecha, no descansa.
¿Cómo conocerían los lectores la maldad del mundo, si todo se limpia y suaviza, si todo entra en la estética de lo liso, de lo que no ofrece alteraciones)?2La isla del tesoro es una novela que provoca emociones fuertes en el lector; una novela que puede ser leída como una bildungsroman (ese formato nacido en el romanticismo alemán, tan provechoso para la literatura destinada a lectores en formación) que narra las vicisitudes que vive el joven Jim Hawkins, después de encontrar un mapa que lleva a una isla con un tesoro escondido. Lo acompañan en sus aventuras personajes que condensan diferentes tipos humanos. Especialmente atractivo es John Silver, el lisiado, uno de esos personajes que Deleuze llama de la mala conciencia, no por lisiado, sino porque dada su disminución física debe desarrollar una inteligencia suprema para poder dominar o manipular a otros. Así viven en la novela peces grandes y pequeños, pero cuando llegamos a la isla, el mundo del protagonista se da vuelta como un guante, y todo lo que creía (y creímos) que funcionaba de un modo, funciona de otro, y todo lo que se constituía de un modo se constituye en su contrario, porque la novela no nos permite definir de antemano cuál será la resultante y ahí en esa incertidumbre se juega buena parte de su atractivo. Se trata también, de algún modo, del tema de traidores y héroes. ¿Quién es traidor y quién es héroe en una novela donde los personajes pasan de una a otra condición en diferentes momentos del relato? Eso también nos enseña que las posiciones de los personajes (como las de las personas) no son rígidas, no son fijas, pueden ser reversibles y, en una mezcla de azar y paradojas, resultar al mismo tiempo completamente verosímiles. Los personajes de La isla del tesoro nos hablan de una(s) vida(s) y no de la vida, tal como lo entiende Deleuze cuando pone en pie de igualdad inmanencia y vida. Vida desnuda de códigos culturales, morales o jurídicos, vida como potencia.3
¿La isla del tesoro es un libro para varones? La división entre libros para niñas y libros para niños comenzó a mediados del siglo XIX y campeó durante muchos años hasta las oleadas del feminismo en este siglo, el mundo de los lectores en formación. Así, con frecuencia se la leyó en oposición a Mujercitas. Fue publicada primero por entregas en la revista infantil Young Folks, entre 1881 y 1882, con el título de The Sea Cook, or Treasure Island. Durante su lanzamiento inicial en Young Folks la historia no logró atraer demasiado la atención de los lectores ni sirvió para aumentar las ventas de la revista, pero cuando salió a la venta como libro en 1883 no tardó en hacerse muy popular. Popular, pero con pecado de nacimiento, porque el resto de la obra de Stevenson (ensayos, críticas literarias, cuadernos de viaje) quedó sepultado bajo el peso de aquella novela por entregas destinada a los niños y a los jóvenes. Así, Stevenson sería encasillado en la memoria colectiva bajo el techo de cristal de la Literatura Infantil y Juvenil. Por eso fue visto por los críticos de parte del siglo XX como un escritor de segunda, relegado a lectores jóvenes (es decir a lectores no “literarios”) y a los (sub)géneros de terror y de aventuras. Como dice Borges en su Introducción a la literatura inglesa, escrita con la colaboración de María Esther Vázquez,4 “con Stevenson ocurre una injusticia basada en que, como a Kipling, la circunstancia de haber escrito para niños ha disminuido acaso su fama. La isla del tesoro ha hecho olvidar al ensayista, al novelista y al poeta”, pese a que sus historias entretuvieron a grandes tanto como a chicos, generación tras generación.
Italo Calvino dice que no se leen los clásicos por deber o por respeto, sino por amor.5 Una lectura del presente hacia el pasado, para decidir cómo hacer para que ciertos libros permanezcan vivos y sean leídos por las generaciones que nos siguen. ¿Stevenson escribió para niños, para jóvenes o para grandes? ¿Dónde colocarlo? ¿En la tradición literaria universal? ¿En la tradición universal de la literatura destinada a los lectores jóvenes? Podríamos decir que los clásicos son lecturas formativas porque dan forma a experiencias futuras, proporcionando modelos, contenidos, términos de comparación: en el caso de nuestro libro haberse constituido, entre otras cosas, en modelo de relatos de aventuras y en modelo de novelas de piratas. Si lo leímos de niños o de jóvenes, en una lectura voraz, al releerlo ya en otro ritmo volvemos a encontrarnos con sus constantes y también con nuestros gustos de entonces, los primeros en materia de lecturas, que aportaron al cimiento de nuestros gustos actuales. Así, los que consideramos clásicos, sin olvidar que cada lector elige a sus clásicos, son libros que ejercen una influencia particular en nosotros, incluso si hace tiempo que se escondieron en los pliegues de la memoria y casi no recordamos detalles sino nada más (pero tampoco nada menos) que el impacto que produjeron en nosotros. Son libros que nos llegan también con huellas de lecturas que han precedido a la nuestra, libros que ya leyeron por nosotros las generaciones que nos precedieron y que traen consigo culturas, costumbres y formas de decir y de vivir de otros tiempos. Si leo La isla del tesoro, además de la novela de aventuras llega a mí algo de lo mucho que de ella se ha hablado, filmado, resumido, dibujado, explicado…, las múltiples formas que ha tomado ese relato, incluso en boca de quienes jamás lo han leído. Un clásico funciona como tal cuando establece una relación personal con quien lo lee, porque –como ha dicho Calvino– los clásicos se leen por amor. Salvo en la escuela, donde es necesario conocer cierta cantidad de clásicos, para que cada lector pueda descubrir y elegir los propios. Finalmente, un clásico siempre provoca abundante trabajo crítico, abundante bibliografía que a veces oculta, aplasta o sepulta lo que una obra tiene para ofrecernos. Discursos que esa obra necesita sacarse de encima, a los sacudones, incluyendo, por supuesto, todo esto que acabo de escribir.
1 Stefan Bollmann, Las mujeres que leen son peligrosas. Madrid: Maeva, 2006.
2 Ver Byung-Chul Han. La salvación de lo bello. Barcelona: Herder, 2015.
3 Gilles Deleuze, “La inmanencia: una vida...”, en Dos regímenes de locos, Valencia: Pre-Textos, 2007, p. 349, donde se refiere a la novela de Charles Dickens, Nuestro amigo común (Madrid: Espasa Calpe, 2002).
4 Jorge Luis Borges y María Esther Vázquez. Introducción a la literatura inglesa. Madrid: Alianza, 2000.
5 Italo Calvino,Por qué leer los clásicos. Barcelona: Tusquets, 1993.
La isla del tesoro
Mapa de la isla del tesoro trazado por el capitán flint
Parte 1El viejo filibustero
Capítulo I EL VIEJO LOBO DE MAR EN LA POSADA “ALMIRANTE BENBOW”
Imposible me ha sido rehusar las repetidas solicitudes que el caballero Trelawney, el doctor Livesey y otros muchos señores me han hecho para que escribiese la historia detallada y completa de la Isla del Tesoro. Voy, pues, a poner manos a la obra contándolo todo, desde alfa hasta omega, sin dejarme cosa alguna en el tintero, exceptuando la determinación geográfica de la isla, y esto tan solo porque tengo por seguro que en ella existe todavía un tesoro no descubierto. Tomo la pluma en el año de gracia de 17… y retrocedo hasta la época en que mi padre era propietario de la posada “Almirante Benbow” y hasta el día en que por primera vez llegó a alojarse en ella aquel viejo marino de tez bronceada y curtida, con su grande y visible cicatriz.
Todavía lo recuerdo como si aquello hubiera sucedido ayer: llegó a las puertas de la posada estudiando su aspecto, afanosa y atentamente, seguido por su maleta, que alguien conducía tras él en una carretilla de mano. Era un hombre alto, fuerte, pesado, con un moreno pronunciado, color de avellana. Su trenza o coleta alquitranada caía sobre los hombros de su nada limpia blusa marina. Sus manos callosas, destrozadas y llenas de cicatrices enseñaban las extremidades de unas uñas rotas y negruzcas. Y su rostro moreno llevaba en una mejilla aquella gran cicatriz de sable, sucia y de un color blanquizco, lívido y repugnante. Todavía lo recuerdo, paseando su mirada investigadora en torno del cobertizo, silbando mientras examinaba y prorrumpiendo, enseguida, en aquella antigua canción marina que tan a menudo le oí cantar después:
Son quince los que quieren el cofre de aquel muerto Son quince ¡oh, oh, oh! ¡Y una botella de ron!
con una voz de viejo, temblorosa, alta, que parecía haberse formado y roto en las barras del cabrestante. Cuando pareció satisfecho de su examen llamó a la puerta con un pequeño bastón, especie de espeque que llevaba en la mano, y cuando acudió mi padre, le pidió bruscamente un vaso de ron. Después que se le hubo servido lo saboreó lenta y pausadamente, como un antiguo catador, paladeándolo con delicia y sin cesar de recorrer alternativamente con la mirada, ora las rocas, ora la enseña de la posada.
–Esta es una caleta de buen fondo –dijo en su jerga marina– y al mismo tiempo una taberna muy bien situada. ¿Mucha clientela, patrón?
–No –le respondió mi padre–, bastante poca, lo que es una lástima.
–Bueno –dijo él–, entonces este es el camarote que yo necesito. Hola, tú, grumete, le gritó al hombre que rodaba la carretilla en que venía su gran cofre de a bordo, trae acá esa maleta y súbela. Pienso fondear aquí un poco. –Y luego prosiguió–: Yo soy un hombre bastante llano; todo lo que necesito es ron, huevos y tocino y aquella altura que se ve allí para estar a la mira de las embarcaciones. ¿Quieren ustedes saber cómo han de llamarme? Llámenme capitán. ¡Oh! ¡Ya sé lo que van a pedirme!
Al decir esto arrojó tres o cuatro monedas de oro en el umbral y añadió con un tono de altivez y una mirada tan orgullosa como de un verdadero capitán:
–¡Avísenme cuando se acabe eso!
Y la verdad es que, aunque su pobre traje no predisponía en su favor, ni menos aún su lenguaje tosco, no tenía absolutamente el aspecto de un tramposo, sino que parecía más bien un marino, un maestro de embarcación acostumbrado a que se le obedezca como a capitán. El muchacho que traía la carretilla nos refirió que la posta o coche del correo lo había dejado la víspera por la mañana en la posada “Royal George”, que allí se informó qué albergues había a lo largo de la costa, y que habiendo oído probablemente buenos informes acerca del nuestro, y habiéndosele descripto como muy poco concurrido, lo había elegido para su residencia de preferencia a todos los demás. Eso fue todo lo que pudimos averiguar acerca de nuestro huésped.
El capitán era habitualmente un hombre de muy pocas palabras. Pasaba el día, ya vagando a orillas de la caleta, o ya encima de las rocas, con un largo telescopio o anteojo marino. Por las noches se acomodaba en un rincón de la sala, cerca del fuego y se consagraba a beber ron y agua con todas sus fuerzas. Las más de las veces no quería contestar cuando se le hablaba: se contentaba con arrojar sobre el que le dirigía la palabra una rápida y altiva mirada, y con dejar escapar de su nariz un resoplido que formaba en la atmósfera, cerca de su cara, una curva de vapor espeso. Los de la casa y nuestros amigos y clientes ordinarios pronto concluimos por no hacerle caso. Día por día, cuando llegaba a la posada, de regreso de sus vagabundas excursiones, preguntaba invariablemente si no se habían visto marineros atravesar por el camino. Al principio nos pareció que la falta de camaradas que le hiciesen compañía era lo que lo obligaba a formular esa constante pregunta; pero luego vimos que lo que él procuraba era más bien evitarlos. Cuando algún marinero se detenía en la posada, como lo hacían entonces y lo hacen aún los que siguen el camino de la costa para Bristol, el capitán lo examinaba a través de las cortinas de la puerta, antes de entrar a la sala, y ya se sabía que, cuando tal concurrente se presentaba, él permanecía invariablemente mudo como una carpa.
Para mí, sin embargo, no había mucho de misterio ni de secreto en sus alarmas, en las cuales tenía yo cierta participación. Un día me había llamado aparte y sigilosamente me había prometido darme una pieza de cuatro peniques el día primero de cada mes con la sola condición de que estuviese alerta, y le avisara, en el momento mismo en que descubriera la aparición de un “marino con una sola pierna”. Con frecuencia, sin embargo, cuando el día primero del mes iba yo a reclamar mi salario prometido, no me daba más respuesta que su habitual y formidable resoplido de la nariz y clavaba sus ojos airados en los míos, obligándome a bajarlos; pero antes de que hubiera pasado una semana, ya estaba yo seguro de que su parecer habría cambiado y lo veía, en efecto, venir a mí trayéndome espontáneamente mi moneda de cuatro peniques, no sin reiterarme sus órdenes de estar alerta para avisarle la aparición de aquel “marino con una sola pierna”.
Imposible me sería contar hasta qué punto ese esperado personaje turbaba y entristecía mis sueños. En las noches tempestuosas, cuando el viento hacía estremecer los cuatro ángulos de nuestra casa y cuando la marea bramaba despedazando sus olas a lo largo de la caleta y sobre los abruptos riscos, yo lo veía aparecérseme en sueños en mil formas diversas y con mil expresiones diabólicas. Ya sea la pierna cortada hasta la rodilla, ya desarticulada desde la cadera; se me aparecía como una especie de criatura monstruosa que jamás había tenido sino una sola pierna, y esa de forma indescriptible. En otras ocasiones lo veía saltar y correr y perseguirme por zanjas y vallados, lo cual constituía, por cierto, la peor de todas mis pesadillas. Hay que convenir, pues, en que pagaba yo bien cara mi pobre retribución mensual de cuatro peniques, con aquellas visiones abominables.
Pero si bien es cierto que tal era mi terror a propósito del marino de una pierna, también es verdad que, en lo que respecta al capitán mismo, le tenía yo mucho menos miedo que cualquiera de los que lo conocían. Había algunas noches en que se permitía tomar mucho más ron del que podía razonablemente tolerar su cabeza. Entonces se lo veía sentarse y entonar sus perversas y salvajes viejas cantigas marinas a las que ya nadie hacía caso. Pero a veces se le ocurría pedir vasos para todos y forzaba a su tímido y trémulo auditorio a escuchar sus patibularias historias o a hacer coro a sus siniestras canciones. Con frecuencia oía yo a la casa entera estremecerse con aquel estribillo:
El diablo, ¡oh, oh, oh!, el diablo. ¡Viva el ron!
en el que todos los vecinos se le unían por amor a sus vidas, con el temor de que aquel ogro les diese muerte, y cada cual procurando levantar la voz más que el compañero de al lado, a fin de no llamar la atención por su negligencia, porque en aquellos accesos el capitán era el compañero más intolerante y arrebatado que se ha conocido. A veces golpeaba bruscamente con su callosa mano sobre la mesa para imponer silencio absoluto a los circunstantes; otras, se dejaba arrebatar a un ímpetu de cólera salvaje a la menor pregunta y en otras le producía el mismo efecto el que ninguna se le dirigiese, porque decía que la concurrencia no estaba atendiendo a su narración. Por ningún motivo hubiera él consentido que alma nacida abandonase la posada hasta que, sintiéndose ya completamente ebrio y soñoliento él mismo, se iba tambaleando a tirarse sobre su cama.
Sus cuentos y narraciones eran lo que a la gente espantaba más que todo. Horribles historias eran, por cierto; historias de ahorcados, castigos bárbaros como el llamado “paseo de la tabla” y temerosas tempestades en el mar y en el Paso de Tortugas, y salvajes hazañas y abruptos parajes en el mar Caribe y costa firme. Según sus narraciones debió pasar su vida entera entre los hombres más perversos que Dios ha permitido que crucen sobre los mares; y el lenguaje que usaba para contar sus historias disgustaba a aquel sencillo auditorio de campesinos, casi tanto como los crímenes espantosos que describía con él. Mi padre siempre estaba diciendo que la posada concluiría por arruinarse, porque las gentes pronto dejarían de concurrir a ella para que se las tiranizase allí, y se las asustara y se las mandara a acostar horripiladas y estremecidas; pero yo creo que, al contrario, su presencia no dejó de sernos de algún provecho. Las gentes comenzaron por tenerle un miedo atroz pero de a poco, según hoy puedo recordarlo, empezaban a gustar de él. Porque, a decir verdad, el capitán era una fuente de valiosas emociones, en medio de aquella quieta y sosegada vida del campo. Algunos de los más jóvenes de nuestros vecinos no le escatimaban ya ni su misma admiración, llamándolo “un verdadero lobo marino”, “un tiburón legítimo” y otros motes parecidos, agregando que hombres de su ralea son precisamente los que hacen que el nombre de Inglaterra sea temido y respetado en el océano.
Pero, también, en cierto modo no dejaba de llevarnos bonitamente hacia la ruina; porque su permanencia se prolongaba en nuestra casa semana tras semana, y después un mes tras otro, de tal manera que ya las monedas de oro aquellas habían sido más que devengadas, sin que mi padre se hiciese el ánimo de insistir demasiado en que renovase la exhibición. Si alguna vez se permitía indicar algo, el capitán resoplaba por el fuelle de su nariz de una manera tan formidable que casi se podía decir que bramaba, y con su feroz mirada arrojaba a mi pobre padre fuera de la habitación. Yo lo vi, con frecuencia, después de tales repulsas, retorcerse las manos desesperadamente, y tengo la certeza de que el fastidio y el terror que se dividían su existencia contribuyeron grandemente a acelerar su anticipada e infeliz muerte.
En todo el tiempo que vivió con nosotros el capitán no hizo el menor cambio en su traje, solo comprarse algunos pares de medias, aprovechando el paso casual de un buhonero. Habiéndosele caído una de las alas de su sombrero, no se ocupó de reducir a su lugar primitivo aquel colgajo que era para él una gran molestia, sobre todo cuando hacía viento. Me acuerdo todavía de la miserable apariencia de su jubón, que remendaba él en persona, arriba en su habitación y que antes de su muerte no era ya otra cosa más que remiendos. Jamás escribía ni recibía carta alguna, ni se dignaba hablar a nadie que no fuese alguno de los vecinos que él conocía por tales, y aun si se dirigía a estos lo hacía solamente cuando bullían en su cabeza los espíritus del ron. En cuanto al gran cofre de a bordo, ninguno de nosotros había logrado verlo abierto.
Solo una vez sufrió un verdadero enojo, lo cual sucedió poco antes de su triste fin, en ocasión en que la salud de mi padre estaba ya declinando en una pendiente que acabó por llevarlo hasta el sepulcro. El doctor Livesey vino una vez con cierta demora, por la tarde, con el objeto de ver a su enfermo; tomó alguna ligera comida que le ofreció mi madre y entró, enseguida, a la sala, para fumar su puro, en tanto le traían su caballo desde el pueblo, porque en la posada carecíamos de bestias y de caballerizas. Yo me fui tras él y me acuerdo haber observado el contraste que ofreció a mis ojos aquel doctor fino y aseado, de cabellera empolvada, tan blanca como la nieve, de vivísimos ojos negros y maneras gratas y amables, con aquellos retozones palurdos del campo; y más que todo con el sucio, enorme y repugnante espantajo de pirata de nuestra posada, que se veía sentado en su rincón habitual, bastante avanzado ya a aquella hora en su embriaguez cotidiana, y recargando sus brazos musculosos sobre la mesa. De repente nuestro huésped comenzó a canturriar su eterna canción:
Son quince los que quieren el cofre de aquel muerto. Son quince, ¡oh, oh, oh!, son quince, ¡viva el ron! El diablo y la bebida hicieron todo el resto, El diablo, ¡oh, oh, oh!, el diablo, ¡viva el ron!
Al principio me había yo figurado que el cofre del muerto a que se refería en la canción sería probablemente aquel gran baúl que guardaba arriba en su cuarto del frente de la casa, y este pensamiento no había dejado de mezclarse confusamente en mis pesadillas con la figura del esperado marino de una sola pierna. Pero cuando sucedió lo que ahora relato, ya todos habíamos dejado de conceder la más pequeña atención al extraño canto de nuestro hombre que, con excepción del doctor Livesey, no era ya nuevo para nadie. Pude observar, sin embargo, que al doctor no le producía un efecto agradable, porque lo vi levantar los ojos por un momento, con un aire de bastante disgusto, hacia el capitán, antes de comenzar una conversación que emprendió enseguida con el viejo Taylor, el jardinero, acerca de una nueva curación para las afecciones reumáticas. Entretanto, el capitán parecía alegrarse con su propia música, de una manera gradual, hasta que concluyó por golpear con su mano sobre la mesa de aquella manera brusca y autoritaria que todos nosotros sabíamos muy bien qué quería decir: “¡Silencio!”. Todas las voces callaron a la vez, como por encanto, excepto la del doctor Livesey, que continuó dejándose oír imperturbablemente clara y agradable, interrumpida solo para fumar con vigor su pipa cada dos o tres palabras. El capitán lo miró fijamente por algunos momentos, volvió a golpear sobre la mesa, le lanzó una nueva mirada más terrible todavía y concluyó por vociferar, con un villano y soez juramento:
–¡Silencio, allí, los del entrepuente!
–¿Es a mí a quien usted se dirigía? –preguntó el doctor.
Nuestro rufián contestó que sí, no sin añadir otro juramento nuevo.
–No le replicaré a usted más que una cosa –dijo el doctor–, y es que si usted continúa bebiendo ron como hasta aquí, muy pronto el mundo se verá libre de una bien asquerosa sabandija.
Sería inútil pretender describir la furia que se apoderó del viejo al escuchar esto. Se puso en pie de un salto, sacó y abrió una navaja marina de gran tamaño y balanceándola abierta sobre la palma de la mano amenazaba clavar al doctor contra la pared.
Este no hizo el más pequeño movimiento. Tornó a hablarle de nuevo, lo mismo que antes, por encima de su hombro y con el mismo tono de voz, solo un poco más alto, de manera que oyesen bien todos los circunstantes, pero con la más perfecta calma y serenidad:
–Si no vuelve usted esa navaja al bolsillo en este mismo instante, le juro a usted por quien soy que será ahorcado en la próxima reunión del Tribunal del Condado.
Siguió luego un combate de miradas entre uno y otro, pero pronto el capitán hubo de rendirse, guardó su arma y volvió a su asiento gruñendo como un perro que ha sido mordido.
–Y ahora, amigo –continuó el doctor–, desde el momento en que me consta la presencia de un hombre como usted en mi distrito, puede estar seguro de que ni de día ni de noche se le perderá de vista. Yo no soy solamente un médico, soy también un magistrado; así es que, si llega hasta mí la queja más insignificante en su contra, aunque no sea más que por un rasgo de grosería como el de esta noche, ya sabré tomar las medidas del caso para que se le dé a usted caza y se lo expulse del país. Haga usted que baste con esto.
Poco después llegó a la puerta la cabalgadura, y el doctor Livesey partió en ella sin dilación. El capitán se mantuvo pacífico aquella noche y aun otras muchas de las subsecuentes.
Capítulo II “BLACK DOG” APARECE Y DESAPARECE
No mucho tiempo después de lo referido en el capítulo precedente, ocurrió el primero de los sucesos misteriosos que nos desembarazaron, por fin, del capitán, aunque no de sus negocios, como pronto verán los que lean. Corría, a la sazón, un invierno crudo y frío, con largas y terribles heladas y fuertes vendavales. Mi pobre padre continuaba empeorando de día en día, al grado de que ya se veía muy claramente la poca probabilidad de que llegase a ver una nueva primavera. El manejo de la posada había caído enteramente en manos de mi madre y mías, y ambos teníamos demasiado que hacer con ella para que nos fuese dable el ocuparnos excesivamente de nuestro desagradable huésped.
Era una fría y desapacible mañana del mes de enero, muy temprano todavía; la caleta, cubierta toda de escarcha, aparecía gris o blanquecina, en tanto que la marea subía, lamiendo suavemente las piedras de la playa, y el sol, muy bajo aún, tocaba apenas las cimas de las lomas y brillaba allá muy lejos en el confín del océano. El capitán se había levantado mucho más temprano que de costumbre y se había dirigido hacia la playa, con su especie de alfanje colgando bajo los anchos faldones de su vieja blusa marina, su anteojo de larga vista bajo el brazo y su sombrero echado hacia atrás sobre la cabeza. Todavía me parece ver su respiración, suspensa en forma de una estela de humo, en el camino que iba recorriendo a largos pasos, y aún recuerdo que el último sonido que oí de él cuando se hubo perdido tras de la gran roca fue un gran resoplido de indignación, como si todavía revolviese en su ánimo el recuerdo desagradable de la escena con el doctor Livesey.
Mi madre estaba a la sazón con mi padre en su habitación y yo me ocupaba en arreglar la mesa para el almuerzo, mientras volvía el capitán, cuando repentinamente se abrió la puerta de la sala y penetró a esta un hombre que yo no había visto hasta entonces. Era este un individuo pálido y encanijado, en cuya mano izquierda faltaban dos dedos y que, aunque llevaba también su cuchilla al cinto, no tenía, ni con mucho, el aspecto de un hombre de armas tomar. Yo siempre estaba en acecho de marineros de una sola pierna, o de dos, pero el que acababa de aparecérseme era para mí un enigma. No tenía el aspecto de un verdadero marino y sin embargo había en él no sé qué aire de gente del mar.
Le pregunté, desde luego, en qué podía servirle y él me contestó que deseaba tomar un poco de ron, pero apenas iba yo a salir de la sala en busca de lo que pedía cuando se sentó a una de las mesas indicándome que me acercase. Yo me detuve en el sitio en que me encontraba, con una servilleta en mi mano.
–Ven aquí, muchacho –me repitió–, acércate más.
Di un paso hacia él.
–¿Es para mi camarada Bill para quien has preparado esta mesa? –me preguntó dirigiéndome cierta mirada extraña.
–Ignoro quien es su camarada Bill –le contesté–; esta mesa es para una persona que se aloja en nuestra casa y a quien nosotros llamamos el capitán.
–Eso es –replicó él–, mi camarada Bill lo mismo puede ser llamado capitán, que no. Tiene una cicatriz en una mejilla y unos modos valientemente agradables, muy propios suyos, sobre todo, cuando está bebido. Como señas, pues… ¿qué más?… te repito que tu capitán tiene una cicatriz en un carrillo… y si más quieres, te diré que ese carrillo es el derecho… ¡Ah! ¡Bueno! Ya lo había dicho… ¿Conque mi camarada Bill está aquí, en esta casa?
–Ahora anda fuera –le contesté–; ha salido de paseo.
–¿Por dónde se ha ido, muchacho?
Señalé yo entonces en dirección de la roca, diciéndole que el capitán no tardaría en volver; respondí a algunas otras de sus preguntas y entonces él añadió:
–¡Ah! ¡Vamos! Esto será tan bueno como un vaso de ron para mi camarada Bill.
La expresión de su cara, al decir esto, no tenía nada de agradable, y yo tenía mis razones para pensar que aquel extraño se equivocaba, en el supuesto de que creyese lo que decía. Pero, al fin y al cabo, pensé que aquello no era negocio mío, además de que no era asunto muy fácil el saber qué partido tomar. El recién venido estaba quieto en la puerta de la posada, ojeando de soslayo en torno de su escondrijo, como gato que está en acecho de un ratón. Salí yo una vez hacia el camino, pero él me llamó adentro inmediatamente y como no obedeciese su mandato tan pronto como él quería, un cambio instantáneo y espantoso se operó en su semblante enjuto, y me repitió su orden acompañándola de un juramento que me hizo brincar. Tan luego como estuve de nuevo adentro resumió él su primitiva actitud, mitad halagüeña, mitad burlona, me dio una palmadilla sobre el hombro y me dijo:
–Vamos, chico, tú eres un buen muchacho, yo no he querido más que asustarte de broma. Yo tengo un hijo de tu edad –añadió– que se te parece como un motón a otro, y te aseguro que ya es él el orgullo de mi vida. Pero la gran cosa para los muchachos es la disciplina, chico… mucha disciplina. Mira, si alguna vez hubieras tú navegado con Bill, a buen seguro que no te hubieras quedado allí esperando que te hablaran por segunda vez; yo te digo que no. Nunca Bill ha obrado de otro modo, ni ninguno de los que han navegado con él. Ahora bien, no me engaño, allí viene el camarada Bill con su anteojo bajo el brazo, bendito sea su viejo arte que me permite reconocerlo. Sea enhorabuena: tú y yo, muchacho, vámonos allá detrás, a la sala, y nos esconderemos tras de la puerta para dar a Bill una pequeña sorpresa; ¡y bendito sea de nuevo su arte una y mil veces!
Al decir esto mi hombre retrocedió conmigo a la sala y me colocó detrás de él, en el rincón, de tal manera que a ambos nos ocultaba la puerta abierta. Yo estaba realmente inquieto y alarmado, como es fácil figurarse, y añadía no poco a mis temores el observar que aquel nuevo personaje tampoco las tenía todas consigo. Yo lo veía alistar el puño de su cuchilla y aflojar la hoja en la vaina, sin que, durante todo el tiempo que estuvimos en espera, hubiera dejado de tragar saliva, como si hubiera tenido, según la expresión familiar, un nudo en la garganta.
Por último, entró el capitán, empujó la puerta tras de sí, sin mirar a izquierda ni a derecha, y marchó directamente, a través del cuarto, hacia donde lo esperaba su almuerzo.
Entonces mi hombre pronunció, con una voz que me pareció se esforzaba en hacer hueca y campanuda, esta sola palabra:
–¡Bill!
El capitán giró rápidamente sobre sus talones y se encaró a nosotros. Todo lo que había de moreno en su rostro había desaparecido en aquel momento y hasta su misma nariz ofrecía un tinte de una lividez azulada. Tenía toda la apariencia de un hombre que ve un espectro, o al diablo mismo, o algo peor, si es que lo hay y, créaseme, bajo mi palabra, sentí compasión por él, al verlo, en un solo instante, ponerse tan viejo y tan enfermo.
–Ven acá, Bill, tú me conoces bien. Tú no has olvidado a un viejo camarada, Bill, estoy seguro de ello –continuó diciendo el recién venido.
El capitán exclamó entonces en una especie de boqueada penosa:
–¡Black Dog!
–¿Pues quién había de ser sino él? –replicó el otro, comenzando a sentirse un poco más tranquilo. Black Dog, sí, que igual que antes viene aquí, a la posada “Almirante Benbow” para saludar a su viejo camarada Billy. ¡Ah, Bill, Bill, cuántas cosas hemos visto juntos, nosotros dos, desde la época en que perdí estos dos “garfios”! –añadió, levantando un poco su mano mutilada.
–Bien, dijo el capitán, ya veo que me has encontrado… Aquí me tienes… Vamos… ¿qué quieres?… Habla… Di… ¿De qué se trata?
–Veo bien que eres el mismo –replicó Black Dog–; tienes razón Bill, tienes razón. Voy a tomar un vaso de ron que me traerá este buen chiquillo a quien tanto me he aficionado; enseguida nos sentaremos, si tú quieres y hablaremos lisa y llanamente como buenos camaradas que somos.
Cuando yo volví con el ron ya los dos se habían sentado en cada una de las cabeceras de la mesa en la que el capitán iba a almorzar. Black Dog se había quedado más cerca de la puerta y se lo veía sentado de lado, de modo que pudiese tener un ojo atento a su camarada antiguo, y otro, según me pareció, a su retirada libre.
Me despidió luego ordenándome que dejase la puerta abierta de par en par, y añadió:
–Nada de espiar por las cerraduras, muchacho, ¿entiendes?
Yo no tuve más que hacer sino dejarlos solos y retirarme a la cantina del establecimiento.
Durante muy largo tiempo, por más que puse mis cinco sentidos en tratar de oír algo de lo que pasaba, nada llegó a mis oídos sino un rumor vago y confuso de conversación; pero al cabo las voces comenzaron a hacerse más y más perceptibles; y ya me fue posible escuchar alguna que otra palabra, la mayor parte de ellas, juramentos y blasfemias proferidos por el capitán.
–¡No, no, no no! –le oí proferir–; ¡no! ¡Y terminemos! –exclamó una vez y después añadió–: Si hay que ahorcar, hay que ahorcarlos a todos, ¡y basta!
Luego, de una manera repentina, todo se volvió una tremenda explosión de juramentos y otros ruidos temerosos. La silla y la mesa rodaron en masa, siguió un chischás de aceros que se chocaban y luego un grito de dolor: en ese mismo instante pude ver a Black Dog en plena fuga y al capitán persiguiéndolo encarnizadamente: ambos con sus cuchillas desenvainadas y el primero de ellos manando sangre abundantemente de su hombro izquierdo. En el momento de llegar a la puerta, el capitán descargó sobre el fugitivo una última y tremenda cuchillada con la cual sin duda alguna lo habría abierto hasta la espina si no hubiera tropezado su arma con el cartel de nuestra posada, que fue el que recibió el golpe, cuya señal es fácil ver, todavía hoy, en el borde inferior de nuestro “Almirante Benbow”.
Aquel mandoble fue el último de la riña. Una vez afuera ya, y sobre el camino público, Black Dog, a despecho de su herida, pareció decir, con una prisa maravillosa, “pies, para qué los quiero” y en medio minuto lo vimos desaparecer tras de la cima de la loma cercana. El capitán, por su parte, permaneció clavado cerca de la enseña del establecimiento como un hombre extraviado. Poco después pasó su mano varias veces sobre sus ojos, como para cerciorarse de que no soñaba, y enseguida volvió a entrar en la casa.
–Jim –me dijo–, ¡trae ron!
Al hablarme se bamboleaba un poco y con una mano se apoyaba contra la pared.
–¿Está usted herido? –le pregunté.
–¡Ron! –me repitió–, necesito irme de aquí… ¡ron!, ¡ron!
Corrí a buscárselo; pero con la excitación que los sucesos me habían ocasionado, rompí un vaso, obstruí el grifo del barril, y cuando todavía estaba yo procurando despacharme lo mejor posible, escuché el golpe ruidoso y pesado de una persona que se desplomaba en la sala. Acudí corriendo y me encontré con el cuerpo del capitán tendido de largo a largo sobre el suelo. En el mismo instante, mi madre, a quien habían alarmado las voces y rumores de la pelea, descendía corriendo la escalera para venir en mi ayuda. Entre ambos levantamos la cabeza al capitán, que respiraba fuerte y penosamente, sus ojos estaban cerrados y su cara tenía un color horrible.
–¡Cielos, cielos santos! –gritó mi madre–, ¡qué desgracia sobre nuestra casa, y con tu pobre padre enfermo!
Entretanto a mí no se me ocurría la más insignificante idea sobre lo que pudiera hacerse para socorrer al capitán, y estaba seguro de que había sido herido de muerte en su encarnizado combate con aquel extraño. Traje el ron para asegurarme de ello y traté de hacerlo pasar por su garganta; pero tenía los dientes terriblemente apretados y sus quijadas estaban tan duras como si hubieran sido de acero. Fue para nosotros, entonces, un grandísimo alivio el ver abrirse la puerta y aparecer al doctor Livesey que venía a hacerle a mi padre su visita cotidiana.
–¡Oh, doctor! –exclamamos mi madre y yo a la vez–. ¿Qué haremos? ¿En dónde estará herido?
–¿Herido? –dijo el doctor–. ¡Qué va a estarlo! Ni más ni menos que ustedes o yo. Este hombre acaba de tener un ataque, como yo se lo había pronosticado. Ahora bien, señora Hawkins, corra usted arriba y, si es posible, no diga usted a nuestro enfermo ni una palabra de lo que pasa. Por mi parte, mi deber es tratar de hacer cuanto pueda por salvar la vida tres veces inútil de este hombre. Anda pues, tú, Jim, y trae una palangana.



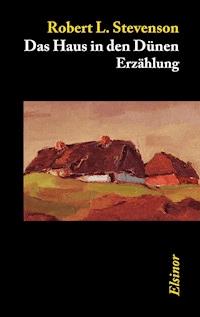

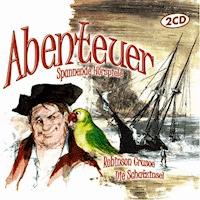













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









