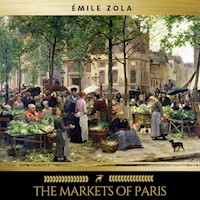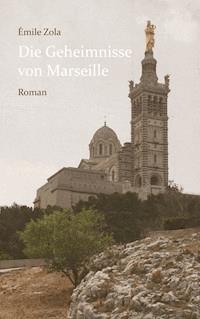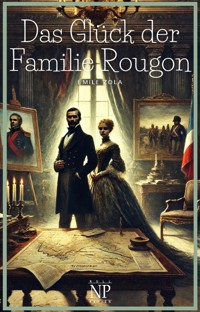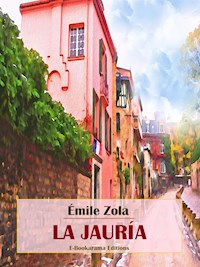
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1871, "La jauría" es la segunda de las novelas que forman el ciclo
Rougon-Macquart, tras "La fortuna de los Rougon", con la cual Émile Zola quiso retratar la Francia del Segundo Imperio, realizando un fresco de sus costumbres y su sociedad al estilo del que Balzac realizara con su "
Comedia humana". El autor ambicionaba, además, reflejar la marca que la herencia imprime en todos los hombres, al centrar su historia en los avatares de una única familia, cuyos rasgos distintivos seguiría a través de las distintas generaciones.
Si en "La fortuna de los Rougon", Pierre Rougon dedicó su vida entera a alcanzar una posición de poder, sin importarle los medios a usar para obtenerlo, en "La jauría" es su hijo Aristide, quien, llegado a París y mudado el apellido Rougon por el de Saccard, dedicará todos sus esfuerzos a amasar una inmensa fortuna.
"La jauría" es una obra que pese a contar con casi 150 años es, por desgracia, rabiosamente actual.
La figura de Zola ha pasado a la historia de la literatura no sólo como fundador y teórico del naturalismo, sino también como vigoroso narrador del ambiente social y político de su época.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Émile Zola
La jauría
Tabla de contenidos
LA JAURÍA
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
LA JAURÍA
Émile Zola
Prólogo
En la Historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio, La jauría es la nota del oro y de la carne. El artista que llevo dentro se negaba a dejar en la sombra este resplandor de los excesos de la vida que iluminó todo el reino con una luz sospechosa de lugar de perdición. Un punto de la Historia que he emprendido habría quedado a oscuras.
He querido mostrar el agotamiento prematuro de una raza que vivió demasiado deprisa y que desembocó en el hombre-mujer de las sociedades podridas; la especulación furiosa de una época, encarnada en un temperamento sin escrúpulos, propenso a las aventuras; el desequilibrio nervioso de una mujer en quien un ambiente de lujo y de vergüenza centuplica los apetitos nativos. Y con estas tres monstruosidades sociales, he tratado de escribir una obra de arte y de ciencia que fuera al mismo tiempo una de las páginas más extrañas de nuestras costumbres.
Si me creo en el deber de explicar La jauría, esta pintura auténtica del derrumbamiento de una sociedad, es porque su aspecto literario y científico ha sido tan mal comprendido en el periódico donde intenté dar esta novela, que me ha sido preciso interrumpir la publicación y dejar el experimento a medias.
ÉMILE ZOLA
París, 15 de noviembre de 1871
Capítulo 1
A la vuelta, entre la aglomeración de carruajes que regresaban por la orilla del lago, la calesa tuvo que marchar al paso. En cierto momento el atasco fue tal que incluso debió detenerse.
El sol se ponía en un cielo de octubre, de un gris claro, estriado en el horizonte por menudas nubes. Un último rayo, que caía de los macizos lejanos de la cascada, enfilaba la calzada, bañando con una luz rojiza y pálida la larga sucesión de carruajes inmovilizados. Los resplandores de oro, los reflejos vivos que lanzaban las ruedas parecían haberse fijado a lo largo de las molduras de un amarillo pajizo de la calesa, cuyos paneles azul fuerte reflejaban trozos del paisaje circundante. Y, en lo alto, de plano en la claridad rojiza que los iluminaba por detrás, y que hacía relucir los botones de cobre de sus capotes semidoblados, que caían del pescante, el cochero y el lacayo, con sus libreas azul oscuro, sus calzones crema y sus chalecos de rayas negras y amarillas, estaban erguidos, graves y pacientes, como sirvientes de una gran casa a quienes un atasco de carruajes no consigue enojar. Sus sombreros, adornados con una escarapela negra, tenían una gran dignidad. Sólo los caballos, un soberbio tronco de bayos, resoplaban con impaciencia.
—Vaya —dijo Maxime—, Laure de Aurigny, allá, en ese cupé… Fíjate, Renée.
Renée se incorporó levemente, guiñó los ojos, con el exquisito mohín que la obligaba a adoptar la debilidad de su vista.
—La creía huida —dijo—. Se ha cambiado el color del pelo, ¿verdad?
—Sí —prosiguió Maxime riendo—, su nuevo amante detesta el rojo.
Renée, inclinada hacia delante, con la mano apoyada en la portezuela baja de la calesa, miraba, despierta del triste sueño que desde hacía una hora la tenía en silencio, tendida en el fondo del carruaje como en una tumbona de convaleciente. Llevaba, sobre un traje de seda malva, con sobrefalda y túnica, guarnecido con anchos volantes plisados, un corto gabán de paño blanco, con vueltas de terciopelo malva, que le daba un aire muy audaz. Sus extraños cabellos de un leonado pálido, un color que recordaba el de la mantequilla fina, estaban apenas ocultos bajo un diminuto sombrero adornado con un manojo de rosas de Bengala. Seguía guiñando los ojos, con su aspecto de muchacho impertinente, su frente pura cruzada por una gran arruga, su boca con el labio superior que sobresalía, como el de un niño enfurruñado. Después, como veía mal, cogió sus quevedos, unos quevedos de hombre, con montura de concha, y sosteniéndolos en la mano, sin colocárselos en la nariz, examinó a la gruesa Laure de Aurigny a sus anchas, con un aire completamente tranquilo.
Los carruajes seguían sin avanzar. En medio de las manchas lisas, de un tono oscuro, que formaban la larga fila de cupés, muy numerosos en el Bosque esa tarde de otoño, brillaban la esquina de un espejo, el bocado de un caballo, el asa plateada de un farol, los galones de un lacayo muy tieso en su pescante. Aquí y allá, en un landó descubierto, resplandecía un trozo de tela, un trozo de atavío femenino, seda o terciopelo. Poco a poco había caído un gran silencio sobre todo aquel alboroto apagado, inmovilizado. Se oían, desde el fondo de los carruajes, las conversaciones de los peatones. Había intercambios de miradas mudas, de portezuela a portezuela; y nadie charlaba ya, en aquella espera interrumpida sólo por los crujidos de los arneses y el impaciente golpeteo de los cascos de un caballo. A lo lejos, morían las confusas voces del Bosque.
Pese a lo avanzado de la temporada, todo París estaba allí: la duquesa de Sternich, en carretela; la señora De Lauwerens, en victoria correctísimamente enganchada; la baronesa de Meinhold, en un encantador cab tirado por un bayo oscuro; la condesa Vanska, con sus poneys píos; la señora Daste, y sus famosos stappers negros; la señora de Guende y la señorita Teissière, en cupé; la pequeña Sylvia, en un landó azul fuerte. Y también don Carlos, de luto, con sus lacayos antiguos y solemnes; el bajá Selim, con su fez y sin su gobernador; la duquesa de Rozan, en calesín, con sus lacayos empolvados de blanco; el conde de Chibray, en dogcart, mister Simpson, en berlina del más hermoso aspecto; toda la colonia americana. Y por último dos académicos, en simón.
Los primeros carruajes se pusieron en marcha y, poco a poco, toda la fila pronto empezó a rodar suavemente. Fue como un despertar. Mil claridades danzantes se encendieron, rápidos destellos se cruzaron en las ruedas, de los arneses sacudidos por los caballos brotaron chispas. Sobre el suelo, sobre los árboles, corrían anchos reflejos de espejo. El chisporroteo de los arneses y las ruedas, el resplandor de los paneles barnizados, en los cuales ardía la brasa roja del sol poniente, las notas vivas que lanzaban las brillantes libreas encaramadas en pleno cielo y los ricos atavíos que desbordaban las portezuelas, se encontraron así arrastrados en un fragor sordo, continuo, ritmado por el trote de los troncos. Y el desfile prosiguió, con los mismos ruidos, con los mismos resplandores, sin cesar y de un solo impulso, como si los primeros carruajes hubiesen tirado de todos los demás a la zaga.
Renée había cedido a la ligera sacudida de la calesa al reanudar la marcha, y, dejando caer los quevedos, de nuevo se había reclinado a medias sobre los cojines. Atrajo frioleramente hacia sí una esquina de la piel de oso que llenaba el interior del carruaje como un manto de nieve sedosa. Sus manos enguantadas se perdieron en la suavidad del largo pelo rizado. Empezaba a soplar un cierzo. La tibia tarde de octubre que, al darle al Bosque un rebrote de primavera, había llevado a la alta sociedad a salir en coche descubierto, amenazaba con rematarse en un atardecer de aguda frescura.
Por un momento, la joven siguió aovillada, recobrando el calor de su rincón, abandonándose al balanceo voluptuoso de todas aquellas ruedas que giraban delante de ella. Después, alzando la cabeza hacia Maxime, cuyas miradas desnudaban tranquilamente a las mujeres que se exhibían en los cupés y los landós vecinos:
—¿De veras encuentras bonita —preguntó— a esa Laure de Aurigny? ¡Hacíais unos elogios, el otro día, cuando se anunció la venta de sus diamantes!… A propósito, ¿no has visto el collar y el tembleque que tu padre me compró en esa venta?
—Hace bien las cosas, desde luego —dijo Maxime sin responder, con una risa maligna—. Encuentra el modo de pagar las deudas de Laure y de regalar diamantes a su esposa.
La joven se encogió levemente de hombros.
—¡Sinvergüenza! —murmuró sonriendo.
Pero el joven se había inclinado, siguiendo con los ojos a una dama cuyo traje verde le interesaba. Renée había reposado la cabeza, los ojos semicerrados, mirando perezosamente a los dos lados de la avenida, sin ver. A la derecha, se deslizaban despacito planteles y árboles jóvenes de hojas enrojecidas, de ramas menudas; a veces, por la vía reservada a los jinetes, pasaban caballeros de esbelto talle, cuyas monturas, en su galope, levantaban nubecitas de fina arena. A la izquierda, debajo de las estrechas franjas de césped en descenso, cortadas por parterres y macizos, el lago dormía, con una limpieza de cristal, sin una espuma, como tallado netamente en las orillas por la laya de los jardineros; y, al otro lado de este espejo claro, las dos islas, entre las que el puente que las une trazaba una barra gris, alzaban sus amables acantilados, alineaban sobre el cielo pálido las líneas teatrales de sus abetos, de sus árboles de follaje perenne cuyas frondas negras reflejaban las aguas, como flecos de cortinas sabiamente plegados al borde del horizonte. Aquel rincón de la naturaleza, aquel decorado que parecía recién pintado, se bañaba en una sombra ligera, en un vapor azulado que acababa de dar a la lontananza un encanto exquisito, un aire de adorable falsedad. En la otra ribera, el Chalet de las Islas, como barnizado la víspera, tenía el lustre de un juguete nuevo; y las cintas de arena amarilla, las estrechas avenidas del jardín, que serpentean entre el césped y giran en torno al lago, bordeadas por ramas de fundición que imitan rústicas maderas, contrastaban más extrañamente, en esa hora última, con el verde tierno del agua y de la hierba.
Acostumbrada a los reposados encantos de estas perspectivas, Renée, embargada de nuevo por el hastío, había bajado completamente los párpados, sin mirar más que sus dedos ahusados y finos, que enrollaban los largos pelos de la piel de oso. Pero se produjo una sacudida en el trote regular de la fila de carruajes. Y alzando la cabeza, saludó a dos jóvenes recostadas una junto a otra, con amorosa languidez, en una carretela que abandonaba con gran estruendo la orilla del lago para alejarse por una avenida lateral. La marquesa de Espanet, cuyo esposo, entonces ayudante de campo del emperador, acababa de adherirse ruidosamente, entre el escándalo de la antigua nobleza reticente, era una de las más ilustres mundanas del Segundo Imperio; la otra, la señora Haffner, se había casado con un famoso industrial de Colmar, veinte veces millonario, y a quien el Imperio estaba convirtiendo en un político. Renée, que había conocido en el internado a las dos inseparables, como se las denominaba finamente, las llamaba por su nombre de pila: Adeline y Suzanne. Y cuando, tras haberles sonreído, iba a ovillarse de nuevo, una risa de Maxime la obligó a volverse.
—No, de veras, estoy triste, no te rías, es serio —decía, viendo al joven que la contemplaba divertido, burlándose de su actitud absorta.
Maxime adoptó un tono de voz chusco:
—¡Tenemos grandes pesares, estamos celosas!
Ella pareció muy sorprendida.
—¿Yo? —dijo—. Celosa ¿por qué? —Luego agregó, con su mueca de desdén, como acordándose—: Ah, sí, ¡esa gorda de Laurel! No pienso para nada en eso, mira. Si Aristide, como todos queréis darme a entender, ha pagado las deudas de esa chica y le ha evitado así un viaje al extranjero, es que le gusta el dinero menos de lo que yo creía. Eso le devolverá el favor de las damas… Pobrecito, yo le dejo bien libre. —Sonreía, decía «pobrecito» en un tono lleno de amistosa indiferencia. Y, súbitamente, tristísima de nuevo, paseando a su alrededor esa mirada desesperada de las mujeres que no saben a qué diversión entregarse, murmuró—: ¡Oh! ya quisiera… Pero no, no estoy celosa, nada celosa. —Se detuvo, vacilante—. Ya ves, me aburro —dijo por fin con voz brusca.
Entonces enmudeció, con los labios apretados. La fila de carruajes seguía pasando a lo largo del lago, con un trote regular, con un ruido especial de catarata lejana. Ahora, a la izquierda, entre el agua y la calzada, se alzaban bosquecillos de árboles verdes, de troncos delgados y rectos, que formaban curiosos haces de columnitas. A la derecha, habían cesado los planteles, los árboles jóvenes; el Bosque se había abierto en anchos céspedes, en inmensas alfombras de hierba, salpicadas aquí y allá por un grupo de grandes árboles; los lienzos verdes se sucedían, con leves ondulaciones, hasta la puerta de La Muette, cuya verja baja se distinguía a lo lejos, semejante a un trozo de encaje negro extendido a ras del suelo; y, en las pendientes, en los parajes donde las ondulaciones se ahondaban, la hierba era completamente azul. Renée miraba, con los ojos fijos, como si este ensanchamiento del horizonte, estas praderas mullidas, bañadas por el aire de la tarde, le hubieran hecho sentir más vivamente el vacío de su ser.
Al cabo de un silencio, repitió, con acento de sorda cólera:
—¡Oh!, me aburro, me aburro mortalmente.
—¿Sabes que no resultas muy divertida? —dijo tranquilamente Maxime—. Estás con tus nervios, claro.
La joven se volvió a echar hacia el fondo del carruaje.
—Sí, estoy con mis nervios —respondió secamente. Después se puso maternal—. Me estoy haciendo vieja, mi querido muchacho; pronto tendré treinta años. Es terrible. No le saco gusto a nada… A los veinte años, tú no puedes saber…
—¿Es que me has traído para confesarte? —interrumpió el joven—. Sería endemoniadamente largo.
Ella acogió esta impertinencia con una débil sonrisa, como un desplante de niño mimado a quien todo se le consiente.
—No sé cómo te quejas —continuó Maxime—; gastas más de cien mil francos al año en ropa, vives en un palacete espléndido, tienes caballos soberbios, tus caprichos son ley, y los periódicos hablan de cada uno de tus nuevos vestidos como de un acontecimiento de suma importancia; las mujeres te envidian, los hombres darían diez años de su vida por besarte la punta de los dedos… ¿No es cierto?
Ella hizo, con la cabeza, una señal afirmativa, sin responder. Con los ojos bajos, se había puesto otra vez a rizar los pelos de la piel de oso.
—Vamos, no seas modesta —prosiguió Maxime—; confiesa francamente que eres uno de los pilares del Segundo Imperio. Entre nosotros, podemos decirnos estas cosas. En todas partes, en las Tullerías, entre los ministros, entre los simples millonarios, abajo y arriba, reinas como soberana. No hay placer que no hayas disfrutado a fondo y, si me atreviera, si el respeto que te debo no me retuviese, diría… —Se detuvo unos segundos, riendo; luego remató impertinente su frase—. Diría que has mordido todas las manzanas.
Ella no pestañeó.
—¡Y te aburres! —prosiguió el joven con una vivacidad cómica—. ¡Pues es un crimen!… ¿Qué quieres? ¿Con qué sueñas?
Ella se encogió de hombros, para decir que no lo sabía. Aunque agachara la cabeza, Maxime la vio entonces tan seria, tan sombría, que enmudeció. Miró la fila de carruajes que, al llegar al extremo del lago, se ensanchaba, llenaba la amplia encrucijada. Los coches, menos apretados, giraban con una gracia soberbia; el trote más rápido de los troncos sonaba con fuerza sobre la tierra dura.
La calesa, al dar un gran rodeo para meterse en la fila, hizo una oscilación que impregnó a Maxime de vaga voluptuosidad. Entonces, cediendo a las ganas de abrumar a Renée:
—Vaya —dijo—, ¡merecerías ir en simón! ¡Te estaría bien empleado!… ¡Eh! mira esa gente que vuelve a París, esa gente que está a tus pies. Te saludan como a una reina, y poco falta para que tu buen amigo, el señor De Mussy, te envíe besos.
En efecto, un jinete saludaba a Renée. Maxime había hablado en un tono hipócritamente burlón. Pero Renée apenas se volvió, se encogió de hombros. Esta vez el joven hizo un gesto desesperado.
—En serio —dijo—, ¿hemos llegado tan lejos?… Pero, Dios mío, lo tienes todo, ¿qué más quieres?
Renée levantó la cabeza. Había en sus ojos una cálida claridad, un ardiente deseo de curiosidad insatisfecha.
—Quiero otra cosa —respondió a media voz.
—Pero, puesto que lo tienes todo —prosiguió Maxime riendo—, otra cosa no es nada… Otra cosa, ¿qué?
—¿Qué? —repitió ella…
Y no continuó. Se había vuelto del todo, contemplaba el extraño cuadro que se borraba a sus espaldas. Casi se había hecho de noche; un lento crepúsculo caía como una ceniza fina. El lago, visto de frente, a la luz pálida que se arrastraba aún sobre el agua, se redondeaba, como una inmensa lámina de estaño; en las dos orillas, los bosques de árboles verdes, cuyos troncos delgados y rectos parecen salir del lienzo durmiente, adoptaban, a esa hora, una apariencia de columnatas violáceas, dibujando con su arquitectura regular las estudiadas curvas de las riberas; detrás, al fondo, ascendían macizos, grandes follajes confusos, anchas manchas negras cerraban el horizonte. Había allá, tras esas manchas, un resplandor de brasa, una puesta de sol semiapagada que no incendiaba sino un extremo de la inmensidad gris. Por encima de aquel lago inmóvil, de aquella vegetación baja, de aquella perspectiva tan singularmente chata, el hueco del cielo se abría, infinito, más profundo y más ancho. El gran trozo de cielo sobre aquel rinconcito de naturaleza producía un estremecimiento, una tristeza vaga; y se desprendía de aquellas alturas palidecientes tal melancolía de otoño, una noche tan dulce y tan afligida, que el Bosque, envuelto poco a poco en un sudario de sombras, perdía sus gracias mundanas, agrandado, lleno por entero del poderoso encanto de los bosques. El trote de los carruajes, cuyos colores vivos apagaban las tinieblas, se alzaba, semejante a lejanas voces de hojas y aguas corrientes. Todo iba muriéndose. En el desdibujamiento universal, en el centro del lago, la vela latina de la gran barca de paseo se destacaba, neta y vigorosa, sobre el resplandor de brasa del ocaso. Y no se veía sino esa vela, ese triángulo de tela amarilla, desmesuradamente ampliado.
Renée, en su saciedad, experimentó una singular sensación de deseos inconfesables al ver aquel paisaje que ya no reconocía, aquella naturaleza tan artísticamente mundana a la que la gran oscuridad estremecida convertía en un bosque sagrado, uno de esos claros ideales en el fondo de los cuales los antiguos dioses ocultaban sus amores gigantescos, sus adulterios y sus incestos divinos. Y a medida que la calesa se alejaba, le parecía que el crepúsculo arrastraba detrás de ella, en sus velas trémulas, la tierra del sueño, la alcoba vergonzosa y sobrehumana donde hubiera saciado al fin su corazón enfermo, su carne cansada.
Cuando el lago y los bosquecillos, desvanecidos en las sombras, no fueron, a ras del cielo, sino una barra negra, la joven se volvió bruscamente y, con una voz en la que había lágrimas de despecho, reanudó su frase interrumpida:
—¿Qué?… Otra cosa, ¡caray! Quiero otra cosa. ¿Te crees que lo sé? Si lo supiera… Pero, ya ves, estoy harta de bailes, harta de cenas, harta de fiestas como ésta. Es siempre lo mismo. Es mortal… Los hombres son unos pelmazos, ¡oh, sí!, unos pelmazos…
Maxime se echó a reír. Bajo los modales aristocráticos de la mujer de mundo se traslucían ardores. Ya no parpadeaba; la arruga de su frente se ahondaba duramente; su labio de niño enfurruñado sobresalía, cálido, en pos de esos goces que deseaba sin poder darles un nombre. Renée vio la risa de su compañero, pero estaba demasiado agitada para callarse; semiacostada, dejándose llevar por el balanceo del coche, continuó con frasecitas secas:
—No cabe duda, sí, sois unos pelmazos… No lo digo por ti, Maxime; eres demasiado joven… ¡Pero si yo te contara cuánto me pesó Aristide al principio! ¡Y los otros, también!, los que me han amado… Somos buenos amigos, tú lo sabes, contigo no me cohíbo; pues bien, de veras, hay días en que estoy tan cansada de vivir mi vida de mujer rica, adorada, saludada, que quisiera ser una Laure de Aurigny, una de esas damas que viven como un hombre soltero. —Y como Maxime riera más alto, insistió—: Sí, una Laure de Aurigny. Debe de ser menos soso, menos siempre lo mismo. —Calló unos instantes, como para imaginarse la vida que llevaría, si fuera Laure. Luego, en tono desalentado—: Después de todo —prosiguió— esas damas deben de tener sus problemas, también ellas. Nada es divertido, decididamente. Es como para morirse… Ya lo decía yo, haría falta otra cosa; ya entiendes, no adivino qué; pero otra cosa, alguna cosa que no le ocurriera a nadie, que no se encontrara todos los días, que fuera un goce raro, desconocido.
Su voz se había hecho más lenta. Pronunció estas últimas palabras buscando, abandonándose a una honda ensoñación. La calesa subía entonces por la alameda que lleva a la salida del Bosque. La sombra crecía; las matas corrían, a los dos lados, como muros grisáceos; las sillas de hierro, pintadas de amarillo, donde se exhibe, las tardes de buen tiempo, la burguesía endomingada, se deslizaban a lo largo de las aceras, todas vacías, con la melancolía negra de esos muebles de jardín sorprendidos por el invierno; y el fragor, el ruido sordo y cadencioso de los carruajes que regresaban, pasaba como un triste lamento por la alameda desierta.
Sin duda Maxime se dio cuenta de que resultaba de mal tono opinar que la vida era bella. Aunque aún fuera lo bastante joven para entregarse a un impulso de dichosa admiración, tenía un egoísmo demasiado grande, una indiferencia demasiado chancera, sentía ya demasiado cansancio real para no declararse descorazonado, hastiado, acabado. De ordinario, solía enorgullecerse de esta confesión.
Se recostó como Renée, adoptó una voz doliente.
—¡Vaya! tienes razón —dijo—; es agobiante. Mira, ¡no me divierto mucho más que tú! También he soñado a menudo con otra cosa… Nada tan idiota como viajar. Ganar dinero, prefiero despilfarrarlo, aunque no siempre sea tan divertido como uno imagina al principio. Amar, ser amado, en seguida está uno hasta la coronilla, ¿verdad? ¡Ah, sí, hasta la coronilla!… —Como la joven no respondía, él continuó, para sorprenderla con una grave impiedad—: A mí me gustaría ser amado por una monja. ¿Eh? ¡Quizá fuera curioso!… ¿Nunca has tenido el sueño, tú, de amar a un hombre en el que no podrías pensar sin cometer un crimen?
Pero ella permanecía sombría, y Maxime, viendo que seguía callada, creyó que no lo escuchaba. Con la nuca apoyada contra el borde acolchado de la calesa, parecía dormir con los ojos abiertos. Pensaba, inerte, entregada a los sueños que la tenían tan abatida, y, a veces, ligeros latidos nerviosos agitaban sus labios. Estaba blandamente invadida por la sombra del crepúsculo; todo cuanto esa sombra contenía de indecisa tristeza, de discreta voluptuosidad, de esperanza inconfesada, la impregnaba, la bañaba en una especie de atmósfera lánguida y morbosa. Sin duda, mientras miraba fijamente la espalda curva del lacayo sentado en el pescante, pensaba en las alegrías de la víspera, en las fiestas que encontraba tan sosas, de las que ya no quería saber nada; veía su vida pasada, la satisfacción inmediata de sus apetitos, el hastío del lujo, la monotonía aplastante de las mismas ternuras y las mismas traiciones. Luego, como una esperanza, se alzaba en ella, con estremecimientos de deseo, la idea de esa «otra cosa» que su espíritu en tensión no podía hallar. Y en eso su ensoñación se extraviaba. Hacía esfuerzos, pero siempre la palabra buscada se zafaba en el anochecer, se perdía entre el fragor continuo de los carruajes. El balanceo flexible de la calesa era una vacilación más que le impedía formular su deseo. Y una tentación inmensa ascendía de ese vacío, de esos arbustos que la sombra adormecía en los dos bordes de la alameda, de ese ruido de ruedas y de esa oscilación muelle que la llenaba de un entumecimiento delicioso. Mil pequeños soplos pasaban por su carne: ensueños inconclusos, voluptuosidades innominables, confusos deseos, todo cuanto un retorno del Bosque, a la hora en que el cielo palidece, puede infundir de exquisito y monstruoso en el corazón cansado de una mujer. Tenía las dos manos hundidas en la piel de oso, sentía mucho calor con el gabán de paño blanco, con vueltas de terciopelo malva. Al alargar un pie, para relajarse en su bienestar, rozó con el tobillo la pierna tibia de Maxime, quien ni siquiera reparó en ese contacto. Una sacudida la sacó de su dormitar. Alzó la cabeza, mirando extrañamente con sus ojos grises al joven arrellanado con toda elegancia.
En ese momento, la calesa salió del Bosque. La avenida de la Emperatriz se extendía muy recta en el crepúsculo, con las dos líneas verdes de sus barreras de madera pintada, que iban a juntarse en el horizonte. En la contracalle reservada a los jinetes, un caballo blanco, a lo lejos, ponía una mancha clara que horadaba la sombra gris. Había, al otro lado, a lo largo de la calzada, aquí y allá, paseantes rezagados, grupos de puntos negros, que se dirigían lentamente hacia París. Y, arriba del todo, al final de la cola hormigueante y confusa de carruajes, el Arco de Triunfo, colocado al sesgo, blanqueaba sobre un vasto lienzo de cielo de color hollín.
Mientras la calesa subía con trote más vivo, Maxime, encantado por el aspecto inglés del paisaje, miraba, a los dos lados de la avenida, los palacetes, de arquitectura caprichosa, cuyos céspedes descendían hasta las contracalles; Renée, en su ensoñación, se divertía viendo, en el borde del horizonte, encenderse una a una las farolas de gas de la plaza de ľÉtoile, y a medida que esos resplandores vivos manchaban el ocaso con llamitas amarillas, creía oír llamadas secretas, le parecía que el París resplandeciente de las noches de invierno se iluminaba para ella, le preparaba el goce desconocido que soñaba con satisfacer.
La calesa cogió la avenida de la Reina Hortensia, y fue a detenerse al final de la calle Monceau, a unos pasos del bulevar Malesherbes, delante de un gran palacete situado entre un patio y un jardín. Las dos verjas cargadas de adornos dorados, que daban al patio, estaban flanqueadas cada una por un par de faroles, en forma de urna, igualmente cubiertos de dorados, y en los cuales ardían anchas llamas de gas. Entre las dos verjas, el portero ocupaba un elegante pabellón, que recordaba vagamente un templete griego.
Guando el carruaje iba a entrar en el patio, Maxime saltó ágilmente al suelo.
—Ya sabes —le dijo Renée, reteniéndolo por una mano—, nos sentamos a la mesa a las siete y media. Tienes más de una hora para ir a vestirte. No te hagas esperar. —Y añadió con una sonrisa—: Estarán los Mareuil… Tu padre desea que te muestres muy galante con Louise.
Maxime se encogió de hombros.
—¡Menuda pejiguera! —murmuró con voz desabrida—. Me parece bien casarme, pero hacerle la corte es demasiado idiota… ¡Ah!, serías muy amable, Renée, si me librases de Louise esta noche. —Adoptó su aire gracioso, la mueca y el acento que imitaba de Lassouche cada vez que iba a soltar una de sus bromas habituales—: ¿Quieres, mi querida madrastra?
Renée le sacudió la mano como a un amigo. Y en tono rápido, con una audacia nerviosa de chanza:
—¡Eh! De no haberme casado con tu padre, creo que me harías la corte.
Al joven debió de parecerle comiquísima esta idea, pues ya había doblado la esquina del bulevar Malesherbes y seguía riéndose.
La calesa entró y fue a detenerse ante la escalinata.
Esta escalinata, de peldaños anchos y bajos, estaba resguardada por una vasta marquesina de cristales, bordeada por un festón de flecos y borlas de oro. Las dos plantas del palacete se elevaban sobre las antecocinas, de las que se divisaban, casi a ras del suelo, los tragaluces cuadrados provistos de cristales esmerilados. En lo alto de la escalinata, la puerta del vestíbulo avanzaba, flanqueada por delgadas columnas adosadas al muro, formando así una especie de saledizo taladrado en cada piso por un vano redondeado, y que subía hasta el tejado, donde lo remataba una delta. A cada lado, las plantas tenían cinco ventanas, alineadas regularmente en la fachada, rodeadas por un simple marco de piedra. El tejado, abuhardillado, estaba cortado a escuadra, con anchos paneles casi rectos.
Pero, del lado del jardín, la fachada era mucho más suntuosa. Una regia escalinata conducía a una estrecha terraza que ocupaba la planta baja cuan larga era; la barandilla de esa terraza, del estilo de las del parque Monceau estaba aún más recargada de oro que la marquesina y los faroles del patio. Después el palacete era de más altura: tenía en las esquinas dos pabellones, una especie de torres semiembutidas en el cuerpo del edificio, que formaban en el interior habitaciones redondas. En el medio, otra torrecita, más hundida, se abultaba ligeramente. Las ventanas, altas y estrechas en los pabellones, más espaciadas y casi cuadradas en las partes planas de la fachada, tenían, en la planta baja, balaustradas de piedra, y barandillas de hierro forjado y dorado en los pisos superiores. Era un despliegue, una profusión, un aplastamiento de riquezas. El palacete desaparecía bajo las esculturas. Alrededor de las ventanas, a lo largo de las cornisas, corrían volutas de ramas y flores; había balcones semejantes a cestas frondosas, sostenidos por mujeronas desnudas, con las caderas ladeadas, las puntas de los senos hacia adelante; y además, aquí y allá, había pegados escudos de fantasía, racimos, rosas, todas las eflorescencias posibles de la piedra y del mármol. A medida que ascendía la vista, el hotel florecía más y más. Alrededor del tejado, reinaba una balaustrada sobre la cual estaban colocadas, de trecho en trecho, urnas donde ardían llamas de piedra. Y allá, entre los ojos de buey de las buhardillas, que se abrían en un revoltijo increíble de frutas y follajes, se desplegaban las piezas capitales de esta decoración asombrosa, los frontones de los pabellones, en medio de los cuales reaparecían las mujeronas desnudas, jugando con manzanas, adoptando posturas, entre puñados de juncos. El tejado, recargado con estos adornos, coronado todavía por galerías de plomo recortado, por dos pararrayos y por cuatro enormes chimeneas simétricas, esculpidas como el resto, parecía el remate de este fuego de artificio arquitectónico.
A la derecha se encontraba un vasto invernadero, soldado al propio costado del palacete, que comunicaba con la planta baja por las puertas acristaladas de un salón. El jardín, que una reja baja, enmascarada por un seto, separaba del parque Monceau, tenía un declive bastante fuerte. Demasiado pequeño para la vivienda, tan estrecho que una franja de césped y unos cuantos macizos de árboles verdes lo llenaban, era simplemente como una loma, como un pedestal de verdor sobre el cual se plantaba orgullosamente el palacete con traje de gala. Visto desde el parque, por encima de aquel césped cuidado, de aquellos arbustos cuyo follaje charolado relucía, este gran edificio, nuevo aún y muy blanco, tenía la cara lívida, la importancia rica y necia de una advenediza, con su pesado sombrero de pizarra, sus barandillas doradas, su desbordamiento de esculturas. Era una imitación en pequeño del nuevo Louvre, una de las muestras más características del estilo Napoleón III, ese bastardo opulento de todos los estilos. Las tardes de verano, cuando el sol oblicuo iluminaba el oro d e las barandillas sobre la fachada clara, los paseantes del parque se detenían, miraban las cortinas de seda roja colgadas en las ventanas de la planta baja; y, a través de cristales tan amplios y tan transparentes que parecían, como los escaparates de los grandes almacenes modernos, puestos allí para exhibir hacia el exterior el fasto de dentro, esas familias de pequeños burgueses vislumbraban esquinas de muebles, trozos de telas, fragmentos de resplandeciente riqueza, cuya visión los dejaba clavados de admiración y de envidia en medio de las avenidas.
Pero a esas horas la sombra caía de los árboles, la fachada dormía. Al otro lado, en el patio, el lacayo había ayudado respetuosamente a Renée a bajar del carruaje. Las caballerizas, a listas de ladrillos rojos, abrían, a la derecha, sus anchas puertas de roble bruñido, al fondo de una cochera acristalada. A la izquierda, como para hacer juego, había, pegado al muro de la casa vecina, un nicho muy adornado, en el cual un chorro de agua corría perpetuamente de una concha que dos Amores sostenían con los brazos extendidos. La joven permaneció un instante al pie de la escalinata, dando ligeros golpecitos a su falda, que no quería bajar. El patio, que acababan de cruzar los ruidos del tronco, recobró su soledad, su silencio aristocrático, interrumpido por la eterna canción del agua. Y todavía solas, en la masa negra del palacete, donde la primera de las grandes cenas del otoño iba pronto a encender las arañas, llameaban las ventanas bajas, como un ascua, arrojando sobre el adoquinado del patio, regular y neto como un tablero de ajedrez, vivos resplandores de incendio.
Cuando Renée empujaba la puerta del vestíbulo, se encontró frente al ayuda de cámara de su marido, que bajaba a la antecocina, llevando un hervidor de plata. Era un soberbio ejemplar, todo vestido de negro, alto, fuerte, de cara blanca, con las correctas patillas de un diplomático inglés, el aire reservado y digno de un magistrado.
—Baptiste —preguntó la joven—, ¿ha regresado mi marido?
—Sí, señora, se está vistiendo —respondió el sirviente con una inclinación de cabeza que le habría envidiado un príncipe que saludase a la muchedumbre.
Renée subió lentamente la escalera, quitándose los guantes. El vestíbulo era de un lujo enorme. Al entrar, se experimentaba una leve sensación de ahogo. Las espesas alfombras que cubrían el suelo y que subían por los peldaños, los anchos cortinajes de terciopelo rojo que tapaban las paredes y las puertas, recargaban la atmósfera con un silencio, con un aroma tibio de capilla. De lo alto colgaban reposteros, y el techo, muy elevado, estaba adornado con rosetones salientes, colocados sobre un enrejado de varillas de oro. La escalera, cuya doble balaustrada de mármol blanco tenía un pasamanos de terciopelo rojo, se abría en dos ramales, ligeramente torcidos, y entre los cuales se encontraba, al fondo, la puerta del gran salón. En el primer rellano, un inmenso espejo ocupaba toda la pared. Debajo, al pie de los ramales de la escalera, sobre pedestales de mármol, dos mujeres de bronce dorado, desnudas hasta la cintura, llevaban grandes lámparas de cinco mecheros, cuya viva claridad se suavizaba mediante globos de cristal esmerilado. Y a ambos lados, se alineaban admirables tiestos de mayólica, en los cuales florecían plantas exóticas.
Renée subía, y, a cada peldaño, crecía en el espejo; se preguntaba, con esa duda de las actrices más aplaudidas, si sería realmente deliciosa, como le decían.
Después, cuando entró en sus habitaciones, que estaban en la primera planta y cuyas ventanas daban al parque Monceau, llamó a Céleste, su doncella, y le dijo que la vistiera para la cena. Esto duró sus buenos cinco cuartos de hora. Cuando estuvo colocada la última horquilla, como hacía mucho calor en la habitación, abrió una ventana, se acodó, se abstrajo. A sus espaldas, Céleste se movía discretamente, ordenando uno a uno los objetos de tocador.
Abajo, en el parque, corría un mar de sombras. Las masas de color de tinta de las altas frondas, sacudidas por bruscas ráfagas, tenían un amplio balanceo de flujo y reflujo, con ese ruido de hojas secas que recuerda el romper de las olas en una playa de guijarros. Solamente, rayando a veces aquel remolino de tinieblas, los dos ojos amarillos de un carruaje aparecían y desaparecían entre los macizos, a lo largo del paseo principal que va desde la avenida de la Reina Hortensia al bulevar Malesherbes. Renée, frente a aquellas melancolías del otoño, sintió que todas sus tristezas ascendían de nuevo a su corazón. Volvió a verse niña en la casa de su padre, en el palacete silencioso de L'Île-Saint-Louis, donde desde hacía dos siglos los Béraud Du Châtel encerraban su negra seriedad de magistrados. Luego pensó en la varita mágica de su matrimonio, en aquel viudo que se había vendido para casarse con ella, y que había trocado su apellido de Rougon por ese apellido Saccard cuyas dos secas sílabas habían sonado en sus oídos, las primeras veces, con la brutalidad de dos raquetas al recoger el oro; él la cogía, él la lanzaba a esta vida sin tregua, donde su pobre cabeza se trastornaba un poco más cada día. Entonces se puso a pensar, con alegría pueril, en las buenas partidas de volante que había jugado antaño con Christine, su hermana menor. Y, una mañana cualquiera, despertaría del sueño de goce que tenía desde hacía diez años, loca, ensuciada por una de las especulaciones de su marido, en la cual se ahogaría él mismo. Fue como un presentimiento rápido. Los árboles se lamentaban en voz más alta. Renée, turbada por estos pensamientos de vergüenza y de castigo, cedió a los instintos de la antigua y honrada burguesía que dormían en su interior; prometió a la noche negra enmendarse, no gastar tanto en ropa, buscar algún juego inocente que la distrajera, como en los días felices del internado, cuando las alumnas cantaban: No iremos más al bosque, girando suavemente bajo los plátanos. En ese momento, Céleste, que había bajado, entró y murmuró al oído de su ama:
—El señor ruega a la señora que baje. Hay ya varias personas en el salón.
Renée se estremeció. No había notado el aire vivo que helaba sus hombros. Al pasar ante su espejo, se detuvo, se miró con un movimiento maquinal. Tuvo una sonrisa involuntaria, y bajó.
En efecto, casi todos los convidados habían llegado. Estaban abajo su hermana Christine, una jovencita de veinte años, muy sencillamente vestida de muselina blanca; su tía Elisabeth, la viuda del notario Aubertot, de raso negro, una viejecita de sesenta años, de una amabilidad exquisita; la hermana de su marido, Sidonie Rougon, mujer flaca, zalamera, de edad incierta, con un rostro de cera blanda, y a quien un vestido de un color apagado borraba todavía más; además los Mareuil, el padre, el señor De Mareuil, que acababa de quitarse el luto por su mujer, un hombre alto y guapo, vacío, serio, de un asombroso parecido con Baptiste, el ayuda de cámara, y la hija, la pobre Louise, como la llamaban, una chiquilla de diecisiete años, canija, ligeramente jorobada, que llevaba con gracia enfermiza un vestido de fular blanco con lunares rojos; además, todo un grupo de hombres serios, gente muy condecorada, funcionarios de cabezas pálidas y mudas, y, algo más lejos, otro grupo, jóvenes con pinta de viciosos, con los chalecos ampliamente abiertos, rodeando a cinco o seis señoras de gran elegancia, entre las cuales reinaban las inseparables, la marquesita de Espanet, de amarillo, y la rubia la señora Haffner, de violeta. El señor De Mussy, el jinete a cuyo saludo Renée no había contestado, estaba allí igualmente, con el semblante inquieto de un amante que siente llegar su despedida. Y en medio de las largas colas desplegadas sobre la alfombra, dos contratistas, dos albañiles enriquecidos, Mignon y Charrier, con quienes Saccard tenía que rematar un negocio al día siguiente, paseaban pesadamente sus fuertes botas, las manos a la espalda, reventando en sus fraques.
Aristide Saccard, de pie junto a la puerta, mientras peroraba ante el grupo de los hombres graves, con su gangueo y su locuacidad de meridional, encontraba el modo de saludar a las personas que llegaban. Les estrechaba la mano, les dirigía frases amables. Bajito, con cara de garduña, se doblaba como una marioneta; y, de toda su persona menuda, astuta, negruzca, lo que mejor se veía era la mancha roja de la cinta de la Legión de Honor, que llevaba anchísima.
Cuando Renée entró, se produjo un murmullo de admiración. Estaba realmente divina. Sobre una primera falda de tul, guarnecida, atrás, por una oleada de volantes, llevaba una túnica de raso verde tierno, bordeada por un ancho encaje de Inglaterra, recogida y sujeta por grandes manojos de violetas; un solo volante guarnecía el frente de la falda, donde ramitos de violetas, unidos por guirnaldas de hiedra, fijaban un ligero drapeado de muselina. El encanto de la cabeza y del corpiño era adorable, rematando esas faldas de una amplitud regia y de una riqueza un poco recargada. Escotada hasta la punta de los senos, los brazos al aire con manojos de violetas sobre los hombros, la joven parecía salir completamente desnuda de su funda de tul y de raso, semejante a una de esas ninfas cuyo torso se desprende de los robles sagrados; y su pecho blanco, su cuerpo ágil estaba ya tan dichoso con su semilibertad, que la mirada esperaba siempre ver el corpiño y las faldas deslizarse, como el traje de una bañista, loca con su carne. Su peinado alto, sus finos cabellos amarillos recogidos en forma de casco, y entre los cuales corría una rama de hiedra, retenida por un lazo de violetas, aumentaban aún más su desnudez, al descubrir su nuca que unos abuelos, semejantes a hilos de oro, ambaraban ligeramente. Llevaba, al cuello, un collar de colgantes, de unas aguas admirables, y, sobre la frente, un tembleque hecho de hebras de plata, consteladas de diamantes. Permaneció así unos segundos en el umbral, de pie con su magnífico vestido, con los hombros tornasolados por la claridad cálida. Como había bajado de prisa, jadeaba un poco. Sus ojos, que la negrura del parque Monceau había llenado de sombras, parpadeaban ante la brusca oleada de luz, le daban ese aire vacilante de los miopes, que en ella era un atractivo.
Al divisarla, la marquesita se levantó vivamente, corrió hacia ella, le cogió las dos manos; y, examinándola de pies a cabeza, murmuraba con voz aflautada: —¡Ah! ¡Qué hermosura, qué hermosura…!
Mientras tanto hubo un gran revuelo, todos los convidados acudieron a saludar a la hermosa señora Saccard, como llamaban a Renée en sociedad. Ella dio la mano a casi todos los hombres. Después besó a Christine, pidiéndole noticias de su padre, quien no venía jamás al palacete del parque Monceau. Y siguió en pie, sonriente, saludando aún con la cabeza, los brazos blandamente curvados, ante el corro de damas que miraban curiosas el collar y el tembleque.
La rubia señora Haffner no pudo resistir la tentación; se acercó, miró largamente las joyas, y dijo con voz envidiosa:
—¿Son el collar y el tembleque, verdad?
Renée hizo un ademán afirmativo. Entonces todas las mujeres se deshicieron en elogios; las joyas eran preciosas, divinas; luego acabaron hablando, con una admiración llena de envidia, de la venta de Laure de Aurigny, en la que Saccard las había comprado para su esposa; se quejaron de que aquellas mujerzuelas se llevaban las cosas más bonitas, pronto no habría ya diamantes para las mujeres honradas. Y, en sus quejas, se traslucía el deseo de sentir sobre su piel desnuda una de esas joyas que todo París había visto sobre los hombros de una ilustre impura, y que les contarían acaso al oído los escándalos de las alcobas donde se detenían con tanta complacencia sus sueños de grandes damas. Conocían los elevados precios, citaron un soberbio chal de cachemira, blondas magníficas. El tembleque había costado quince mil francos, el collar cincuenta mil francos. La señora de Espanet estaba entusiasmada con estas cifras. Llamó a Saccard, le gritó:
—¡Venga a que lo feliciten! Ahí tienen a un buen marido!
Aristide Saccard se acercó, se inclinó, se hizo el modesto. Pero su rostro gesticulante delataba una viva satisfacción. Y miraba con el rabillo del ojo a los dos contratistas, los dos albañiles enriquecidos, plantados a unos pasos, y oía cómo sonaban las cifras de quince mil y de cincuenta mil francos con visible respeto.
En ese momento, Maxime, que acababa de entrar, adorablemente entallado por su frac, se apoyó con familiaridad en el hombro de su padre y le habló en voz baja, como a un amigo de su edad, señalándole con la mirada a los albañiles. Saccard esbozó la sonrisa discreta de un actor aplaudido.
Llegaron todavía algunos convidados. Había al menos unas treinta personas en el salón. Las conversaciones se reanudaron, durante los momentos de silencio se oían, tras las paredes, leves rumores de vajilla y de cubertería. Por fin Baptiste abrió una puerta de dos hojas y, majestuosamente dijo la frase sacramental:
—La señora está servida.
Entonces, lentamente, comenzó el desfile. Saccard dio el brazo a la marquesita; Renée cogió el de un anciano caballero, un senador, el barón de Gouraud, ante quien todo el mundo se rebajaba con gran humildad; en cuanto a Maxime, se vio obligado a ofrecer su brazo a Louise de Mareuil; detrás venía el resto de los convidados, en procesión, y, al final de todos, los dos contratistas, con las manos caídas.
El comedor era una vasta pieza cuadrada, cuyos revestimientos de peral ennegrecido y barnizado alcanzaban la altura de un hombre, adornados con delgados filetes de oro. Los cuatro grandes paneles los habían previsto seguramente para recibir pinturas de bodegones, pero habían quedado vacíos, pues sin duda el propietario del palacete retrocedió ante un gasto puramente artístico. Se limitaron a tapizarlos con terciopelo verde oscuro. El mobiliario, las cortinas y los portiers de la misma tela, daban a la estancia un carácter sobrio y grave, calculado para concentrar en la mesa todos los esplendores de la luz.
Y en ese momento, en efecto, en medio de la ancha alfombra persa, de tintas oscuras, que ahogaba el ruido de los pasos, bajo la cruda claridad de la araña, la mesa, rodeada de sillas con respaldos negros, con filetes de oro, que la enmarcaban con una línea oscura, era como un altar, como una capilla ardiente, donde, sobre la blancura deslumbrante del mantel, ardían las llamas claras de los cristales y de las piezas de la cubertería. Por encima de los respaldos tallados, en una sombra flotante, se distinguían apenas los revestimientos de las paredes, un gran aparador bajo, terciopelos que arrastraban. Forzosamente los ojos volvían a la mesa, se llenaban con aquel deslumbramiento. Un admirable centro de plata mate, cuyas cinceladuras relucían, ocupaba el medio; era una banda de faunos que raptaban a unas ninfas; y, por encima del grupo, saliendo de un ancho cuerno, un enorme ramo de flores naturales caía en racimos. En los dos extremos, unos jarrones contenían igualmente ramos de flores; dos candelabros, emparejados con el grupo del centro, hechos cada uno con un sátiro corriendo, que llevaba en uno de sus brazos una mujer desmayada, y sujetaba con el otro un hachón de diez velas, sumaban el brillo de sus bujías al resplandor de la araña central. Entre estas piezas principales, los calientaplatos, grandes y pequeños, se alineaban simétricamente, cargados con el primer servicio, flanqueados por conchas que contenían entremeses, separados por cestas de porcelana, jarrones de cristal, platos llanos, fruteros repletos, que contenían la parte de los postres que estaba ya en la mesa. A lo largo del cordón de los platos, el ejército de los vasos, las jarras de agua y vinos, los pequeños saleros, todo el cristal del servicio era fino y ligero como muselina, sin una cinceladura, y tan transparente que no daba la menor sombra. Y el centro de mesa, las grandes piezas parecían fuentes de fuego; a lo largo del bruñido flanco de los calientaplatos corrían destellos; los tenedores, las cucharas, los cuchillos de mango de nácar, formaban rayas de llamas; arco iris encendían los vasos; y, en medio de esta lluvia de chispas, en esta masa incandescente, las jarras de vino manchaban de escarlata el mantel calentado al rojo blanco.
Al entrar, los convidados, que sonreían a las damas que llevaban del brazo, mostraron una expresión de discreta beatitud. Las flores llenaban de frescor el aire tibio. Rondaban olores ligeros, mezclados con el perfume de las rosas. Y lo que dominaba era el aroma áspero de los cangrejos de río y el olor agridulce de los limones.
Después, cuando todos hubieron encontrado su nombre, escrito en el reverso de la tarjeta del menú, se oyó un ruido de sillas, un gran frufrú de faldas de seda. Los hombros desnudos, constelados de diamantes, flanqueados por fraques que hacían resaltar su palidez, sumaron sus blancuras lechosas al resplandor de la mesa. Comenzó el servicio, entre sonrisitas intercambiadas por los vecinos, en un silencio a medias que sólo interrumpía aún el tintineo sordo de las cucharas. Baptiste desempeñaba las funciones de jefe de comedor con sus actitudes graves de diplomático; tenía a sus órdenes, amén de los dos lacayos, cuatro ayudantes a quienes contrataba solamente para las grandes cenas. A cada plato, que se llevaba, y que iba a trinchar, al fondo de la estancia, en una mesa auxiliar, tres de los sirvientes daban lentamente la vuelta a la mesa, con una bandeja en la mano, ofreciendo los manjares por su nombre, a media voz. Los otros servían los vinos, vigilaban el pan y las jarras. Los entremeses y los entrantes se marcharon y se pasearon lentamente así, sin que la risa cristalina de las damas se hiciera más aguda.
Los convidados eran demasiado numerosos para que la conversación pudiera fácilmente resultar general. Sin embargo, en el segundo servicio, cuando los asados y las ensaladas hubieron ocupado el lugar de los entremeses y los entrantes, y los grandes vinos de Borgoña, el pommard, el chambertin, sucedieron al léoville y al château-lafite, el ruido de las voces creció, las carcajadas hicieron tintinear los ligeros cristales. Renée, en el centro de la mesa, tenía a su derecha al barón de Gouraud, a su izquierda al señor Toutin-Laroche, ex fabricante de velas, a la sazón concejal, director del Crédito Vitícola, miembro del consejo de vigilancia de la Sociedad General de los Puertos de Marruecos, hombre flaco y eminente, a quien Saccard, sentado en frente, entre la señora de Espanet y la señora Haffner, llamaba, con voz halagadora, bien «Mi querido colega», bien «Nuestro gran administrador». A continuación venían los políticos: señor Hupel de la Noue, un prefecto que pasaba ocho meses del año en París; tres diputados, entre los cuales el señor Haffner exhibía su ancha cara alsaciana; después el señor De Saffré, un joven encantador, secretario de un ministro; el señor Michelin, jefe del servicio de vías y obras; y otros empleados superiores. El señor De Mareuil, candidato perpetuo a una diputación, se pavoneaba frente al prefecto, a quien echaba miradas afectuosas. En cuanto a señor De Espanet, jamás acompañaba a su mujer en sociedad. Las señoras de la familia estaban colocadas entre los más notables de estos personajes. Sin embargo Saccard se había reservado a su hermana Sidonie, a quien había sentado más lejos, entre los dos contratistas, el señor Charrier a la derecha, el señor Mignon a la izquierda, como en un puesto de confianza donde se trataba de vencer. La señora Michelin, la mujer del jefe de servicio, una linda morena, torneadita, se encontraba al lado del señor De Saffré, con quien charlaba vivazmente en voz baja. Después, en los dos extremos de la mesa, estaba la juventud, auditores del Consejo de Estado, hijos de padres poderosos, pequeños millonarios en agraz, el señor De Mussy, que lanzaba a Renée miradas desesperadas, Maxime, con Louise de Mareuil a su derecha, y a quien su vecina parecía estar conquistando. Poco a poco, se habían echado a reír muy alto. Fue de allí de donde partieron las primeras explosiones de alegría.
Mientras tanto, el señor Hupel de la Norte preguntó hábilmente:
—¿Tendremos el placer de ver a Su Excelencia esta noche?
—No creo —respondió Saccard con un aire importante que ocultaba una secreta contrariedad—. ¡Mi hermano está tan ocupado!… Nos ha enviado a su secretario, el señor De Saffré, para presentarnos sus excusas.
El joven secretario, a quien la señora Michelin acaparaba decididamente, alzó la cabeza al oír pronunciar su nombre, y exclamó al buen tuntún, creyendo que se habían dirigido a él:
—Sí, sí, se celebra una reunión de ministros a las nueve, en el Ministerio de Justicia.
Durante ese tiempo, el señor Toutin-Laroche, a quien habían interrumpido, continuaba gravemente, como si estuviera perorando en el silencio atento del Concejo:
—Los resultados son soberbios. Este empréstito de la Villa perdurará como una de las mejores operaciones financieras de la época. ¡Ah!, señores…
Pero aquí su voz se vio de nuevo cubierta por unas carcajadas que estallaron bruscamente en uno de los extremos de la mesa. Se oía, en medio de aquella ráfaga de alegría, la voz de Maxime, que remataba una anécdota:
—Esperen, que aún no he acabado. La pobre amazona fue recogida por un peón caminero. Dicen que le da una brillante educación para casarse con él más adelante. Ella no quiere que un hombre que no sea su marido pueda presumir de haber visto cierta señal negra situada por encima de su rodilla.
Las carcajadas se reanudaron con más fuerza; Louise reía francamente, más alto que los hombres. Y suavemente, entre esas risas, como sordo, un lacayo metía en ese momento, entre cada convidado, su cabeza grave y pálida, ofreciendo filetitos de pato salvaje, en voz baja.
Aristide Saccard se enojó por la poca atención que se le prestaba al señor Toutin-Laroche. Prosiguió, para demostrar que él lo había escuchado:
—El empréstito de la Villa…
Pero el señor Toutin-Laroche no era hombre que perdiera el hilo de una idea:
—¡Ah!, señores —continuó cuando las risas se hubieron calmado—, el día de ayer ha sido un gran consuelo para nosotros, para nuestra administración, blanco de tantos ataques. Se acusa al Concejo de llevar a la Villa a la ruina, y, ya lo ven, en cuanto la Villa lanza un empréstito, todo el mundo nos aporta su dinero, incluso los que chillan.
—Han hecho ustedes milagros —dijo Saccard—. París se ha convertido en la capital del mundo.
—Sí, es realmente prodigioso —interrumpió el señor Hupel de la Noue—. Imagínense que yo, que soy un viejo parisiense, ya no reconozco mi París. Ayer, me he perdido yendo del ayuntamiento al Luxemburgo. ¡Es prodigioso, prodigioso! —Hubo un silencio. Todos los hombres serios escuchaban ahora.
—La transformación de París —continuó el señor Toutin-Laroche— será la gloria del reinado. El pueblo es ingrato: debería besar los pies del emperador. Yo lo decía esta mañana en el Concejo, donde se hablaba del gran éxito del empréstito: «Señores, dejemos hablar a esos protestones de la oposición: cambiar de arriba abajo París, es fertilizarlo».
Saccard sonrió cerrando los ojos, como para saborear mejor la finura de la frase. Se inclinó por detrás de la espalda de la señora De Espanet, y le dijo al señor Hupel de la Noue, lo bastante alto para que lo oyeran:
—Tiene un ingenio admirable.
Mientras tanto, desde que se hablaba de las obras de París, el señor Charrier alargaba el cuello, como para mezclarse en la conversación. Su asociado Mignon se ocupaba sólo de Sidonie, que le daba mucho que hacer. Saccard, desde el comienzo de la cena, vigilaba con el rabillo del ojo a los contratistas.
—La administración —dijo—, ¡ha encontrado tantas adhesiones! Todo el mundo quiere contribuir a la gran obra. Sin las ricas compañías que han acudido en su ayuda, la Villa jamás habría podido actuar tan bien ni tan de prisa. —Se volvió y, con una especie de brutalidad halagadora—: Los señores Mignon y Charrier saben algo de esto, ellos que han tenido su parte en el trabajo, y que tendrán su parte de gloria.
Los albañiles enriquecidos recibieron beatíficamente esta frase en pleno pecho. Mignon, a quien Sidonie decía melindrosa: «¡Ah, caballero, usted me halaga! No, el rosa sería demasiado joven para mí…», la dejó en el medio de su frase para responder a Saccard: