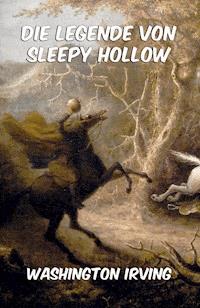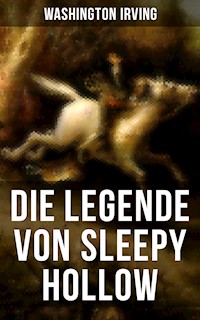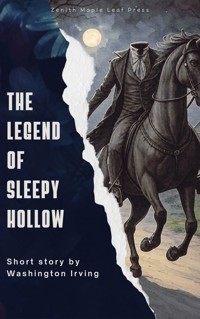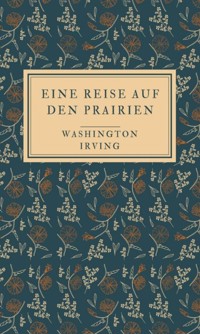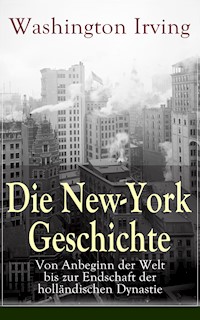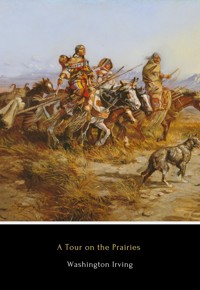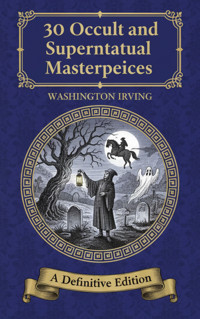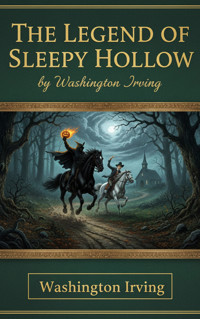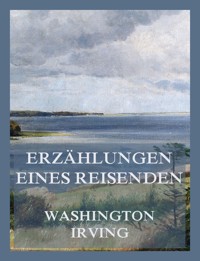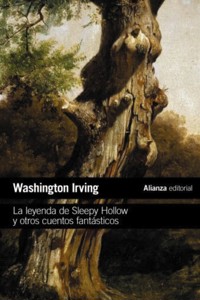
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Conocido en España principalmente por sus "Cuentos de la Alhambra" (obra publicada también en esta colección), Washington Irving (1783-1859) es el escritor romántico estadounidense más popular junto con Edgar Allan Poe. Prueba de ello es la continuada vigencia hasta hoy en forma de adaptaciones a la pantalla y ediciones ilustradas de los cuatro cuentos reunidos en este volumen, todos los cuales tienen su origen en su afición por las historias marcadas por elementos y atmósferas sobrenaturales y misteriosos: «La leyenda de Sleepy Hollow», con su enigmático y espectral jinete, «Rip van Winkle» atrapado en su inesperado sueño, «El novio cadáver» que regresa del otro mundo en busca de su amada, y por último el truculento relato que lleva por título «El diablo y Tom Hawker».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Washington Irving
La leyenda de Sleepy Hollow
y otros cuentos fantásticos
Traducción de Victoria León
Índice
La leyenda de Sleepy Hollow
Rip van Winkle
El Novio Cadáver
El diablo y Tom Walker
Créditos
La leyenda de Sleepy Hollow
Hallada entre los documentos del difunto Diedrich Knickerbocker
Era una grata tierra soñolienta
de sueños que visitan los ojos entornados
y de alegres castillos en las nubes
que ilumina de rojo un cielo de verano.
El Castillo de Indolencia
En el corazón de una de esas vastas ensenadas de la orilla oriental del Hudson, en ese ensanche amplio del río que los antiguos navegantes holandeses denominaban Tappan Zee y donde siempre recogían las velas con prudencia y se encomendaban a San Nicolás cuando lo cruzaban, se encuentra una pequeña población rural dedicada al comercio que algunos llaman Greensburg, pero que más propiamente suele conocerse por el nombre de Tarry Town1. Cuentan que antaño las buenas mujeres de la región vecina le dieron este nombre por la arraigada querencia de sus esposos a entretenerse en la taberna del lugar los días de mercado. Sea como fuese, no doy fe de este hecho, sino que me limito a referirlo en aras de la exactitud y la veracidad. No lejos de esta población, tal vez a un par de millas, hay un pequeño valle, o más bien lengua de tierra entre colinas altas, que es uno de los lugares más apacibles que existen en el mundo. Discurre por él un riachuelo con el murmullo justo para arrullar nuestro reposo, y casi el único sonido que interrumpe su constante serenidad es el esporádico silbido de una codorniz o el tamborilear de un pájaro carpintero.
Recuerdo que, siendo yo muchacho, la primera vez que salí a cazar ardillas estuve en un bosquecillo de nogales altos que dan sombra a uno de los costados del valle. Me había internado en él al mediodía, la hora a la que la naturaleza se muestra más serena, y el estruendo de mi detonación me sobresaltó como si rompiese la calma del domingo y se prolongase reverberando en ecos furiosos. Si alguna vez buscara un retiro en el que huir del mundo y de sus distracciones para dedicarme a soñar plácidamente después de una vida tumultuosa, no conozco ninguno más apetecible que este valle.
Debido a esa lánguida quietud del lugar y al peculiar carácter de sus habitantes, que descienden de los primeros colonos holandeses, esta recóndita cañada se conoce desde antiguo con el nombre de Sleepy Hollow2, y por todas las tierras vecinas a sus rústicos jóvenes los llaman «los muchachos del Valle Soñoliento». Un influjo de ensueño y somnolencia parece flotar sobre la tierra e impregnar el aire mismo. Algunos dicen que el paraje fue embrujado por un médico alemán en los primeros tiempos de la colonia; otros, que un antiguo jefe indio, el profeta o el hechicero de su tribu, celebraba allí sus asambleas de indígenas antes de que el capitán Hendrick Hudson descubriera la región. Pero lo cierto es que el lugar permanece bajo la influencia de algún mágico poder que mantiene hechizados a sus habitantes y los sume en una ensoñación continua. Son dados a toda clase de creencias maravillosas, propensos a trances y apariciones, y a menudo tienen visiones extrañas y oyen músicas y voces en el viento. Los alrededores abundan en leyendas locales, lugares encantados y supersticiones relacionadas con el crepúsculo; estrellas fugaces y meteoros cruzan el valle con más frecuencia que cualquier otra parte de la región, y la Yegua de la Noche, con sus nueve diablos, parece haberlo convertido en su lugar favorito para retozar.
Pero el espíritu dominante que ronda esta tierra encantada y parece regir todos los poderes de su atmósfera es la aparición de la figura de un jinete sin cabeza. Cuentan algunos que se trata del fantasma de un soldado hessiano al que decapitó una bala de cañón en alguna batalla sin nombre durante la Guerra de la Independencia, y que los campesinos lo ven galopar siempre en la oscuridad de la noche como llevado por las alas del viento. Sus apariciones no se limitan al valle, sino que llegan a veces hasta los caminos cercanos y, en particular, hasta las proximidades de una iglesia no lejana. Algunos de los historiadores más veraces de la región, que han sido meticulosos al reunir y comparar los distintos relatos acerca de este espectro, afirman que el cuerpo del soldado, al que habrían enterrado en el cementerio de la iglesia, cabalga todas las noches en busca de su cabeza hasta el escenario de la batalla, y que la endiablada velocidad con la que cruza el valle, como una exhalación de medianoche, se debe a su prisa por regresar al cementerio antes del amanecer.
Tal es la opinión general sobre esta superstición legendaria que tantas historias fantásticas ha alimentado en esa tierra de sombras. Y ese espectro es conocido en todos los hogares de la región como el Jinete sin Cabeza de Sleepy Hollow.
Resulta llamativo que esta tendencia visionaria a la que me refiero no se limita a los habitantes nativos del valle, sino que contamina de forma inconsciente a todo aquel que reside allí durante un tiempo. Por muy despierto que alguien haya estado antes de entrar en esa región soñolienta, puede estar seguro de que pronto absorberá el mágico influjo de la atmósfera y empezará a volverse cada vez más imaginativo y soñador y a ver apariciones.
Este pacífico lugar del que hablo me parece digno de toda alabanza, pues es en esos pequeños y recónditos valles holandeses que se hallan aquí y allí dispersos en el corazón del gran estado de Nueva York donde las gentes, tradiciones y costumbres permanecen inalteradas mientras el caudaloso torrente de la migración y el desarrollo, que tan incesantes cambios produce de continuo en otras partes de este inquieto país, pasa por ellas inadvertido. Son como esos pequeños remansos de aguas tranquilas que bordean una corriente rápida, donde podemos ver la brizna de paja o la burbuja serenamente ancladas, girando parsimoniosas en el puerto que parecen formar, imperturbables ante la premura de la corriente. Aunque han pasado muchos años desde que anduve entre las sombras soñolientas de Sleepy Hollow, dudo que aún no pudiera encontrar allí, vegetando en su refugio, los mismos árboles y familias.
En este lugar apartado en medio de la naturaleza vivió, en un periodo remoto de la historia americana (o, lo que es lo mismo, hará unos treinta años), un individuo respetable llamado Ichabod Crane, que pasó una temporada (o, como él decía, «se entretuvo») en Sleepy Hollow instruyendo a los niños de los alrededores. Era natural de Connecticut, un estado que proporciona a la Unión tantos pioneros de la mente como de los bosques, y le envía todos los años sus legiones de leñadores de frontera y maestros de escuela rurales. El significado de su apellido, Crane3, bien podía aplicarse a su persona. Era alto, pero extremadamente flaco; tenía hombros estrechos, largos brazos y piernas, manos que colgaban sobresaliendo una milla de sus mangas, pies que podrían haber servido de palas. Y todos esos elementos concordaban con la mayor laxitud. Poseía una cabeza pequeña, plana por arriba, con orejas enormes, grandes ojos vidriosos y una nariz larga como el pico de una agachadiza; así que recordaba a una veleta encaramada sobre su eje para decir por dónde sopla el viento. Al verlo caminar por el perfil de una colina en un día ventoso, con sus ropas holgadas ondeando a su alrededor, cualquiera podría haberlo tomado por el espíritu del Hambre descendido a la tierra o por un espantapájaros fugado de un maizal.
Su escuela era un edificio bajo, toscamente construido con troncos, de una sola y amplia habitación que tenía las ventanas en parte vidriadas y en parte parcheadas con hojas de cuadernos viejos. Lo protegían de la forma más ingeniosa durante las horas en que quedaba vacío gracias a una vara de mimbre retorcida alrededor del pomo de la puerta y a unas estacas colocadas en las contraventanas de tal modo que, aunque algún ladrón pudiera entrar con absoluta facilidad, hallara ciertas dificultades para salir; idea que probablemente tomara prestada el arquitecto, Yost van Houten, del mecanismo de una trampa de anguilas. La escuela se hallaba en una ubicación bastante solitaria, pero agradable, justo a los pies de un monte boscoso, con un riachuelo cercano y un formidable abedul que crecía a un extremo de este. Desde allí, el bajo murmullo de las voces de sus alumnos al repetir la lección podía oírse en los soñolientos días de verano como si fuera el zumbido de un panal de abejas, de vez en cuando interrumpido por la voz autoritaria del maestro en tono de amenaza o de orden, o acaso por el temible sonido de la vara cuando alentaba a algún lento holgazán por el florido camino del conocimiento. Era un hombre concienzudo que siempre tenía presente la máxima de oro de «la letra con sangre entra». A los alumnos de Ichabod Crane sin duda les entraba.
Pero no querría que el lector lo imaginase como uno de esos crueles directores de escuela que disfrutan maltratando a sus discípulos. Al contrario, hacía justicia con más discreción que severidad, aligerando de carga a los débiles y depositándola sobre los fuertes. Con los chiquillos más frágiles, que se doblaban de dolor al menor movimiento de la vara, se mostraba indulgente; pero las exigencias de la justicia quedaban satisfechas con la doble ración que le infligía al duro y obcecado muchacho holandés de grueso abrigo que se rebelaba y se crecía obstinándose aún más bajo la vara. A esto él lo llamaba «cumplir con su deber en el lugar de sus padres», y jamás infligió un solo castigo sin asegurar al muchacho maltratado, para su gran consuelo, que «lo recordaría y le estaría agradecido por él toda la vida».
Cuando las horas de clase terminaban, incluso era el camarada y el compañero de juegos de los muchachos mayores, y algunas tardes, en los días festivos, solía acompañar a casa a los chicos más pequeños que tenían hermanas guapas o madres buenas amas de casa celebradas por sus bien provistas despensas. Desde luego, le convenía llevarse bien con sus alumnos. Los ingresos que su escuela dejaba eran pequeños, y apenas le bastaban para costearse el pan diario, pues era gran comedor, y, aunque hombre flaco, tenía la capacidad de digestión de una anaconda; pero para ayudar a su manutención, según las costumbres campesinas de estos lugares, recibía alojamiento y comida en las casas de los granjeros a cuyos hijos instruía. Vivía con uno distinto cada semana, e iba recorriendo así la vecindad con todas sus pertenencias terrenas atadas en un pañuelo.
Para que ello no resultase demasiado oneroso a sus rústicos patrones, que tendían a considerar los costes de la escolarización como gravosa carga y a ver unos zánganos en los maestros de escuela, él tenía distintas formas de hacerse útil y grato. Ayudaba a los campesinos, de cuando en cuando, en las labores más ligeras de sus granjas: separar el heno, reparar vallados, llevar los caballos a abrevar, conducir las vacas a los pastos y cortar madera para el fuego en el invierno. Se despojaba, además, de la dominante dignidad y el poder absoluto con que señoreaba su pequeño imperio, la escuela, y se volvía extraordinariamente amable y obsequioso. Se ganaba el favor de las madres siendo cariñoso con los niños, sobre todo con los más pequeños, e igual que el león feroz que era magnánimo con el cordero, podía pasar horas sentado con un niño sobre las rodillas mientras mecía una cuna con el pie.
Aparte de sus otras vocaciones, ejercía también la de maestro de canto y se ganaba sus buenos chelines relucientes instruyendo en la salmodia a los jóvenes campesinos de la zona. Los domingos no era motivo de pequeña vanidad para él ocupar su puesto, junto a un grupo de cantores elegidos, ante el coro de la iglesia, donde le parecía que arrebata al párroco la palma por completo. Desde luego que su voz resonaba muy por encima de las del resto de los feligreses, y cierto es que todavía los domingos por la mañana se oyen peculiares trémolos en dicha iglesia, que pueden escucharse incluso a media milla de distancia, desde bastante más allá de la represa del molino, que se consideran legítimos descendientes de la nariz de Ichabod Crane.
Así, mediante pequeños ardides y ese ingenioso proceder que suele llamarse «ir con una mano por el cielo y otra por la tierra», el respetable pedagogo se las arreglaba de forma más que aceptable, y quienes nada entendían del trabajo intelectual pensaban que llevaba una vida maravillosamente cómoda.
El maestro de escuela suele ser alguien de cierta importancia en los círculos femeninos de un vecindario rural. Se ve en él a una especie de ocioso personaje aristocrático de gusto y méritos infinitamente superiores a los que poseen los rudos pretendientes aldeanos, y, desde luego, solo inferior al párroco en conocimientos. Sus visitas, por tanto, acostumbran a acarrear cierta agitación en la mesa de té de las casas, además de un supernumerario plato de pastel o de golosinas, o por ventura la exhibición de una tetera de plata. Por ello nuestro hombre de letras era particularmente favorecido con sonrisas por todas las damiselas del lugar. ¡Y cuánto le gustaba, todos los domingos, antes o después del servicio religioso, pavonearse entre ellas en la iglesia! Les recogía uvas de las parras silvestres que invadían los árboles cercanos; les recitaba como entretenimiento los epitafios de las tumbas o paseaba, con un verdadero enjambre de mujeres alrededor, a orillas de la represa del molino cercano mientras los más tímidos pueblerinos se quedaban, avergonzados, detrás, envidiando su superior elegancia y elocuencia.
A causa de aquella vida medio nómada que llevaba, era también una especie de gaceta de noticias ambulante que iba trasladando de casa en casa todo el repertorio de los chismorreos locales; así que su aparición siempre se recibía con regocijo. Las mujeres lo estimaban, asimismo, como hombre de gran erudición; pues había leído varios libros completos y era un profundo conocedor de la Historia de la brujería en Nueva Inglaterra de Cotton Mather, asunto en el que, por cierto, era un obstinado y firme creyente.
Era la suya una extraña mezcla de mediana perspicacia y simple credulidad. Su apetito por lo sobrenatural y su capacidad de digestión eran igualmente extraordinarios, y ambos se habían visto acrecentados durante su permanencia en aquella región encantada. No había historia, por burda o monstruosa que fuera, que él no creyera a pies juntillas. Cuando sus alumnos se marchaban a casa por la tarde, le gustaba tumbarse sobre un fértil lecho de tréboles a orillas del riachuelo que murmuraba junto a su escuela, y allí estudiaba las viejas historias misteriosas de Mather hasta que el crepúsculo convertía en neblina la página impresa ante sus ojos. Y, entonces, al ponerse en camino a través del barrizal, mientras cruzaba el arroyo y el temible bosque para dirigirse a la granja donde tuviese alojamiento, cada sonido de la naturaleza en aquella hora mágica (el gemido del chotacabras4* en la montaña; el chillido de mal agüero del sapo; el espantoso ulular del autillo o el repentino crujir en la espesura de unos pájaros asustados en su nido) agitaba su ya excitada imaginación. También las luciérnagas, que destellaban intensamente en los lugares más oscuros, de vez en cuando lo sobresaltaban en el momento en que alguna de brillo fuera de lo común se cruzaba en su camino. Y si, por casualidad, algún enorme escarabajo que dirigía su torpe vuelo hacia él aparecía, el pobre hombre se sentía al borde de entregar el alma, pues creía estar recibiendo la señal de advertencia de una bruja. Su único recurso en tales ocasiones, ya fuera para calmar sus pensamientos o para ahuyentar a los malos espíritus, consistía en ponerse a cantar salmos. Y las buenas gentes de Sleepy Hollow, sentadas por la tarde a la puerta de sus casas, a menudo se sobrecogían al oír aquella melodía nasal «que infinitas dulzuras iba encadenando5»desde la montaña lejana o el camino oscuro. Otra de sus fuentes de terrorífico placer consistía en pasar largas tardes de invierno en compañía de las ancianas holandesas, mientras estas hilaban junto al fuego y unas manzanas se asaban chisporroteando en el hogar, escuchando sus extraordinarias historias de fantasmas y duendes, de campos encantados, arroyos encantados, puentes encantados y casas encantadas, y, sobre todo, del jinete sin cabeza o el hessiano del valle, como a veces lo llamaban. Él las entretenía, por su parte, con las historias de brujas, presagios aciagos, visiones portentosas y voces en el viento que tanto abundaban en los primeros tiempos de Connecticut. Y solía asustarlas terriblemente con sus especulaciones acerca de cometas y estrellas fugaces, o explicándoles el alarmante hecho de que el mundo daba una vuelta completa sobre sí y estaba la mitad del tiempo patas arriba.
Pero, si resultaba delicioso aquel cómodo refugio, en el rincón de una estancia invadida por el rubicundo resplandor de un fuego de leña crepitante, donde, por supuesto, ningún espectro iba a atreverse a enseñar su rostro, tenía que pagar a cambio el alto precio de los terrores que conllevaba el camino de vuelta. ¡Qué espantosas formas y sombras asaltaban el sendero en medio de la tenue y terrorífica luz de una noche de nevada! ¡Con qué ansiosa mirada vigilaba cada trémulo rayo de luz que inundaba el campo desde alguna ventana distante! ¡Cuántas veces se le heló la sangre ante cualquier arbusto cubierto de nieve que le salía al paso igual que un fantasma envuelto en una sábana! ¡Cuántas veces lo invadió un pavor espeluznante ante el sonido de sus propios pasos sobre la corteza de escarcha del suelo, y lo aterrorizó la idea de mirar por encima de su hombro y descubrir algún horrible ser que fuera pisando sus talones! ¡Y cuántas veces creyó desmayar por completo, al oír alguna violenta ráfaga de viento entre los árboles, pensando que se trataba del galopar del hessiano en una de sus batidas nocturnas!
Pero aquellos eran meros terrores fruto de la noche; fantasías de la mente que camina en la oscuridad. Aunque en su momento había visto muchos fantasmas y había sido asaltado por Satán bajo diversas formas durante sus paseos solitarios, la luz del día ponía fin a aquellos males. Y él habría llevado una vida tranquila a pesar del diablo y de sus obras si en su camino no se hubiera cruzado con una mujer, ese ser que causa al hombre mortal mayor confusión que todos los fantasmas, duendes y brujas juntos.
Entre los alumnos que se reunían una tarde a la semana para recibir sus lecciones de salmodia se contaba Katrina van Tassel, la única hija de un importante granjero holandés. Era una muchacha en la flor de sus flamantes dieciocho años; rolliza como una perdiz; tan dulce y en sazón y de mejillas tan sonrosadas como los melocotones de su padre, y afamada no solo por su belleza, sino también por sus vastas expectativas de prosperidad. Tenía, además, bastante de coqueta, como podía advertirse incluso en su vestido, que era una mezcla de modas modernas y antiguas perfectamente adecuada para resaltar sus encantos. Lucía las joyas de oro puro amarillo que su tatarabuela había llevado desde Saardam, la insinuante pechera de los tiempos antiguos, y unas enaguas incitadoramente cortas que enseñaban los pies y tobillos más hermosos de los alrededores.