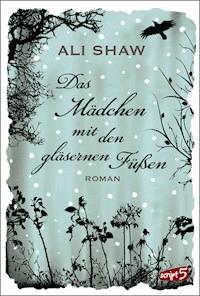Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: El Barco de Vapor Roja
- Sprache: Spanisch
Un samurái, una niña y una mariposa recorren al trote los caminos de Japón. ¿Por qué cabalgan juntos? ¿Adónde se dirigen? ¿Quiénes son los enemigos que los persiguen? Y, sobre todo, ¿cuándo podrán volver a comer bolitas de arroz? Premio Barco de Vapor 2024
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mi hijo Daniel, que encontró a la mariposa.
1. El ojo que mata la oscuridad
El samurái mantenía las manos cerca de su pecho, una sobre otra, formando con ellas un espacio interior más seguro que el mismísimo aposento del Emperador.
Caminaba de esta forma a través del bosque como si ejerciera un saludo ceremonial, y yo lo seguía en silencio porque no había nada que decir y así se escuchaba mejor la voz del mundo. Al menos, eso es lo que me había asegurado el samurái, aunque yo sospechaba que tras la supuesta sabiduría de sus palabras se ocultaba el deseo de que dejara de preguntarle quién era él, hacia dónde nos dirigíamos, o si no le resultaba demasiado molesto cargar con el arco cuando solo le quedaba una única flecha. A mi modo de ver, tampoco eran tantas preguntas.
Además, el mundo no parecía demasiado proclive a decir nada. Aparte de nuestras pisadas, de mis tropiezos con las raíces que sobresalían de la tierra y de las gotas que caían de las hojas, el silencio era absoluto. Ningún animal correteaba por los alrededores y ningún pájaro anidaba en la copa de los árboles. Solo las nubes se movían sobre los escasos claros que habíamos encontrado a nuestro paso.
Finalmente, el samurái se detuvo al borde de uno de ellos. En el otro extremo, una tablilla colgaba de la rama baja de un árbol. Fue entonces cuando el guerrero musitó, como tantas otras veces, el nombre de sus enemigos:
–Yama... Satoru... Kawa... Kasumi... –y giró lentamente la cabeza para estudiar posibles peligros y amenazas. Sus ojos ya habían adquirido la seria concentración a la que le había dado por llamar «el ojo que mata la oscuridad». Yo, en cambio, le había otorgado el nombre de «el ojo que mata de aburrimiento», y es que el guerrero se tomaba su tiempo para llevar a cabo tales inspecciones. Por alguna razón, adelantaba además su cuello como una tortuga a punto de cazar un insecto, como si así pudiera ver mejor en la distancia, mientras que yo observaba cómo se curvaba su espalda, ya de por sí caída de hombros, preguntándome si los muchos años que aquel hombre aparentaba no serían demasiados para un guerrero. Si bien a mí no me parecía un hombre viejo, sí que parecía antiguo, del modo en que lo son algunos lugares abandonados. Al cabo de un rato echó a andar hacia el centro del claro, y allí se detuvo de nuevo para clavar la mirada en las sombras más problemáticas del otro lado de los árboles.
Como aún le quedaba un buen rato de mirada samurái, decidí adelantarme para inspeccionar la tablilla. El guerrero soltó un gruñido de desaprobación. Se le daba francamente bien soltar gruñidos como aquel, fruto, sin duda, de un arduo entrenamiento de gruñidos samuráis.
–¿Qué? –suspiré.
–Para ser solo una niña, haces tanto ruido como un luchador de sumo.
–Hay mucha hierba en el suelo.
–Sí, este bosque es caprichoso –respondió.
Le di la espalda y seguí avanzando con la misma sutileza que emplearía un ejército de cien jinetes.
–Tiene que haber una aldea cerca –dije al ver que la tablilla presentaba cuatro dibujitos hechos con tinta negra–. En la Ciudad Imperial había más cosas como estas.
El samurái me miró desconcertado.
–¿«Cosas como estas»? ¿Es que no te han enseñado a leer?
Sentí que mi rostro se encendía de rabia.
–Me han enseñado muchas otras cosas –contesté–. Cómo tiene que ser una persona educada, por ejemplo, aunque rara vez encuentre a alguien que lo sea.
–Bien –dijo el samurái, y desvió su atención a una sombra particularmente anodina al otro lado de los árboles.
¿Qué se había creído? Por nada del mundo iba a darle la satisfacción de preguntarle qué ponía en la tablilla. Claro que, después de estudiarla durante un buen rato, llegué a la conclusión de que tampoco sería buena idea darle la satisfacción de quedarme callada.
–¿Y qué es lo que pone? –dije finalmente.
–¿Qué pone? –dijo el guerrero sin siquiera mirarme–. «Samurái peligroso».
Bajé la voz y pregunté:
–¿Aquí, en el bosque?
–Se refiere a mí –aclaró el samurái.
–¿Seguro que pone «peligroso»? –dije aliviada–. ¿No será «insufrible»?
–No, a ti no te menciona –replicó con aire distraído.
Me crucé de brazos. Evidentemente, no iba darle la satisfacción de responderle. Claro que tampoco podía darle la satisfacción de quedarme callada. Pero si había algo que me molestara más que sus palabras era su actitud. El samurái siempre se mostraba tan atento a cualquier amenaza invisible que parecía haber cortado los vínculos con el mundo real, incluyendo a toda criatura viviente que no fuera él mismo. Incluso cuando caminaba ponía tanto empeño en no hacer ruido que parecía que sus pies no tocaran el suelo. También rehuía la luz que pudiera delatar su posición, dormía con los dos ojos abiertos y evitaba las conversaciones que no contuvieran las palabras «cuidado», «silencio», «no pises ahí», «sígueme» o «detente».
–Eres todo un experto en buscar peligros en la oscuridad –le dije–; pero dime, samurái, ¿te has fijado alguna vez en la atenta belleza de la luz?
El guerrero giró la cabeza de golpe y clavó su mirada en mí. Sus ojos parecían los de un halcón preparado para atacar a su presa. Instintivamente, di un paso atrás.
–¿Qué es lo que has dicho? –preguntó con severidad.
–La... la última luz del día se ha abierto paso entre... las nubes –tartamudeé, sin saber muy bien qué le había molestado–. Es tan hermosa que... no quería que te la perdieras.
Como si estuviera cerciorándose de la veracidad de mis palabras, el guerrero mantuvo la mirada fija en mí. Luego, levantó la vista con desconfianza hacia las nubes incendiadas por el sol y siguió con atención los haces de luz que descendían para entretejer un bordado de intrincados motivos entre los árboles. Por primera vez, después de dos días de estar con él, vi al samurái abrir sus manos.
El aire tembló sobre ellas con el fulgor de cien estrellas, pero también con la delicadeza de una gota de lluvia. Las pocas personas que habían tenido la suerte de presenciar el vuelo de una mariposa fuji le habían otorgado nombres como «el lento trueno» o «el río suspendido» o «la hoja de lluvia» o... Era evidente que tratar de atrapar su belleza en unas pocas palabras era una tarea más ardua que atraparla con los dedos. Pero, fuera cual fuese el nombre que quisieran darle, una única verdad brillaba por encima de todo: no existía en el mundo un azul más puro que el de las alas de una mariposa fuji.
–Akari –dije–; la llamaremos Akari.
Como era de esperar, el samurái gruñó.
Al principio, Akari revoloteó alrededor del guerrero como si este fuera una llama en la oscuridad. Luego, comenzó a describir una espiral cada vez mayor. Al llegar a los árboles que delimitaban el claro, el samurái preparó su arco para protegerla de cualquier peligro que pudiera acecharla, pero no había nada de qué preocuparse. Como si un hilo invisible la atara a él, Akari comenzó a retroceder hasta que, ignorando la mano que ya se extendía hacia ella, se posó primero en su hombro, luego en su moño y, finalmente, en su nariz.
El ojo del samurái que mataba las sombras y el otro ojo que hacía lo propio se pusieron bizcos al fijar la vista en ella. De repente, se dirigieron hacia mí y, sin pensarlo dos veces, decidí mostrar un inusitado interés en el árbol más cercano, que en nada se diferenciaba ni en altura ni en grosor ni en ruido de los cientos de árboles que habíamos dejado atrás, ni de los que más adelante veríamos. A pesar de que ya era tarde para ocultar la sonrisilla que escapaba de mis labios, traté al menos de fingir que esta se debía a algún recuerdo arbóreo lejano, y no a mariposas impertinentes posadas en narices de samuráis.
Dejé pasar un tiempo prudencial antes de atreverme a mirarlo de nuevo. Akari se había vuelto a posar en su moño, y el guerrero me apuntaba con el arco tensado. Me aplasté contra el árbol y pensé fugazmente que este solo podría protegerme si estuviera entre la flecha y yo, no al revés. El samurái soltó la cuerda.
Escuché un silbido cerca de mi oído. Una ráfaga de aire agitó mis cabellos, y las plumas negras de la flecha rozaron la corteza del árbol antes de desaparecer. Detrás de mí, algo soltó un gemido y cayó pesadamente.
El guerrero dejó caer el arco al suelo.
–¿Yama? –pregunté con la respiración agitada.
El samurái negó lentamente con la cabeza.
–¿Satoru?
Volvió a negar del mismo modo.
–¿Kawa?
–No –dijo.
–¿Entonces...? –vacilé, esperando su respuesta.
–La cena –contestó.
2. Así lee las huellas un samurái
A la mañana siguiente, me tocaba caminar de nuevo detrás del samurái. El guerrero estaba convencido de que, si me dejaba ir en cabeza, pisaría la cola de un zorro, caería por un agujero o tropezaría conmigo misma.
–Sé dónde poner los pies –protestaba yo.
–Cieeen mueeertes difereeentes nos aguaaardan en los booosques –decía el samurái, alargando las palabras y levantando un dedo como si estuviera parafraseando las palabras de un viejo sabio. Pero, a aquellas alturas, ya lo conocía lo suficiente como para saber que se inventaba todo lo que decía.
–Cieeento uuuna –dije, levantando yo también el dedo.
–¿Por qué ciento una?
–Si te caes de espaldas, moriré aplastada.
–Seeean entooonces cieeento uuuna –concedió el samurái–. Y ahooora, sileeencio.
Resoplé para demostrar mi descontento y clavé una vez más la mirada en el emblema que lucía su viejo kimono. Se trataba de la cabeza de un cuervo enmarcada por unas alas desplegadas en abanico. Había sido remendado tantas veces que la geometría de las plumas se había arruinado, dándole el aspecto de un pájaro que hubiera sido presa de un terrible aguacero. Su único ojo parecía mirarme con reprobación.
–Una, dos, tres, cuatro... –comencé a decir.
–¿Se puede saber qué haces?
–Cuento las plumas del pajarraco –dije–. No se puede hacer mucho más con estas vistas. Cinco, seis, siete...
–Son trescientas setenta y siete en total –dijo el samurái con un matiz de irritación.
–... No te creo... ocho, nueve, diez... –continué.
–Cuenta en silencio.
Entorné los ojos y susurré:
–... once, doce, trece...
–Más en silencio.
Me las compuse para que mis ojos fueran solo dos rendijas.
–... catorce, quince, dieciséis...
El samurái se arregló el kimono con brusquedad, y Akari, que había estado posada en su pecho, revoloteó sobre su cabeza antes de posarse en su moño. Fingiendo no haber perdido la cuenta, continué:
–... quince, dieciséis, diecisiete...
El samurái emitió una risita muy poco divertida.
–Has perdido la cuenta –dijo.
–Y tú has perdido tu arco –le respondí con la mirada puesta en su hombro, donde hasta entonces había descansado el arma–, y eso es más importante.
–No era mío, y tampoco lo he perdido: lo he abandonado –explicó–. El último disparo ya no tenía la fuerza ni la precisión de los anteriores. No se puede confiar en un arco así.
–Ese último disparo estuvo a punto de alcanzarme –le espeté.
El samurái guardó silencio.
–¿Falta mucho para salir del bosque? –pregunté.
El samurái levantó un dedo:
–El booosque se acaaaba cuando se acaaban los ááárboles –respondió por boca del viejo sabio.
Sentí la necesidad de rebatir aquella declaración sin sentido. Pero, cuanto más tiempo pasaba sin lograrlo, más me parecía percibir la sonrisa del samurái oculta detrás de su moño. Incluso tenía la impresión de que el ojo del cuervo mostraba ahora un aspecto de lo más risueño.
Para mi desgracia, a dos mil saltos de rana de distancia, los árboles llegaron a su fin y, como había anticipado el samurái, también el bosque se acabó con ellos. Fue entonces cuando me di cuenta de que el condenado guerrero había conseguido mantenerme callada todo aquel tiempo.
Habíamos salido a un prado que se extendía hasta los pies de una pequeña colina. Un manto de nubes oscuro y amenazante se cernía sobre nuestras cabezas, y el suelo parecía un espejo apagado del mismo cielo. Al pie de la colina, tres círculos de hierba aplastada de diferentes tamaños capturaron mi atención.
–¿Qué ha pasado aquí? –pregunté.
El samurái miró alrededor y al punto vio cuál era la fuente de mi interés. Como toda respuesta, emitió un gruñido que dejaba a las claras que aquella insignificante cuestión le traía sin cuidado.
–Creía que los samuráis sabíais interpretar las huellas –insistí.
–Y así es –contestó–. Puedo leer las huellas de los caballos y conocer a través de ellas los pensamientos sencillos del animal, y los más elevados del jinete.
–¿Lo dices en serio?
–No –respondió.
Las bromas de un samurái no son divertidas en absoluto.
–Pues menudo samurái estás hecho –dije–. Yo sí que soy capaz de ver todo lo que ocurrió aquí.
–Bien –dijo, en un tono que dejaba claro que no le interesaba lo más mínimo.
Decidí entonces impresionarlo de verdad. Me acerqué hasta el borde del primer círculo, el más grande de los tres, y lo recorrí rápidamente con la mirada antes de comenzar la lección:
–Aquí hubo un duelo –afirmé–. Por la mañana. Y era una radiante mañana de sol.
El samurái fijó la vista en la hierba aplastada, con la más que probable intención de rebatir mis palabras. Me regocijé cuando, un instante después, su rostro se contrajo en una mueca de frustración.
–¿Cómo puedes saber eso? –preguntó tras un largo silencio. Sin duda había conseguido intrigarlo.
–Está tan claro como el salto debajo de una rana. El modo en que la hierba ha sido pisoteada –señalé un poco aquí y un poco allá– es fruto, sin duda, de dos adversarios formidables. Incapaz de seguir moviéndose en dirección al sol, la hierba se quedó orientada para siempre hacia el este, hecho que indica que el duelo se inició en las primeras horas del día.
El samurái entrecerró los ojos y adelantó el cuello como una tortuga, tratando de discernir las señales de las que le hablaba.
–Pero también hay hierba que parece mirar hacia el oeste –observó.
–Eso no tiene nada que ver –dije con rotundidad–. Además, eran dos contendientes formidables. El duelo duró toda la mañana.
El samurái volvió su rostro hacia mí.
–¿Cómo estás tan segura? –preguntó desconcertado.
Satisfecha, enarqué las cejas y abrí mucho los ojos para que el samurái los viera bien.
–El ojo que mata la ignorancia –dije como toda respuesta. Luego continué–: A juzgar por el tamaño de este círculo, parece que hubo un duelo con lanzas en este lugar. Además, su curvatura perfecta sugiere que al menos uno de los contendientes era un samurái metódico, pero falto de ideas.
El samurái, impresionado por mis palabras, preguntó:
–¿Falto de ideas? Lamento oír eso, pero ¿cómo lo sabes?
–Si me interrumpes cada vez que te revelo algo, nunca terminaremos –dije con paciencia–. Uno de ellos, finalmente, se vio obligado a retroceder, y el otro lo siguió. –Caminé hacia el siguiente círculo y seguí explicando con vehemencia–. El diámetro más pequeño de este otro círculo sugiere un duelo con espadas. Abandonaron las lanzas, puesto que ambos rivales eran igualmente hábiles en su manejo y difícilmente podía haber un vencedor.
–Pero dijiste antes que uno de ellos se vio obligado a retroceder –dijo el samurái, rascándose la cabeza.
Agité la mano para restar importancia a la cuestión.
–Y en este otro lugar combatieron cuando el sol estaba ya muy alto, porque la hierba está mirando hacia arriba. –Señalé hacia el cielo y también hacia la tierra, para que el samurái pudiera seguir mi explicación.
–Justo aquí hay algunas que miran hacia el sur –dijo con asombro el samurái señalando un puñado de hierbajos.
–¡Eso carece de importancia! –me reí, como si respondiera a la absurda observación de un niño pequeño–. Aquí también queda patente cómo el samurái seguía con su deplorable falta de ideas. Los duelistas giraban, atacaban y contraatacaban –expliqué mientras movía las manos en el aire y pisoteaba la tierra para recrear los movimientos de los luchadores–. Un nuevo círculo tan perfecto como el sol.
El rostro del samurái parecía el de un joven discípulo que, con gesto expectante, asistía por primera vez a una clase de auténtica «samuraisencia».
–¿Y el círculo más pequeño? –preguntó sin poder contener la curiosidad.
Lo guie hasta la última de las marcas en la hierba.
–Cuando fue evidente que tampoco las espadas darían una respuesta definitiva al combate, los contendientes pasaron a luchar sin armas –respondí–. El sol caía por el oeste –dije señalando el cielo y la tierra–, y ambos estaban al límite de sus fuerzas. El duelo era ahora un duelo del espíritu. Sobreviviría aquel con mayor determinación, o simplemente el que fuera más cabezota. La noche nació y murió en este lugar y...
–¿Pero quién venció? –preguntó el samurái con impaciencia.
Me detuve y lo miré con severidad para hacerle entender que no había conseguido engañarme ni por un instante con su falsa inocencia.
–Tú –le espeté.
Mis palabras le cortaron la respiración como si hubiera recibido un puñetazo en el abdomen, y creí distinguir en sus ojos una mezcla de admiración y vergüenza. Akari, al notar la incomodidad del samurái, levantó el vuelo desde su moño y desapareció discretamente por la manga de su kimono.
–¿Cómo lo has sabido? –consiguió decir.
–Llevo tanto tiempo caminando detrás de ti que sé todo lo que hay que saber sobre tus huellas –respondí.
El samurái asintió.
–Nunca había oído a nadie hablar con tanta elocuencia sobre la tierra y las huellas que cobija –dijo, aunque parecía distraído, con la mirada fija en un punto de la colina detrás de mí–. Pero no falta mucho para que el ojo que mata la ignorancia termine por matar su propia ignorancia, y un poquito más.
Aquello me desconcertó. Seguí su mirada y vi en la cima de la colina a un niño que tiraba de tres bueyes, valiéndose de otras tantas cuerdas. Se detuvo al percatarse de nuestra presencia y volvió la vista atrás, como si estuviera considerando darse la vuelta. Luego nos estudió de nuevo y, por fin, reemprendió el descenso con pies cautos hasta detenerse al pie de la colina, a cierta distancia de nosotros. Vaciló un momento antes de saludarnos con una leve inclinación y, tras comprobar que le devolvíamos el saludo, sacó de su zamarra un martillo y una estaca de madera. Clavó la estaca en la tierra y amarró a ella una de las cuerdas. Se incorporó y nos miró de nuevo antes de alejarse. Procedió del mismo modo con el segundo buey y, unos pasos más allá, hizo lo propio con el tercero.
El samurái se rascó la barbilla y dijo:
–Me pregunto cómo estará la hierba que se encuentra bajo esos animales al final del día. –Su tono daba a entender que conocía perfectamente la respuesta.
Por fin lo comprendí: los bueyes comerían y aplastarían la hierba hasta donde alcanzara la cuerda a la que estaban amarrados, dejando en la tierra tres círculos perfectos.
Sentí el calor en mi rostro, mientras el samurái se echaba a reír con un sonido parecido al croar de un sapo en una charca de barro.
–¡Pues tampoco hay tanta diferencia entre un buey y tú! –dije. Luego, le di la espalda y empecé a ascender por la ladera de la colina tan rápido como pude.
3. El hombre malo
Mientras esperaba al samurái en la cima de la colina, mis ojos se posaron en los tejados de madera y paja de una aldea situada en el valle del lado opuesto. Los edificios, grandes y de una sola planta, carecían de las finuras y sutilezas de las casas de la Ciudad Imperial; pero sus volutas de humo anunciando comida calentita me parecieron de una belleza comparable a la del amanecer en el monte Fuji. Alrededor de la aldea se extendían pequeños campos de cultivo de tonos verdes y dorados, y algunos sombreros de paja se movían de acá para allá entre las hojas y espigas. En el horizonte, al término de una vasta llanura violácea azotada por el viento, se alzaba una cadena montañosa de aspecto imponente.
Me giré al oír las pisadas del samurái. El esfuerzo de la subida parecía haberle quitado las ganas de reír, aunque noté que me miraba con fatigada placidez. Busqué a Akari con la mirada, pero supuse que debía de seguir cobijada bajo el kimono del guerrero. Descubrí el motivo cuando noté caer la primera gota en mi rostro. Ahogué un grito de terror.
–¿Qué te ocurre? –dijo el samurái sin dar muestras de alarma.
–¡Me estoy empapando!
–Cuidado, no vayas a ahogarte –suspiró.
–¡Cuidado, no vayas a ahogarte tú con tu cortesía samurái! –dije, y luego añadí–: ¡Nos vemos abajo!
Sin darle tiempo a que se opusiera, me dejé caer al suelo y empecé a rodar pendiente abajo. Vi yerbajos y cielo y piedras y más cielo y más yerbajos y, cuando cobré velocidad, vi formas fugaces difíciles de identificar. Supuse que eran más yerbajos y piedras. Luego cerré los ojos y me pregunté con nerviosismo cuándo terminaría aquello. Fue entonces cuando oí la voz del samurái en mi cabeza: «La coliiina se acaaba cuando se acaaba la ladeera». Curiosamente, aquella tontería me hizo sonreír. Por fin, mi cuerpo se detuvo y abrí los ojos para comprobar que ahora era el mundo entero el que giraba a mi alrededor. Esperé unos momentos antes de incorporarme.
Me encontraba en el límite de una plantación de té. La lluvia empezaba a arreciar, y pude ver cómo los campesinos apuraban el paso para refugiarse en sus hogares. Entonces me percaté de que sus miradas no se dirigían al cielo, sino al samurái que descendía lentamente por la colina con los pies que matan la velocidad, y ya no tuve tan claro de qué huían en realidad. Ajusté el cuello de mi kimono para que la lluvia no se colara por donde no debía y apremié al guerrero a que se diera prisa. Pero, cuando al fin llegó, la lluvia ya caía con fuerza y los aldeanos habían desaparecido de nuestra vista.
–Deberías haber rodado; es más rápido –le aseguré.
Silencio samurái. El guerrero tenía los ojos puestos en las primeras construcciones desdibujadas por la lluvia, situadas al otro lado de la plantación de té.
–Yama... Satoru... Kawa... Kasumi... –musitó con aire pensativo.
Oh, no; no era el momento para el ojo que mata la oscuridad. Bajé la cabeza y comencé a cruzar entre los arbustos de té.
–¡Ponte detrás de mí! –me ordenó el samurái.
–¿Que qué que qué que qué? –respondí, demostrando sin fisuras que no había entendido una sola palabra.
Gruñido samurái. El guerrero me alcanzó enseguida. Apreté el paso para que no me adelantara. Él hizo lo mismo. Comencé a correr. También él. Me copiaba en todo y, además, hacía trampas, porque tenía las piernas más largas. De no haber sido por eso, el guerrero ya solo habría sido un puntito gruñón en la distancia. Aun así, conseguí resguardarme bajo el alero del primer edificio con medio pie de ventaja.
–¡Te gané! –dije, y aspiré profundamente para recuperar el resuello mientras el samurái me miraba como si no supiera de qué le estaba hablando.
En ese instante, el destello de un relámpago iluminó la aldea, y lo que vi me produjo un escalofrío: junto a la puerta de cada edificio colgaba un cartel con el dibujo de una pequeña mano abierta. Era la mano roja de un niño.
–¿Qué es eso? –grité atemorizada, pero el samurái no pudo oírme porque en ese instante un trueno sepultó mis palabras.
Señalé con el dedo un cartel próximo a la puerta junto a la que nos encontrábamos. El samurái apenas levantó una ceja.
–Se trata de una protección para alejar a los malos espíritus –respondió sin darle importancia. Si su pretensión había sido tranquilizarme, el resultado no fue nada satisfactorio.
–¿Qué malos espíritus? –pregunté, aunque no estaba muy segura de querer saber la respuesta.
–Oh, se refieren a mí –dijo el samurái–. En esta aldea me tienen por una especie de...
–¿Monstruo, espíritu, pesadilla horripilante?
–... visita indeseada –terminó por decir con el ceño fruncido–. No me consideran del todo humano.
Asentí comprensiva.
–Debe de ser por los gruñidos –dije.
El samurái pareció reprimir un gruñido.
Junto a la puerta había, además del cartel de la mano roja, otro con dibujitos de los que se leen.
–«Samurái peligroso» –dije con firmeza.
–«Taberna de la Taza de Bambú» –me corrigió el samurái. Luego, se acercó a la ventana que estaba al lado de la puerta y se asomó entre las tiras de bambú de la persiana–. ¡Os veo! –dijo en voz alta, tratando de hacerse oír por encima de la lluvia.
–¡Es por el ojo que mata la oscuridad! –añadí. Miré al samurái y asentí para asegurarle que eso convencería a cualquiera.
La puerta se descorrió de inmediato, revelándonos la coronilla de un hombre que nos daba la bienvenida con profundas reverencias.
–Mis disculpas, honorable samurái –balbuceó–. Había cerrado para que no entrara la lluvia.
–La lluvia no tiene piernas –replicó el samurái con calma, mientras entraba y obligaba al hombre a hacerse a un lado.
–Laaa lluuuvia nooo tieeene pieeernas –repetí, alzando un dedo como si se tratara de una máxima zen.
La zona destinada a los visitantes era apenas más ancha que el paso de un riachuelo, pero lo bastante larga para acomodar unas pocas mesas. Al fondo, tres hombres con los rostros más pálidos que la lluvia permanecían inclinados en silencio sobre sus cuencos. El samurái y yo tomamos asiento en unas esteras de paja dispuestas junto a una mesa próxima a la puerta.
–¡Bienvenidos, nobles visitantes! –repetía el tabernero sin poder detener las reverencias.
–Té, sake y cuatro bolas de arroz –ordenó el samurái.
–Enseguida.
El tabernero dio unos pasitos hacia atrás, como haría ante un gran señor, antes de escabullirse por una puerta lateral. Solo entonces el samurái depositó un puñado de flores sobre la mesa. Akari salió revoloteando por la manga de su kimono y se posó en ellas.
Los hombres del fondo, que hasta entonces habían evitado mirarnos, se giraron hacia las alas azules de Akari. El samurái dirigió su mirada hacia ellos, y los hombres volvieron a hundir el rostro en sus tazas y cuencos.
–¿Has empleado el ojo que mata todas las miradas? –le pregunté.











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)