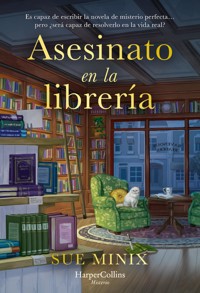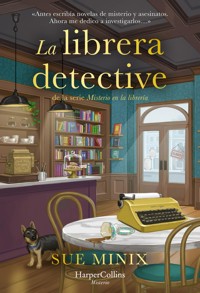
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
Jen, la escritora de novelas de misterio convertida en detective aficionada, se ha hecho cargo de la gestión de la librería de Riddleton, su pequeña ciudad natal. Pero conseguir que cuadren las cuentas de Lectores Voraces no es nada en comparación con cumplir la fecha de entrega de su nueva novela. Sin embargo, la tarea de eludir las llamadas de su editora pasa a ocupar un segundo plano cuando el jefe de la policía local muere víctima de un presunto envenenamiento. Para resolver el asesinato, Jen debe desempolvar una vez más su sombrero de detective. Con todos los habitantes de la ciudad convertidos en posibles sospechosos, y con diversas evidencias que apuntan a incriminar a Eric, un agente de policía local íntimo amigo de Jen, la detective aficionada se ve obligada a trabajar contra reloj. ¿Podrá encontrar al asesino y superar su bloqueo como escritora antes de que sea demasiado tarde? Perfecta para los fans de Agatha Christie, Richard Osman y S. J. Bennet, La librera detective es una novela de cozy mystery totalmente adictiva y que obligará al lector a seguir pasando páginas hasta altas horas de la noche. Lectores y autores adoran la serie Misterio en la librería: «¡Sue Minix ha creado un universo al que cualquier lector le gustaría poder viajar! Cuando llegué al emocionante final, me apetecía seguir compartiendo mi tiempo con los que se habían convertido en mis nuevos amigos». Jamie L. Adams, autora de The Ghost Town Mistery Series «Un ejemplo cautivador de cozy mystery lleno de giros insospechados, colocados justo en el lugar perfecto. ¡Mantiene la intriga hasta el final!». Christina Romeril, autora de A Killer Chocolate Mystery Series «Una trama inteligente y bien desarrollada, y unos simpáticos personajes secundarios que proporcionan la dimensión adecuada a la totalidad de la historia. ¡Recomiendo encarecidamente este libro!». Gillian Morrisey «Una novela de cozy mystery formidable. […] La elección perfecta para leer el fin de semana junto a la chimenea. Lo tiene todo. Humor, intriga, personajes inolvidables y una ambientación adorable. Además de un personaje principal auténticamente feroz». NetGalley
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
La librera detective
Título original: The Murderous Type. The Bookstore Mystery Series
© Sue Minix 2023
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK (Avon)
© De la traducción del inglés, Isabel Murillo
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK (Avon).
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: © HarperCollinsPublishers Ltd 2023
Ilustración de cubierta: © Kelley McMorris/Shannon Associates
I.S.B.N.: 9788410640917
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Agradecimientos
Para Cara Chimirri,
por su dedicación, paciencia y eterno entusiasmo
1
Las actividades al aire libre que se llevaban a cabo el último sábado de junio en Riddleton, Carolina del Sur, me recordaban a un mal matrimonio. Podías sobrevivir a la experiencia y salir más o menos ilesa de ella, siempre y cuando consiguieras huir a tiempo. Pero, si esperabas demasiado, aquello se transformaba rápido en un infierno. Con eso en mente, la carrera de diez kilómetros de Riddleton empezó a las seis de la mañana. Sin las dos tazas de café necesarias para tener el cerebro a pleno rendimiento, mi cuerpo privado de cafeína estaba plantado en la línea de meta, justo enfrente del ayuntamiento.
A lo largo de todo el recorrido de la carrera se había congregado un auténtico gentío para animar a los participantes, y mis oídos vibraban con el eco de un centenar de conversaciones que retumbaban en mi cabeza como tambores. En su mayoría eran discusiones sobre quién sería el ganador de la carrera. En cambio, la joven pareja que tenía justo detrás de mí discutía sobre la conveniencia de gastar el dinero que no tenían en un televisor de pantalla plana de cincuenta pulgadas que estaba de rebajas en Walmart. Como era de esperar, él defendía el «sí» mientras que ella apostaba por el «no».
Riddleton, que en sus orígenes había sido una parada de diligencias entre Blackburn y Sutton, había crecido con los ingenieros que se habían instalado allí durante la construcción de la presa que daría lugar al lago Dester. Aun así, seguía siendo una ciudad pequeña con mentalidad de ciudad pequeña. Todo el mundo lo sabía todo de todo el mundo, y la ayuda siempre estaba al alcance de la mano cuando tocaba vivir momentos complicados. De pequeña me agobiaba criarme aquí y, cuando por fin pude huir a Blackburn para ir a la universidad, me sentí libre. Sin embargo, cuando el año pasado volví a esta pequeña ciudad, me di cuenta de lo reconfortante que llegaba a ser vivir rodeada de gente que se preocupaba por mí.
Ahora, no obstante, inmersa en aquel denso enjambre humano, cambiaba con nerviosismo el peso de mi cuerpo de un pie al otro, sin saber, por otro lado, qué hacer con las manos. Como no me cabían en los bolsillos de los vaqueros, al quedarme estos cada vez más estrechos, las dejé caer en los costados. Por desgracia, una de mis manos estaba ocupada con la correa de mi perrita, Savannah.
—¡Ay! —Vi una gotita de sangre en mi dedo índice. Me llevé a la boca el dedo lastimado y bajé la vista.
Mi cachorra de pastor alemán me miró fijamente con sus ojos castaños, echó hacia atrás las orejas y meneó la cola. Me agaché hasta quedarme a su nivel.
—Veamos, Savannah, el simple hecho de que tengas unas fauces llenas de hojas de afeitar no significa que tengas permiso para hacerme trizas cada vez que busques un poco de atención.
Me lamió la mejilla y noté el cosquilleo de su hocico plateado. Ya me dirás tú de qué sirven las regañinas.
Brittany Dunlop, con su melena rubia y lacia alborotada por el viento, se apretujó a nuestro lado.
—¿No crees, Jen, que un beso así vale como disculpa?
Brittany me había adoptado en el parvulario y seguíamos siendo amigas íntimas desde entonces. A pesar de haberse detenido en ella la cinta métrica en un metro cincuenta y ocho, constituía una presencia gigantesca en mi vida y no sé cómo habría sobrevivido a mi infancia sin ella. Había sido la voz de la cordura que me susurraba al oído cada vez que mi padrastro, Gary, tenía uno de esos días suyos en los que perdía por completo el control y mi casa se convertía en la ciudad de los locos.
Savannah saltó sobre ella para darle la bienvenida y disparó la lengua como cuando un lagarto caza su desayuno desde una rama. Brittany, que ya había experimentado una buena ración de mordisquitos amorosos, apartó rápidamente las manos de la zona de peligro para unirlas a su espalda.
—Supongo que es lo más parecido a una disculpa que voy a conseguir.
Le dije a la cachorrita que se sentara y la empujé con delicadeza sobre sus cuartos traseros hasta que obedeció y se recostó contra mi pierna; su lengua empezó a gotear saliva sobre mi nueva zapatilla Nike. Aquel ejercicio de adiestramiento fue una prueba para ambas, dada la distracción de las masas que nos rodeaban.
—Creo que necesita hacer pipí, pero me imagino que huir de esta multitud será toda una odisea.
—¿Quieres que te abra paso? Recuerda que soy bibliotecaria y que, cuando la gente no me hace caso, la hago callar.
Brittany se acuclilló para rascarle la barriga a Savannah, un ofrecimiento de atención muy necesario para la autoproclamada perrita abandonada.
—No, tú quédate aquí. Quiero ver cómo gana Eric.
Eric O'Malley —el alto, desgarbado y pelirrojo líder de los Corredores de Riddleton, un grupo al que yo me había sumado a regañadientes el año pasado— representaba también al cuerpo de policía como agente de patrulla. Sin embargo, no me cabía la menor duda de qué papel le importaba más hoy. Sabía que perseguiría la línea de meta como si fuese un sospechoso de atraco a mano armada a la fuga.
Brittany frunció sus finos labios y empujó sus gafas, de montura gruesa y con un diseño que recordaba las rayas de un tigre, hacia el puente de la nariz.
—¿Tan veloz es?
—Es difícil decirlo, pero una victoria significaría mucho para él. Además, he aprendido a valorar su amistad y, por lo tanto, debería apostar por Eric, ¿no te parece?
Brittany arqueó las cejas, que eran tan claras que apenas se veían a la luz del sol.
—Sí, claro, como si ese fuera el único motivo.
Resoplé con frustración.
—¡Por favor! Soy perfectamente consciente de lo que estás pensando. Es mi compañero de deporte y una victoria le haría feliz. Ese es mi único interés.
—Si tú lo dices. —Brittany se cruzó de brazos—. ¿Quieres apostarte algo? Porque yo estoy segura de que el jefe volverá a ganar.
Mi cerebro generó la imagen del canoso cincuentón que cargaba con sus más de treinta años en las fuerzas de seguridad, los últimos diez, sentado detrás de una mesa, como si fueran pesas para los tobillos. Comparado con él, Eric era una gacela perseguida por un león por la llanura del Serengueti. Una gacela larguirucha y pelirroja, con un pantalón verde corto que le quedaba enorme y una camiseta de tirantes de color rojo.
—¿Ese viejo? De ninguna manera. Te apuesto cinco dólares.
—Súmale una comida, y trato hecho.
—Pues trato hecho.
Dejé que Savannah nos abriera paso entre la multitud mientras nos acompañaban las sonrisas tanto de amigos como de desconocidos. No hay nada mejor que un cachorro o un bebé para llamar la atención. A la mayoría de la gente le atraen los jóvenes y los desvalidos. Como en la serie The Young and the Restless, solo que más agradables.
Una mujer joven, en comparación con mis veintinueve, vestida con una camiseta con el anagrama de la Sutton High School, miró por encima del hombre de mediana edad y bíceps musculosos que estaba delante de ella. Y me dijo, gritando una octava por encima de mi zona de confort:
—¡Hola! Eres Jennifer Dawson, ¿verdad?
«Ya estamos», pensé, resistiéndome a la necesidad de taparme los oídos, como sospechaba que a Savannah le habría gustado poder hacer.
—Sí.
Se abrió paso a la fuerza entre el gentío y a punto estuvo de pisotear a la perrita, que no paraba de saltar, porque la pierna del Hombre Bíceps le bloqueaba su vía de escape.
El Hombre Bíceps, con los músculos en tensión debajo de una ceñida camiseta negra con el logo de Gold's Gym, esbozó lo que se notaba que consideraba una sonrisa irresistible.
«Buen intento, colega, pero creo que va a ser que no».
—Qué emoción conocerte —dijo la chica—. Capturar tú sola a aquel asesino fue una pasada. Eres una auténtica heroína.
Unos ojos vacíos me miraban desde el primer piso de casa de los Cunningham. Cuando Aletha —propietaria de una librería, musa y amiga— fue asesinada el año pasado, me vi implicada en la investigación porque en la escena del crimen se encontraron pruebas que apuntaban en mi contra. Me estremecí y alejé aquel recuerdo de mi cabeza. Al menos, la chica no me había preguntado acerca del retraso de mi segunda novela.
—Gracias, pero fue cuestión de suerte. Y tuve además mucha ayuda.
—Pues yo creo que lo hiciste genial. Y me encantó tu libro, por cierto. ¿Cuándo saldrá el siguiente?
Mi falsa sonrisa hizo su primera aparición del día.
—Pronto —respondí, lo que podría considerarse equivalente a «nunca», teniendo en cuenta mi ritmo actual de trabajo.
Savannah tiró de la correa hasta el máximo, con lo que me dio la excusa perfecta para dar por terminada la conversación. Si la perrita pudiese escribir la novela por mí, nunca más volvería a surgir la pregunta. ¿Harían ordenadores portátiles con teclado adaptado al tamaño de los pastores alemanes?
Las banderas norteamericanas que colgaban de las farolas que flanqueaban Main Street se marchitaban bajo el sol a los treinta grados de temperatura que hacía ya a las siete de la mañana. El aire cargado de humedad me dejaba la sensación de estar intentando respirar bajo el agua, habilidad que nunca he dominado, ni siquiera cuando alguien intentó ahogarme el año pasado. Por suerte, sí que dominaba la habilidad de contener la respiración.
Savannah tiró de mí; pasamos por delante de Bob's Bakery y fuimos directas a la zona de césped que se extendía delante de la oficina de correos, al otro lado de la biblioteca. No obstante, describir aquello como «oficina» era una exageración, más bien podría decirse que era un «armario de correos», y el aparcamiento, de hecho, doblaba con creces el tamaño del edificio. Siempre había dado por supuesto que el arquitecto que diseñó aquello debió de sufrir un caso severo de imaginación ilusoria.
En aquel momento, la oficina de correos era, junto con mi librería, el único edificio de la ciudad carente de decoración. No tenía ni idea de cuándo había empezado la tradición, pero todos los establecimientos ornamentaban sus escaparates cada vez que se celebraba un festejo. El ayuntamiento organizaba incluso concursos con motivo de algunas festividades y otorgaba un premio al mejor escaparate. El premio al mejor escaparate del Día de la Independencia consistía en ser el gran mariscal del desfile. Cuando heredé la librería de Aletha, heredé también la responsabilidad de decorar el escaparate. Sin embargo, por desgracia, podría decirse que mis dotes artísticas eran equivalentes a las de una licuadora.
La alcaldesa de Riddleton, Teresa Benedict —una mujer bajita con un cabello castaño tan hirsuto como su carácter, cabello que sujetaba con el auricular del teléfono por el que estaba hablando—, salía en aquel momento del edificio. Me saludó agitando un montón de cartas que acababa de sacar de su buzón, y que probablemente estarían destinadas al maletín que llamaba «bolso», y separó por un instante la barbilla del micrófono.
—¿Piensas terminar algún día ese libro, Jen?
Reprimí un gruñido y le respondí levantando el pulgar en vez del dedo medio, como me habría gustado hacer, mientras Savannah buscaba el lugar perfecto para hacer sus cosas. Sus requisitos seguían siendo un misterio para mí, pero, después de cuatro o cinco falsas alarmas y de un cacahuete desenterrado del suelo, acabó seleccionando el punto ideal.
Justo cuando me agachaba para recoger los resultados con una bolsa de plástico, la alcaldesa pasó rápidamente por nuestro lado en dirección a un Ford Expedition negro, último modelo. Me envolvió una nube de perfume de lavanda. Imaginé que querría refugiarse antes de que un enjambre de abejas acudiera a investigar aquel bufé libre.
Con un destello en sus ojos castaños, Teresa dijo por el auricular:
—Pues, si no cambia de idea, no seguirá mucho tiempo más siendo comisario de policía. Esta será la última decisión que tome.
Se instaló en el asiento del conductor y cerró la puerta.
Negué con la cabeza por la exageración que acababa de soltar la alcaldesa. Cuánto más controvertido era un tema, más le gustaba. Le acaricié el lomo a mi perrita y le rasqué su punto favorito, en la base de la cola.
—Vaya, vaya, Savannah, por lo que parece, el jefe ha metido la pata hasta el fondo.
Savannah empujó el trasero contra mi mano y, prestando atención con sus orejas caídas y la lengua asomando por un lado de la boca, olisqueó mi otra mano.
«Bobadas».
¿Levantaría algún día las orejas? Cuando corría, parecía un pajarillo que cae del nido y empieza a batir sus alas en vano.
—Tienes razón, pequeñuela. Debe de haberse hecho caquita en la alfombra.
Volvimos tranquilamente hacia el ayuntamiento y nos sumergimos de nuevo en la multitud que se agolpaba cerca de la panadería, en la acera de enfrente del ayuntamiento. Bob había hecho un boceto en su escaparate, pero no lo había pintado todavía. ¿La propuesta de este año? George Washington, con su característico tricornio, cruzando el Delaware con una taza de café en una mano, un dónut en la otra y una gran sonrisa dibujada en la cara. Un giro interesante del viejo dicho «Un ejército se mueve según le dicta el estómago».
Los aspirantes a críticos argumentaban los méritos y los deméritos de la obra de Bob, y el ambiente echaba chispas. Para mí, era una escena divertida. ¿Para los demás? Aquello parecía el eje sobre el que se tambaleaba el mundo entero. Me alegraba de no formar parte del plantel de jueces. Porque podría no vivir lo suficiente como para terminar mi libro.
En el camino de vuelta a la línea de meta, Savannah engulló los restos de dos perritos calientes y de una manzana. Era como si matase de hambre a la pobre criatura. Como si dos cuencos pantagruélicos de comida para cachorros y un millón de chuches al día no fueran suficientes.
Descansé el brazo sobre el hombro de Brittany mientras Savannah se tumbaba a mis pies y olisqueaba la acera en busca de más cosas que picotear.
—¿Alguna señal de los corredores?
—Todavía no, aunque he oído jaleo cerca del parque. ¿Qué tal tu paseo?
—Accidentado. —Cogí la bolsa y la tiré en una papelera que había cerca y que aún estaba decorada con restos de las pasadas elecciones. El lugar perfecto—. La alcaldesa está enfadada con el comisario Vick. Acabo de oírla hablar por teléfono y se ve que Vick ha hecho algo que ha encendido ese veneno que ella lleva dentro.
Brittany no pudo evitar reír por lo bajo.
—Podría ser cualquier cosa. Creo que todos nos hemos enfadado con Tobias Vick alguna que otra vez. Por lo que parece, suele sacar a la gente de sus casillas.
—Tienes toda la razón —dije—. Como el día que envió a Eric a ponerme una multa porque el silenciador de mi coche sonaba como una hormigonera. Menos mal que Eric se limitó a darme una advertencia e incluso me ayudó a repararlo al día siguiente. Y no me quejo, ya que así fue como nos hicimos amigos. De todas maneras, sigo viendo a muchos que llevan el coche hecho un asco y se les cae a pedazos, y el comisario no los multa ni nada.
—¿En serio? Supongo que dependerá del estado de ánimo que tenga cada día. —Sin embargo, desde mi regreso a la ciudad, hacía ahora un año y medio, los únicos estados de ánimo que le había visto al comisario Vick eran malo, pésimo y nefasto. Brittany continuó—: Siempre ha apoyado mucho la biblioteca, así que no debería quejarme demasiado de él. —Entonces, con las manos hundidas en los bolsillos de su pantalón corto, se volvió hacia mí—: Y, ya que ha salido el tema, ¿estarías dispuesta a ayudarme a preparar el acto benéfico para recaudar fondos?
Como responsable de la biblioteca, Brittany era la encargada de recaudar dinero para cubrir los déficits presupuestarios de la institución. La subasta benéfica anual servía para cumplimentar los fondos necesarios.
—¡Por supuesto! —exclamé—. Antonio's se encargará de la comida, ¿verdad? Me encanta ese restaurante.
—Sí, y, además, va a donar una botella de vino para la subasta. Lo único que tenemos que hacer es preparar el comedor.
—Es muy generoso por su parte.
—Mucho. Además, creo que se trata de ese vino tan caro que le gusta tanto al comisario.
—Supongo que será mejor que nos aseguremos de que hace la puja más alta para que luego esté de buenas. No quiero volver a tener problemas con mi silenciador. —Rasqué a Savannah detrás de las orejas—. Y, si pierde, quiero estar, como mínimo, a cien kilómetros de él; aunque dudo que nadie quiera apostar por esa dichosa botella. Todo el mundo sabe lo mucho que él desea hacerse con ella.
—Después de lo que me hizo la otra noche, yo pienso pujar por ella.
Nos volvimos y descubrimos que el que acababa de hablar era el oficial de policía novato Leonard Partridge, con su uniforme azul marino inmaculado y perfectamente planchado. Lo acompañaba su primo Greg, que estaba devorando un perrito caliente rebosante de mostaza, parte de la cual se había salido del bocadillo y le resbalaba por la barbilla sin afeitar.
«¿Un perrito caliente a las siete de la mañana?», me dije, y se me revolvió el estómago.
—¿Qué hizo? —pregunté.
Leonard acarició su bigote castaño.
—Yo estaba cenando con una chica en Antonio's y el comisario se acercó tambaleándose a nuestra mesa, me volcó una copa de vino encima y siguió su camino tan tranquilo. Sin disculparse ni nada. Y no pude decirle ni mu porque es mi jefe.
Brittany le tocó el brazo.
—A lo mejor ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó —repuso.
Leonard levantó la barbilla, sacó pecho y el chaleco antibalas le tensó los botones de la camisa.
—Se dio perfecta cuenta. Lo hizo a propósito porque a su hijo le gusta la chica con la que yo estaba. Y, encima, le funcionó. No he vuelto a saber nada de ella desde entonces. Es la tercera vez que el jefe me pone en una situación embarazosa.
Imaginé que la reacción de la joven no tendría mucho que ver con el hijo del comisario Vick, ni con la copa de vino derramada. Leonard parecía un buen tipo, y Eric nunca había dicho que hubiera tenido problemas con él como compañero de patrulla. Sin embargo, una vez sí que me comentó que se quejaba mucho. Aun así, cada vez que me encontraba con Leonard, me entraban escalofríos. Se me ponía la piel de gallina, como decía siempre mi abuela. No sé por qué.
Oí a lo lejos el rugido de los espectadores que seguían la carrera, un bramido que creció en intensidad a medida que fue desplazándose hacia la línea de meta. Los corredores estaban a punto de llegar. ¿Quién sería el primero? Me puse de puntillas para mirar por encima de la pareja de la pantalla plana, pareja que había conseguido pegarse a la calzada. Eric y el comisario Vick, en una imagen que me hizo pensar al instante en el Espantapájaros y el León Cobarde, acababan de doblar, codo con codo, la esquina de Pine con Main, a unos treinta metros de distancia de donde yo estaba.
A pocos metros por detrás de ellos, un hombre bajito y regordete que no reconocí luchaba por acortar distancias. Por otro lado, Lacey Stanley —la directora de mi librería, Lectores Voraces— con zancadas largas y elegantes se iba aproximando a él. En su época universitaria, Lacey llegó a ser una esperanza olímpica, pero sus sueños se vieron truncados por culpa de una rotura del ligamento cruzado anterior. Más tarde se casó y tuvo dos hijos. Actualmente estaba entregada a la librería con el mismo entusiasmo con el que solía entrenar en sus tiempos para ganar el oro.
A pesar de que corríamos juntas los sábados por la mañana, no me había dado cuenta de lo veloz que podía llegar a ser. Debía de haber estado ahorrando toda su energía para el día de la carrera. O, más probablemente, no querría que yo me desanimase por ser la tortuga, y ella, la liebre. Sobre todo, porque, en la vida real, la liebre nunca se paraba a echarse un sueñecito.
Eric tomó la delantera y esprintó hacia la recta, con sus brazos de palillo moviéndose como si fueran los engranajes de una locomotora. Con un acelerón, incrementó su ventaja. El jefe, con la cara roja como un camión de bomberos y el pecho agitándose de forma notable, intentaba darle alcance. No me extrañaba, ya que Eric me había contado la semana pasada que lo vio desabrocharse el pantalón para sentarse cuando creía que nadie lo miraba. La separación entre ambos fue disminuyendo. Tenía toda la pinta de que el tipo, o bien ganaba, o bien moría en el intento.
A tres metros de la línea de meta, ya estaban de nuevo a la misma altura. Y entonces, el comisario Vick se golpeó la pantorrilla de la pierna de delante con el pie contrario y chocó con Eric, que tropezó y cayó al suelo a medio metro de la cinta que cruzaba Main Street. Se le enredaron los brazos y las piernas como un juego de palillos chinos, y empezó a salirle sangre de un corte que se había hecho en la rodilla derecha.
La muchedumbre contuvo un grito colectivo.
El comisario rompió la cinta de plástico de cinco centímetros de ancho con los brazos levantados por encima de la cabeza.
2
Llegué a Antonio's Ristorante con mis habituales cinco minutos de retraso. Tony Scavuto —cuyo sólido cuerpo estaba vestido con unos pantalones bermudas de color caqui y una camiseta con manchas de pintura verde lima que tenía un agujero de cinco centímetros en el centro— estaba embadurnando con nubarrones grises la parte superior de la ventana del local que daba a la calle mientras canturreaba C'è la luna. Por debajo de aquella tormenta en formación, había creado una revolucionaria escena de batalla en la que un robusto soldado británico, con un bigote al estilo Pierre Nodoyuna, disparaba albóndigas por un cañón contra un grupo de soldados estadounidenses con su uniforme blanco y azul, con servilletas colgadas del cuello y armados con cuchillos y tenedores.
En cuanto entré, el sonido de sartenes y cacerolas captó de inmediato mi atención, junto con el aroma a ternera asada. En la pared del fondo de la sala, había colgada una pancarta roja y blanca en la que se anunciaba la iniciativa para recaudar fondos de la biblioteca de Riddleton. Las lámparas de estilo Tiffany que colgaban del techo me recordaron la última vez que había estado allí: fue en una desastrosa cena íntima durante la cual bebí demasiado vino y me puse en evidencia.
Brittany pasó corriendo por mi lado cargada con un montón de impecables manteles blancos como la nieve y un trapo colgando del bolsillo de atrás de su pantalón corto, a modo de guardabarros de su trasero. La seguí hasta la hilera de mesas de madera que aún quedaba por preparar.
—Siento el retraso. Savannah me ha entretenido con su paseo. Me sorprende la gran cantidad de árboles fascinantes y buzones de correos que hay en Riddleton, pero sigo sin entender por qué tiene que pararse a olisquearlos absolutamente todos. No me imagino qué puede oler en ellos.
Brittany depositó su carga en el aparador.
—Créeme, Jen, te aseguro que jamás podrás oler todo lo que ella huele.
—Cierto. Vivir con un resfriado permanente suena bastante más atractivo.
Cogió un mantel por un extremo y me pasó el otro. Y con un leve movimiento de muñecas, lo hicimos flotar en el aire hasta depositarlo sobre la mesa como un paracaídas que aterriza con delicadeza en el suelo. Uno colocado; faltaban aún treinta y nueve. Además de los platos, las copas y los cubiertos. Imaginé que la tarde se me haría larga como si fueran tres semanas.
Pero la biblioteca necesitaba dinero. La ciudad no recaudaba fondos suficientes como para que pudiese sobrevivir sin ayuda. Si la biblioteca cerraba, Brittany perdería su puesto de trabajo y tendría que venirse a vivir conmigo. Un desastre tan grande como lo que sucedió con el Hindenburg. En una ocasión nos planteamos la posibilidad de compartir apartamento, pero enseguida comprendimos que esa decisión acabaría siendo el final de nuestra amistad de toda la vida. Los polos opuestos se atraen, pero solo en pequeñas dosis.
Mejor sería que nos diéramos prisa y acabáramos nuestro trabajo, ya que el acto tenía que ser un éxito, aunque fuera solamente por esa razón. Además, así Brittany tendría suficiente dinero para adquirir un ejemplar de mi libro para sus estanterías. Y de esa forma más gente podría preguntarme cuándo pensaba publicar el siguiente.
¡Yupi!
Pasamos a la mesa número dos y cogí mi extremo del siguiente mantel.
—Tony se ha esforzado mucho este año con la decoración, ¿no te parece? —comenté—. Ese Casaca Roja con pinta de Pierre Nodoyuna me recuerda un poco a Angus.
La risotada de Brittany fue tan exagerada que ahogó incluso el ruido que salía de la cocina.
—¡Calla! ¡Procura que él no te oiga decir eso! —me conminó.
—Bueno, pues le diré que me recuerda a Patán el Buenazo.
—Mejor no digas nada. Porque nos prohibiría la entrada a su restaurante y te morirás de hambre.
Mi compañero de deporte —el bajito y rechoncho Angus Halliburton— era el propietario de Dandy Diner, donde yo comía casi todos los días.
—No necesariamente. Tengo un montón de comida para perros en casa.
—Creo que puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que cualquier plato del restaurante sabe mejor. Además, dudo de que tu perra quiera compartir su comida contigo. Y no creo que una lata sea suficiente para las dos.
Me dirigí a la mesa siguiente con otro mantel.
—Ahora en serio. Esta perra come más en un solo día que yo en toda una semana. ¿Por qué esa mujer de Savannah no podría haber criado chihuahuas?
Brittany me amenazó con un dedo.
—¡Jennifer Marie Dawson!, esa mujer te regaló una perrita de mil dólares porque le diste lástima. Cómo eres a veces, de verdad.
La madre de mi perrita Savannah me había salvado cuando me estaba ahogando. No obstante, he de decir que todo había sido por mi culpa. Debería haberme quedado al margen de la investigación. Olinski trató de decírmelo, pero yo no quise escucharlo, como siempre. Naturalmente, tampoco escuchaba todo lo que me decía cuando estuvimos saliendo, cuando íbamos al instituto. ¿Por qué iba a ser distinto ahora que Olinski era detective del cuerpo de policía?
Proyecté el labio inferior hacia fuera.
—Tienes razón. Considérame debidamente reprendida.
Brittany contuvo una sonrisa.
—Me sorprende un poco que Tony se haya tomado la molestia de preparar una decoración tan elaborada para esta fiesta después de que el jefe lo venciera por los pelos la última vez. Insiste en que el concurso está amañado porque los Vick siempre ganan.
—Es tonto. Anne-Marie Vick fotografía toda la decoración que monta en su casa con motivo de cada festividad. Banderas, banderolas, luces…; lo que sea. Por eso siempre acaban exhibiendo lo mejor de lo mejor. No me extrañaría que este año preparen una recreación de la guerra de la Independencia en su jardín. O una batalla de bolas de nieve al estilo Polo Norte para Navidad —dije, porque, a pesar de que no había pasado mucho tiempo con Anne-Marie desde que volví a casa, sabía reconocer, en cuanto lo veía, a quien trabajaba como una mula por conseguir sus objetivos.
Tiré de la esquina del mantel hasta crear un triángulo equilátero.
—Es una pena que el hecho de donar una botella carísima de vino para la subasta no le sirva a Tony para que aumenten sus probabilidades de ser el gran mariscal. El jefe no forma parte del jurado del concurso.
—Peor que eso es lo que me ha contado Angus. Resulta que la otra noche el jefe estuvo cenando aquí, Tony se confundió al tomarle nota y luego Vick escribió una reseña negativa en Yelp.
—Muy ruin por su parte, aunque típico de él. Imagino que el jefe no puede evitar ser así.
Cuando acabamos con los manteles, fui a echar un vistazo a los objetos de la subasta mientras Brittany iba a buscar el carrito que nos había preparado Tony con todo lo necesario para poner las mesas. Prácticamente todos los establecimientos de la ciudad habían hecho una donación. Las dos gasolineras ofrecían un año gratuito de bebidas. El banco de Riddleton había donado un estudio financiero completo. Yo había aportado un vale de cien dólares para gastar en Lectores Voraces, y Piggly Wiggly, una cantidad equivalente en comestibles.
Brittany llegó empujando un carrito de dos pisos cargado de vasos, copas y cubiertos —los objetos que ocuparían mi vida durante las dos horas siguientes—. Todo por una buena causa. Tony, con su pelo negro cortísimo pegado a su piel olivácea por el sudor, le pisaba los talones con la botella de vino que iba a ser la estrella de la subasta. Extendí la mano y me pasó el valiosísimo premio. Examiné la etiqueta. ¿Qué sería lo que haría tan excepcional aquella cosecha en concreto? Le lancé a Tony una mirada de curiosidad y dejé la botella en la mesa junto con los demás artículos donados.
Tony se pasó la mano por el pelo y señaló las donaciones.
—Un Bibi Graetz Testamatta Toscana de 2018. Un vino excelente, intenso y con mucho cuerpo. —Cerró la mano y se besó la punta de los dedos—. Perfetto. Si mis clientes amantes del vino pujan por él, podríamos recaudar muchísimo dinero para la biblioteca.
—Gracias, Tony —dijo Brittany presionándole el brazo—. Es muy generoso por tu parte.
—De nada.
Colorado, y con un brillo especial en sus ojos casi negros, echó hacia atrás sus anchos hombros, estampó un beso en la mano de Brittany y volvió a la cocina.
Me crucé de brazos.
—¿De qué va todo esto?
Brittany se ruborizó y se recogió un mechón de pelo rubio detrás de la oreja.
—No va de nada. Simplemente estaba siendo galante.
—¿Estás segura? Eso no es lo que dice tu cara precisamente.
Brittany cogió unos cuantos platos y los dispuso perfectamente en cada lado de la mesa.
—No seas tonta. Entre Tony y yo no hay nada.
—De acuerdo, lo que tú digas, pero mejor será que no dejes que tu amigo el detective Olinski vea ese tipo de «nada». Te ata en corto. Sé de lo que hablo. Me tenía frita con esas cosas en el instituto.
—¡Oh, por favor! Si solo hemos salido un par de veces, ninguna de las cuales incluía nuestra boda. Además, la gente cambia.
—¿Bromeas? Para Stan Olinski la segunda cita ya fue la boda. Te regaló una docena de rosas y bombones. Ghirardelli, nada menos. Tuviste suerte de que no entrara yo en tu casa a robártelos después. —Coloqué los cubiertos junto a los platos. A la izquierda, el tenedor y el cuchillo, con el filo mirando hacia el plato, y la cuchara a la derecha. Mi madre se sentiría orgullosa—. ¿Te acuerdas de cómo reaccionó cuando me fui a estudiar a la universidad? El enfado le duró diez años.
—No entiendo la comparación. Estuvisteis saliendo durante todo el instituto. Todo el mundo esperaba que acabarais casándoos. —Esbozó una mueca—. Me parece que estás celosa.
—No seas ridícula. Si a Olinski yo le hubiera importado tanto como le importaba ese uniforme azul que tanto deseaba obtener, habría entendido que ser escritora era mi sueño. Un sueño que jamás habría conseguido hacer realidad de haberme convertido en la señora de Stanley Olinski a los dieciocho años. Necesitaba conocer mundo y vivir la vida más allá de esta pequeña ciudad perdida en medio de la nada —sentencié, y pensé que Brittany y Olinski tenían personalidades mucho más complementarias que él y yo.
Brittany se quedó mirándome.
—Todo eso lo entiendo, pero ¿ahora qué? ¿Por qué no dejas que nadie entre en tu vida?
—Venga, Britt. Todas mis relaciones acaban en desastre. Olinski me odió en cuanto me marché de aquí para ir a la universidad, Scott me abandonó a cambio de un puesto de trabajo en París, y ya sabes cómo acabó la última. Es mejor aceptar la realidad. En lo referente a los hombres, tengo un instinto nefasto. Y es evidente que con la edad no he mejorado. —Coloqué el tenedor en su sitio y me tembló la mano un poco—. Quiero concentrarme en mi trabajo. Lo único que necesito para encauzar de nuevo mi vida es publicar este segundo libro.
Brittany cogió otro montón de platos.
—Las experiencias con tus ex han sido desalentadoras, es verdad, pero no te rindas. ¿Y Eric? Es buen tío.
Habíamos llegado a la última mesa. Por fin.
—Eric O'Malley es un amigo.
—Ya. Tú sigue diciéndote eso a ti misma. Pero sabes perfectamente que quiere más.
Era verdad, pero ante la idea de iniciar otra relación en este momento me entraban ganas de salir huyendo hacia las montañas como un bandido que acabara de robar la diligencia de la Wells Fargo. Coloqué la última copa en la mesa y retrocedí unos pasos para admirar nuestro trabajo. No estaba nada mal. El resultado era casi profesional.
—Lo sé, pero en este momento de mi vida creo que los amigos son importantes. Ha pasado menos de un año desde mi último fiasco. Y no estoy preparada aún para pensar en otra historia.
—Pues deberías estarlo. Pasas demasiado tiempo sola.
Le di un codazo cariñoso.
—Para eso ya te tengo a ti.
Quedaba tan solo una hora para transformar nuestras calabazas en carrozas y calzarnos los zapatitos de cristal, de modo que Brittany y yo volvimos rápidamente a nuestros respectivos apartamentos, que estaban en el mismo rellano, uno enfrente del otro. Savannah me saludó con su fervor habitual y tuve que protegerme brazos y piernas de sus muestras de entusiasmo.
Con veinticinco kilos y subiendo, su comportamiento había evolucionado desde el de un koala hasta el de un velocirraptor con exceso de esteroides. La próxima vez que la llevara a vacunarse, le preguntaría al veterinario por algún tipo de psicólogo entrenador. Necesitaba ayuda antes de que acabara convertida en un derviche girador de treinta y cinco kilos y cuatro patas.
Jugamos un rato al tira y afloja con su correa hasta que conseguí hacerle una finta y atársela al collar para poder bajar a toda velocidad las escaleras hasta la calle. Por suerte, Savannah se saltó algunas de sus paradas favoritas y regresamos a casa en un santiamén. Volví a llenarle el comedero y, mientras engullía su ración, me metí en la ducha para quitarme de encima todo el polvo y la suciedad de la jornada.
Habría jurado que mi exiguo armario se reía de mí mientras decidía qué ponerme. Por suerte, el código casual de vestimenta que se había impuesto para el acto hacía que un pantalón chino beis y una blusa roja de algodón fueran una elección aceptable. El tiempo necesario para trasladar las prendas de las perchas hasta mi físico cada vez más voluminoso y repeinar mi recalcitrante pelo corto negro me dejó tan solo con cinco minutos para volver al restaurante. Me encontré con mis ojos azules en el espejo, me dirigí un gesto de burla acercándome el pulgar a la nariz y moviendo el resto de los dedos, y me recordé que tenía que irme. La única manera de llegar a tiempo sería en coche.
Le lancé a Savannah un snack de piel de vaca deshidratada, que tenía el aspecto y el sabor de un zapato, con la esperanza de que algún día descubriera la diferencia. En el aparcamiento, me monté en mi nuevo viejo coche —un Dodge Dart plateado de 2015— y conduje las tres manzanas que me separaban del Antonio's. Echaba mucho de menos mi Sentra, pero la reparación de los daños que el chico malo le había causado en el transcurso de la investigación del caso Cunningham salía más cara que el valor del pobre Nissan. La única vez que me había arrepentido de no haber contratado un seguro a todo riesgo.
Main Street estaba llena de coches aparcados, y tuve que dar dos vueltas antes de encontrar un hueco en Pin Street y apretujarme entre un pick-up de color marrón claro y un Honda rojo. Después de un breve recorrido, que me llevó a pasar por delante de la pastelería y el supermercado, divisé por fin aquel casaca roja que tanto me recordaba a Pierre Nodoyuna. Sonreí y abrí la puerta. Tony se merecía ganar esta vez, aunque seguramente no lo conseguiría. Como siempre, el que ocuparía el asiento posterior del Mustang descapotable del 65 color rojo manzana del director de la Riddleton High School sería el comisario Vick.
La muchedumbre zumbaba como un tendido eléctrico. La competición había empezado incluso antes de que diera comienzo la subasta, y la gente discutía sobre qué objeto era el más deseado. Con la excepción de la botella de vino, los objetos a subasta tenían poco valor monetario, pero el estatus social que alcanzaba el mejor postor convertiría a algún egoísta en la ballena que se pasaría el año entero regodeándose en un charco.
La carrera era también uno de los temas destacados de conversación. Al parecer, Brittany y yo no éramos las únicas que se habían jugado algo por el resultado. El primo de Leonard, Greg, estaba discutiendo con un amigo que se negaba a pagarle lo que hubieran apostado.
—Yo no tengo la culpa de que el tío por el que apostaste se cayera de culo —estaba diciendo Greg.
—¿Que se cayera, dices? ¡Ja! El jefe lo empujó.
—No lo empujó. Fue un accidente. El comisario Vick ganó sin hacer trampas.
Al fondo de la sala, Tony estiró su fornido cuerpo, de más de metro ochenta de altura, hacia la pancarta de la biblioteca, que estaba ladeada. Junto al atril, se apiñaban en la barra más clientes de los que el cuerpo de bomberos hubiera considerado conveniente, teniendo en cuenta el aforo del local. Miré de reojo a Brittany y sonreí. Una muchedumbre alegre se traduciría en una subasta de éxito.
Me senté en la silla vacía que había al lado de Angus, en el lugar indicado por una tarjeta con mi nombre. Angus lo había dado todo para la ocasión y se había engalanado con traje azul marino y corbata verde. Estaba elegante, aunque se veía obligado a tirar continuamente del cuello de su camisa blanca para dar cabida a su doble mentón. Al menos, pensé, pasaría la velada al lado de un amigo, que era, además, propietario de mi restaurante favorito.
—¿Me he perdido algo? —le pregunté.
—No. Brittany no ha dado aún por inaugurado el acto. —Con las manos unidas por encima de su generosa barriga, Angus fijó la vista en la mesa más cercana al atril, la que estaba ocupada por la alcaldesa, el jefe de policía y sus respectivas parejas—. Resulta asombroso que puedan sentarse juntos. Tienen más agallas que yo, eso seguro.
—Y ¿por qué no iban a poder sentarse juntos?
Angus se acercó un poco más.
—Supongo que no debería contártelo, pero dicen que nuestra alcaldesa y el jefe de policía estuvieron liados hasta la semana pasada, momento en el cual él decidió dejar el asunto.
Me animé a replicarle después de beber un buen trago de moscato.
—Deberías hacer oídos sordos de los rumores, Angus. Recuerda que yo estuve a punto de ir a la cárcel por culpa de los chismorreos. —Y el hecho de que hubiese heredado la librería tampoco me había ayudado mucho—. Siempre hay gente que puede salir mal parada.
Angus bajó la vista.
—Tienes razón, pero en este caso no se trata de habladurías. Los vi juntos en mi restaurante varias veces. En algunas ocasiones, hablando de temas profesionales, como cuando él le preguntó cómo había hecho para acumular tanto dinero para su campaña, porque el importe de las donaciones no cuadraba. Pero también oí por encima conversaciones que no tenían nada que ver con asuntos de negocios.
Le di un puñetazo en broma en el brazo.
—Casualmente, seguro.
Esbozó una sonrisa ladeada para acompañar su mirada de reojo.
—Por supuesto. Claro.
En aquel momento, Brittany se acercó al estrado y dio unos golpecitos al micrófono. Cuando consiguió terminar con las interferencias, llamó la atención de los presentes.
—Me gustaría dar las gracias a todos los asistentes al decimoséptimo acto de recaudación de fondos para la biblioteca de Riddleton. —Esperó a que pararan los aplausos—. Gracias a todos por venir. Cualquiera adivinará que soy una lectora, no una oradora. Así pues, pasemos directamente a la subasta, ¿os parece? —Se produjo una nueva ovación mezclada con vítores—. El primer objeto que vamos a subastar es de parte de Bob's Bakery. Consiste en un vale para un dónut diario durante todo un año. —Señaló a un hombre con barba que estaba sentado a una mesa cerca de la puerta—. John, creo que tú has estado disfrutando del vale del dónut diario del año pasado. ¿Te importaría dar el pistoletazo de salida?
Las pujas empezaron a un ritmo desenfrenado hasta que alcanzaron los trescientos dólares. Los dónuts de Bob eran el monte Everest de los pasteles. Blanditos, jugosos y siempre rebosantes de relleno. Valían hasta el último penique de lo que costaban. Las bebidas de la gasolinera alcanzaron los cincuenta dólares por botella, y la empleada del ayuntamiento, la pelirroja Veronica Winslow, invirtió doscientos dólares en un lote de libros de mi librería valorado en cien dólares. Fue un momento de orgullo para mí, un momento en el que daba algo a cambio, para variar.
Veronica visitaba la librería con regularidad. Sus gemelos adoraban la «Hora del Cuento» que organizábamos a diario. A pesar de que yo esperaba que nuestro vale regalo pudiera proporcionarnos un nuevo cliente, al final me alegré de que fuera a parar a manos de alguien que apreciaba de verdad el valor de un buen libro.
Cuando volvía a su mesa, Veronica se detuvo un momento a mi lado.
—Hola, Jen. Me muero de ganas por canjear el vale. ¿Podré utilizarlo para adquirir pronto tu nueva novela?
Engullí el nudo de angustia que se me había formado en la garganta y, controlando el ceño fruncido que tan decidido estaba a asomar en mi cara, dibujé una sonrisa.
—Espero que sí. Estoy trabajando duro en ella.
Veronica agitó el vale.
—¡Pues date prisa! No puedo esperar más.
Los aromas de los esfuerzos culinarios de Tony que llegaban desde la cocina impulsaron el resto del proceso, que a partir de ese momento cogió velocidad. En el pasado, primero se servía la comida y luego se pasaba a la subasta. Pero, cuando tres años atrás solo se quedaron cinco personas una vez terminada la cena, se decidió invertir el orden.
La decisión dio como resultado una subasta más animada y más dinero para la biblioteca. Naturalmente, una hora adicional para que el público pudiese beber alcohol con el estómago vacío resultaba útil. La subasta benéfica llevaba hasta el momento recaudados alrededor de cinco mil dólares. Tendría que esperar a estar más serena para hacer el recuento exacto.
Apareció entonces la botella de vino de Tony, el último artículo de la subasta. Leonard se mantuvo fiel a su palabra y pujó hasta casi mil dólares antes de retirarse. Me sorprendió que se permitiese subir tanto. Mil dólares es mucho dinero para el sueldo de un policía. ¿Qué habría hecho si el jefe se hubiera retirado antes?
El comisario Vick levantó con orgullo su trofeo. Típico de él.
—¡Por la victoria! Dos en un día. Esto no hay quien lo supere.
Su esposa, Anne-Marie, dibujó una sonrisa de hartazgo por encima de la gruesa capa de maquillaje que cubría sus crecientes arrugas. Años de disculpas por el patán de su marido la habían agotado, sin la menor duda. Tal vez una victoria en el concurso de escaparatismo consiguiera generarle una pizca de entusiasmo. Entonces apareció Tony con un sacacorchos y le dijo algo al oído al comisario Vick.
—Demonios, pues claro que sí —respondió el jefe en voz lo suficientemente alta como para atraer hacia él la atención de todo el mundo.
Le pasó a Tony la botella de vino. Lo cual seguramente no fue muy buena idea, puesto que tenía delante de él, en la mesa, una exposición de copas vacías de las que hasta un coleccionista se sentiría orgulloso.
Tony introdujo el sacacorchos y lo hizo girar hasta que sus alas estuvieron listas para el despegue. Un empujoncito y un tirón dieron como resultado un pop y la sala estalló en aplausos. Tony sirvió media copa a todos los ocupantes de la mesa, pero el jefe apuró con rapidez el contenido e indicó que le sirviera más.
Después de que todo el mundo recogiera los objetos subastados, Tony y su personal de sala sirvieron la comida que llevaba toda la tarde tentándonos. Ternera asada en su jugo o pollo al horno como plato principal, acompañados con patatas y espárragos. Antonio's no nos decepcionó.
Con la copa llena en la mano, el comisario Vick se puso en pie. Unos golpecitos en el cristal con el cuchillo bastaron para llamar la atención de los presentes.
—Hola, amigos, sé que estáis todos preparados para lanzaros a vuestros platos, pero antes quería daros las gracias por haber logrado que este acto sea un éxito cada vez mayor. Y ahora, como Tony diría, mangia!
Y apuró la copa antes de que cualquiera de los presentes hubiera dado siquiera un sorbo a la suya.
Cuando Brittany se sentó en nuestra mesa, saqué del bolsillo mi arrugado billete de cinco dólares y se lo entregué. Nunca nadie podría acusarme de escaquearme de pagar una apuesta perdida. Por mucho que el jefe hubiera hecho trampas.
Angus se colgó la servilleta al cuello para asegurarse de proteger bien la camisa.
Una sonrisa de satisfacción apareció en mis labios y traté de disimularla.
—¿Qué pasa? ¡Estreno camisa! —dijo.
Cortó un trozo de ternera con salsa y gimió de placer cuando empezó a masticar. Efectivamente, en el babero aparecieron enseguida dos manchas de salsa marrón. Un punto a favor para él por ser consciente de sus propias debilidades.
Justo en el momento en que pinchaba mi primer espárrago con el tenedor, un alarido inundó la sala. Anne-Marie Vick se había levantado de repente y se tapaba los oídos con las manos. Tumbé la silla al levantarme. El comisario Vick estaba en el suelo, retorciéndose de dolor. De su boca brotaba espuma de saliva, y la sangre y el vómito se acumulaban junto a su cabeza.
3
Cuando los técnicos de urgencias cargaron al comisario Vick en la camilla, su respiración se había detenido y su frecuencia cardiaca y su tensión arterial rozaban los valores mínimos de la escala, según el técnico sanitario que le tomó las constantes vitales. Su piel pálida proyectaba un matiz rojizo, y sus brazos y piernas se contraían de vez en cuando, como si estuviese preparándose para una batalla. Lo transportaron a la ambulancia. Una ruedecilla de la camilla clamaba a gritos una buena ración de aceite lubricante. Uno de los técnicos empujaba mientras el otro intentaba insuflar aire a los pulmones del jefe con la ayuda de una mascarilla conectada a una bolsa alimentada con una bombona portátil de oxígeno.
Anne-Marie, con la cara bañada por un río de lágrimas negras de rímel, cerraba la comitiva. Su cabello castaño con mechas sobresalía por los lados, por donde se había tirado del pelo, y sus ojos de color ámbar parecían estar ahogándose en un mar de rojo. Llevaban décadas casados. Un matrimonio tumultuoso, quizá, pero igualmente era mucho tiempo consagrada a una persona que de repente parecía incapaz de respirar por sí misma.
Por mucho que lo intentara, me costaba mantener a raya a la escritora de novelas de misterio que llevaba dentro. ¿Serían las lágrimas de Anne-Marie una demostración de dolor genuino, o más bien lágrimas de cocodrilo? Anne-Marie era una agente de la propiedad inmobiliaria con suficientes dotes teatrales como para convencer a un comprador potencial de que un auténtico cuchitril era una inversión segura una vez reformado. Pero, aun así, al ser la esposa, sería la primera persona que interrogarían los detectives si aquello acababa resultando ser algo más que una simple indisposición médica. ¿Qué descubrirían? ¿Qué secretos clandestinos permanecían hábilmente escondidos en la alcoba de los Vick?
En cuanto se cerraron las puertas de la ambulancia, los murmullos empezaron a volar como colibríes rodeados de comederos llenos a rebosar de néctar elaborado a partir de rumores e insinuaciones.
—El otro día oí a su esposa comentarle a alguien que Vick mantenía una relación más íntima con el whisky que con ella. Tal vez, al final, va a ser esto lo que acabe con él.
—¡Nancy, en el Snip & Clip, dijo exactamente lo mismo! Pobre Anne-Marie. Esa mirada lasciva de Vick la ha hecho sufrir mucho siempre. ¡Es imposible saber qué debe de estar haciendo o con quién!
—¿Lo dices en serio? Pero si lleva más de un año liado con la alcaldesa. Por eso no investigó la procedencia de los fondos de su campaña.
Los hombres expresaron también sus ideas al respecto.
—El tío se lo merecía. Es cosa del karma. Donde las dan, las toman.
—Al menos, así, ya no me molestará más.
Brittany y yo desconectamos del murmullo de los pajaritos y volvimos a nuestra mesa con Angus, que por una vez parecía no tener nada que decir. Su silencio resultaba inquietante. En la mayoría de las ocasiones su parloteo constante era reconfortante. Un recordatorio de que, pasara lo que pasase, el mundo seguía girando. Aunque no esta vez.
Brittany recogió su servilleta del suelo y dobló la tela de algodón en un cuadrado perfecto mientras Angus se recolocaba el cuello de la camisa. Me dejé caer en la silla y aparté mi plato para crear un espacio donde poder descansar los codos. E intentar que mi estómago agitado se sosegara un poco. La punta de esparrago, prendida aún del tenedor, parecía discutir con la ternera asada que hacía tan solo un momento me había cautivado. Sentí náuseas y el ácido empezó a ascenderme por la garganta. Tal vez esta fuera mi última aparición en el evento anual de recaudación de fondos para la biblioteca de Riddleton. Tal vez se tratase también de mi última aparición en este restaurante. No me imaginaba poder volver a disfrutar algún día de una comida aquí.
Eric respondió a la llamada del 911 del cuerpo de policía. Llevaba las mangas de la camisa —que tenía la medida justa para cubrir el chaleco antibalas que escondía debajo— recogidas hasta los codos, y sus flacas piernas le bailaban dentro del pantalón del uniforme. Tenía treinta y un años, tiempo de sobra para que Opie Taylor, el niño de The Andy Griffith Show, la serie de los años sesenta, hubiera crecido lo bastante para llenar la ropa como es debido.
Leonard, impecablemente vestido con americana azul marino y pantalón gris, había gestionado la escena a la espera de refuerzos. Entre tanto, Eric estaba hablando con la alcaldesa Benedict y su marido, Xavier. Mis esfuerzos por llamar la atención de Eric no dieron resultado. Seguía con su expresión neutra y profesional, aunque sospechaba que la procesión iba por dentro. La tensión se hacía evidente en sus extremidades rígidas y en el movimiento nervioso de sus dedos. Llevaba cinco años trabajando con el jefe y acababa de perder una carrera contra él en circunstancias sospechosas. Una carrera para la que llevaba meses entrenando a diario. Una carrera que quería ganar. Pero ese conflicto jamás le impediría realizar su trabajo.
Visualicé de nuevo a Tobias Vick retorciéndose en el suelo. La imagen de sus brazos y sus piernas sacudiéndose mientras la espuma brotaba por su boca y se deslizaba por su mandíbula quedaría adherida con pegamento extrafuerte en mi cerebro durante mucho tiempo. Otro proyecto para el doctor Margolis, mi psiquiatra. Como si no tuviera ya bastantes problemas con los que entretenerlo.
Apoyé la mano sobre el hombro de Angus.
—¿Te suena que el comisario Vick haya tenido alguna vez un ataque epiléptico?
Angus tiró un par de centímetros de su corbata y se desabrochó el cuello de la camisa. Estaba colorado, y una capa de sudor le cubría la frente. Se la secó con delicadeza con la servilleta.
—No, no he oído nunca nada al respecto. Hasta donde yo sé, no tenía ningún problema. Siempre decía que estaba sano como un roble. Y, sin duda, por su forma de comer, lo parecía. Venía a mi restaurante a diario y devoraba la comida. Y a veces entraba también a desayunar y a cenar. Sin embargo, alguien me comentó en una ocasión que, efectivamente, tenía un tío que sufría epilepsia. Quizá es una enfermedad hereditaria.
¿Por qué comería el jefe tantas veces en el restaurante de Angus? Radio macuto afirmaba que Anne-Marie poseía tanto talento culinario que sería capaz de escribir su propio libro de recetas; aunque no podía estar segura de la veracidad de esa historia. Nunca me había invitado a comer a su casa.
—Es posible que fuera un secreto bien guardado —observé—. Dudo que el cuerpo de policía quiera que la población sepa que uno de sus oficiales puede perder el sentido en cualquier momento. No sería bueno para su imagen.
Brittany hizo círculos con el espárrago en el plato blanco.
—Imagino, Jen, que, de haber tenido este tipo de ataques, no habría podido entrar en la policía. Ni siquiera ahora, con todos los fármacos que hay. El jefe debe de llevar en el cuerpo casi treinta años. Es imposible que la policía lo hubiera admitido con esta enfermedad en sus tiempos. El Estado ni siquiera le habría concedido el permiso de conducir.
—De ser así, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué ha sufrido estas convulsiones y ha acabado bañado en un charco de su propio vómito? —Mi estómago amenazaba con sumar mi cena al zafarrancho que ya había en el suelo y me golpeé el pie contra la pata de la mesa—. Ese vómito tenía sangre.
Brittany se encogió de hombros.
—¿Lo habrán envenenado? Es lo único que podría explicar sus síntomas. A menos que haya sufrido una reacción alérgica. Aunque nunca he oído hablar de una reacción alérgica como esta.
—Cianuro —dijo Tony al salir de detrás del estrado.
Me volví. ¿Qué hacía allí detrás?
—¿Qué? —pregunté.
Cruzó los brazos sobre el pecho y bajó la voz:
—Tiene que haber sido cianuro.
La cara de Angus se volvió a cubrir de sudor.
—¿Qué te lleva a pensar eso? —dijo.
Los ojos casi negros de Tony brillaron.
—Son los síntomas clásicos.
Dio media vuelta, se encaminó hacia la cocina y desapareció después de cruzar la puerta doble oscilante.
Angus y Brittany me miraron, boquiabiertos.
Levanté los brazos, mostrando las palmas de las manos.
—A mí no me preguntéis. No tengo ni idea.
Brittany se puso a jugar con nerviosismo con el tenedor.
—¿Cómo es que conoce los síntomas del envenenamiento por cianuro? Supongo que tendré que investigar un poco a Tony.
—Eso si es que alguna vez nos dejan salir de aquí. —Angus esbozó una mueca—. Me pregunto a qué estarán esperando.
En aquel momento se abrió la puerta y los detectives Olinski y Havermayer hicieron su entrada.
Moviendo la cabeza en dirección a la puerta del restaurante, dije:
—A ellos.
Era la primera vez que veía a los detectives desde aquella noche en casa de los Cunningham, el año pasado. Exceptuando el breve beso en la mejilla que nos dimos Olinski y yo el día que le trajo flores y bombones a Brittany. Mi corazón retumbó contra mi caja torácica al recordarlo. Ojos vacíos. Humo. Fuego. Terror.
«Inspira hondo y suelta el aire lentamente».
Olinski lucía su habitual aspecto desaliñado, como si acabara de salir de la bolsa de la colada de un estudiante universitario. Me recordaba un perro sabueso desesperadamente necesitado de hogar, aunque, en realidad, su cabeza analítica era capaz incluso de cortar el granito. Era como un cuchillo Ginsu andante y parlante.
Su antítesis, Francine —aunque no había oído a nadie llamarla así— Havermayer, iba siempre almidonada, fueran cuales fuesen las circunstancias. Era capaz de cavar zanjas y salir de allí sin una mota de polvo encima. ¿Y yo? Yo, en cambio, me ensuciaba con solo salir de la ducha.
Los detectives tomaron el control de la escena y ordenaron a los agentes de policía que recopilaran los datos de contacto de todos los presentes. Eric se acercó a nuestra mesa mientras Leonard empezaba por el lado opuesto de la sala. Olinski y Havermayer entablaron conversación con Teresa y Xavier Benedict.