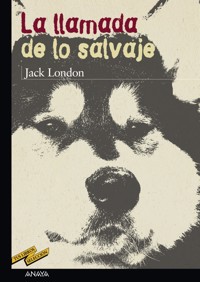
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: CLÁSICOS - Tus Libros-Selección
- Sprache: Spanisch
Tanto "La llamada de lo salvaje" como "Finis", el cuento que completa este volumen, tienen en común el espacio en que se desarrolla la acción: la zona ártica próxima al río Yukón, donde se encontraron los yacimientos que dieron lugar a la "fiebre del oro". Buck, el perro vigoroso que ha caído en manos de los buscadores de oro, demuestra con la devoción hacia su amo que los perros pueden ser más humanos que el hombre. Muerto su amo, seguirá la llamada del instinto, de la naturaleza ancestral y salvaje, para unirse a su hermano el lobo. [Edición anotada, con presentación y apéndice]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jack London
La llamada de lo salvaje
Traducción de M. I. Villarino
Índice
Cubierta
PRESENTACIÓN
LA LLAMADADE LO SALVAJE
CAPÍTULO 1. Hacia lo primitivo
CAPÍTULO 2. La ley del garrote y el colmillo
CAPÍTULO 3. La dominante bestia primitiva
CAPÍTULO 4. El que se ganó la supremacía
CAPÍTULO 5. El arduo trabajo del tiro y de la pista
CAPÍTULO 6. Por el amor de un hombre
CAPÍTULO 7. El clamor de la llamada
FINIS
APÉNDICE. Jack London, Buck y yo (apuntes para una autobiografía)
Notas
Créditos
PRESENTACIÓN
JACK LONDON
Solo vivió cuarenta años, entre 1876 y 1916, mas en el caso de John Grffith London, conocido por Jack London, otra edad hubiera sido improcedente. Su vida fue el modelo del norteamericano hecho a sí mismo. Desde la pobreza que le rodeó en su niñez y juventud consiguió alcanzar fama y fortuna a fuerza de voluntad y escritura.
Nació en San Francisco. Su padre, un oscuro personaje que iba de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios de astrólogo, nunca le reconoció. Su padrastro, lo único que le proporcionó fue un apellido sonoro. Obligado a trabajar desde niño, vendió periódicos, cargó y descargó fardos en los muelles de Oakland, pasó mucho tiempo en un lavadero de botellas, robó ostras, fue obrero en una fábrica, y se aficionó al alcohol. Esta primera etapa de su vida se refleja parcialmente en su novela Martin Eden (1908). Otras experiencias de juventud también se cristalizaron en libros que, sin ser autobiográficos, contienen datos valiosos sobre su existencia. Relatos de la patrulla pesquera (1905), El lobo de mar (1904) y Los vagabundos recogen respectivamente su labor contra los pescadores furtivos de ostras (actividad clandestina que él mismo desempeñó poco antes de entrar al servicio de la patrulla pesquera), sus días de marinero y el deambular en busca del escaso trabajo a través de los Estados Unidos (andando desde California hasta Boston). El contacto con el paro, la explotación y la brutalidad con que se trataba indiscriminadamente a esta legión de hambrientos desempleados le hicieron declararse socialista, ideología que profesaría hasta su muerte.
En 1900 aparece su primer libro. En 1897, London siente la «fiebre del oro», como otros muchos americanos, y se dirige a Alaska a probar suerte como minero en las explotaciones auríferas. No consiguió hacerse rico, pero de allí trajo un puñado de vivencias que se convertirían en ese primer libro de cuentos entre los que se encuentra «El silencio blanco», uno de los más bellos, sugestivos y tristes de toda su producción y, me atrevería a decir, de la historia de la literatura. Con ese primer libro inauguró el ciclo de relatos del Gran Norte, ambientados en el Klondike de finales del siglo XIX durante la efervescencia de la «fiebre del oro».
Otro ciclo importante en su obra es el de los cuentos de los Mares del Sur, también escritos a partir de sus viajes y experiencias por la Polinesia y las costas de Asía. Entre ellos «Mauki» y «Koolau el leproso» constituyen otros dos logros de la narrativa breve.
Hombre de acción con un asombroso espíritu de lucha y superación, fue lector voraz mientras se ganaba el sustento a base de trabajos agotadores y mal pagados. Todo ese empeño lo condujo hasta la universidad tras muchos sacrificios y dura dedicación.
A partir de 1903, año de publicación de La llamada de lo salvaje, Jack London comienza a ser famoso como escritor. El éxito, consolidado con El lobo de mar, le va elevando hacia donde siempre había querido llegar: a una cumbre conquistada por sus propios medios en un elogio del individualismo.
Sucesivamente van apareciendo Colmillo Blanco (1906), Antes de Adán (1907), El talón de hierro (1908) y Aventura (1911), emocionantes novelas que profundizan en las cuestiones que siempre le interesaron: el hombre como elemento integrante de la Naturaleza, el valor del individuo y el afán de superación, la evolución futura de los sistemas políticosociales y la búsqueda del superhombre que todos llevamos dentro y que no es el defendido por Nietzsche, sino otro más humano y auténtico.
Los excesos de su precoz alcoholismo le pasaron factura en forma de terribles procesos dolorosos que le afectaban el hígado y los riñones. Solo podía calmarlos mediante la administración de morfina y heroína. Una mezcla letal le propició largas horas de agonía en un suicidio que pretendía acabar rápidamente con el dolor.
Hay quien dice que en sus últimos años su obra se resintió de cierta pérdida de calidad. No es cierto. Para demostrarlo ahí tenemos El peregrino de las estrellas (1915), una espléndida obra de madurez que constituye todo un alegato contra el sistema penitenciario de los Estados Unidos.
Cuarenta años, en los que vivió intensamente, escribió decenas de cuentos y una cantidad considerable de novelas, alcanzando riqueza y fama literaria, es definitivamente la edad ideal para un hombre de la talla de Jack London
José Luis CHARCÁN PALACIOS
LA LLAMADA DE LO SALVAJE
CAPÍTULO 1
Hacia lo primitivo
El impulso errante de antiguos deseos
sufriendo cadenas atávicas
despierta de nuevo de su sueño de brumas
a la raza fiera.
Buck no leía los periódicos; por eso no se enteró de la gran amenaza que iba a transformar no solo su vida, sino la de los perros de toda la costa, desde el estrecho de Puget hasta San Diego1, que tuvieran fuerte musculatura y denso y cálido pelaje. Los hombres que se afanaban por entre las penumbras del Ártico habían encontrado un metal amarillo y las navieras y compañías de transporte pregonaban el hallazgo; por ello, miles de hombres afluían presurosos a las tierras del Norte. Estos hombres necesitaban perros y además perros resistentes, de recia musculatura que aguantase los trabajos pesados, y fuertes pelambreras que los protegiesen de las heladas.
Buck vivía en una hermosa casa, en el soleado valle de Santa Clara2. La llamaban la hacienda del juez Miller.
Estaba apartada del camino, medio escondida entre una arboleda que apenas dejaba entrever la amplia y fresca balconada que rodeaba la casa por sus cuatro costados. A la casa se llegaba por senderos de grava que serpenteaban por entre amplias extensiones de césped y bajo las ramas entrelazadas de altos álamos. Por la parte posterior, la finca era aún más espaciosa. Tenía grandes caballerizas, que atendían una docena de palafreneros y mozos de cuadra, varias filas de casitas para el servicio, todas ellas con su emparrado, y un sinfín de pulcros cobertizos, parras altas, verdes pastizales, huertos y vergeles. Y luego estaba la bomba del pozo artesiano y un gran pilón de cemento donde los hijos del juez Miller se daban un chapuzón por las mañanas, o se refrescaban cuando las tardes eran calurosas.
Y sobre estos vastos dominios reinaba Buck. Allí había nacido y allí pasó sus cuatro años de vida. Cierto que había otros perros (no podían faltar en un lugar tan enorme como aquel), pero eran segundones. Iban de acá para allá, se quedaban en las pobladas perreras o se perdían discretamente por los rincones más oscuros de la mansión, como Toots, el doguito japonés, o Ysabel, la perrita mexicana pelona3 (seres extraños que rara vez asoman la nariz fuera de casa o pisan la tierra). Por otra parte, estaban los foxterriers4, más de veinte a buen seguro, que ladraban amenazadoramente a Toots y a Ysabel, que los miraban desde las ventanas y bajo la protección de una legión de criadas armadas con escobas y fregonas.
Buck no era perro para estar en casa ni para vivir en una perrera. Toda la finca era suya. Se zambullía en la alberca o se iba de caza con los hijos del juez; escoltaba a las hijas, Mollie y Alice, en las caminatas que daban por la mañana temprano o al atardecer; y en las noches invernales solía tenderse a los pies del juez, ante el crepitante fuego de la biblioteca. A los nietos del juez los llevaba sobre su lomo y les daba revolcones sobre el césped; y no los perdía de vista cuando se aventuraban hasta la fuente de las caballerizas y aún más lejos, hasta los pastizales o los vergeles. Cuando caminaba entre los foxterriers, lo hacía con arrogancia, y en cuanto a Toots e Ysabel los despreciaba olímpicamente, pues él era el rey, y reinaba sobre todo cuanto por los dominios del juez Miller gateaba, se arrastraba o volaba, seres humanos inclusive
Su padre, Elmo, un enorme San Bernardo5, había sido compañero inseparable del juez, y Buck llevaba el mismo camino que su progenitor. No era tan grande (solo pesaba ciento cuarenta libras6), porque su madre, Shep, había sido una Collie7 escocesa. Pero, si a esas ciento cuarenta libras se le sumaba la dignidad, que es producto de una vida regalada y un respeto universal, el resultado era un porte de lo más majestuoso. Los cuatro primeros años de su vida habían sido los de un aristócrata satisfecho; era refinadamente orgulloso y un pizco egoísta, como se vuelven a veces los ricos terratenientes a causa de su aislamiento. Pero se libró de convertirse en un mero perro casero. La caza y otros placeres de la vida al aire libre le habían servido para rebajar grasas y endurecer sus músculos; y su afición al agua fría, que le venía de raza, fue para su cuerpo un tónico que lo mantenía en forma.
Esta era la vida de perro que Buck llevaba en el otoño de 1897 cuando el hallazgo del Klondike8 arrastró a hombres de todo el mundo hasta las tierras heladas del Norte. Pero Buck no leía los periódicos e ignoraba que Manuel, uno de los ayudantes del jardinero, era un tipo indeseable. Manuel tenía un vicio: le gustaba jugar a la lotería china9. Y además, al jugar tenía una debilidad ruinosa: confiaba en un método, lo que habría de llevarle irremisiblemente a la perdición. Porque jugar sistemáticamente requiere dinero, y el salario del ayudante de un jardinero apenas basta para cubrir las necesidades de una mujer y su numerosa progenie.
El juez asistía a una reunión de la Asociación de Vinateros y los chicos se dedicaban a organizar un club de atletismo aquella noche memorable en que Manuel perpetró su traición. Nadie lo vio salir con Buck y cruzar el huerto; el mismo Buck creía que iban a dar un paseo. Y nadie los vio llegar al apeadero de College Park, más que un hombre solitario que allí estaba y que habló con Manuel mientras unas monedas pasaban de una mano a otra.
—Ya podías envolver el paquete antes de entregarlo —gruñó el forastero, y Manuel enrolló una fuerte soga alrededor del cuello de Buck por debajo del collar.
—Retuércela y lo ahogas pero bien —dijo Manuel, y el forastero asintió con otro gruñido.
Buck había soportado la soga con serena dignidad. La verdad es que el hecho le pareció extraño, pero había aprendido a fiarse de los hombres que conocía y a admitir que la sabiduría humana era superior a la suya propia; mas, cuando vio que el forastero asía los cabos de la soga, gruñó amenazadoramente. Se limitó a insinuar su descontento, creyendo muy ufano que insinuar equivale a ordenar. Pero cuál no sería su sorpresa cuando la soga le ciñó el cuello impidiéndole casi respirar. Se abalanzó furioso contra el hombre, que le hizo frente, lo agarró por el cuello y, con una hábil maniobra, lo tiró de espaldas. Luego, la soga se ciñó sin piedad, mientras Buck se debatía desesperado, con la lengua fuera y jadeando inútilmente. Nunca en su vida lo habían tratado de manera tan infame y nunca en su vida se había sentido tan irritado. Pero sus fuerzas cedieron, sus ojos se empañaron y no se enteró de que el tren se detenía y los dos hombres lo empujaban dentro del furgón de equipajes.
Cuando recobró el sentido, notó vagamente que la lengua le dolía y que lo sacudían los traqueteos de algún tipo de vehículo. El ronco silbato de una locomotora en un cruce le reveló dónde se hallaba. A menudo había viajado con el juez y demasiado conocía él la sensación de encontrarse en el furgón de equipajes. Abrió los ojos y en ellos se reflejó la rabia incontenida de un rey secuestrado. El hombre le saltó al cuello, pero Buck se le adelantó. Sus fauces se cerraron sobre la mano y no la soltaron hasta que volvió a perder el sentido.
—Es que le dan ataques —dijo el hombre, escondiendo la mano herida cuando acudió el encargado del furgón al oír el forcejeo—. El jefe me ha mandado llevarlos a Frisco10. Hay allí un médico de perros fenomenal, que dice que puede curarlo.
Con relación a lo ocurrido durante el viaje, el hombre se dio mucho a valer en la trastienda de un bar en el muelle de San Francisco.
—Solo saco cincuenta —gruñó— y no volvería a hacerlo ni por mil al contado.
Llevaba la mano envuelta en un pañuelo ensangrentado y la pernera derecha del pantalón rasgada de la rodilla al tobillo.
—¿Cuánto sacó el otro tío? —preguntó el tabernero.
—Cien. No lo dejaba por una perra menos, así que ya me dirás.
—O sea, que son ciento cincuenta —calculó el tabernero—, aunque bien los vale o yo soy un majadero.
El secuestrador se quitó el vendaje ensangrentado y contempló su mano herida:
—Con tal de que no coja la rabia...
—Descuida, que tú has de morir ahorcado —se burló el tabernero—. Anda, échame una mano antes de que te largues.
Aturdido, padeciendo insufribles dolores en la lengua y la garganta, medio muerto de asfixia, Buck intentó hacer frente a sus torturadores. Pero lo derribaron y le retorcieron la soga varias veces hasta que consiguieron limarle el grueso collar de latón que llevaba al cuello. Luego le quitaron la soga y lo metieron en un cajón parecido a una jaula.
Allí se quedó el resto de aquella noche agotadora, alimentando su rabia y su orgullo herido. No podía comprender lo que pasaba. ¿Qué iban a hacer con él aquellos desconocidos? ¿Por qué lo tenían encerrado en aquel cajón tan pequeño? Ignoraba las razones, pero se sentía oprimido por la vaga sensación de que iba a suceder alguna calamidad. Varias veces en el transcurso de la noche se incorporó de un salto al oír que se entreabría la puerta del cobertizo, esperando ver al juez, o por lo menos a los chicos. Pero siempre resultaba ser la gruesa cara del tabernero que se asomaba a echarle un vistazo a la mortecina luz de una candela de sebo. Y entonces el alegre ladrido que temblaba en la garganta de Buck se transformaba en un gruñido feroz.
Pero el tabernero no lo molestó y por la mañana llegaron dos hombres que se llevaron el cajón. Más torturadores, pensó Buck, pues tenían un aspecto horrible, desharrapados y sucios; y les rugió amenazadoramente por entre los barrotes. Pero ellos se limitaron a reír y a azuzarlo con palos que Buck se apresuró a morder hasta que se dio cuenta de que eso era justamente lo que ellos querían. Así que se quedó quieto y abatido mientras subían la jaula a un carromato. Luego, él y su cárcel de madera fueron pasando de mano en mano. Los empleados de la oficina de facturación se hicieron cargo de él; después lo trasladaron a otro vagón; una vagoneta lo transportó junto con varias cajas y paquetes hasta un transbordador, de donde pasó a un gran almacén de ferrocarriles para acabar depositado en el vagón de un tren expreso.
Durante dos días y dos noches el vagón del expreso se arrastró tirado por estrepitosas locomotoras; y durante dos días y dos noches Buck no probó bocado ni agua. Estaba tan furioso, que había respondido a los primeros gestos de los empleados del tren con gruñidos y ellos a su vez se vengaron haciéndole rabiar. Si se abalanzaba contra los barrotes, babeando y jadeante, se reían de él y redoblaban sus burlas. Gruñían y ladraban como perros asquerosos, maullaban, agitaban los brazos como si fueran alas y graznaban. Ya sabía que eran tonterías, pero precisamente por eso ofendían más hondamente su dignidad, y su rabia crecía por momentos. No le importaba mucho pasar hambre, pero la falta de agua le resultaba muy penosa y avivaba su ira de un modo febril. De naturaleza nerviosa y muy sensible, los malos tratos le habían sumido en una fiebre que crecía con la inflamación de la lengua y la garganta, hinchadas y resecas.
Su único alivio era que ya no tenía la soga al cuello. Antes, ellos habían jugado con ventaja, pero, ahora que se la habían quitado, ya les enseñaría quién era él. Nunca le volverían a atar una soga al cuello, estaba decidido. Durante dos días y dos noches ni comió ni bebió, y durante aquellos dos días y dos noches de tormento se le fue acumulando una ira que no presagiaba nada bueno para el primero que se pusiera en su camino. Tenía los ojos inyectados en sangre y se había convertido en una fiera rabiosa. Tan cambiado estaba, que ni el mismo juez lo habría reconocido; y los empleados de ferrocarril se quedaron muy aliviados cuando lo bajaron del tren en Seattle11. Cuatro mozos trasladaron con cautela el cajón hasta un patinillo interior de altos muros. Un hombre fortachón, con un jersey rojo desbocado, salió y firmó el recibo al conductor. Este es el hombre, se dijo Buck, el siguiente torturador; y se arrojó ferozmente contra los barrotes. El hombre sonrió torvamente y trajo un hacha y un garrote.
—No se le ocurrirá soltarlo ahora, ¿no? —le preguntó el conductor.
—Claro que sí —contestó el hombre, emprendiéndola a hachazos contra el cajón.
Los cuatro hombres que lo habían traído salieron de estampida y se dispusieron a contemplar el espectáculo bien encaramados en lo alto del muro.
Buck se abalanzó sobre las astilladas maderas, clavándoles los dientes y luchando furioso contra ellas. A cada golpe del hacha en el exterior, él respondía con otro en el interior, rugiendo ferozmente; y sus salvajes ansias por salir eran equivalentes a la calma controlada que manifestaba el hombre del jersey rojo por sacarlo.
—Vamos, demonio de ojos rojos —dijo cuando vio que el agujero era lo suficientemente grande como para que pudiera pasar el cuerpo de Buck. Y al mismo tiempo soltó el hacha y se pasó el garrote a la mano derecha.
Y en verdad que Buck era un demonio de ojos rojos cuando se dispuso a saltar con los pelos erizados, la boca espumajeante y una mirada enloquecida en sus ojos inyectados en sangre. Salió disparado hacia el hombre, con sus ciento cuarenta libras de furia reforzada por la rabia acumulada en dos días y dos noches de encierro. Pero a mitad de camino, en el mismísimo momento en que sus fauces se disponían a cerrarse sobre el hombre, recibió un golpe que detuvo su cuerpo y le hizo apretar fuertemente las mandíbulas en una dentellada de dolor. Giró en el aire y cayó al suelo.
Nunca en su vida le habían dado un garrotazo y no comprendía lo que le pasaba. Con un rugido que era más un grito que un aullido se volvió a enderezar dispuesto a saltar. Y de nuevo se produjo el golpe y volvió a caer aplastado al suelo. Esta vez se dio cuenta de que la culpa la tenía el garrote, pero su locura le impedía ser prudente. Volvió a atacar una docena de veces, y otras tantas le cayó encima el garrote, derribándolo.
Después de un golpe extraordinariamente violento se arrastró hasta los pies del hombre, demasiado aturdido para volver a atacar; cojeaba, le manaba sangre de la nariz, boca y oídos, y tenía su hermoso pelaje manchado de sangre y babas. Entonces, el hombre avanzó y le descargó deliberadamente un golpe terrible en el hocico. Todos los dolores que acababa de sufrir no fueron nada comparados con la refinada crueldad de este. Con un rugido casi tan fiero como el de un león se volvió a abalanzar sobre el hombre. Pero este, pasándose el garrote de la mano derecha a la izquierda, lo cogió por debajo de la quijada, retorciéndolo al mismo tiempo hacia abajo y hacia atrás.
Buck describió un círculo completo en el aire y la mitad de otro, y luego cayó al suelo de bruces.
Por última vez volvió a atacar. Pero el hombre se tenía reservado su golpe más astuto y Buck cayó hecho un ovillo y completamente sin sentido.
—¡Digo! ¡Este no se anda con rodeos a la hora de domar un perro! —gritó, entusiasmado, uno de los hombres que estaba sentado en el muro.
—Yo preferiría domar potros cayuses12 a diario y ración doble el domingo —le gritó el conductor, al tiempo que trepaba al carromato y echaba a andar a los caballos.
Buck recuperó el sentido, pero no las fuerzas. Tendido en el mismo lugar donde había caído, observaba desde allí al hombre del jersey rojo.
—Responde al nombre de Buck —musitó el hombre repitiendo las palabras de la carta del tabernero, que le había anunciado el envío del cajón y su contenido—. Bueno, hombre, Buck —prosiguió muy animado—, hemos tenido una peleílla y, ahora, borrón y cuenta nueva. Ya sabes a qué atenerte y yo también. Pórtate bien y todo marchará sobre ruedas. Pero si te portas mal, te rompo la crisma. ¿Te enteras?
Y mientras hablaba acariciaba sin temor la cabeza que tan despiadadamente acababa de golpear y, aunque a Buck se le pusieron los pelos de punta sin querer, al sentir el roce de aquella mano, lo soportó sin protestar. Cuando el hombre le trajo agua, la bebió con ansiedad y luego se tragó una buena ración de carne cruda, cogiéndola, pedazo a pedazo, de su mano.
Le habían vencido (bien lo sabía Buck), pero no estaba derrotado. Se dio cuenta, de una vez y para siempre, de que no podía enfrentarse a un hombre con garrote. Se aprendió la lección y nunca en su vida la llegó a olvidar. El garrote fue para él una revelación que lo introdujo en el reino de la ley primitiva, y aceptó las reglas del juego. El sentido de la vida adquirió un aspecto más salvaje; y, aunque no se arredraba al enfrentarse a este aspecto, lo hacía con toda la astucia latente que se había despertado en su naturaleza. Con el paso de los días llegaron otros perros, unos en cajones y otros atados con sogas, unos mansamente, y otros rabiando y rugiendo como había llegado él; y a todos ellos los vio someterse a la autoridad del hombre del jersey rojo. Una y otra vez, mientras contemplaba cada una de aquellas actuaciones brutales, Buck recordaba la lección aprendida; un hombre con garrote es la ley, es un amo al que hay que obedecer, aunque no se le llegue a aceptar. Buck nunca lo hizo, a pesar de ver perros apaleados que se humillaban ante aquella mano y la lamían meneando la cola.
También vio un perro que no estaba dispuesto a ceder ni a obedecer y que acabó por morir en aquella lucha por el dominio.
De cuando en cuando llegaban hombres, forasteros, que hablaban con gran animación y muchas zalamerías y en todos los tonos al hombre del jersey rojo. Y cuando se intercambiaban dinero, los forasteros se llevaban un perro o varios. Buck se preguntaba adónde irían, pues nunca regresaron; pero sentía un gran temor ante el futuro y se alegraba cada vez que no resultaba elegido.
Pero al cabo le llegó su hora, bajo la forma de un hombrecillo que chapurraba un inglés incorrecto entremezclado con mil extraños juramentos que Buck no lograba comprender.
—¡Sacredam13! —exclamó al echarle la vista encima a Buck—. Peggo de buena ggaza, ¿eh? ¿Cuánto?
—Trescientos, y está regalado —contestó rápidamente el hombre del jersey rojo—. Y como pagas con dinero del Gobierno, no irás a quejarte, ¿eh, Perrault?
Perrault sonrió. Teniendo en cuenta que el precio de los perros se había puesto por las nubes por la extraordinaria demanda que de ellos había, no era una suma exagerada para aquel hermoso animal. El Gobierno canadiense no saldría perdiendo, ni su correo viajaría más despacio. Perrault entendía de perros y en cuanto vio a Buck se dio cuenta de que era un fuera de serie. «Muy fuera de serie», se dijo mentalmente.
Buck vio que el dinero pasaba entre las manos de ambos hombres y no le sorprendió ver que el hombrecillo arrugado se lo llevaba a él y a Curly, una dócil perra de Terranova14. Fue la última vez que vio al hombre del jersey rojo y también fue la última vez que vio las cálidas tierras del Sur, mientras desde el puente del Narwhal él y Curly miraban cómo se alejaba la ciudad de Seattle. Perrault se los llevó bajo cubierta y los dejó al cuidado de un gigantón de cara negra que se llamaba François. Perrault era francocanadiense y de piel morena, pero François era además mestizo y tenía la piel mucho más oscura. Para Buck eran una raza de hombres desconocida (de los que aún había de ver muchos ejemplares), y aunque no llegó a cobrarles afecto, sin embargo, con el tiempo, aprendió a respetarlos. No tardó en comprender que Perrault y François eran hombres honrados, serenos e imparciales a la hora de administrar justicia, y harto acostumbrados a tratar perros como para dejarse engañar por ellos.
En las entrecubiertas del Narwhal, Buck y Curly se encontraron con otros dos perros. Uno era un ejemplar grande y blanco como la nieve que procedía de Spitzbergen15, donde lo había recogido el capitán de un barco ballenero, y que luego acompañó a una expedición geológica por los Barren16.
Era cordial, aunque un tanto traicionero, y sonreía abiertamente mientras cavilaba alguna perrería como, por ejemplo, cuando le robó a Buck parte de su ración la primera vez que comieron juntos. Buck se abalanzó para darle una lección, pero en ese momento el látigo de François restalló por el aire castigando al culpable y Buck solo tuvo que recoger el hueso. Pensó que François se había portado honradamente y el mestizo comenzó a subir puntos en la estima de Buck.
El otro perro era muy reservado y no intimaba con nadie, aunque también es cierto que tampoco les robó nada a los recién llegados. Era hosco y taciturno y en seguida hizo ver a Curly que solo quería que lo dejasen en paz y, además, que si no lo hacían se verían en apuros. Se llamaba Dave y allí estaba comiendo y durmiendo, o bostezando entre una cosa y otra, sin interesarse por nada, ni siquiera cuando el Narwhal cruzó el estrecho de la Reina Carlota17 y empezó a balancearse, y a cabecear y corcovear como si estuviera endemoniado.
Buck y Curly se pusieron muy nerviosos, medio locos de miedo, pero él alzó la cabeza como fastidiado, se dignó lanzarles una mirada indiferente, bostezó y volvió a dormirse tranquilamente.





























