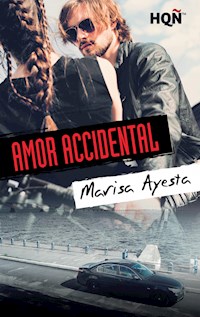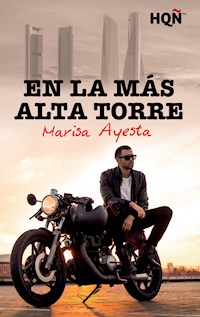5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Un amor que renace gracias al perdón que regala el olvido Marta Gavilanes despierta de un coma tras un accidente de coche sin recordar nada de su maravilloso, tierno y adinerado marido, Jaime; de su casa, un palacete semiescondido en el barrio de Chamberí de Madrid; o de su perro, un cariñoso y fiel labrador. Además, nada es tan idílico como debiera puesto que, a medida que va conociendo los detalles de su vida, de sus numerosos amantes, de su pasado comportamiento frívolo y despreocupado y, sobre todo, de su vacía vida matrimonial, debe hacer un esfuerzo cada vez mayor para sobreponerse a la mujer que fue y construir la que de verdad quiere ser, así como recomponer su prácticamente aniquilada relación. ¿Conseguirá su marido perdonar y olvidar él también?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2025 María Luisa Ayesta Fernández-Pacheco
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
La mujer que nunca fui, n.º 308 - enero 2025
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Imagen de cubierta: Dreamstime.com
ISBN: 9788410744868
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Prólogo
PRIMERA PARTE
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
SEGUNDA PARTE
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
TERCERA PARTE
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
CUARTA PARTE
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Epílogo
Agradecimientos
Esta novela es una obra de ficción. Cualquier parecido de nombres, personajes o lugares con la realidad es pura coincidencia o ha sido utilizado para dar credibilidad a la historia.
A Rosalía Mayor, mi «compi» en Mesa y Mantel,
mi colega en el Periodismo, mi jefa en la APPA
y mi amiga en el corazón.
A su marido, Manuel Peláez.
Os quiero y os admiro a los dos.
Gracias por tanto.
Prólogo
«Esto no puede seguir así», pensaba desalentado Jaime Palma mientras se paseaba nervioso sobre la alfombra Aubusson del dormitorio de su esposa. «Seguro que está otra vez con el maldito Elías», murmuró, sin terminar de comprender que no había ya celos, ni siquiera algo de dolor. Sin embargo, la ausencia de su esposa a esas horas era un auténtico incordio. «Y colgará fotos en Facebook e Instagram, sin importarle que las vea todo el mundo».
No él, claro, él no tenía redes sociales. Él ya tenía para contarle a su madre y a su hermana, pero sobre todo para quejarse de que a causa de ella estaban en boca de todos.
Como si aquello pudiera importarle a él.
De la mesilla de noche de Marta cogió un marco de plata donde ella posaba, mirando fijamente a la cámara, con esa sonrisa perfecta que le había provocado mariposas en el estómago cuando la conoció.
Bueno, conocerla... conocerla no la había conocido nunca. Imaginó que durante unos meses, los primeros de su matrimonio, había vislumbrado uno de los papeles que ella había decidido interpretar. Porque en Marta todo era puro teatro, nada era natural.
Jaime la había visto, durante una fiesta, contar historias en las que nada era verdad y se sorprendía de que ella misma no se avergonzara de mentir tan descaradamente aun a sabiendas de que él estaba escuchando y de que sabía que no había sucedido así.
Con el tiempo, Jaime seguía sin haber descubierto si de verdad se creía lo que contaba, pues parecía sincera, o es que le daba igual mentir por mentir.
Casi desde el principio de su matrimonio había comprobado que con Marta nada era verdad. Y, con el desencanto, había tratado de continuar con su vida, independiente de la de su mujer. ¿Qué más podía hacer?
Tan solo pedía de ella un poco de comedimiento, puesto que había sido precisamente ella la que le había suplicado que no se divorciaran.
Aunque había límites que Marta se empeñaba en rebasar una y otra vez, quizá buscando provocarle. Pero él, hastiado, se limitaba a ignorarla, agrandando aún más sus infantiles reacciones.
Jaime le había ofrecido un divorcio beneficioso. Eran todavía lo suficientemente jóvenes para poder poner remedio a lo que, a todas vistas, había sido un error. Pero Marta se había negado categóricamente. El temor había brillado en los ojos de su esposa y, con chillidos histriónicos, le había asegurado que ella se había casado para toda la vida, que no hacía nada malo, que no tenía adónde ir, que él no podía deshacerse así de su mujer, puesto que había dado su palabra.
Jaime, quizá sin demasiada lucha, se había encogido de hombros y se había encerrado en su despacho para continuar con su nuevo proyecto. La verdad es que hacía tiempo que, con ella, todo le daba igual.
Por el contrario, el trabajo siempre había sido una de sus fuentes de placer. Como arquitecto, la creatividad, el dibujo, las líneas, los planos, podían abstraerle del mundo durante horas y hacerle olvidar todo lo que en su vida iba mal.
Ahora, de madrugada casi y no sabiendo por qué no podía dormir, se quedó un rato mirando la imagen de su mujer, el marco empequeñecido en sus enormes manos.
Era una de las mujeres más hermosas que había visto nunca. Y probablemente también una de las más frívolas.
¡Dios! ¡Cómo le había hecho perder la cabeza!
En la foto llevaba un vestido de cuello barco, sin mangas, que le permitía lucir su bronceado escote sobre el que descansaba un zafiro a juego con sus ojos azules. Unos ojos que, según había descubierto Jaime, tras su belleza, escondían una mente suspicaz y manipuladora.
En la muñeca derecha lucía el brazalete de diamantes que él mismo le había regalado por su compromiso. Sin embargo, en su dedo anular no aparecía la sencilla banda de oro que habían intercambiado, junto con sus votos, ante el altar.
Jaime suspiró. Volvió a dejar el marco donde estaba y se metió las manos en los bolsillos de su bata de seda de Prada mientras se balanceaba sobre sus zapatillas de estar por casa.
El teléfono sobre la mesilla, con la línea de la casa, sonó. Pensó que podría ser Marta. Quizá, elucubró rápidamente, le había llamado al móvil que se había dejado en su despacho, y no lo había oído.
—¿Diga?
—¿Jaime Palma?
—Sí, soy yo.
—Buenas noches, le llamo de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico de Madrid. De la Guardia Civil.
Los pelos se le pusieron como escarpias. Apenas pudo entender lo que decían, lleno su cerebro de imágenes de Marta sepultada, bajo un amasijo de hierros, en mitad de una carretera. Colgó con el alivio de saber que todavía estaba grave, sí, pero viva, y cogió las llaves de su coche con la única idea de llegar al hospital cuanto antes.
PRIMERA PARTE
Capítulo 1
Tras más de dos meses yendo a diario al Clínico San Carlos, Jaime tenía sus rutinas de aparcamiento y llegada. El hall de entrada al inmenso edificio hospitalario, que tan extraño le había parecido aquellas primeras veces, era ahora tan familiar como su propia casa.
Hoy llegaba con la alegría de que había habido un nuevo cambio. Y positivo.
Tras el coma inducido al que habían sometido a Marta, por fin la habían despertado y, según le había informado la enfermera, si respondía bien las próximas veinticuatro horas, la trasladarían a planta.
Su madre, siempre práctica y siempre dos pasos por delante, no había dejado de atosigarle para que preguntara si sería acertado trasladar a Marta a una clínica privada, con todo lo que aquello conllevaba de habitación particular, libre acceso de las visitas, sala de estar, en lugar de continuar con la sanidad pública.
No le pareció mal. No ignoraba que, una vez en planta, era un incordio compartir habitación con más pacientes y sus correspondientes familiares. Pero no estaba dispuesto a poner a su mujer en peligro si los doctores no lo tenían claro.
Llegó a la entrada de la UCI y tocó el timbre del telefonillo. Como ya le conocían, la enfermera que salió a abrirle le saludó y le esperó mientras se vestía con una bata azul, encima de su camisa blanca y sus vaqueros.
El box de Marta estaba diferente. Sin la máquina de respiración y solo un pulsómetro en el dedo, parecía más una habitación. En la repisa de la ventana, las flores que había encargado a diario, recibían, a través del cristal esmerilado, la luz de la mañana.
Debió hacer algún ruido, pues Marta giró la cabeza hacia él.
Se acercó rápido a la cama.
Qué delgada se había quedado. Y con el buen color que solía tener, dado que le encantaba estar al aire libre y tomar el sol, tenía el rostro tan blanco como la funda de la almohada.
Sin embargo, seguía tan preciosa como siempre. Y el aire de vulnerabilidad que mostraba, despertó en Jaime, otra vez, sentimientos hacia ella que había considerado que estaban enterrados.
Se sentó a su lado y le cogió la mano, con cuidado de no aplastarla.
—¡Hola! —murmuró algo emocionado.
Marta le mantuvo la mirada, escrutando su rostro como si fuera la primera vez que lo viera.
—¿Cómo te encuentras?
—Pues... desconcertada, la verdad. Me duele algo la cabeza y me siento muy floja, como si fuera incapaz de levantarme de la cama.
—No hace falta que te levantes. Todo lo que necesites, no tienes nada más que pedirlo. ¿Qué quieres?
—Creo que un poco de agua. Siento la boca y la garganta tan secas...
Jaime sirvió agua de una jarra que había al lado de un vaso, en la mesita. Poniéndose de pie, la ayudó a incorporarse y, con ayuda de la pajita, la vio beber.
—¿Mejor? —le preguntó cuando terminó.
Ella asintió.
—Gracias. Pero dígame, doctor, ¿por qué estoy aquí?, ¿qué me ha pasado?
Capítulo 2
Marta Gavilanes. Se llamaba Marta Gavilanes. Así se lo habían insistido una y otra vez, a pesar de que tanto el nombre como el apellido no le decían nada.
Había sufrido un accidente de coche y había estado más de dos meses en coma inducido debido a una fractura craneal. La lesión cerebral era lo que podía haber producido la amnesia.
Había intentado estar tranquila, pero ninguna de las caras que se asomaban por su cama le daba paz.
Había un hombre, alto, guapo, que decían que era su marido. ¡Su marido! ¿Cuándo se había casado ella? ¡Y ni siquiera sabía su nombre! ¿Tendrían hijos?
Un pinchazo en la cabeza le obligó a cerrar los ojos. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué le pasaba?
Oyó a la enfermera decir que le habían dado un tranquilizante, que su frecuencia cardíaca estaba disparaba, mientras su supuesto marido no le soltaba la mano.
—Descansa, cielo.
Sintió la caricia de sus labios en la frente. No le disgustó, quizá porque le resultaba familiar, quiso pensar mientras sentía cómo la oscuridad la abrazaba. Se durmió reconfortada con la sensación agradable del tierno beso de él.
Cuando volvió a abrir los ojos, el espacio a su alrededor había cambiado.
Enseguida echó en falta el zumbido al que ya se había acostumbrado de las máquinas de la UCI.
Ya no estaba rodeada de cortinas verdes, de cara a un pasillo, y no se oía el amigable charlar de las enfermeras.
Se encontraba en una habitación muy amplia con un ventanal a través de cuyo cristal podían verse las copas de los árboles. Eran plátanos de sombra. Lo sabía porque había leído en algún sitio que eran la especie más numerosa en las calles de Madrid y, desde donde estaba, podía distinguir algunas de las tricomas entre las hojas.
Entonces se acordó: la habían trasladado a una clínica privada, «a un sitio mejor», le había asegurado el hombre que decían era su marido.
Oyó a alguien respirar, algo parecido a un ronquido ligero, y se sobresaltó al darse cuenta de que no estaba sola.
Era su marido, se dijo otra vez. Le habían informado de que ella padecía amnesia, que por eso no se acordaba de él, ni de más cosas.
Al sentir que su corazón volvía a dispararse con el recuerdo, cerró los ojos y trató de calmarse. Se negaba a que la pincharan como las otras veces para dormirla. Tenía que afrontar la realidad. Respiró por la nariz y exhaló por la boca tratando de relajar su cuerpo.
¿Cómo podía conocer la especie de árboles que asomaban por la ventana, o que estaba en Madrid, y saber que era esta la capital de España, e ignorar su propio nombre o que estaba casada?
Debió despertar a su durmiente compañero, porque la siguiente vez que abrió los ojos, ya más calmada, se lo encontró mirándola.
Llevaba una arrugada camisa azul claro con las letras «JP» grabadas en un tono de azul más oscuro sobre el bolsillo.
—¿Cómo estás?
—Bien —contestó—. ¿Dónde estamos?
—Nos hemos trasladado a La Milagrosa. Así estamos con más privacidad y más cerca de casa. ¿Te parece bien?
Ella asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer?
—Se agradece la tranquilidad, sí.
—Eso pensé yo. —Y le cogió la mano como ya lo había hecho la anterior vez.
—¿Eres mi marido? —No supo de dónde había salido la pregunta tan directa.
Sin embargo, él sonrió.
—Sí. ¿Te parezco una buena elección? —le dijo sonriendo y fingiendo posar con un buen gesto.
Marta asintió, reconfortada por su sonrisa y devolviéndole a él otra.
—¡Dios, Marta! ¡Cuánto me alegro de que estés mejor! —dijo mientras le besaba los nudillos y la palma de la mano. La barba, incipiente, le hizo cosquillas y aunque era una sensación novedosa, también era muy agradable.
—Lo habrás pasado fatal, pobre. Me tienes que contar todo. No me acuerdo de nada. Ni siquiera... —se calló, cohibida.
—Ni siquiera... ¿qué?
—Ni siquiera me acuerdo de tu nombre.
El rostro de él se demudó, impresionado. Pero casi al instante, por la fuerza de su voluntad, sonrió y le dijo:
—Te acabarás acordando, ya verás. Pero pregúntame todo lo que quieras. Me llamo Jaime. Jaime Palma.
—Encantada, Jaime. Dicen que yo soy Marta Gavilanes. —Y sonriéndose ambos, se estrecharon la mano.
Capítulo 3
—¿Y hace cuánto nos casamos?
—Dos años.
Jaime se había acostumbrado. Ya no le dolían las constantes preguntas de ella. Los doctores habían insistido en que le respondiera a todo lo más sinceramente posible, que había muchas probabilidades de que recordara de repente. Con la mayor naturalidad posible le había contestado a sus preguntas sobre el accidente. Ella había fruncido el ceño al comprender que estaba con un hombre que no era su marido, a altas horas de la noche... y se había visto obligado a contarle que no era algo inusual.
Ella parecía recibir las informaciones con extrañeza. Tratando de digerir y de identificarse de alguna manera. Pero seguía sin hacerse la luz.
Había pasado una semana completa desde que Marta había salido del coma. Su joven esposa sabía hablar, leer, comer, beber, vestirse. Sin embargo, no recordaba su propio rostro, ni nada significativo de su vida. No se acordaba de sus padres, fallecidos cuando cumplió la mayoría de edad, ni del colegio en el que estudió. No se acordaba de Jaime, ni de haberse casado. Había parecido sinceramente asombrada cuando le había contado que el día del accidente conducía Elías Jordá, al que había definido como un amigo suyo. Incluso a Jaime le había parecido percibir un tono reprobador cuando Marta había preguntado por los detalles de su relación con aquel hombre.
Por otro lado, como si con la falta de memoria hubieran desaparecido también sus barreras, su carácter era más suave que nunca, incluso con cierto sentido del humor que le hacía sonreír constantemente. Y la curiosidad desnuda, ingenua y sincera, que la Marta antigua no se hubiera permitido nunca mostrar, era una nueva constante en ella.
Su rostro, antes siempre tan poco expresivo y frío, reflejaba su alma constantemente.
—¿Y no tenemos hijos?
—No. —Negó él, simplemente, temiendo lo que venía a continuación.
—¿Alguno de los dos no puede? —preguntó ella con esa sencillez con la que Jaime ya se estaba familiarizando.
—Lo ignoro. Nunca lo intentamos.
—¿Cómo que nunca lo intentamos?
Ante la diversión de Jaime, ella se sonrojó. ¿Qué estaría pensando?
—Tú no querías tenerlos, Marta —dijo al fin. ¿No le habían dicho los médicos que fuera sincero?
La paciente permaneció callada unos minutos. Jaime sabía que estaba rumiando y esperaba con ansia la siguiente pregunta.
—¿Y por qué no quería?
—Algunas parejas no quieren tener hijos, Marta. Es normal.
—¡Ah!
Sabía que la respuesta no le había satisfecho, pero imaginaba que lo dejaría ahí hasta que volviera a sacarlo de manera diferente, que era lo que hacía cuando no se quedaba contenta.
La entrada en la habitación de su madre y su hermana cortó nuevas pesquisas de su esposa.
Jaime se levantó a saludarlas sin perder de vista el rostro de Marta.
Su cara no reveló ningún reconocimiento, pero tenía, como siempre, la sonrisa afable en los labios.
—Cariño, son mi madre, Luisa, y mi hermana, Pilar.
—Encantada. —Era lo natural en ella, claro, pero tanto su suegra como su cuñada parecieron realmente afectadas por el comentario.
—¡Oh, Dios mío! ¿Es verdad que no recuerdas nada? ¿No nos recuerdas en absoluto?
Marta se encogió de hombros. En su camisón de Guezal y con la mano sujetando pudorosamente el embozo de las sábanas sobre su pecho, parecía una niña.
—Lo siento. Es como si no os hubiera visto nunca —aclaró con una naturalidad que estaba lejos de sentir y con la boca seca.
—¡Es horrible! —exclamó Pilar considerando la gravedad del infortunio—. ¿Y los médicos creen que recuperarás la memoria?
—Esperan que sí —dijo animosa Marta—. En realidad, según nos han dicho, en esto de la memoria, cada paciente es un mundo. Nos han contado que ha habido todo tipo de casos. Gente que pierde toda la memoria, como si hubiera vuelto a nacer: no sabe ni hablar, ni comer, cuando despierta del coma. Otros que solo han olvidado un tiempo antes del accidente. Y así... Algunos recuperan la memoria del todo. Otros solo una parte. Otros no la recuperan nunca y aprenden a vivir su nueva vida con ese vacío. —Empezó a sonar ligeramente entristecida y Jaime no quería verla así.
—Da igual lo que suceda, Marta, nos tienes para ti y para todo lo que necesites. No te preocupes. ¿Verdad que no te vas a angustiar? —la interrumpió con la esperanza de animarla.
—La verdad es que ignoro si se debe a la falta de memoria o qué, pero no me encuentro excesivamente apenada. No sé qué es lo que me he perdido. —Se encogió de hombros—. Me siento extraña, pero no sé, de momento estoy tan sobrecargada de información, que no me da tiempo a pensar en lo que haya podido perder.
—¿Cuándo os van a dar el alta? —preguntó Luisa, tratando de centrarse en la parte práctica.
—Mañana.
—¿Tienes ganas de ir a casa, cielo?
Marta se encogió de hombros, pero su sonrisa era tan enorme que los desarmó a los tres.
—Pues no me acuerdo de la casa. Y de momento esta habitación del hospital y la otra del Clínico son las únicas que recuerdo haber tenido en mi vida. Así que supongo que sí. Tengo mucha curiosidad por ver dónde vivo.
Capítulo 4
La curiosidad era, exactamente, la palabra que definía a Marta en aquellos días.
Se puso sin rechistar la ropa que le trajeron Luisa y Pilar y salió del cuarto de baño del hospital con un conjunto de pantalón y jersey de suave lanilla, pareciéndose tanto a la antigua Marta, que produjo en Jaime un extraño dolor verla, hasta que abrió la boca.
—He engordado un poquito, ¿o me gustaba la ropa apretada? —le preguntó a su marido, mientras se levantaba la camisa y le enseñaba los ceñidos pantalones en un gesto tan poco afectado que enseguida dejó de ser la antigua Marta.
En realidad, y según Jaime, había adelgazado, pero probablemente sí, le gustara llevar la ropa ceñida, marcando curvas y, como la nueva Marta lo había olvidado, le chocaba.
—Lo ignoro. Pero en cuanto llegues a casa, si quieres, te cambias y te pones otra cosa. Y si no hay nada que te guste en los armarios, compras ropa nueva.
Marta lo miró asombrada.
—No me voy a poner a comprar pantalones ahora. Estos están perfectos así. Solo preguntaba.
—¿Por qué?
—¿Mmm? —murmuró mientras se peinaba ante el espejo del aparador.
—¿Por qué no vas a ponerte a comprar ropa?
—No sé, Jaime, en realidad, no tengo ni idea ni del dinero que tenemos. ¿Teníamos buenos sueldos? —Se volvió a poner roja con ese rubor que ya se estaba haciendo tan familiar para su marido—. No sé cómo decirlo, pero es que no sé si hay ahorros para gastar o no.
—Tenemos dinero para gastar —aseguró Jaime tranquilamente y, se dio cuenta, hasta un poco divertido.
—Bien.
—¿Por qué? ¿Hay algo que quieras comprar?
—Pues, si te parece bien, solo si te parece bien, me gustaría mandar un detalle para las tres enfermeras que me han estado atendiendo estos días. Ellas... —Marta carraspeó incómoda—, bueno, ellas yo creo que han sido unas excelentes profesionales. ¿No te parece?
Se estaba poniendo tan roja como una amapola y Jaime se preguntó por qué le parecía tan encantador.
—Muy bien. ¿Flores? ¿Bombones? ¿Una joya?
—No lo sé. ¿Qué es lo habitual? ¿Flores, no?
—Perfecto. Díselo a Graciela y ella se encargará.
—¿Graciela?
—Es tu asistente.
—¿Tengo una asistente?
—En realidad se encarga de todo en la casa. Pero como la casa era asunto tuyo, pues sí. Es tu asistente.
A Marta se le abrieron los ojos.
—¿Necesito una asistente para llevar la casa?
Jaime se encogió de hombros.
—Supongo que así es más cómodo, sí.
«¿Qué tipo de casa tenemos?», quiso preguntar Marta, pero se mordió la lengua.
Su curiosidad iba a ser rápidamente respondida.
En la puerta de la Milagrosa, un chófer uniformado les esperaba ante un Tesla color marino, con la puerta trasera cortésmente abierta para ellos. Sin mediar palabra, le cogió a Jaime la bolsa de mano que llevaba y les ayudó a sentarse.
Marta echó de menos que ni siquiera les saludara y ella se sintió cohibida por su gesto adusto. Imponía bastante que no te hablase ni te mirase una persona con la que compartías un espacio tan pequeño. Igual estaba cumpliendo algún protocolo que ella desconocía, se consoló pensando.
Desde su cristal tintado, miró desfilar los edificios del barrio de Chamberí con los altos plátanos de sombra.
—Son plátanos de sombra... —musitó para escucharse decirlo en voz alta.
—¿Cómo dices?
—Los árboles de esta calle. Son plátanos de sombra. Me dan alergia. No sé cómo lo sé. Pero lo sé. Soy alérgica al polen de estos árboles en primavera.
Jaime la miró tratando de demostrar más tranquilidad de la que sentía. No recordaba a Marta con alergia, pero no es que hubiera prestado mucha atención, la verdad.
—Eso es bueno. Ya nos dijo la médico que la memoria podía volverte de golpe y porrazo, o poco a poco en pequeñas cosas. —Cogió la mano de ella—. Estás temblando —le dijo preocupado.
Marta se encogió de hombros.
—Nervios, supongo.
Jaime se llevó la mano a los labios y besó la palma en un gesto que ya estaba empezando a ser familiar para ella.
—La recomendación de la doctora fue que no te metieras prisa. Que si ha de volver, la memoria volverá. No te preocupes.
—Lo intento. ¡Pero es tan raro!
Le volvió a dar otro beso.
—Lo siento, cariño. Lo siento tanto todo.
—Tú no tienes la culpa.
—Mira —la distrajo, porque odiaba verla entristecida—, ya estamos en casa.
Marta miró cómo el chófer paraba ante un portal de doble hoja de madera y un techado a un agua cubriéndolo. El edificio, una casa individual, parecía encastrada entre dos altos edificios de pisos, en la calle Modesto Lafuente.
—¿Vivimos aquí?
Jaime asintió.
—¿No te suena ni un poco?
Marta se encogió de hombros.
—Quiero pensar que, si vivía en un palacio, no se me olvidaría, pero parece que sí que puede ser. —Le miró a él, excusándose—. Me he olvidado hasta del príncipe.
¡La leche!, pensó por dentro la joven, ¡somos ricos!
«Perros peligrosos», leyó que ponía un cartel fijado en la pared.
—¿Tenemos perro?
—Sí, pero no es precisamente peligroso.
—¡Ah!
—¿Por qué? ¿Te molesta?
—No sé. Creo que me gustan, sí. Hacen compañía, ¿no te parece?
—Supongo que sí. —Jaime se encogió de hombros.
No le mencionó que el precioso labrador que andaba libre por el terreno había sido su regalo de cumpleaños y que ella no solo no lo había apreciado lo más mínimo, sino que le había disgustado profundamente.
Entraron a un patio cerrado y el coche se paró ante los cuatro escalones que conducían a la puerta de entrada. La fachada era impresionante.
Una señora vestida con un sobrio traje camisero en azul marino, de robusta figura y pelo negro recogido en un moño, salió a recibirles.
Jaime cogió a Marta del codo para guiarla.
—Esta es Graciela, Marta.
«Mrs. Danvers», pensó la joven, viniéndole inmediatamente y como un relámpago una imagen de alguien muy parecida a aquella señora que la miraba inescrutable. ¿Quién era Mrs. Danvers?, se preguntó mientras esbozaba una educada sonrisa ante aquella imponente mujer.
—Encantada —en cuanto lo dijo, se dio cuenta de su error—. Bueno, encantada de volverla a ver —intentó aclarar.
Graciela esbozó una sonrisa forzada.
—No se preocupe. El señor me ha explicado su estado. La comprendo. ¿Necesitan algo?
—Pensaba enseñarle la casa a Marta —le informó Jaime—. Vaya preparando sus cosas y en un par de horas comemos —y dirigiéndose a su esposa, le preguntó—: ¿Te parece bien? ¿Tienes hambre?
Marta miraba el edificio ante ella. La puerta, entreabierta, ofrecía la vista de un luminoso hall. Distribuida desigualmente en dos y tres plantas, con ventanas y almenaras, el edificio, según le contó Jaime mientras daban una vuelta alrededor y contemplaban la parcela, era un pequeño palacete construido en 1927 por el arquitecto Jesús Carrasco-Muñoz Encina, uno de los más famosos del primer cuarto de siglo en la capital madrileña, por un encargo del marqués de Taurisano.
Enseguida les llegaron los alegres ladridos de un perro. Instintivamente, Marta se agarró al brazo de Jaime.
—¿Te da miedo?
—Creo que no, pero impone —dijo riendo cuando el labrador la olisqueó entre ladridos y movidas de cola.
—¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! —le saludó, encantada, acariciando su cabeza. El labrador, todavía un cachorro a pesar de su tamaño, lloriqueó de placer al sentirse el centro de atención—. ¡Yo creo que me reconoce! —dijo la joven, sin disimular su entusiasmo y sin importarle que le chupara la cara—. ¿No crees? —preguntó, sin mirar a Jaime—. ¿Cómo te llamas, bonito? ¡Eres precioso, sí!
—Fue tu regalo de cumpleaños hace unos meses.
No le quiso decir que ni siquiera le había puesto nombre.
—¿Es mío? ¿Eres mío, chiquitín? ¡Tengo un perro! ¡Ay, madre, qué ilusión! ¿Me has echado de menos?
La cola del perro se movía a tanta velocidad que Jaime pensó seriamente que se iba a fracturar la cadera.
—¿Cómo se llama?
Jaime se pasó la lengua por la boca no sabiendo qué decir.
—Creo que te referías a él como «el perro».
Marta, que había estado inclinada sobre el can, se incorporó para mirarle, asombrada.
—¿No le pusimos nombre?
—La verdad es que no.
—¿Por qué?
El silencio de Jaime solo duró unos segundos antes de que ella dejara de sostenerle la mirada.
—No me gustó el regalo, ¿no? —E hizo una mueca—. A lo mejor antes no me gustaba, pero ahora me encanta. ¡Me encanta tener un perro! —aseguró con sinceridad absoluta tal como reflejaban sus risas de placer cuando el perro la lamía.
Su marido se encogió de hombros.
—En su momento, me pareció buena idea.
Se guardó para sí mismo que aquel perro había sido otro de sus fallidos intentos de hacer a Marta más casera y familiar. Su prima, Lucía de Llanza, había mandado al grupo de WhatsApp de la familia mil vídeos y fotos con la nueva camada de labradores Red Fox de Fuente del Fresno y Jaime había pensado, ingenuamente, que un cachorro enternecería el endurecido corazón de su esposa, con la idea final de volver a conquistarla.
—Bueno, me parece precioso. ¡Muchas gracias! —le repitió, como si acabara de recibirlo. Y le depositó un ligero beso en la mejilla.
Jaime insistió en que el perro no entrara en la casa y, tras enseñarle los salones, la cocina, la puerta que llevaba a las dependencias del servicio y la planta donde estaban los dormitorios, Marta miró asombrada cómo le mostraba que tenían estancias separadas, unidas por una puerta interior comunicante.
—¿Dormimos en habitaciones distintas? —la joven sintió que se ruborizaba al preguntarlo.
Jaime no le respondió, tan incómodo como ella, simplemente la miró y asintió con la cabeza.
—Te dejaré sola un rato para que puedas organizarte y, si lo deseas, ponerte cómoda para comer. Estarás cansada. Échate un rato.
Capítulo 5
Marta estaba agazapada tras un mueble. Oía una conversación mantenida por un hombre y una mujer en la misma sala donde se encontraba ella.
Sabía que la voz de ella era de alguien familiar, pero la identidad se le escapaba entre los dedos en cuanto dejaba de escucharla interrumpida por la intervención del hombre.
El hombre y la mujer estaban discutiendo, chillándose incluso, y aunque Marta sentía ganas de intervenir y salir en defensa de ella, algo que no recordaba la mantenía detrás de aquel mueble sin atreverse a respirar.
Oyó entonces truenos y con la llegada de un rayo se apagaron y encendieron las luces de la estancia.
Iba a asomarse a mirar, pero una mano detrás de ella, cubriéndole la boca, la guio hacia un pecho de hombre envuelto en una camisa blanca y al olor de perfume masculino.
Al elevar la vista, asustada y todavía amordazada por la mano que le apretaba los labios con fuerza, vio un rostro desconocido que negaba con la cabeza y se llevaba el índice a los labios en el signo universal de guardar silencio.
Marta quería ver qué había pasado, pero el hombre no la dejó y la arrancó de allí, arrastrándola a la fuerza, y de repente, se despertó en penumbra, sudada y con el corazón atronando como si fuera un tambor.
Al principio no sabía dónde se encontraba. Sintió pánico. Hasta que recordó que le faltaba la memoria. ¡Qué paradoja! No se acordaba de nada, pero recordaba que le faltaba la memoria.
Entonces, ¿qué era lo que había soñado? ¿Un recuerdo? ¿Una pesadilla? ¿Quién era el hombre que le había prohibido mirar qué pasaba? ¿Qué había ocurrido para que aquel rayo y aquel trueno la asustaran tanto?
Se incorporó en la cama con la esperanza de respirar mejor.
Unos suaves golpes en la puerta le devolvieron a la actualidad.
—¿Estás lista para bajar a cenar? —le preguntaron mientras la puerta se abría apenas un palmo.
Era la voz de su marido. Su marido, ¡qué extraño! No recordaba haberle visto con anterioridad y, sin embargo, qué buen partido parecía: guapo, joven, rico, educado... ¿Cuándo se habían conocido? ¿Cómo se habían enamorado?
Marta carraspeó indecisa.
—Entra, por favor. Me he quedado dormida.
—Eso está bien. La doctora dijo que necesitarías dormir más de lo normal hasta que el cuerpo se recupere del todo.
Jaime había entrado en la habitación y con la delicadeza que ella ya había aprendido a ver en él, en lugar de encender la luz más luminosa del techo, se acercó a la más suave del aplique sobre el cabecero de la cama.
—¿Te encuentras bien?
—Ahora sí. Creo que he tenido una pesadilla.
—Si quieres, podemos pedir que te suban la cena aquí y no bajas.
—Al contrario. Creo que como no me canse un poco, no voy a poder dormir.
—Espero que no te importe que hayan venido mi madre y mi hermana a cenar con nosotros.
—¡Claro que no! ¡Son nuestra familia! —Lo pensaba sinceramente. Lo encontró normal—. Jaime...
—¿Sí?
—Nada. Estoy todavía con el sueño que he tenido.
—Cuéntamelo.