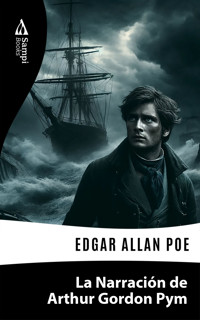
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"La Narración de Arthur Gordon Pym", relato de Edgar Allan Poe, narra la aventura de Pym, que se embarca clandestinamente en un ballenero. Tras un motín y diversas adversidades, incluyendo canibalismo y desastres naturales, la historia culmina en un misterioso e inconcluso encuentro en el Polo Sur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Narración de Arthur Gordon Pym
Edgar Allan Poe
SYNOPSIS
“La Narración de Arthur Gordon Pym”, relato de Edgar Allan Poe, narra la aventura de Pym, que se embarca clandestinamente en un ballenero. Tras un motín y diversas adversidades, incluyendo canibalismo y desastres naturales, la historia culmina en un misterioso e inconcluso encuentro en el Polo Sur.
Keywords
Misterio, Supervivencia, Aislamiento
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
Nota Introductoria
A mi regreso a los Estados Unidos hace unos meses, después de la extraordinaria serie de aventuras en los Mares del Sur y en otros lugares, de las que se da cuenta en las páginas siguientes, un accidente me llevó a la sociedad de varios caballeros en Richmond, Virginia, que sentían un profundo interés en todo lo relacionado con las regiones que había visitado, y que constantemente me instaban, como un deber, a dar mi narración al público. Sin embargo, tuve varias razones para negarme a hacerlo, algunas de las cuales eran de naturaleza totalmente privada y no concernían a nadie más que a mí; otras no tanto. Una consideración que me disuadió fue que, al no haber llevado un diario durante la mayor parte del tiempo en que estuve ausente, temía no ser capaz de escribir, de mera memoria, una declaración tan minuciosa y conectada como para tener la apariencia de la verdad que realmente poseería, salvo la exageración natural e inevitable a la que todos somos propensos cuando detallamos acontecimientos que han tenido una poderosa influencia en la excitación de las facultades imaginativas. Otra razón era que los incidentes que iba a narrar eran de una naturaleza tan positivamente maravillosa que, a pesar de que mis afirmaciones no tenían por qué estar respaldadas (excepto por la evidencia de un solo individuo, un indio mestizo), sólo podía esperar que creyeran en mí mi familia y aquellos de mis amigos que habían tenido razones, a lo largo de la vida, para confiar en mi veracidad, siendo la probabilidad de que el público en general considerara lo que yo presentara como una mera ficción ingeniosa e impúdica. La desconfianza en mis propias habilidades como escritor fue, sin embargo, una de las principales causas que me impidieron acceder a las sugerencias de mis consejeros.
Entre los caballeros de Virginia que manifestaron mayor interés por mi declaración, y más particularmente por la parte de ella que se refería al Océano Antártico, se encontraba el señor Poe, últimamente editor del "Southern Literary Messenger", una revista mensual publicada por el señor Thomas W. White, en la ciudad de Richmond. Me aconsejó encarecidamente, entre otras cosas, que preparara de inmediato un relato completo de lo que había visto y sufrido, y que confiara en la sagacidad y el sentido común del público, insistiendo, con gran plausibilidad, en que por muy tosco que fuera mi libro en cuanto a la mera autoría, su misma tosquedad, si es que la había, le daría más posibilidades de ser recibido como verdadero.
A pesar de esta declaración, no me decidí a hacer lo que me sugería. Más tarde me propuso (al ver que no me movería en el asunto) que le permitiera redactar, con sus propias palabras, una narración de la primera parte de mis aventuras, a partir de hechos proporcionados por mí, publicándola en el "Mensajero del Sur" bajo la apariencia de ficción. Al no encontrar objeción alguna, consentí en ello, estipulando únicamente que se mantuviera mi verdadero nombre. Dos números de la pretendida ficción aparecieron, por consiguiente, en el "Messenger" de enero y febrero (1837) y, para que pudiera ser considerada ciertamente como ficción, el nombre del señor Poe fue añadido a los artículos en el índice de la revista.
El modo en que fue recibida esta artimaña me indujo finalmente a emprender una recopilación y publicación regular de las aventuras en cuestión; porque descubrí que, a pesar del aire de fábula que tan ingeniosamente se había dado a la parte de mi declaración que apareció en el "Messenger" (sin alterar ni distorsionar un solo hecho), el público no estaba dispuesto en absoluto a recibirla como una fábula, y se enviaron varias cartas a la dirección del señor P., expresando claramente su convicción de lo contrario. Concluí entonces que los hechos de mi relato serían de tal naturaleza que llevarían consigo pruebas suficientes de su propia autenticidad y que, por consiguiente, tenía poco que temer de la incredulidad popular.
Hecha esta exposición, se verá de inmediato cuánto de lo que sigue afirmo que es de mi propia autoría; y también se comprenderá que ningún hecho es tergiversado en las primeras páginas que fueron escritas por el señor Poe. Incluso para aquellos lectores que no hayan visto el "Mensajero", será innecesario señalar dónde termina su parte y dónde comienza la mía; la diferencia de estilo se percibirá fácilmente.
A. G. PYM.
Capítulo 1
Me llamo Arthur Gordon Pym. Mi padre era un respetable comerciante de almacenes marítimos en Nantucket, donde nací. Mi abuelo materno era un abogado con buena práctica. Era afortunado en todo y había especulado con mucho éxito en acciones del Edgarton New Bank, como se llamaba antiguamente. Por estos y otros medios había conseguido reunir una buena suma de dinero. Creo que estaba más apegado a mí que a ninguna otra persona en el mundo, y yo esperaba heredar la mayor parte de sus bienes a su muerte. A los seis años me envió a la escuela del viejo señor Ricketts, un caballero con un solo brazo y de modales excéntricos, bien conocido por casi todos los que han visitado New Bedford. Permanecí en su escuela hasta los dieciséis años, cuando lo dejé por la academia del Sr. E. Ronald en la colina. Aquí me hice íntimo del hijo del señor Barnard, un capitán de barco, que generalmente navegaba al servicio de Lloyd y Vredenburgh; el señor Barnard también es muy conocido en Nueva Bedford, y estoy seguro de que tiene muchos parientes en Edgarton. Su hijo se llamaba Augustus y era casi dos años mayor que yo. Había hecho un viaje ballenero con su padre en el John Donaldson, y siempre me hablaba de sus aventuras en el Pacífico Sur. Yo solía ir a menudo a casa con él, y me quedaba todo el día, y a veces toda la noche. Ocupábamos la misma cama, y él se aseguraba de mantenerme despierto hasta casi el amanecer, contándome historias de los nativos de la isla de Tinian y de otros lugares que había visitado en sus viajes. Al final no pude evitar interesarme por lo que me contaba, y poco a poco sentí el mayor deseo de hacerme a la mar. Poseía un velero llamado Ariel, que valía unos setenta y cinco dólares. Tenía media cubierta y estaba aparejado como un balandro; he olvidado su tonelaje, pero en él cabían diez personas sin mucho apiñamiento. En este barco teníamos la costumbre de hacer algunas de las travesías más locas del mundo; y, cuando ahora pienso en ellas, me parece una maravilla estar vivo hoy en día.
Relataré una de estas aventuras a modo de introducción a una narración más larga y trascendental. Una noche hubo una fiesta en casa del señor Barnard, y tanto Augustus como yo estábamos no poco embriagados hacia el final de la misma. Como de costumbre en tales casos, preferí ocupar parte de su cama antes que irme a casa. Se durmió, según me pareció, muy tranquilo (era cerca de la una cuando terminó la fiesta), y sin decir una palabra sobre su tema favorito. Habría transcurrido media hora desde que nos acostamos, y yo estaba a punto de adormecerme, cuando él se levantó de repente y juró terriblemente que no se dormiría por ningún Arthur Pym de la cristiandad, cuando soplaba una brisa tan gloriosa del sudoeste. Nunca me quedé tan asombrado en mi vida, sin saber lo que pretendía, y pensando que los vinos y licores que había bebido le habían puesto completamente fuera de sí. Sin embargo, procedió a hablar con mucha frialdad, diciendo que sabía que yo lo suponía ebrio, pero que nunca había estado más sobrio en su vida. Añadió que sólo estaba cansado de estar en la cama como un perro en una noche tan agradable, y que estaba decidido a levantarse, vestirse y salir a divertirse con el barco. Apenas puedo decir qué fue lo que me poseyó, pero en cuanto sus palabras salieron de su boca, sentí un estremecimiento de la mayor excitación y placer, y pensé que su loca idea era una de las cosas más encantadoras y razonables del mundo. Soplaba casi un vendaval y el tiempo era muy frío, pues estábamos a finales de octubre. Sin embargo, salté de la cama en una especie de éxtasis y le dije que yo era tan valiente como él y estaba tan cansado como él de estar en la cama como un perro, y tan dispuesto a cualquier diversión o retozo como cualquier Augustus Barnard de Nantucket.
No perdimos tiempo en ponernos la ropa y apresurarnos a bajar a la barca. Estaba en el viejo y deteriorado muelle junto al aserradero de Pankey & Co. y casi se golpeaba contra los ásperos troncos. Augustus subió a ella y la achicó, pues estaba casi medio llena de agua. Hecho esto, izamos el foque y la vela mayor, nos mantuvimos a tope y salimos audazmente a la mar.
El viento, como ya he dicho, soplaba fresco del suroeste. La noche era muy clara y fría. Augustus había tomado el timón y yo me situé junto al mástil, en la cubierta del camarote. Avanzábamos a gran velocidad; ninguno de los dos había dicho una palabra desde que nos soltamos del muelle. Pregunté a mi compañero qué rumbo pensaba tomar y a qué hora creía probable que regresáramos. Silbó durante unos minutos, y luego dijo crudamente: "Me voy a la mar; usted puede irse a casa si lo cree oportuno". Al volver mis ojos hacia él, percibí de inmediato que, a pesar de su supuesta despreocupación, estaba muy agitado. Podía verle claramente a la luz de la luna; su rostro estaba más pálido que el mármol y su mano temblaba tan excesivamente que apenas podía sostener el timón. Me di cuenta de que algo había ido mal y me alarmé seriamente. En aquel momento yo sabía muy poco sobre el manejo de un barco y dependía por completo de la pericia náutica de mi amigo. Además, el viento había aumentado repentinamente, ya que nos alejábamos rápidamente de tierra firme. A pesar de todo, me avergonzaba revelar cualquier inquietud y durante casi media hora mantuve un resuelto silencio. Sin embargo, no pude soportarlo más y hablé con Augusto sobre la conveniencia de dar media vuelta. Como antes, pasó casi un minuto antes de que me contestara o hiciera caso de mi sugerencia. "Dentro de poco", dijo al fin, "habrá tiempo suficiente para volver a casa dentro de poco". Yo había esperado una respuesta similar, pero había algo en el tono de estas palabras que me llenó de una indescriptible sensación de terror. Volví a mirar atentamente al interlocutor. Tenía los labios perfectamente lívidos y las rodillas le temblaban tan violentamente que apenas parecía capaz de mantenerse en pie. "Por el amor de Dios, Augustus", grité, ahora muy asustado, "¿qué te pasa? ¿qué vas a hacer?" "¡Problemas!", balbuceó, aparentemente muy sorprendido, soltando el timón en el mismo momento y cayendo hacia delante en el fondo de la barca. "¿Problemas... qué...? ¿No lo ves?" Ahora me di cuenta de toda la verdad. Volé hacia él y lo levanté. Estaba borracho, terriblemente borracho; ya no podía tenerse en pie, ni hablar, ni ver. Tenía los ojos perfectamente vidriosos, y cuando lo solté en el extremo de mi desesperación, rodó como un simple tronco en el agua de la sentina, de donde lo había sacado. Era evidente que, durante la noche, había bebido mucho más de lo que yo sospechaba, y que su conducta en la cama había sido el resultado de un estado de embriaguez muy concentrado, un estado que, como la locura, con frecuencia permite a la víctima imitar el comportamiento externo de alguien en perfecta posesión de sus sentidos. La frescura del aire nocturno, sin embargo, había tenido su efecto habitual -la energía mental empezó a ceder ante su influencia- y la confusa percepción que sin duda tenía entonces de su peligrosa situación había contribuido a acelerar la catástrofe. Ahora estaba completamente insensible, y no había ninguna probabilidad de que fuera de otro modo durante muchas horas.
Difícilmente puede concebirse el extremo de mi terror. Los vapores del vino que acababa de tomar se habían evaporado, dejándome doblemente tímido e irresoluto. Sabía que era totalmente incapaz de manejar el barco, y que un viento feroz y una fuerte marea menguante nos llevaban a la destrucción. Era evidente que una tempestad se cernía sobre nosotros; no teníamos brújula ni provisiones; y estaba claro que, si manteníamos el rumbo actual, nos perderíamos de vista antes del amanecer. Estos pensamientos, con una multitud de otros igualmente temibles, pasaron por mi mente con una rapidez desconcertante, y durante algunos momentos me paralizaron más allá de la posibilidad de hacer cualquier esfuerzo. El barco se deslizaba por el agua a una velocidad terrible, lleno ante el viento, sin obstáculos en el foque ni en la vela mayor, con la proa completamente bajo la espuma. Fue un milagro que no se fuera a pique; Augusto había soltado el timón, como ya he dicho, y yo estaba demasiado agitado para pensar en tomarlo yo mismo. Por suerte, sin embargo, se mantuvo firme, y poco a poco recuperé cierto grado de presencia de ánimo. Sin embargo, el viento aumentaba terriblemente, y cada vez que nos levantábamos de una zambullida hacia adelante, el mar de atrás caía y nos inundaba de agua. Además, yo estaba tan entumecido en todos los miembros que casi no sentía nada. Por fin, reuní la resolución de la desesperación y, corriendo hacia la vela mayor, la solté. Como era de esperar, voló por encima de la proa y, empapándose de agua, se llevó el mástil corto por la borda. Sólo este último accidente me salvó de una destrucción instantánea. Con el foque solamente, me puse a navegar con el viento en contra, con mar gruesa de vez en cuando, pero aliviado del terror de una muerte inmediata. Tomé el timón y respiré con mayor libertad al ver que aún nos quedaba una posibilidad de escapar. Augusto yacía todavía sin sentido en el fondo del bote; y como había peligro inminente de que se ahogara (el agua tenía casi un pie de profundidad justo donde había caído), me las ingenié para levantarlo parcialmente y mantenerlo sentado, pasándole una cuerda alrededor de la cintura y atándola a una argolla de la cubierta del bote. Después de haber arreglado todo lo mejor que pude en mi fría y agitada condición, me encomendé a Dios, y me decidí a soportar lo que pudiera suceder con toda la fortaleza de mi poder.
Apenas había tomado esta resolución, cuando, de repente, un fuerte y prolongado grito o alarido, como salido de las gargantas de mil demonios, pareció impregnar toda la atmósfera alrededor y por encima del barco. Jamás olvidaré la intensa agonía de terror que experimenté en aquel momento. Se me erizaron los cabellos de la cabeza, sentí que la sangre se me congelaba en las venas, mi corazón dejó de latir por completo y, sin haber levantado los ojos para averiguar el origen de mi alarma, caí de cabeza e insensible sobre el cuerpo de mi compañero caído.
Al revivir, me encontré en el camarote de un gran barco ballenero (el Penguin) con destino a Nantucket. Varias personas estaban a mi lado, y Augustus, más pálido que la muerte, se afanaba en rozarme las manos. Al verme abrir los ojos, sus exclamaciones de gratitud y alegría provocaron alternativamente risas y lágrimas entre los personajes de aspecto rudo que estaban presentes. El misterio de nuestra existencia quedó pronto explicado. Habíamos sido arrollados por el barco ballenero, que navegaba a toda vela hacia Nantucket y, por consiguiente, corría casi perpendicularmente a nuestro rumbo. Varios hombres vigilaban la proa, pero no percibieron nuestro barco hasta que fue imposible evitar el contacto; sus gritos de advertencia al vernos fueron lo que me alarmó tan terriblemente. El enorme barco, según me dijeron, pasó inmediatamente por encima de nosotros con la misma facilidad con que nuestro pequeño navío habría pasado por encima de una pluma, y sin el menor impedimento perceptible para su avance. De la cubierta de la víctima no salió ni un grito; se oyó un ligero chirrido mezclado con el rugido del viento y del agua, cuando la frágil corteza que fue engullida rozó por un momento la quilla de su destructor, pero eso fue todo. El capitán (E. T. V. Block, de New London), pensando que nuestro barco (que, como se recordará, estaba desarbolado) era un simple proyectil cortado a la deriva por inútil, siguió su rumbo sin preocuparse más por el asunto. Afortunadamente, había dos vigías que juraron haber visto a una persona en nuestro timón, y representaron la posibilidad de salvarlo. Siguió una discusión, en la que Block se enfadó y, al cabo de un rato, dijo que "no era asunto suyo estar eternamente pendiente de las cáscaras de huevo; que el barco no debía dar vueltas por semejantes tonterías; y que si había un hombre atropellado, no era culpa de nadie más que suya, podía ahogarse y ser condenado", o alguna otra expresión en ese sentido. Henderson, el primer oficial, tomó ahora la palabra, indignado con razón, al igual que toda la tripulación, por un discurso que evidenciaba un grado tan bajo de despiadada atrocidad. Habló con franqueza, viéndose sostenido por los hombres, dijo al capitán que le consideraba un sujeto apto para la horca, y que desobedecería sus órdenes si le ahorcaban por ello en cuanto pusiera el pie en tierra. Se dirigió a popa, empujando a Block (que se puso pálido y no contestó) a un lado, y agarrando el timón, dio la orden, con voz firme, de ¡duro-a-lee! Los hombres volaron a sus puestos, y el barco giró hábilmente. Todo esto había durado casi cinco minutos, y se suponía que apenas cabía la posibilidad de salvar a nadie, aunque hubiera habido alguien a bordo. Sin embargo, como el lector ha visto, tanto Augustus como yo fuimos rescatados; y nuestra salvación parecía haber sido provocada por dos de esas casi inconcebibles piezas de buena fortuna que son atribuidas por los sabios y piadosos a la especial interferencia de la Providencia.
Cuando el barco estaba todavía en calma, el oficial arrió la lancha y saltó a ella con los dos hombres que, según creo, dijeron haberme visto al timón. Acababan de dejar el barco a sotavento (la luna seguía brillando intensamente) cuando dio un largo y fuerte bandazo a barlovento, y Henderson, en el mismo momento, incorporándose en su asiento, gritó a su tripulación que retrocedieran. No quiso decir nada más, repitiendo su grito con impaciencia: ¡Agua atrás! ¡Agua atrás! Los hombres retrocedieron tan rápidamente como les fue posible, pero para entonces el barco ya había dado la vuelta y se había puesto a toda máquina, a pesar de que toda la tripulación hacía grandes esfuerzos por izar las velas. A pesar del peligro del intento, el oficial se aferró a las cadenas de la mayor en cuanto estuvieron a su alcance. Otra gran sacudida hizo que el costado de estribor del buque saliera del agua casi hasta la quilla, cuando la causa de su ansiedad se hizo bastante obvia. Se veía el cuerpo de un hombre adherido de la manera más singular al fondo liso y brillante (el Pingüino era de cobre y estaba sujeto con cobre), y golpeando violentamente contra él con cada movimiento del casco. Después de varios esfuerzos inútiles, realizados durante las sacudidas del barco, y con el riesgo inminente de que el bote se hundiera, fui finalmente liberado de mi peligrosa situación y subido a bordo, pues el cuerpo resultó ser el mío. Al parecer, uno de los pernos de madera, que se había abierto paso a través del cobre, había detenido mi avance al pasar por debajo del barco y me había sujetado de un modo tan extraordinario a su fondo. La cabeza del perno se había abierto paso a través del cuello de la chaqueta de batista verde que llevaba puesta, y a través de la parte posterior de mi cuello, forzándose a salir entre dos tendones y justo debajo de la oreja derecha. Me acostaron inmediatamente, aunque la vida parecía haberse extinguido por completo. No había cirujano a bordo. El capitán, sin embargo, me trató con toda atención, para enmendar, supongo, a los ojos de su tripulación, su atroz comportamiento en la parte anterior de la aventura.
Entretanto, Henderson había vuelto a alejarse del barco, aunque el viento soplaba ahora casi como un huracán. No llevaba muchos minutos fuera cuando cayó junto a algunos fragmentos de nuestro barco, y poco después uno de los hombres que lo acompañaban afirmó que podía distinguir a intervalos un grito de socorro en medio del rugido de la tempestad. Esto indujo a los valientes marineros a perseverar en su búsqueda durante más de media hora, aunque el capitán Block les hizo repetidas señales para que regresaran, y aunque cada momento en el agua en un barco tan frágil estaba cargado para ellos del peligro más inminente y mortal. De hecho, es casi imposible concebir cómo la pequeña embarcación en la que se encontraban pudo haber escapado a la destrucción por un solo instante. Sin embargo, había sido construido para el servicio ballenero, y estaba equipado, según he tenido razones para creer desde entonces, con cámaras de aire, a la manera de algunos botes salvavidas utilizados en la costa de Gales.
Después de buscar en vano durante el tiempo mencionado, decidieron volver al barco. Apenas habían tomado esta decisión cuando un débil grito surgió de un objeto oscuro que flotaba rápidamente. Lo persiguieron y pronto lo alcanzaron. Resultó ser toda la cubierta del Ariel. Augustus se debatía cerca de él, aparentemente en sus últimos estertores. Al agarrarlo, descubrieron que estaba atado con una cuerda al madero flotante. Esta cuerda, como se recordará, la había atado yo mismo alrededor de su cintura y la había sujetado a una argolla, con el fin de mantenerlo en posición vertical, y al parecer había sido en última instancia el medio de preservar su vida. El Ariel estaba un poco desarmado, y al hundirse su armazón se hizo pedazos; la cubierta del camarote, como era de esperar, se desprendió por completo de las vigas principales por la fuerza del agua, y flotó (sin duda con otros fragmentos) hasta la superficie.
Pasó más de una hora desde que lo subieron a bordo del Pingüino antes de que pudiera dar cuenta de sí mismo o comprender la naturaleza del accidente que había sufrido nuestro barco. Al fin se despertó completamente y habló mucho de sus sensaciones mientras estaba en el agua. La primera vez que alcanzó algún grado de conciencia, se encontró bajo la superficie, dando vueltas y vueltas con una rapidez inconcebible, y con una cuerda enrollada en tres o cuatro pliegues alrededor del cuello. Un instante después sintió que ascendía rápidamente, cuando, al golpear violentamente su cabeza contra una dura sustancia, volvió a caer en la insensibilidad. Al revivir de nuevo, se hallaba en plena posesión de su razón, que, sin embargo, seguía estando en gran medida nublada y confusa. Ahora sabía que había ocurrido algún accidente y que estaba en el agua, aunque su boca estaba por encima de la superficie y podía respirar con cierta libertad. Posiblemente, en aquel momento la cubierta se movía rápidamente a la deriva del viento, arrastrándolo a él mientras flotaba de espaldas. Por supuesto, mientras hubiera podido mantener esta posición, habría sido casi imposible que se ahogara. De pronto, una marejada lo arrojó directamente a cubierta, posición que se esforzó por mantener, gritando a intervalos pidiendo auxilio. Justo antes de ser descubierto por el señor Henderson, se había visto obligado a aflojar su agarre por agotamiento y, cayendo al mar, se había dado por perdido. Durante todo el tiempo que duró su lucha no tuvo el menor recuerdo del Ariel, ni de los asuntos relacionados con el origen de su desastre. Un vago sentimiento de terror y desesperación se había apoderado por completo de sus facultades. Cuando por fin lo recogieron, todas sus facultades mentales habían fallado y, como ya se ha dicho, transcurrió casi una hora desde que subió a bordo del Penguin antes de que fuera plenamente consciente de su estado. En lo que a mí respecta, fui resucitado de un estado casi mortal (y después de haber intentado en vano todos los demás medios durante tres horas y media) mediante una vigorosa fricción con franelas bañadas en aceite caliente, un procedimiento sugerido por Augustus. La herida del cuello, aunque de feo aspecto, no tuvo mayores consecuencias, y pronto me recuperé de sus efectos.
El Penguin llegó a puerto a eso de las nueve de la mañana, después de haber sufrido uno de los vendavales más severos jamás experimentados frente a Nantucket. Augustus y yo nos las arreglamos para llegar a casa del señor Barnard a tiempo para el desayuno, que por suerte llegó algo tarde debido a la fiesta de la noche. Supongo que todos los comensales estaban demasiado fatigados como para fijarse en nuestro aspecto hastiado; desde luego, no habría soportado un escrutinio muy rígido. Sin embargo, los colegiales pueden hacer maravillas en materia de engaño, y creo sinceramente que ninguno de nuestros amigos de Nantucket tenía la menor sospecha de que la terrible historia que contaban algunos marineros de la ciudad, de que habían arrollado un barco en alta mar y ahogado a unos treinta o cuarenta pobres diablos, se refiriera al Ariel, a mi compañero o a mí. Desde entonces, los dos hemos hablado muy a menudo del asunto, pero nunca sin estremecernos. En una de nuestras conversaciones, Augusto me confesó francamente que en toda su vida no había experimentado una sensación de consternación tan atroz como cuando, a bordo de nuestro pequeño bote, descubrió por primera vez el alcance de su intoxicación y sintió que se hundía bajo su influencia.
Capítulo 2
En ningún asunto de mero prejuicio, a favor o en contra, deducimos inferencias con entera certeza, ni siquiera de los datos más simples. Podría suponerse que una catástrofe como la que acabo de relatar habría enfriado eficazmente mi incipiente pasión por el mar. Por el contrario, nunca experimenté un anhelo más ardiente por las salvajes aventuras propias de la vida de un navegante que una semana después de nuestra milagrosa liberación. Este corto período resultó ser lo suficientemente largo como para borrar de mi memoria las sombras y sacar a la luz todos los puntos de color agradablemente excitantes, todo el pintoresquismo del último y peligroso accidente. Mis conversaciones con Augusto se hacían cada vez más frecuentes y más intensamente interesantes. Tenía una manera de relatar sus historias del océano (de las que ahora sospecho que más de la mitad eran puras invenciones) muy adecuada para congeniar con alguien de mi temperamento entusiasta y de mi imaginación un tanto sombría, aunque brillante. Es extraño, también, que suscitara con más fuerza mis sentimientos a favor de la vida de un marino, cuando representaba sus momentos más terribles de sufrimiento y desesperación. Para el lado bueno de la pintura yo tenía una simpatía limitada. Mis visiones eran de naufragio y hambre; de muerte o cautiverio entre hordas bárbaras; de una vida arrastrada por el dolor y las lágrimas, sobre alguna roca gris y desolada, en un océano inaccesible y desconocido. Tales visiones o deseos -pues eran deseos- son comunes, según me han asegurado desde entonces, a toda la numerosa raza de melancólicos entre los hombres; en la época de que hablo yo los consideraba sólo como vislumbres proféticos de un destino que en cierta medida me sentía obligado a cumplir. Augusto entró de lleno en mi estado de ánimo. Es probable, en efecto, que nuestra íntima comunión se tradujera en un intercambio parcial de caracteres.
Unos dieciocho meses después del desastre del Ariel, la firma Lloyd y Vredenburgh (una casa relacionada de algún modo con Messieurs Enderby, creo que de Liverpool) se dedicaba a reparar y equipar el bergantín Grampus para un viaje ballenero. Era un viejo armatoste que apenas podía navegar cuando le hicieron todo lo que se podía hacer. Apenas sé por qué fue elegido en lugar de otros buenos barcos pertenecientes a los mismos propietarios, pero así fue. El señor Barnard fue designado para comandarlo, y Augustus iba con él. Mientras se preparaba el bergantín, me insistió con frecuencia en la excelencia de la oportunidad que se me ofrecía de satisfacer mi deseo de viajar. No me encontraba en absoluto reacio a escucharle, pero el asunto no podía resolverse tan fácilmente. Mi padre no se opuso directamente; pero mi madre se puso histérica a la sola mención del proyecto; y, sobre todo, mi abuelo, de quien yo esperaba mucho, juró cortarme un chelín si alguna vez volvía a tocarle el tema. Sin embargo, estas dificultades, lejos de aplacar mi deseo, no hicieron más que avivar la llama. Decidí ir a toda costa y, después de dar a conocer mis intenciones a Augusto, nos pusimos a organizar un plan para llevarlo a cabo. Entretanto, me abstuve de hablar del viaje con ninguno de mis parientes y, como me ocupaba aparentemente de mis estudios habituales, se supuso que había abandonado el proyecto. Desde entonces he examinado con frecuencia mi conducta en esta ocasión con sentimientos de desagrado y de sorpresa. La intensa hipocresía de que me valí para llevar adelante mi proyecto, hipocresía que impregnó cada palabra y cada acción de mi vida durante un período tan largo, sólo pudo hacerse tolerable para mí mismo por la salvaje y ardiente expectación con que esperaba la realización de mis largamente acariciadas visiones de viaje.
En cumplimiento de mi plan de engaño, me vi necesariamente obligado a dejar muchas cosas a cargo de Augustus, que estaba ocupado la mayor parte del día a bordo del Grampus, ocupándose de algunos arreglos para su padre en el camarote y en la bodega. Por la noche, sin embargo, nos reuníamos y hablábamos de nuestras esperanzas. Después de que transcurriera así casi un mes, sin que llegáramos a ningún plan que considerásemos con probabilidades de éxito, me dijo por fin que había decidido todo lo necesario. Yo tenía un pariente que vivía en New Bedford, el señor Ross, en cuya casa tenía la costumbre de pasar de vez en cuando dos o tres semanas. El bergantín debía zarpar hacia mediados de junio (junio de 1827), y se acordó que, uno o dos días antes de que se hiciera a la mar, mi padre recibiría una nota, como de costumbre, del señor Ross, pidiéndome que fuera a pasar quince días con Robert y Emmet (sus hijos). Augustus se encargó de redactar esta nota y de hacerla llegar. Habiendo partido, como suponía, hacia Nueva Bedford, debía presentarme a mi compañero, quien me buscaría un escondite en el Grampus. Este escondite, me aseguró, sería lo suficientemente cómodo para una estancia de muchos días, durante los cuales no debía hacer acto de presencia. Cuando el bergantín hubiera avanzado tanto en su rumbo que ya no fuera posible dar marcha atrás, me instalaría formalmente en todas las comodidades del camarote; y en cuanto a su padre, no haría más que reírse a carcajadas de la broma. Se encontrarían barcos suficientes para enviar una carta a casa explicando la aventura a mis padres.
Llegó por fin mediados de junio, y todo había madurado. La nota fue escrita y entregada, y un lunes por la mañana salí de casa para el paquete de New Bedford, como se suponía. Sin embargo, fui directamente a ver a Augustus, que me esperaba en la esquina de una calle. Nuestro plan original era que yo me mantuviera apartado hasta que oscureciera, y luego me deslizara a bordo del bergantín; pero, como ahora había una espesa niebla a nuestro favor, se acordó no perder tiempo en ocultarme. Augustus se dirigió hacia el muelle, y yo le seguí a poca distancia, envuelto en una gruesa capa de marinero, que había traído consigo, para que mi persona no fuera fácilmente reconocida. Justo cuando doblamos la segunda esquina, después de pasar el pozo del señor Edmund, quién apareció, de pie justo delante de mí, y mirándome fijamente a la cara, sino el viejo señor Peterson, mi abuelo. "Vaya, bendita sea, Gordon", dijo, tras una larga pausa, "vaya, vaya, ¿de quién es esa sucia capa que llevas puesta?". "¡Señor!" respondí, asumiendo, tan bien como pude, en la exigencia del momento, un aire de ofendida sorpresa, y hablando en el más áspero de todos los tonos imaginables- "¡Señor! está usted muy equivocado; mi nombre, en primer lugar, no se parece en nada a Goddin, y me gustaría que usted supiera mejor, canalla, que llamar a mi nuevo abrigo una mariconada". Por mi vida que apenas pude contenerme de gritar de risa ante la extraña manera en que el viejo caballero recibió esta hermosa reprimenda. Retrocedió dos o tres pasos, se puso primero pálido y luego excesivamente rojo, se levantó las gafas y, tras bajárselas, corrió hacia mí con el paraguas en alto. Sin embargo, se detuvo en seco, como si le asaltara un súbito recuerdo, y en seguida, dándose la vuelta, se alejó cojeando calle abajo, temblando todo el tiempo de rabia y murmurando entre dientes: "No servirá, gafas nuevas, pensé que era Gordon,".
Después de esta escapada por los pelos, procedimos con mayor cautela y llegamos a nuestro destino sanos y salvos. Sólo había uno o dos tripulantes a bordo, y estaban ocupados en la proa, haciendo algo en las peinetas del castillo de proa. Sabíamos muy bien que el capitán Barnard estaba ocupado en casa de Lloyd y Vredenburgh, y que permanecería allí hasta bien entrada la noche, por lo que no teníamos mucho que temer por él. Augustus subió primero por la borda, y yo le seguí al poco rato, sin que los hombres que trabajaban se dieran cuenta. Entramos inmediatamente en el camarote y no encontramos a nadie. Estaba acondicionada de la manera más confortable, cosa poco corriente en un barco ballenero. Había cuatro camarotes excelentes, con literas amplias y cómodas. También había una gran estufa y una alfombra muy gruesa y valiosa que cubría el suelo del camarote y de los camarotes. El techo tenía dos metros y medio de altura y, en resumen, todo parecía más espacioso y agradable de lo que yo había previsto. Augusto, sin embargo, me concedió poco tiempo para observar, insistiendo en la necesidad de que me ocultara lo antes posible. Me condujo a su camarote, que estaba a estribor del bergantín, junto a los mamparos. Al entrar, cerró la puerta y echó el cerrojo. Pensé que nunca había visto una habitación tan bonita como aquella. Tenía unos tres metros de largo y una sola litera que, como ya he dicho, era ancha y cómoda. En la parte del armario más cercana a los mamparos había un espacio de cuatro pies cuadrados, con una mesa, una silla y un conjunto de estantes colgantes llenos de libros, principalmente libros de viajes. Había muchas otras pequeñas comodidades en la habitación, entre las que no debo olvidar una especie de caja fuerte o nevera, en la que Augustus me señaló una gran cantidad de manjares, tanto para comer como para beber.
Ahora presionó con los nudillos un punto de la alfombra en una esquina del espacio que acababa de mencionar, haciéndome saber que una porción del suelo, de unas dieciséis pulgadas cuadradas, había sido cuidadosamente recortada y ajustada de nuevo. Al presionar, esta porción se levantó en un extremo lo suficiente como para permitir el paso de su dedo por debajo. De este modo levantó la boca de la trampa (a la que la alfombra seguía sujeta con chinchetas), y descubrí que conducía a la bodega de popa. A continuación encendió una pequeña vela con una cerilla de fósforo y, colocando la luz en una linterna oscura, descendió con ella por la abertura, ordenándome que le siguiera. Así lo hice, y entonces él tapó el agujero con un clavo clavado en la parte inferior; la alfombra, por supuesto, volvió a su posición original en el suelo del camarote, y se ocultó todo rastro de la abertura.
La linterna emitía un rayo tan débil que me fue muy difícil abrirme paso a tientas a través de la confusa masa de madera entre la que me encontraba. Poco a poco, sin embargo, mis ojos se acostumbraron a la penumbra, y avancé con menos problemas, agarrándome a las faldas del abrigo de mi amigo. Al fin, después de arrastrarme y serpentear por innumerables pasadizos estrechos, me condujo a una caja de hierro, como las que se usan a veces para embalar loza fina. Tenía casi un metro y medio de alto y seis de largo, pero era muy estrecha. Encima de ella había dos grandes barriles de aceite vacíos, y sobre éstos, una gran cantidad de esteras de paja, amontonadas hasta la altura del suelo de la cabina. En todas las demás direcciones había un caos completo de casi todos los tipos de muebles de barco, junto con una mezcla heterogénea de cajas, cestas, barriles y fardos, de modo que parecía un milagro que hubiéramos descubierto algún paso hacia la caja. Más tarde descubrí que Augusto había dispuesto a propósito la estiba en esta bodega con el fin de proporcionarme una ocultación completa, habiendo tenido sólo un ayudante en el trabajo, un hombre que no salía en el bergantín.
Mi compañero me mostró ahora que uno de los extremos de la caja podía retirarse a voluntad. La hizo a un lado y mostró el interior, lo que me hizo mucha gracia. Un colchón de una de las literas del camarote cubría todo su fondo, y contenía casi todos los artículos de mera comodidad que podían amontonarse en un espacio tan reducido, dejándome, al mismo tiempo, espacio suficiente para acomodarme, sentado o tumbado de cuerpo entero. Entre otras cosas, había algunos libros, pluma, tinta y papel, tres mantas, una gran jarra llena de agua, un barril de galletas marinas, tres o cuatro inmensas salchichas de Bolonia, un enorme jamón, una pierna fría de cordero asado y media docena de botellas de licores. Procedí inmediatamente a tomar posesión de mi pequeño apartamento, y esto con sentimientos de mayor satisfacción, estoy seguro, que los que cualquier monarca haya experimentado jamás al entrar en un nuevo palacio. Augusto me indicó el modo de sujetar el extremo abierto de la caja, y luego, sosteniendo la vela cerca de la cubierta, me mostró un trozo de cuerda oscura que había a lo largo de ella. Esta cuerda, dijo, se extendía desde mi escondite a través de todas las vueltas necesarias entre los maderos, hasta un clavo que estaba clavado en la cubierta de la bodega, inmediatamente debajo de la trampilla que conducía a su camarote. Por medio de esta cuerda me sería fácil encontrar la salida sin su guía, si algún accidente imprevisto lo hiciera necesario. En ese momento se marchó, dejándome la linterna, junto con una copiosa provisión de velas y fósforo, y prometiendo visitarme tan a menudo como pudiera hacerlo sin ser observado. Esto ocurrió el diecisiete de junio.
Permanecí tres días y tres noches (hasta donde pude adivinar) en mi escondite sin salir de él en absoluto, excepto dos veces con el propósito de estirar mis miembros poniéndome erguido entre dos cajas justo enfrente de la abertura. Durante todo ese tiempo no vi nada de Augusto; pero esto no me causó gran inquietud, pues sabía que se esperaba que el bergantín se hiciera a la mar cada hora, y en el bullicio no encontraría fácilmente oportunidades de bajar hasta mí. Al fin oí abrirse y cerrarse el cepo, y en seguida me llamó en voz baja, preguntándome si todo iba bien y si deseaba alguna cosa. "Nada -respondí-; estoy todo lo cómodo que se puede estar; ¿cuándo zarpará el bergantín? "En menos de media hora estará cargado", respondió. "He venido a avisarle y a temer que se inquietara por mi ausencia. No tendré ocasión de volver hasta dentro de algún tiempo, tal vez hasta dentro de tres o cuatro días. Todo va sobre ruedas. Después de que suba y cierre la trampa, desplázate por la cuerda del látigo hasta donde está clavado el clavo. Allí encontrarás mi reloj, que puede serte útil, ya que no tienes luz diurna para medir el tiempo. Supongo que no sabrá cuánto tiempo lleva enterrado, sólo tres días; éste es el vigésimo. Le llevaría el reloj a su caja, pero temo que no lo vea". Con esto subió.





























