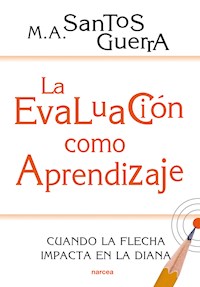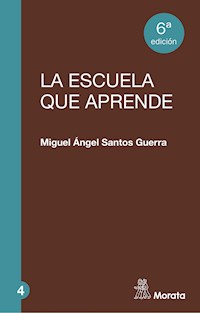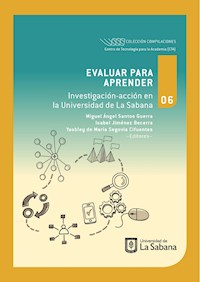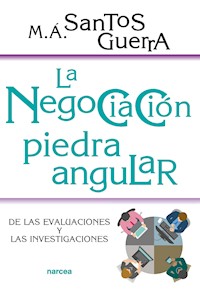
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Educación Hoy
- Sprache: Spanisch
Este libro nace de dos fuentes igualmente importantes. Por una parte, de las lecturas, la reflexión y el debate con colegas. Por otra, de la experiencia de muchas investigaciones y evaluaciones realizadas a lo largo de casi medio siglo de trabajo. Proviene de la práctica y conduce a la práctica. Se plantea la negociación en investigaciones y en evaluaciones, porque no toda investigación es una evaluación, aunque toda evaluación sea una investigación. Cada una de las modalidades de exploración tiene sus peculiaridades y sus exigencias. Pero en las dos se hace necesaria, a juicio del autor, la presencia de la negociación. Se trata de un manual que explica en qué consiste la negociación, su necesidad e importancia, sus fases (inicial, de proceso, de informes), sus principios, sus mitos y sus errores. Es un libro para saber y también para saber hacer. Especial mención merece el capítulo titulado "La flecha ética" en el que se defienden los valores democráticos de la evaluación/investigación ante las manipulaciones del poder. Se presentan dos ejemplos (uno en Bolivia, otro en España). También se presentan, de forma somera, varios casos en los que se puede ver el empleo de la negociación. En el último capítulo se presentan doce ejercicios que pretenden servir de ayuda para el entrenamiento en los procesos de evaluación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La negociación piedra angular
DE LAS EVALUACIONES Y LAS INVESTIGACIONES
Miguel Ángel Santos Guerra
NARCEA, S.A. DE EDICIONESMADRID
Para Carla: Stay strong for yourself
Índice
PRÓLOGO.Como el bambú: negociar con firmeza y flexibilidad
Lourdes de la Rosa Moreno
INTRODUCCIÓN. Palabras en el umbral
Miguel Ángel Santos Guerra
1. El sentido de la investigación/evaluación educativa
2. La investigación/evaluación cualitativa
Características de la investigación cualitativa
3. Qué, porqués y cómo de la negociación
Qué es negociación
Por qué es importante la negociación
La preparación de las negociaciones
Con quién hay que negociar
Cuándo hay que negociar
Cómo hay que negociar
Registro de la negociación
4. Fases de la negociación
Negociación inicial
Negociación de proceso
Negociación de informes
Preparar la negociación del informe
5. Mitos y errores de la negociación
Creencias sobre la negociación
6. El veto y la discrepancia
Acuerdos y discrepancias
Un ejemplo de discrepancia incorporada
7. La flecha ética
El caso de Bolivia
El caso de España
8. Documento de negociación
Un modelo de documento de negociación
9. Evaluaciones e investigaciones negociadas: estudio de casos
1. Evaluación de la formación inicial de los MIR de Medicina de Familia
2. Evaluación de un Programa de Educación Diabetológica en un Hospital
3. La participación de las familias a través de los Consejos Escolares de Centro
4. Evaluación de la participación de las familias de alumnos y alumnas inmigrantes en la escuela
5. Evaluación de un Método de enseñanza del inglés
6. Evaluación de la estética de los espacios escolares en un Colegio
7. Evaluación de los espacios escolares en una institución educativa
8. Evaluación de la Experimentación de la Reforma del Ciclo Superior de EGB en Andalucía
9. Evaluación de la formación inicial del profesorado de Secundaria de la rama de Educación Bilingüe-CLIL
10. Historia de vida de un joven con parálisis cerebral
10. Aprender a negociar: ejercicios para el aprendizaje
Necesidad de aprendizaje
Ejercicio 1. Factores que bloquean la comunicación
Ejercicio 2. Cómo ayudar a que otro se exprese
Ejercicio 3. Diagnóstico en enfermería
Ejercicio 4 ¿Para qué quieres la naranja?
Ejercicio 5. Las últimas 15 vacas
Ejercicio 6. Desempeño de papeles o roles
Ejercicio 7. Técnica Saturno
Ejercicio 8. La vela ardiendo
Ejercicio 9. Técnica de rotación ABC
Ejercicio 10. La historia del dedo camuflado
Ejercicio 11. Técnica de la bola de nieve
Ejercicio 12. Códigos de comunicación compartidos
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXO. Proyecto de evaluación del programa de acción tutorial LÓVA
Prólogo
Como el bambú: negociar con firmeza y flexibilidad
En una ocasión, al recordarle al participante principal de una investigación educativa que debería registrar por escrito, en audio o en vídeo nuestras conversaciones, me dijo en tono burlón:
— “Es verdad, me había olvidado de que yo era la cobaya”.
Otras veces, lo que se oye o se siente es:
— “No, el resultado de esta investigación es mío”.
Son demasiado frecuentes estas percepciones por parte de quienes participan, directa o indirectamente en las investigaciones.
La negociación en las investigaciones y las evaluaciones educativas resulta clave para asegurar lo máximo posible la utilidad social de estas y facilitar el control compartido sobre el impacto que puede suponer en quienes en ellas participan o en la sociedad en general. En este sentido, es aún más necesaria cuanto más vulnerables o “sin voz” sean las personas con quienes investigamos. En este sentido, la propia investigación, independientemente de sus objetivos o contenidos más concretos, puede contribuir a que quienes participen sean sujetos progresivamente más competentes y no “objetos” de las investigaciones o evaluaciones que les conciernen.
La negociación se convierte así, por su valor ético, de eficacia y de rigor, en la “piedra angular de las evaluaciones e investigaciones”, como apunta el título del libro que, quien esto lee, tiene en sus manos.
De ahí el valor de publicaciones que, como esta, contribuyen a la organización del conocimiento disponible en este ámbito del saber (aún insuficiente en nuestro país) y en la difusión, análisis y contraste de algunas de las prácticas existentes en relación con estos procesos de negociación. Y podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático emérito de la Universidad de Málaga (en cuyo Grupo de Investigación he tenido la suerte y el honor de participar durante muchos años), es uno de los académicos que más tiempo y con mayor profundidad viene trabajando teórica y prácticamente en el progresivo desarrollo y mejora de los procesos de negociación en las investigaciones y evaluaciones educativas en las que ha participado o que ha dirigido, en nuestro país y en otros de Latinoamérica (en Bolivia, Argentina y México, por ejemplo), de las cuales nos presenta una muestra.
Señala cristalinamente Miguel Ángel Santos, las razones por las que los procesos de negociación dan sentido ético y rigor: hacen transparentes los objetivos y la utilidad para quienes participan y para la sociedad en general (no solo para quienes investigan); permiten visibilizar y participar activa y críticamente con la diversidad de perspectivas existentes sobre los procedimientos y los resultados; facilitan el control democrático de los resultados por parte de quienes detentan el poder (ya sea quienes investigan o quienes subvencionan las investigaciones); etc.
De todos modos, no nos llevemos a engaño, negociar no es fácil. Todos y todas nos ponemos en juego, porque negociar reclama conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que no siempre se tienen en cuenta en la formación inicial y continua de la competencia investigadora. Podríamos poner como ejemplo, dentro de los muchos que se mencionan en este libro: la necesidad del autoconocimiento de quiénes somos en relación a las personas sobre o con quienes se investiga (la toma de conciencia de los propios estereotipos o prejuicios, el reconocimiento de sus saberes y experiencias culturales desde el establecimiento de relaciones igualitarias, etc.); la capacidad para cambiar o flexibilizar la perspectiva inicial; la sensibilidad intercultural ante las realidades o experiencias de personas o colectivos diferentes al de quien investiga; el manejo de estrategias y recursos; el uso del tiempo y la calidad del mismo que se dedica a asegurar que su participación en la investigación sea consciente y con la comprensión necesaria y suficiente de los objetivos y los procedimientos; el cumplimiento de los compromisos mutuos que se contraen; la búsqueda de fórmulas satisfactorias para recoger y difundir acuerdos y discrepancias, etc.
Por otra parte, no siempre es fácil negociar si el poder hace un uso torticero, si oculta o manipula los resultados obtenidos. Para Miguel Ángel Santos esa valentía de desafiar al poder en ocasiones de este tipo es una cualidad ética difícil pero imprescindible y, en alguna medida, al acuerdo anticipado en los procesos de negociación, en la que aparezca la cláusula de que se van a publicar los informes tal como salgan de la mano de los evaluadores y evaluadoras o investigadoras, puede funcionar como salvaguarda en estas situaciones indeseadas.
Por supuesto, también se habla en este libro de que, a veces, resulta complicado negociar porque pueden surgir conflictos de intereses o sensaciones subjetivas de desequilibrios o malestar. Algunas causas pueden ser, por ejemplo, el manejo de fechas incompatibles, la percepción de dedicaciones asimétricas, la existencia de discrepancias entre lo que es necesario hacer público o lo que es imprescindible mantener en la confidencialidad, la dificultad de hacer el reconocimiento compartido de las autorías y la posibilidad de uso de los resultados, la infrecuencia del acceso compartido a los beneficios obtenidos con las investigaciones, las experiencias de manipulación o de falta de cumplimiento por alguna de las partes, la difusión pública de resultados que puede perjudicar a alguna de las fuentes, etc.
Por ello, una de las finalidades a las que aspiran las negociaciones es el facilitar el que todo el mundo sienta que “gana” en los aspectos que más valora, el asegurar el que nadie salga especialmente dañado, y el que los acuerdos beneficien en lo fundamental a ambas partes. Como en la vida misma… Sin embargo, en estas investigaciones educativas el acuerdo total es a veces inalcanzable y podríamos decir que no existe o que ni siquiera lo necesitamos, siempre que la investigación/evaluación consiga tener una utilidad social que justifique para ambas partes su implicación en la misma.
Tras lo visto, parece fácil comulgar con la defensa que Santos Guerra hace de la negociación, no solo como un proceso técnico sino, y sobre todo, como un instrumento para la justicia, como una práctica social que busca la mejora de la calidad de las vidas de quienes transitan por experiencias educativas, cualesquiera que sean los espacios, las formas o los momentos, y tanto por el impacto individual como por las decisiones políticas que puedan conllevar.
Pero, como apuntábamos antes, la ética de las evaluaciones e investigaciones educativas no puede ser responsabilidad solo de los sujetos o grupos que investigan, sino que es necesario que las instituciones académicas regulen estos procesos y el uso de los resultados más allá de cada caso en particular. Las universidades podrían generalizar la elaboración de códigos éticos para las investigaciones o la incorporación de estos temas en los planes de estudio, lo que podría paliar déficits actuales como la falta de conciencia o conocimiento sobre la ética de la investigación (pautas, principios, incumplimientos, etc.); o, por ejemplo, sería necesario igualmente facilitar recursos (humanos, económicos, de tiempo, etc.) para incorporar las negociaciones como procesos éticos y técnicos en las investigaciones concretas porque, si no, seguirán considerándose un asunto de decisión personal o de un grupo de investigación y, por supuesto, una carga para las investigaciones. Del mismo modo, hay voces que reclaman que, si no se respetan las cuestiones básicas de la ética en las investigaciones se deberían hacer más transparentes estas malas prácticas.
Y en este contexto general, podríamos decir que Miguel Ángel Santos “es” la negociación, no es una impostura académica: habla, dialoga, conversa, escucha, acoge, cambia de perspectiva, respeta, argumenta, defiende, acuerda, incorpora, pacta, cede, empatiza, concilia, media y, sobre todo, aprende desde el reconocimiento del saber y del sentir de las otras personas.
No digo que sea perfecto, que no tenga sus propios intereses y limitaciones, le haría un flaco favor, digo que es honesto y perseverante en el esfuerzo práctico de ser un buen negociador, en la vida y en las negociaciones de las investigaciones y evaluaciones educativas que dirige o en las que participa. La negociación forma parte de su vida y desde ahí la lleva a los procesos de investigación porque investigar en educación es investigar sobre y con personas o, al menos, sus conclusiones podrán impactar en personas.
De este modo, el estudio y la práctica de la negociación ha sido un foco antiguo en todas las investigaciones que ha dirigido en su grupo de investigación o en las numerosas tesis dirigidas, como decía, tanto en España como en diversos países latinoamericanos.
Así, muchas personas de las que con él hemos trabajado llevamos el aprendizaje de la negociación como referente, como guía en cualquier acción en la que participamos. Y su abono, como el que dejan los buenos maestros y maestras, hace florecer y dar frutos en muy diversas tierras. Por ello, esperábamos este libro suyo sobre estas cuestiones y, por fin, ha salido a la luz.
Gracias, Miguel Ángel, por tanto sembrado respecto a la imprescindible práctica de la negociación en las investigaciones, gracias por este libro necesario en el que ordenas tanto de lo estudiado, de lo vivido y de lo reflexionado y lo pones a disposición de quienes necesitamos seguir aprendiendo y de quienes aún no se han iniciado en la negociación como piedra angular de las investigaciones. Gracias.
LOURDES DE LA ROSA MORENO
Profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar Universidad de Málaga
Introducción
Palabras en el umbral
Llevo muchos años insistiendo en esta cuestión. Muchos años. Me refiero a la necesidad de la negociación de los proyectos de investigación o de evaluación con la comunidad en la que se realizan. Negociación de la iniciativa, de la finalidad, de las condiciones, del proceso, de los informes, de las conclusiones… La coordinación de un grupo consolidado de investigación durante más de 30 años, la dirección de más de 31 tesis doctorales, la participación en investigaciones, la realización de evaluaciones de diferente naturaleza (de sistemas, de programas, de instituciones, de experiencias…), la presencia en tribunales de tesis y de trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster, la presencia en comisiones evaluadoras de proyectos, la pertenencia a una Comisión del CNEAI1…, me han hecho reflexionar insistentemente y explorar con atención lo relacionado con esta exigencia para mí fundamental.
El libro nace de dos fuentes igualmente importantes. Por una parte, de las lecturas, la reflexión y el debate con otros colegas. Por otra, de la experiencia de muchas investigaciones y evaluaciones realizadas o revisadas a lo largo de casi medio siglo de trabajo.
Hablo de investigaciones y de evaluaciones. No toda investigación es una evaluación, aunque toda evaluación sea una investigación. Cada una de las modalidades de exploración tiene sus peculiaridades y sus exigencias. Pero en las dos se hace necesaria, a mi juicio, la presencia de la negociación. Hablo de una necesidad fundamental porque tiene que ver con cinco dimensiones importantes del conocimiento y de la actividad indagadora.
En primer lugar,
con la ética.
Negociar la investigación nos sitúa en una esfera de dignidad y de respeto sin las cuales habría que cuestionar cualquier proceso de búsqueda. He visto muchas investigaciones que se han construido sobre cimientos de falsedad y de engaño. Solo se ha tenido en cuenta el interés de quien hace el proyecto con el fin de leer una tesis, escribir un artículo, publicar un libro, ganar un dinero. Sin claridad en los propósitos, sin propuesta de condiciones, sin reglas del juego, sin normas de procedimiento, sin devolución de informes, sin discusión de estos… En esos casos, los sujetos de la investigación actúan como “conejillos de Indias” al servicio de los intereses de quienes investigan o evalúan. He visto incluso el incumplimiento de promesas de entrega de informes, a pesar de figurar por escrito en la petición de autorización para entrar en el campo a recoger información.
En segundo lugar, tiene que ver
con el rigor
de la investigación o de la evaluación. No se obtiene la misma información cuando quien la ofrece goza de libertad y de cercanía emocional que cuando el informante está atenazado por los miedos o por la desconfianza. Pondré dos ejemplos: si alguien me observa en el aula para realizar una evaluación, no me comportaré de la misma manera si puedo controlar el informe y si puedo emitir opinión sobre el mismo, que si me observan de forma inapelable. En el segundo caso es más fácil que el comportamiento sea artificial. Lo mismo sucede con la información que se brinda en una entrevista. No es igual que el protagonista pueda opinar sobre el informe resultante y explicar que se ha interpretado mal una idea o un hecho relatado, que no poder decir ni una palabra sobre lo dicho.
En tercer lugar, tiene que ver
con la eficacia
del conocimiento. ¿Para qué se investiga? ¿Para qué se evalúa? ¿Al servicio de quién están la investigación y la evaluación? ¿Solo de quien investiga o evalúa? ¿O también de quienes participan en la investigación como informantes o sujetos? Si los participantes negocian el proyecto, el desarrollo de este y el informe resultante, es más que probable que hagan suyas las conclusiones. Y estarán en mejor actitud para ponerlas en práctica. No olvidemos que investigamos no para estar entretenidos investigando, ni siquiera para añadir un nuevo volumen en los anaqueles de una biblioteca (sea esta virtual o material). Lo hacemos para que los hallazgos permitan tomar decisiones de mejora.
En cuarto lugar, tiene relación
con la estrategia
que se establece para seguir explorando o investigando en ese contexto. Hay investigadores e investigadoras que, después de pasar por un escenario de investigación o evaluación, dejan ese lugar destruido durante varias generaciones para que se vuelva a hacer otra investigación. Si no se ha hecho negociación alguna o, si se ha hecho y no se han respetado los acuerdos, es fácil que esas personas o la institución en la que trabajan se nieguen a abrir de nuevo las puertas de la colaboración. Lo he podido comprobar en más de una ocasión.
En quinto lugar, tiene que ver
con el aprendizaje
que ayuda a evitar los errores, acentuar los aciertos y saber qué es lo que se podría haber hecho de otra manera. En el diálogo que se establece entre quienes investigan o evalúan y los participantes se encuentra la semilla de numerosos aprendizajes. Aprendizajes de diferente naturaleza y calado: unos relacionados con la metodología, otros centrados en las relaciones y las actitudes, algunos que tienen que ver con la interpretación de los resultados y con sus posibles aplicaciones.
En muchas de las investigaciones que he tenido que evaluar, rastreaba los pasos de la negociación. Y no encontraba ni el menor atisbo. En otras se hablaba de ella sin que se dedicase más que una o dos líneas a la cuestión. En pocas, veía suficientemente reflejado el proceso, con sus pasos claros y bien señalados.
Hemos aprendido muchas cosas a través de la experiencia. Contaré algunas de ellas porque espero y deseo que resulten aprovechables. Unas son de signo positivo. Otras contienen gravísimos errores. Como existe la fertilidad del error, no dudo de que podremos aprender mucho de ellos. Como decía, la obra tiene un componente de reflexión teórico y otro vinculado a la práctica. Por eso se encontrará el lector o lectora con capítulos teóricos y con otros que ofrecen referencias prácticas. De esa simbiosis nace y a esa simbiosis se destina. Es decir, que pretende alimentar la reflexión teórica sobre el tema y orientar la práctica hacia el planteamiento y el conveniente desarrollo de la negociación de las investigaciones y de las evaluaciones.
Este libro no ha sido el fruto del trabajo realizado en unos meses sino el resultado de muchos años de trabajo compartido. Buena parte del mismo pertenece a los miembros de los diferentes equipos con los que he trabajado en el grupo consolidado de investigación que he dirigido (Humanidades 365) y que ha estado integrado en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga. Es el momento de brindar a todos y a todas, con quienes he trabajado y de quienes tanto he aprendido, mi reconocimiento, mi gratitud y mi afecto.
Quiero agradecer a la profesora Lourdes de la Rosa, la amabilidad de haberme acompañado durante años como compañera de Departamento y miembro del equipo de investigación. Y, además, por la redacción del Prólogo de este libro (ella ha sido una implacable defensora y ejecutora de los procesos de negociación) y por la exigente revisión del último borrador de este libro.
Espero que sirva a quienes investigan y evalúan en la formulación de sus proyectos, en el desarrollo de sus exploraciones y en el manejo de sus informes. El libro ha tardado mucho tiempo en gestarse. Es, de mis libros, el que más ha tardado en ver la luz. Por diversas circunstancias, entre otras la terrible pandemia que nos sorprendió en marzo de 2019 y nos ha tenido dos años atenazados, llenos de incertidumbre y de pesar. Nos hemos sentido, como especie, más vulnerables que nunca. En ese trance me apliqué las palabras de Ida Vitale: “Como no estás a salvo de nada, intenta ser tú mismo la salvación de algo”. Y me puse a rescatar algunas experiencias y algunas inquietudes.
Como dice Irene Vallejo (2021) bajo el epígrafe “Atrévete a recordar” de su hermoso libro El infinito en un junco: “La invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo en nuestra tenaz lucha contra la destrucción (…) Con su ayuda, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, el desarrollo y el progreso”.
Líneas más abajo deja constancia de esta hermosa cita de Stefan Zweig (2009), extraída de su obra Mendel, el de los libros: “Los libros se escriben para unir, por encima del propio aliento, a los seres humanos, y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia: la fugacidad y el olvido”.
Esta humilde aportación pretende ser un nexo entre todos y todas las colegas con quienes he trabajado en investigaciones y evaluaciones y entre quienes tengan la amabilidad de dedicar un tiempo a asomarse a sus páginas. No existe un libro si no hay unos ojos que quieran leerlo. Las páginas del libro abierto nos unen en un abrazo que nos insta a buscar juntos la verdad y la justicia.
MIGUEL ÁNGEL SANTOS GUERRA
Catedrático Emérito de la Universidad de Málaga
1 Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
1. El sentido de la investigación/evaluación educativa
El enunciado del epígrafe me lleva a recordar que hablo en el libro tanto de investigaciones como de evaluaciones. Pondré más énfasis unas veces en un aspecto que en otro, por razones obvias, de la misma manera que unas veces pondré ejemplos de investigaciones realizadas y otras de evaluaciones llevadas a cabo.
Existe una cuestión fundamental que afecta al núcleo de la investigación y de la evaluación. Me refiero a su finalidad. Antes de preguntarnos por el rigor, por los hallazgos, por la financiación, por las aplicaciones del conocimiento encontrado, hemos de preguntarnos por el “para qué” de todo el proceso indagador.
¿Al servicio de quién se va a poner la investigación? ¿Para qué va a servir? ¿A quién pretende beneficiar?
Hay finalidades ricas, finalidades pobres, finalidades estériles y finalidades perversas. Resulta obvio decir que hay que evitar y combatir las finalidades dañinas, ya que moralmente resultan inadmisibles. Son especialmente detestables cuando se financian con dinero público. También debemos rechazar las finalidades estériles. Algunas veces, la evaluación de una experiencia o de una institución o un sistema solo tiene la finalidad de decir que se ha hecho la evaluación. Es una forma de dilapidar tiempo, dinero y esfuerzos. Habrá que potenciar las finalidades más ricas frente a las de carácter positivo, pero más pobre.
En un excelente y lejano artículo titulado “El sentido educativo de la investigación”, José Contreras Domingo (1991), entonces compañero de Departamento en la Universidad de Málaga, habla de las diversas finalidades que ha de tener la investigación educativa:
La investigación educativa debe dirigirse a favorecer la transformación de la enseñanza mediante la realización en la práctica de valores educativos.
La investigación no se dirige, por tanto, como fin primordial a la generación de conocimiento por sí mismo. Antes bien, se mueve preocupada por la realización de lo que se considera valioso en educación. Sin embargo, qué considera valioso no es algo que venga dado a priori, sino que se dilucida en un proceso de búsqueda, análisis y reflexión dentro del propio proceso de investigación.
La investigación educativa debe adoptar una posición que reconozca el espacio social y político de la educación.
Es necesario defender, desde la esfera de la investigación educativa, una definición social de la práctica educativa que permita la discusión y promoción de valores educativos en el contexto de la enseñanza, así como una práctica pública, política, que pueda actuar más justa y democráticamente en el desarrollo de la educación.
La investigación educativa debe comprometerse con la mejora social
tanto por medio de la promoción de valores educativos como de la difusión de formas de conocimiento (investigación) que favorezcan el acceso igual y justo al conocimiento de los bienes sociales (conocimiento público), promoviendo la capacidad social de autogobierno de los ciudadanos.
No puede hablarse, en propiedad, de una investigación educativa que no eduque a sus participantes.
No se puede pensar que se están promoviendo valores educativos si estos no se promueven, en primer lugar, en sus audiencias o en sus interlocutores.
Todo lo dicho sobre investigación educativa, debe aplicarse a la evaluación, salvo pequeños matices que no afectan a la esencia del planteamiento.
Realizo en mis clases y conferencias una experiencia muy significativa. Coloco en un lugar visible una serie de finalidades de la evaluación. ¿Para qué podría utilizarse? Mezclo las de carácter positivo con las inútiles y las de carácter negativo. Por ejemplo: aprender, mejorar, controlar, perder el tiempo, formar, comprobar, torturar, motivar, clasificar, medir, intimidar, jerarquizar, dialogar, comprender, etiquetar, comprender, seleccionar, reorientar, informar, entretenerse… Después les pido a los asistentes que piensen y escriban la función que consideren más importante, más valiosa, más deseable.
Pasados unos minutos pregunto cuál ha sido la elegida. La respuesta suele ser unánime en los grupos de diferentes niveles y países. Las deseables son aprender, comprender, mejorar, motivar, dialogar… Todas las elegidas están en esa órbita. Posteriormente les pido que elijan la función que está más presente en la sociedad, en el sistema educativo, en la realidad. La respuesta es también unánime a esta segunda pregunta: controlar, clasificar, seleccionar, medir…