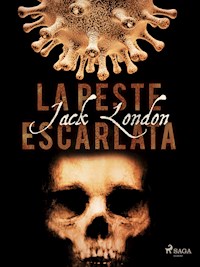
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"La peste escarlata" es una novel de ficción posapocalíptica ambientada en el año 2073. Aunque Jack London publicó esta obra en 1912, la crítica coincide que este libro ha acabado siendo en una especie de texto profético de la situación actual en 2020, sumida en la crisis mundial del coronavirus. "Sé que el linaje humano está destinado a retroceder más y más en la noche de los tiempos primitivos, antes de que vuelva a iniciarse la ascensión sangrienta hacia aquello que llamamos la civilización¿La vida? ¡Bah! No tiene ningún valor. Dentro de lo barato, es de lo más barato." El protagonista de "La peste escarlata", James Smith, es un antiguo profesor de 90 años y uno de los únicos supervivientes de la peste escarlata, una enfermedad mortal que azotó el mundo en 2013, matando a cualquier persona que se contagiase en unos 30 minutos. Después de años en total solitud, Smith se dirige al área de San Francisco para encontrar a otros supervivientes y reunirse con sus nietos, también vivos. Smith se embarcará en una misión esencial para transmitir todo su conocimiento del mundo pre-peste escarlata a sus nietos, pero esta tarea será más dura y difícil de lo esperado, encontrándose con continuas dudas por parte de sus nietos sobre sus creencias y veracidad de un mundo que nunca conocieron y que solo existe en la memoria de James Smith.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jack London
La peste escarlata
Saga
La peste escarlata
Original title: The Scarlet Plague
Original language: English
Copyright © 1912, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672442
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
La peste escarlata
El camino, de borroso trazado, seguía lo que en otro tiempo había sido el terraplén de una vía férrea que, desde hacía muchos años, ningún tren había recorrido. A derecha e izquierda, el bosque, que invadía e hinchaba las laderas del terraplén, envolvía el camino en una ola verde de árboles y matorrales. El camino no era otro caso que un simple sendero, con anchura apenas suficiente para que dos hombres avancen de lado. Era algo así como una pista de bestias salvajes.
Aquí y allá se veían fragmentos de hierro oxidado que indicaban que, debajo de la maleza, seguía habiendo rieles y traviesas. En cierto punto, un árbol, al crecer, había levantado en el aire un riel entero, que quedaba al descubierto. Una pesada traviesa había seguido al riel, y seguía unida a él por una tuerca. Debajo se veían las piedras de basalto, medio recubierta por hojas muertas. El riel y la traviesa enlazadas de aquel modo extraño, apuntaban hacia el cielo, fantasmagóricamente. Por vieja que fuera la vía férrea, se constataba sin dificultad, por su estrechez, que había sido de vía única.
Un anciano y un muchacho iban por el camino. Avanzaban con lentitud, ya el viejo estaba doblado por el peso de los años. Un comienzo de parálisis hacía que sus miembros y sus ademanes temblequearan, y caminaba apoyado en un bastón. Un gorro de piel de cabra le protegía la cabeza del sol. Por debajo de ese gorro pendía una franja de ralos cabellos blancos, sucios y desgreñados. Una especie de visera, ingeniosamente hecha con una ancha hoja curva, le protegía los ojos del exceso de luz. Bajo esa visera, la mirada del pobre hombre, bajaba hacia el suelo, seguía atentamente el movimiento de sus propios pies en el sendero. Su barba caía en greñas torrenciales, y hubiera debido ser, igual que los cabellos, blancos como la nieve; pero, como ellos, testimoniaba una negligencia y una miseria extremas.
Un mísero vestido de piel de cabra, de una sola pieza, colgaba desde el pecho y la espalda del viejo, cuyos brazos y piernas, lastimosamente descarnados, y cuya piel marchita testimoniaban una edad avanzada. Las desolladuras y cicatrices que le cubrían los miembros, aso como lo atezado de su piel, indicaban que hacía largo tiempo que aquel hombre estaba expuesto al choque directo con la naturaleza y los elementos.
El muchacho andaba delante suyo, ajustando el ardoroso vigor de sus miembros a los pasos lentos del viejo que lo seguía. También él tenía como única vestidura una piel de animal: un trozo de piel de oso de bordes desiguales, con agujero central por el que se lo pasaba por la cabeza. Aparentaba todo lo más doce años, y llevaba, coquetamente colocaba encima de la oreja, una cola de cerdo recién cortada.
Llevaba en la mano un arco de tamaño medio y una flecha, y en su espalda colgaba un carcaj lleno de flechas. De una funda que le pendía del cuello, sujeta por una correa, salía el mango nudoso de un cuchillo de caza. El muchacho era negro como una mora, y su modo ágil de moverse recordaba el de un gato. Sus ojos azules, de una azul intenso, eran vivos y penetrantes como barrenas, y su color celeste contrastaban con la piel quemada por el sol que los enmarcaba.
Su mirada parecía saltar incesantemente hacia todos los objetos circundantes, y las aletas de su nariz palpitaban y se dilataban en un perpetuo acecho del mundo exterior, del que recogía ávidamente todos los mensajes.
Su oído parecía igualmente fino, y estaba tan adiestrado que operaba automáticamente, sin ningún esfuerzo auditivo especial. Con toda naturalidad, sin la menor tensión adicional, su oído percibía, en la aparente calma reinante, los más leves sonidos, los distinguía unos de otros y los clasificaba: el roce del viento en las hojas, el zumbido de una abeja o una mosca, el rumor sordo y lejano del mar, que llegaba atenuado en un débil murmullo, la imperceptible resaca de las patas de un pequeño roedor limpiando de tierra la entrada de su guarida.
De pronto, el cuerpo del muchacho se tensó en posición de alerta. El sonido, la visión, y el olor los habían advertido simultáneamente. Tendió la mano hacia el viejo, lo toco, y ambos permanecieron inmóviles y silenciosos. Algo había crujido delante de ellos, en la pendiente del terraplén, hacia la cima. Y la veloz mirada del muchacho se clavó en los matorrales cuya parte superior se movía. Entonces, un gran oso pardo se les mostró, saliendo ruidosamente, y también él se detuvo instantáneamente, al ver a los dos humanos. Al oso no le gustaban los hombres. Gruñó rabiosamente. Lentamente, dispuesto a afrontar lo que viniera. El muchacho colocó la flecha en el arco y tensó la cuerda, sin dejar de mirar a la bestia. El viejo, que debajo de la hoja que le servía de visera, espiaba el peligro, se quedó tan quieto como su acompañante.
Durante unos momentos, el oso y los dos humanos se miraron. Luego, en vista de que la bestia, con sus gruñidos, manifestaba una creciente irritación, el muchacho hizo un signo al viejo, con un leve movimiento de la cabeza, de que era conveniente dejar el sendero libre y bajar la pendiente del terraplén. Eso hicieron, el viejo primero y luego el muchacho, que le seguía andando hacia atrás, con el arco tenso y dispuesto a tirar.
Cuando llegaron abajo, esperaron hasta que el ruido fuerte de hojas y ramas movidas, del otro lado del terraplén, les hizo saber que el oso se había marchado. Volvieron a la cima, y el muchacho dijo, con una risita prudentemente atenuada:
—¡Ése era grande, abuelo! El viejo hizo una seña afirmativa. Meneó tristemente la cabeza, y contestó, con una voz de falsete parecida a la de un niño:
—Cada día hay más. ¡Quién hubiera pensado que viviría lo bastante para ver unos tiempos en que se corre peligro de muerte por el mero hecho de circular por el territorio del balneario del Cliff-House! En la época de la que te hablo, Edwin, cuando yo era niño, acudían aquí, en verano, a decenas de miles, hombres, mujeres, niños y niñas. Y entonces no había osos por aquí, puedes estar seguro. O, al menos, eran tan escasos que se los metía en una jaula y se pagaba dinero para verlos.
—¿Dinero, abuelo? ¿Y qué es? Antes de que el viejo contestara, Edwin se dio u golpe en la frente: se había acordado. Se metió la mano en una especie de bolsillo interno en la piel de oso, y sacó de él, triunfante, un dólar de plata, abollado y deslustrado.
Los ojos del anciano se iluminaron cuando se inclinó sobre la moneda.
—Mi vista es mala –murmuró—. Mira tú, Edwin, si puedes descifrar la fecha que tiene.
El niño se echó a reír y exclamó, devertidísimo:
—¡Eres increíble, abuelo! ¡Sigues tratando de hacerme creer que esos pequeños signos que hay ahí quieren decir algo!
El viejo gimió profundamente, y acercó el pequeño disco a dos o tres pulgadas de sus ojos.
—¡dos mil doce! –exclamó, finalmente. Luego se lanzó a un parloteo chistoso.
—¡Doce mil doce! Fue el año en que Morgan V fue elegido presidente de los Estado Unidos por la asamblea de Magnates. Debe ser una de las últimas monedas que se acuñaron, porque la muerte escarlata llegó en el año dos mil trece. ¡Señor! ¡Señor! ¡Cuándo pienso en ello! Hace sesenta años. ¡Y hoy soy el único sobreviviente de aquel tiempo! ¿Dónde has encontrado esta moneda, Edwin?
Edwin, que había escuchado al abuelo con la benévola condescendencia que se merecen los desvaríos de los débiles mentales, respondió enseguida:
—¡Me la dio Hu-Hu! La encontró cuando guardaba su rebaño de cabras, cerca de San José, la primavera pasada. Hu-Hu dice que es plata... Pero, ¿no tienes hambre, abuelo? ¿Por qué no seguimos andando?
El pobre hombre, después de devolverle el dólar a Edwin, asió su bastón con más fuerza y se apresuró hacia el sendero, brillándole de gula los ojos.
—Esperemos –musitó—que Cara de Liebre haya encontrado algún cangrejo... ¡Quizás dos cangrejos! Es bueno comer, lo que tiene dentro los cangrejos. Muy bueno de comer cuando uno tiene nietos como vosotros, que quieren a su abuelo y se sienten obligados a conseguirle cangrejos. Cuando yo era niño...
Pero Edwin había visto algo; se había detenido, y, llevándose un dedo a los labios, hizo al anciano signo de callarse. Colocó una flecha en la cuerda del arco y avanzó, a amparo de una vieja tubería de agua medio reventada que, al estallar, había desplazado un riel. Bajo la parra silvestre y las plantas trepadoras que la cubrían se veía la gruesa tubería oxidada. El muchacho, avanzó de aquel modo, llegó junto a un conejo que estaba sentado junto a un matorral y que le miró, titubeante y tembloroso. La distancia era todavía al menos de cincuenta pies. Pero la flecha voló certeramente al blanco, veloz como un rayo, y el conejo, alcanzado, emitió un chillido de dolor. Luego se arrastró chillando hacia el matorral, tratando de ocultarse. El muchacho, como la flecha, era un rayo, un rayo de piel tostada y de flotante piel de animal. Mientras corría hacia el conejo, su musculatura se tensaba y destensaba como un conjunto de resortes de acero que operaban, poderosos y flexibles, en el interior de sus miembros secos. Asió al animal herido, lo remató golpeándole la cabeza contra un tronco de árbol que quedaba a su alcance, y luego volvió junto al viejo y le entregó la presa para que la llevara.
—Es bueno, el conejo; muy bueno –musitó el vejestorio—. Pero como golosina deliciosa al paladar, prefiero al cangrejo. Cuando era niño... Edwin, impaciente ante la fútil locuacidad del viejo, le interrumpió.
-¿A qué vienen –dijo, cortándole la palabra—tantas frases a propósito de cualquier cosa, frases que no tienen ningún sentido? se expresó con menos cortesía, pero ese fue más o menos el sentido de lo que dijo. Tenía un modo de hablar gutural e imperativo, y la lengua que hablaba estaba claramente emparentada con la del viejo, que era, a su vez, una derivación bastante corrompida del inglés. Edwin prosiguió:
—Me pone nervioso oír constantemente cosas que no entiendo. ¿Por qué, abuelo, por ejemplo, lamas a un cangrejo "golosina"? Un cangrejo es un cangrejo y se acabó. ¿Qué quiere decir eso de golosina?
El viejo suspiró sin contestar, y ambos prosiguieron su camino en silencio. El ruido de romper de las olas fue en aumento, y, cuando ambos emergieron del bosque, se mostró repentinamente el mar, más allá de las grandes dunas de arena. Entre aquellas dunas, unas cuantas cabras mordisqueaban una hierba escasa. Estaban al cuidado de otro muchacho, vestido con pieles de animal, y de un perro, que no era ya sino una débil reminiscencia del perro y se parecía mucho más al lobo. En primer plano se elevaba el uno de una hoguera vigilada por un tercer muchacho, de aspecto no menos tosco que los dos anteriores. A su alrededor estaban tendidos varios perros-lobo, semejantes al que guardaba las cabras. A un centenar de yardas de la orilla del mar había un amontonamiento de peñascos despedazados, y el rugir de las olas que los azotaban se mezclaba con una especie de ladrido ronco. Era el mugir de enormes leones marinos
que se arrastraban entre las rocas, unos para tenderse al sol, otros para combatir entre ellos. El viejo se dirigió hacia el fuego, acelerando el paso y husmeando el aire con avidez.
—¡Mejillones! –exclamó, extasiado, con su vocecilla temblorosa, al llegar junto al fuego—. ¡Mejillones! ¿No es cierto, Hu-Hu? ¿No será un cangrejo? ¡Dios mío! ¡Muchachos, que buenos sois con vuestro abuelo! Hu-Hu, que aparentaba la misma edad que Edwin, respondió, con una mueca que pretendía ser una sonrisa.
—Come, abuelo, come todo lo que quieras. Mejillones o cangrejos. Hay cuatro. El paralítico entusiasmo del viejo era un espectáculo penoso.
Se sentó en la arena lo más deprisa que se lo permitieron sus miembros agarrotados, y sacó de entre los tizones un mejillón de roca de gran tamaño. El calor había hecho que se abrieran las valvas, y se veía la carne del mejillón, color salmón y cocida en su punto.
Con prisa febril, el viejo asió el suculento bocado entre el pulgar y el índice y se lo llevó rápidamente a la boca. Pero el mejillón quemaba y, al cabo de un instante, lo escupía profiriendo aullidos de dolor, mientras le rodaba una lágrima por las mejillas. Los jóvenes eran auténticos salvajes, y salvaje era su cruel regocijo. Rompieron a reír ante el ardiente chasco del viejo, que consideraron sumamente divertido. Hu-Hu se puso a hacer inacabables, cabriolas y Edwin se retorcía de risa en el suelo. El pequeño guardián de las cabras acudió, atraído por el ruido, y no tardó en sumarse a la hilaridad.





























