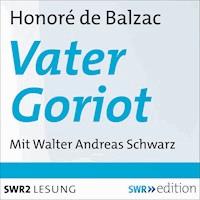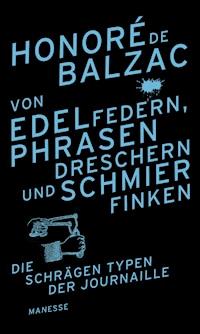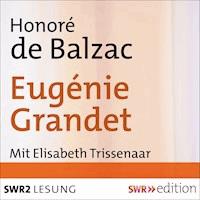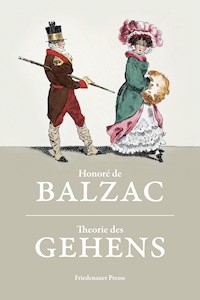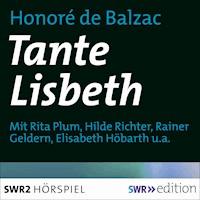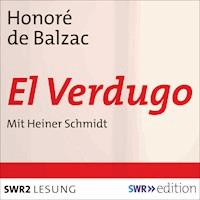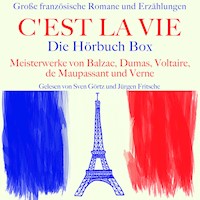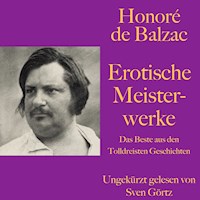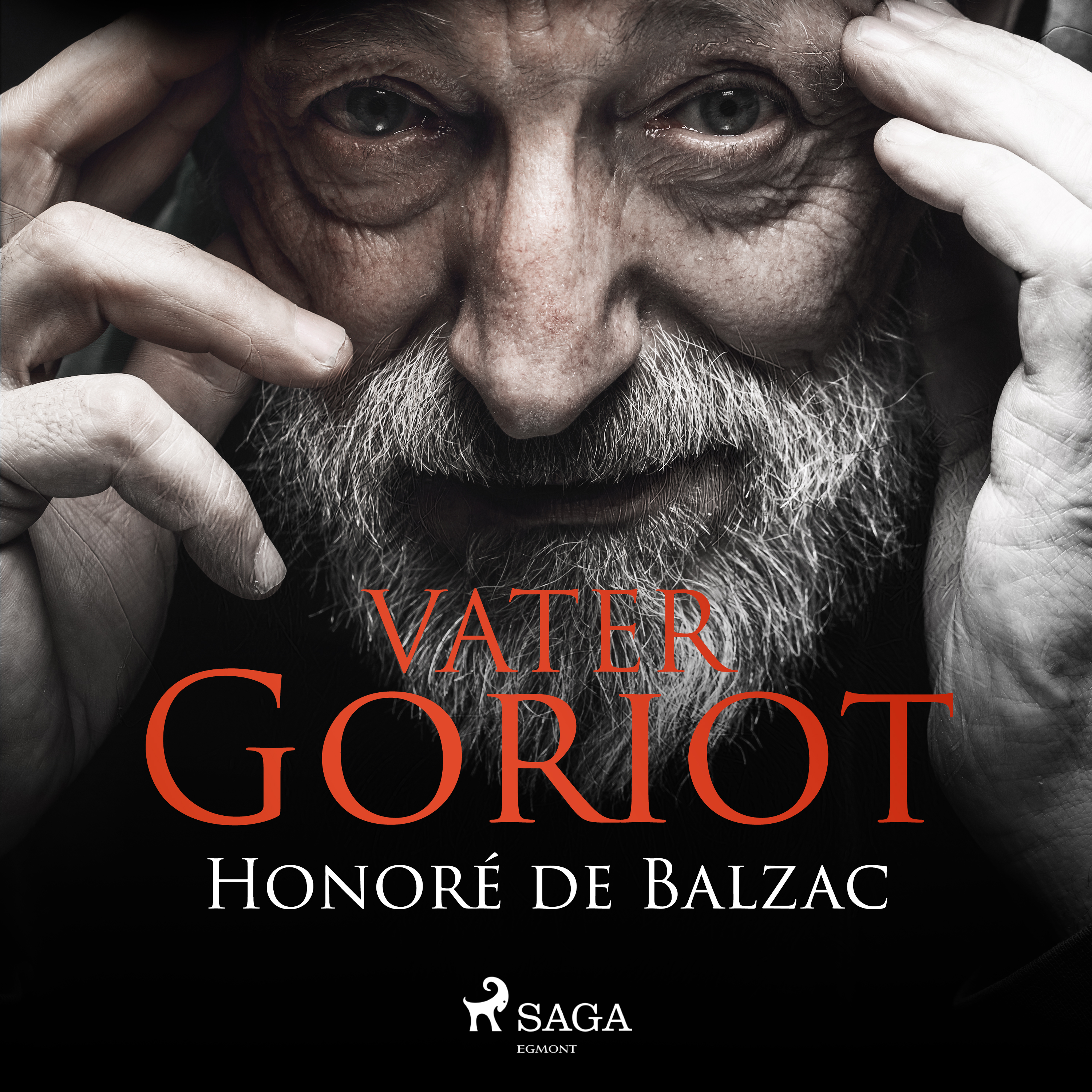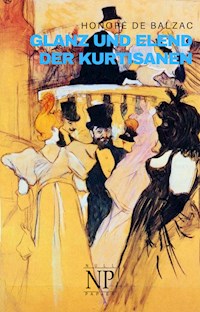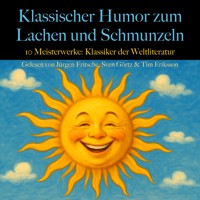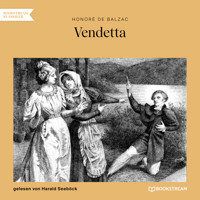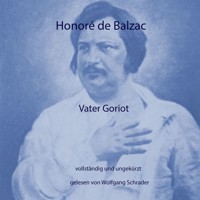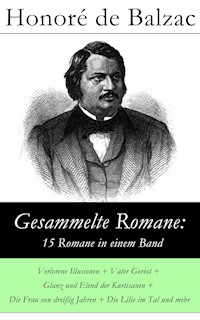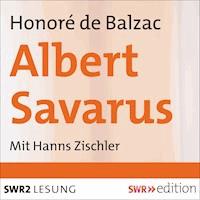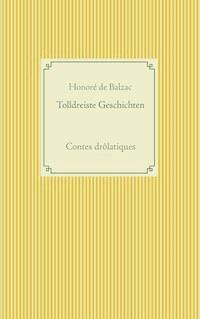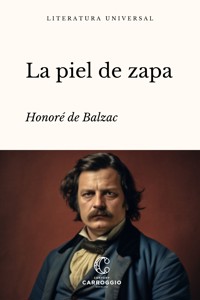
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Un joven materialista burgués se plantea tirarse al rio Sena una tarde nublada en París, tras perder todo lo que tenía. Momentos antes encuentra, en un curioso anticuario, un talismán con una inscripción que le permitirá conseguir todos sus deseos a cambio de sacrificar una porción de su vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
La piel de zapa
Honoré de Balzac
Century Carroggio
Derechos de autor © 2024 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Presentación de José María Pemán.Estudio preliminar de Maria Teresa Suero y Francisco J.CobiellesTraducción de Julio C. AceretePortada: retrato de Honoré de BalzacIsbn: 978-84-7254-544-1
Contenido
Página del título
Derechos de autor
PRESENTACIÓN
ESTUDIO PRELIMINAR
LA PIEL DE ZAPA
EL TALISMAN
LA MUJER SIN CORAZON
LA AGONIA
EPÍLOGO
PRESENTACIÓN
Hablando de Balzac
por
José M.ª Pemán
de la Real Academia Española
Honoré Balzac es algo más que un gran novelista: probablemente el mayor de la literatura universal, después de Cervantes y antes que Tolstoi y Dostoievski.
Bastaría para darse cuenta de la profundidad cultural de su obra, el nombre que se atrevió a dar al conjunto de sus novelas, escritas con talante y ánimo de absoluta continuidad: La Comedia humana. Se ve con claridad que aspiraba a mucho más que a ser folletinista de novelas por entregas. No es que la concepción de la novelística sometida a un ritmo de «entregas» sea, por sí misma, algo inferior y sospechoso de superficialidad. El Mr. Pickwick de Charles Dickens llegó a los lectores de Londres por «entregas» semanales, y resultó la máxima novela del que fue el máximo novelista británico... Aparte de que el concepto de «entrega» como novela arreada y empujada por una necesidad económica y unas exigencias de los lectores, existía también en Balzac. No dio sus novelas por «entregas» al público: pero sí las dio con ese modo funcional de creación fragmentada y de entregas sucesivas a la imprenta o la revista que las iba publicando.
En cualquier caso Balzac pertenecía de modo egregio a una de las dos grandes líneas de la literatura francesa. Hay la línea crítica y enjuta de Montaigne, Lafontaine, Voltaire, Valéry: y hay la línea ancha y torrencial de Rabelais, Pascal, Bossuet, Chateaubriand… y Balzac. Su conmemoración centenaria coincidió con el homenaje que, por otra fecha jubilar, tributó Francia a Paul Valéry: en esa ocasión, en una conferencia en París, parangoné a uno y otro. Valéry es tan intelectual y racionalista, que sólo le interesa el pensamiento puro, y lo recorta y aísla como una piedra preciosa, desdeñando el engarce y no ocupándose de tapar las junturas. Balzac, en cambio, es tan vital y exuberante, que a todo le da continuidad orgánica. Por eso Balzac escribe «novelas y ríos» y Valéry hace charquitos de filosofía.
Stefan Zweig creía que Balzac tenía «la cara de su pueblo». Como Lutero, con su cabeza vital y cuadrada, tiene la cara de Alemania; como Tolstoi, con su melena entre mística y campesina, tiene la cara de Rusia. A Balzac se le hubiera podido ver cenando una bouillabaisseen el muelle de Marsella, o empujando un carrito en una vereda de las Landas.
Hay que tener en cuenta que, de un modo general, el ser humano va de la complicación a la sencillez, y no al revés como creen muchos. Lo más primitivo que se contó o escribió en cada lengua suelen ser poemas en verso. Hasta la filosofía era explicada en verso por Parménides y la física-cosmológica por Lucrecio, y la agricultura por Virgilio. En el principio fue el Poema. Fue la prosa la que hubo que aprender después. Se empieza por la canción, se termina por el telegrama urgente.
Pero, entonces, ¿los delgados: los Richelieu, los Valéry, los De Gaulle? Estos son «la otra Francia»: la enjuta y sutil que dirige y mete en perfiles a la Francia glotona y sensual de los Balzac. Los Balzac tienden de tal modo a diluirse en ancha vitalidad, que los enjutos tienen que estar creando cada día formas rigidísimas para contenerla. La Corte y la Retórica son la rienda y la silla precisas para esos potros cerreros que se llaman Rabelais o Balzac.
***
Por eso, en Francia, en cuanto afloja la tensión directiva se recae en el desorden vital. En cuanto Boileau se distrae un poco, Rabelais, Balzac, Céline, Aragon o Sartre pronuncian le mot de Cambronne.
Porque la literatura y otras muchas cosas se han tenido siempre que hacer en Francia de arriba abajo. Las incitaciones literarias han venido siempre de lo alto: Corte, castillo feudal, monasterio o Academia. En España es todo lo contrario. Por eso, la literatura española es expresiva de lo que es su pueblo, y la francesa, de lo que son sus selecciones. Lope escribe así porque así era España. Bossuet habla así porque así era Luis XIV. Racine compone así porque así era madame de Montespan.
Y Balzac narra y describe así, porque así era la burguesía que en función angular sirvió de modelo y de cliente a La Comedia humana.
La burguesía fue la ganadora de la Revolución francesa, que no fue todavía, ni por asomo, una revolución proletaria. La burguesía francesa, después de tan doloroso parto, para no defraudar tan tormentoso nacimiento, organizó su vida económica o suntuosa: su enriquecimiento y su prestigio. La burguesía se creó su propia profesión laboral: el comercio; su prestigio: la Legión de honor; su grandeur: Napoleón, De Gaulle; su poeta: Víctor Hugo... y su novelista, Honoré de Balzac: el Alighieri de La Comedia humana.
* * *
Ortega insinuó alguna vez que debería intentarse escribir un «Goethe sin Weimar». También podría intentarse un Bossuet... sin Luis XIV. Nos encontraríamos casi con Castelar. O un Racine... sin Saint-Cyr. Nos encontraríamos casi con Calderón. La Corte tenía categoría de principio retórico. La timidez academicista de los clásicos franceses no es típica del espíritu francés. Es el paso comedido de quien entra en un salón. El estilo de sus grandes clásicos mira de reojo al Rey. Bossuet se lima y contiene hasta el máximo en las piezas que llevan la notación preché devant le Roi: «predicado delante del Rey».
Pero en los tiempos de Balzac, ya no se habla de Corte. La Comedia humana es la novela escrita para una burguesía que saborea los lujos y fiestas de la Monarquía, pero sintiéndose, tanto como admiradora de ella, su simuladora y sustituta.
En ningún sitio es preciso, como en Francia, que de arriba venga un total estilo de la vida. Se duerme en camas Luis XV, se sienta uno en sillas Luis XVI, se guarda la ropa blanca en consolas Imperio o Consulado. Ese dios rígido, l'Etat, tiene que ser mueblista y tapicero. Si no... En Lafille aux yeux d'or, Balzac describe un gabinete de su gusto, que debe ser exacta copia de la buhardilla que él se decoró para escribir: «El revestimiento de las paredes -dice- era de tejido encarnado, sobre el cual estaba dispuesta muselina de la India, en una especie de estrías como de columnas corintias». Basta. Es la retórica sin Boileau, la elocuencia sin Luis XIV, el mobiliario sin Imperio. El lujo sin buen gusto.
Cuando la señora Hanska, la noble millonaria ucraniana, viene desde su castillo nevado para conocer a su soñado Balzac, su hermano le advierte: «Ya verás. Seguramente pinchará la comida con el cuchillo y se sonará con la servilleta». Cuando al fin lo conoce, para no confesar su derrota y mantener su ilusión, la señora Hanska tiene que agarrarse desesperadamente a la parte fallida de la profecía: «No se suena con la servilleta...» Balzac todavía no. Poco después, Zola, Céline o Aragon se suenan ya con la servilleta.
Sin embargo, su obra se hizo inmortal porque era una vacación de vida en medio de tanta Corte, Retórica y Academia. Aburridos ya de conocer sus frisos y capiteles, el mundo conoció por él el zócalo animal y vivo de Francia. La Comedia humana, con sus inmensos frescos revueltos, es la Capilla Sixtina para los pontificales de la mediocridad burguesa. Miguel Ángel pintó el juicio Final. Balzac, la «materia prima» para el Juicio. Aquel reprodujo la sentencia. Este, la instrucción del sumario.
Leyendo sus páginas se asiste a un proceso histórico, a una transformación cultural y humana, radical y honda. De la lectura de Balzac se sale siempre con el ánimo enriquecido de temas y figuras.
Uno siente que va a cruzarse por la calle con Papá Goriot o con Eugenia Grandet, con César Birotteau...Y no va uno a tener más remedio que quitarse el sombrero para saludarlos. Son «conocidos»: y aquí la palabra «conocimiento» llega mucho más a lo hondo que en su sentido social y protocolario. Uno «conoce» a esos seres, a lo kantiano, en su parte de «fenómeno» social y en su parte de «noúmeno» esencial y filosófico.
Pero le amaron todas las mujeres que tenían maridos aburridos. Fueron por él adúlteras de pensamiento miles de burguesas en miles de trastiendas y reboticas. Su obra es un inmenso apéndice y corrección de erratas a la «Declaración de derechos del hombre». Balzac recordó: ¿y la mujer?
Por eso probablemente se salvó de ser definitivamente «realista» al modo que luego lo fue Zola. Le salvaron las mujeres y el café. Se calcula que La Comedia humana le costó cincuenta mil tazas de este «aceite negro del trabajo».
Leyendo a Balzac se comprende muy bien que está mal dicho que sea «realista» la literatura o el arte español. Es más bien «sincero», con realidad de dentro a fuera. El retrato tremendo del inquisidor Niño de Guevara, por el Greco, podría titularse «Retrato del miedo que el Greco tenía al inquisidor». Y Goya, más que fusilamientos, reyes o señorones, pinta su asco, ira, zumba y burla hacia esos modelos. En España, todas las cosas «le ocurren a uno». Américo Castro ha observado que la nuestra es la única lengua romance que tiene ese modo de expresión: «le amaneció», «nos llovió»; los verbos de la meteorología, conjugados en forma reflexiva.
Balzac, en cambio, se queda fuera de sus anchos frescos humanos. No se compromete con ellos, ni entra en connivencia con ninguna figura. Es verdad que se retrata muchas veces a sí mismo y a sus cosas y sucesos. Pero es que él mismo se quedaba siempre fuera de sí. Por eso necesitaba tener siempre tres o cuatro amantes. Para contarse y novelarse a sí mismo; para poder mentir sobre su verdad.
Estas posturas ideológicas o antropológicas se vislumbran en mil matices de la sintaxis, de la gramática. El español, para anunciar su presencia, dice:
«Soy yo»; todo verbo y pronombre en primera persona. El francés dice: «C'est moi». O sea «es yo», con el verbo en tercera persona y el pronombre en primera. Se objetiva a sí mismo; se hace cosa y realidad contemplada: como diría «es una mesa», «es una casa», el francés dice «es yo», «es Balzac», «es Napoleón».
Pero es un gran servicio a las letras y a la cultura española acercarla a ese creador de grandes zonas de pensamiento y gusto europeo que es Balzac.
España, por sus diferencias de proceso histórico, es en muchas cosas «diferente». De esa diferencia se ha hecho un slogan turístico y puede hacerse también un slogan cultural y sociológico. En España toda línea y recorte de tipo intelectual y clásico lucha con un vitalismo básico de tono popularista. Los modismos que usa revelan los impulsos y aventuras de su época imperialista y su posterior instauración en un talante popular. Se dijo «fijo en sus trece» para significar una terquedad pareja a la del antipapa Luna, que murió llamándose a sí mismo Benedicto XIII, fijo en la terquedad de su pontificado cismático; y se dijo «vale un Perú» o «se armó la de San Quintín», tomando como medida nuestras glorias de aventuras y guerras, en las Indias o en Europa. Pero luego, extinguida la hora barroca e imperial de España, floreció una fraseología toda ella centrada en lo popular: para medir la universalidad de algo, «en toda tierra de garbanzos» o «en todas partes cuecen habas». Al que se complace en enredar un tema se le advierte que va a «meterse en un berenjenal». Para cambiar de tema: «eso es harina de otro costal». Todo un lenguaje de pobretería y potaje detrás de la vida española, retornada al pueblo desde Goya y Don Ramón de la Cruz.
Todo esto es expresión auténtica del popularismo español. Balzac no pasa más allá de la clase media. En España novela a esos niveles el hercúleo Pérez Galdós; Pío Baroja se queda en la zona media, pero ya empezando a proletarizarse; Pereda un poco más arriba. El exquisito y pulcro, clásico en vida, Don Juan Valera, parecía constituido esencialmente para retratar la clase alta que era la suya y a su expansión internacional; tema ajustado al que fue un humanista y embajador de España en Rusia, Roma, Río de Janeiro y Washington. Pero sus novelas no se salen del perímetro de los pueblos cordobeses de su infancia. Pepita Jiménez y Juanita la Larga son pueblo andaluz retratado en Priego o Cabra.
El testimonio total de una clase y una época lo dio al siglo XIX exclusivamente Balzac.
¿Entonces es que Francia, el país de la Revolución, es, bien mirado, el pueblo menos apto para vivir su propio invento? Su vida y sus letras, ¿son las más explosivas, al serles quitada la retórica y la autoridad, como el champagne es el vino más detonante al descorcharse?
Sin embargo, en el hormiguero de La Comedia humana hay muchas virtudes, rectitudes y solideces arrastradas por el alud de fango. Hay donde clavar estacas y cimientos. El genio latino acabará encontrando un nuevo orden de lo existencial, una nueva retórica del desgarro.
Porque aun en medio de su desorden vital, Balzac mismo suspiró siempre por el orden. El, tan melenudo, se compraba litros de pomada para el pelo. El, tan plebeyo, suspiraba por los salones, y se clavó, entre nombre y apellido, un «de» de personal concesión: «de Balzac». Es lo que llaman los franceses la particule: el «de» que repinta de aristocracia a los burgueses. El, que atropellaba el estilo, como todo narrador de casta -como Pío Baroja o Dickens- aspiró siempre a la Academia. El, tan potro, echaba de menos la silla.
Como me lo figuraba, me he ido alejando del tema central. Gloria de Balzac es esta de recibir y contener incitaciones lejanas. Desde Ucrania le interesó a la señora Hanska, y desde la provincia, a Zulma Carraud. Casi todos sus amores empezaron por correspondencia... El ser que irradia tanta vitalidad puede estar tranquilo de que se sigue hablando de él cuando ya se está hablando de otra cosa.
José M.ª Pemán
ESTUDIO PRELIMINAR
El hombre, La comedia humana, Tres obras
por
Maria Teresa Suero Roca y Francisco J. Cobielles
Licenciados en Filosofía y Letras
l. El hombre y su azarosa existencia
Honoré de Balzac nació en Tours el 20 de mayo de 1799, primogénito de un matrimonio cuyos cónyuges se llevaban entre sí una diferencia de treinta y dos años de edad. Su madre, de carácter seco y extraño, lo alejó de ella inmediatamente después de su nacimiento, confiándolo por espacio de cuatro años a una nodriza de Saint-Cyr-sur-Loire, casada con un gendarme. Vuelto a Tours, lo ingresó a media pensión en un externado, desde donde pasó, a los ocho años, como interno al colegio de los oratorianos de Vendome. El muchacho resultó ser un pésimo estudiante, sobre quien recaían frecuentes castigos. Falto de cariño, incomprendido por sus familiares y profesores, distanciado de sus compañeros, pasó por una larga serie de tristes experiencias que recordaría más adelante en su obra Luis Lambert (1832), en gran parte autobiográfica. Fue, eso sí, un lector impenitente, que devoró cuantos libros había en la biblioteca del colegio. A desarrollar esta afición contribuyó uno de sus maestros, el P. Lefebvre, prefecto de estudios y bibliotecario del internado. Posiblemente escribió allí algunas comedias y su primera obra ambiciosa, un Tratado de la voluntad del que no tenemos más que referencias, ya que el manuscrito le fue arrebatado por uno de sus profesores.
Su salud no era buena, y la pasión desmedida por la lectura, al sumergirlo en un mundo irreal, no hizo sino debilitarla. Así, en abril de 1813 debió abandonar el internado, tras seis años de permanencia en él, para regresar a Tours. En el liceo de esta capital Balzac pasó el siguiente curso, con una notable mejoría en su rendimiento y calificaciones escolares.
Pero los acontecimientos políticos -la abdicación de Napoleón en abril de 1814- forzaron a la familia Balzac a alejarse de Tours. El padre, Bernard-François, había hecho su fortuna bajo el Imperio, y aunque ahora, con notable sentido de la oportunidad, se proclamaba realista, no podía esperar que ninguno de sus conciudadanos aceptara sin ironías un cambio tan profundo y súbito. Se le ofreció la posibilidad de un cargo en París, y a allí se trasladaron todos sin demora. Honoré pasó ahora a un nuevo internado, católico y realista, regentado por Jacques-François Lepitre; pero, tras la efervescencia de los Cien Días, la Segunda Restauración trajo consigo depuraciones en todos los niveles, y el joven Balzac, sospechoso quizás de bonapartismo, no fue bien visto en el colegio, por lo cual se le envió a su casa sin demasiados remilgos. El curso siguiente lo dedicó a estudios de retórica en la institución dirigida por el abate Ganser; pero las calificaciones que obtuvo fueron tan bajas, que le hicieron acreedor a un buen rapapolvo familiar. Con todo, había concluido ya la primera parte de su formación: era el momento de pensar en su porvenir. El padre se inclinaba por las ciencias; Honoré, por la literatura; pero Madame Balzac era decidida partidaria de las Leyes, e hizo los arreglos convenientes para que su retoño fuera admitido como pasante en el bufete de un notario, maître Passez, y se matriculara para obtener el diploma de bachiller en Derecho dentro de tres años. No obstante, el padre alentaba todavía su curiosidad por las ciencias, aunque cedió al fin; para él, las abstracciones de la Sorbona debían ser completadas con algo más práctico: si el Derecho iba a ser su meta, bueno era que ya desde un principio Honoré se familiarizara con la práctica legal. Por lo tanto, hizo que entrara como escribiente en el despacho de Jean-Baptiste Guillonnet de Merville, un abogado amigo. El futuro escritor trabó allí contacto con esos dramas de la realidad cotidiana que van a recalar finalmente en el procedimiento jurídico; luego iba a ser capaz de describirlos con singular maestría.
El año de 1819 fue crucial para los Balzac. En enero, Honoré aprobó sus estudios de Derecho y maître Passez le ofrecía trabajo e incluso la posibilidad de traspasarle su bufete en un futuro próximo: era la puerta del éxito en la sociedad de aquel entonces, una posición. Se daba, además, la circunstancia de que la familia veía sus ingresos disminuidos en una proporción alarmante, ya que el padre -que entonces contaba setenta y tres años- había sido obligado por sus superiores a pedir su jubilación. Ante la perspectiva de una vida mediocre en París, escatimando gastos, era preferible retirarse de la escena del gran mundo, a un lugar donde sus medios les permitieran todavía sobresalir. Villeparisis, población de unos quinientos habitantes, muy próxima a la capital, parecía reunir óptimas condiciones. Un primo de Madame Balzac había comprado allí una casa, que alquiló a sus parientes.
Con una convicción y una seguridad en sí mismo que no pueden menos de resultarnos sorprendentes, Honoré anuncia a sus padres que quiere cambiar el Derecho por la literatura y que desea permanecer en París para abrirse camino. El asunto se somete a consejo de familia. A pesar de las crisis nerviosas de la madre, a pesar del parecer en contra de Théodore Dablin -un amigo de la familia que pasaba por entendido en letras-, Bernard-François Balzac tiene fe en su hijo y accede a su petición: Honoré tendrá dos años por delante para escribir algo que confirme sus posibilidades de triunfar en las letras; durante ese tiempo, dispondrá de una cantidad mensual para sus gastos y residirá en una buhardilla de la calle Lesdiguieres, cerca de la biblioteca del Arsenal. Para que el muchacho no se desmande, el padre dicta severas instrucciones y encarga a Dablin que lo someta a estrecha vigilancia.
Mientras la familia va aposentándose en Villeparisis y haciendo amistades entre las gentes distinguidas del lugar, en la buhardilla de la calle Lesdiguieres va tomando cuerpo una tragedia en cinco actos y verso alejandrino, destinada por su joven autor a ser «breviario de los reyes y de los pueblos»: Cromwell. Honoré había calculado de antemano que semejante obra maestra no podría tener menos de dos mil versos. ¡Y qué versos! Cada uno de ellos requeriría cuatro o cinco pensamientos profundos, tomados de las grandes tragedias de la antigüedad... Por fin, en marzo de 1820, antes incluso del plazo concedido, Honoré pone punto final a su obra y parte de vacaciones, tras confiar el precioso manuscrito a su madre. En el seno de la familia, Cromwell es acogida con entusiasmo. Pero el prudente Bernard-François tiene sus dudas y organiza una lectura familiar, a la que asistirán también algunos amigos y, como juez supremo, Dablin. En aquella reunión, el fruto de tantas fatigas e ilusiones no resistió las críticas; en vano apelará Honoré a nuevos jueces: todos coincidirán en que el autor de esa tragedia «debe dedicarse a cualquier cosa, excepto a la literatura». Semejante unanimidad hubiera debido truncar en flor todas las esperanzas literarias del muchacho; pero entonces no hubiera sido Balzac. Admite que la tragedia no es lo suyo; nada más: tentará suerte en otro género.
Por aquellos mismos días, su hermana Laure se ha unido en matrimonio al ingeniero Eugene Surville, trasladándose ambos a Bayeux y más tarde a Versalles. De regreso a París, Honoré sigue trabajando para sacar a flote su porvenir literario y esboza dos novelas: Sténie, en forma epistolar, mezcla de narración romántica y digresiones ideológicas, y Falthurne, de complicada intriga y no menos enrevesada simbología; ni una ni otra llegarían a concluirse.
Expiraba ya el plazo. La familia no goza de una posición tan desahogada como para seguir manteniendo al hijo en París; en Villeparisis hay sitio de sobra para él, mucho más ahora que no está Laure. Honoré no tiene más remedio que plegarse a esa realidad y volver con los suyos.
Sabemos poco de esos primeros meses de 1821 pasados en Villeparisis. Honoré debió de hacerse el remolón, mientras que en las veladas familiares se le apremiaba a decidir: el abanico de posibilidades iba desde convertirse en viajante de comercio -idea que apoyaban Dablin y el doctor Jean-Baptiste Nacquart, médico de la familia-, hasta el matrimonio con una viuda rica, que el propio Honoré -medio en broma, medio en serio- proponía como solución ideal. Con todo, la principal preocupación familiar por aquellos días era casar a Laurence, su otra hermana. Había aparecido un pretendiente, un tal Amand-Désiré-Michaut de Saint-Pierre de, Montzaigle, conocido calavera de la vida nocturna parisina; pero gozaba fama de hombre acomodado, tenía un buen empleo y, por encima de cualquier otra consideración, lucía en su apellido una doble partícula nobiliaria... y auténtica. Para Bernard-François Balzac eran razones decisivas, contando, además, con que el matrimonio le haría sentar la cabeza; por ello, apresuró los trámites, antes de que el de Montzaigle tuviera tiempo de volverse atrás. Laurence acababa de cumplir diecinueve años. No viviría muchos más: su flamante marido, cargado de deudas, le dará dos hijos y la abandonará con ellos, tras haberla despojado de su dote. Laurence morirá en 1825, apenas cuatro años después de este desgraciado matrimonio.
Por Villeparisis se dejaba caer de cuando en cuando un individuo singular: un periodista, de nombre Auguste Le Poitevin, que se ganaba la vida con un pequeño tinglado literario que había montado. Trabajaban a sus órdenes algunos escritores jóvenes, con cuya colaboración publicaba novelas de ínfima calidad pero de buena venta, que aparecían todas con el seudónimo de Viellerglé. Le Poitevin logró convencer a Honoré para que se uniera al grupo, aunque este puso ciertas condiciones..., para no perderse totalmente en el anonimato. Y así fue cómo, en enero de 1822, logró ver publicada su primera obra: La heredera de Birague. Iba firmada con los nombres de Viellerglé y Lord R'hoone, permutación este último de las letras de «Honoré». Balzac reconocía que aquello era una verdadera porquería literaria; pero por ella habían recibido ochocientos francos. El éxito de esta experiencia lo animó a continuar por el mismo camino, y aun a procurar independizarse dentro de él: en marzo de 1822 aparecería Jean-Louis o La hija expósita, bajo idéntica firma; en julio del mismo año, Clotilde de Lusignan o El bello judío, ya sólo de Lord R'hoone; y en noviembre, El vicario de las Ardenas y El centenario o Los dos Beringheld, que lucen un nuevo seudónimo: Horace de Saint-Aubin. En años sucesivos la lista va creciendo, hasta llegar a doce o quince obras del mismo tipo, e incluso alguna otra de atribución más que dudosa. Encontramos también una curiosa experiencia dramática, El negro, que fue rechazada por el director del teatro de la Gaité, un par de libelos sobre temas que sabemos muy ajenos a las ideas de Balzac, y hasta el proyecto de un tratado de la oración en 1824... El joven que soñaba con la gloria en la buhardilla de la calle Lesdiguieres se nos ha transformado en un mercenario de las letras. Y ni siquiera puede presumir de una cotización en alza, ya que todavía ha de ir peregrinando de editor en editor para ver aceptadas sus obras.
Hemos de volver un poco hacia atrás, a aquel año de 1821 en Villeparisis. En sus esfuerzos por relacionarse, los Balzac frecuentaban a los señores de Berny, nobles venidos a menos que poseían una importante propiedad en el pueblo. Gabriel de Berny, que por aquel entonces contaba cincuenta y dos años, era un hombre amargado por la enfermedad; había dado nueve hijos a su esposa Laure Hinner, ocho años más joven que él; pero sus relaciones habían sido tormentosas, hasta el punto de haber vivido separados entre 1800 y 1805, tiempo durante el cual Laure estuvo unida a un aventurero corso. Por amistad con Bernard-François -preocupado por la inactividad de Honoré en Villeparisis-, el señor de Berny accedió a tomar al muchacho como profesor de sus hijos menores, pese a que no le hacían ninguna gracia ni la vulgaridad de sus maneras ni sus ideas liberales. El nuevo profesor fue recibido con simpatía por su esposa, sentimiento que tardó muy poco en transformarse en afecto maternal cuando le oyó narrar su infancia y la falta de cariño que encontraba en su madre. Laure de Berny estaba muy lejos de pensar en lo profunda que iba a ser su influencia sobre Honoré, y ni siquiera podía sospechar que aquel afecto acabaría convirtiéndose en amor. Pero era la primera vez que el muchacho se sentía amado, la primera vez que se veía subyugado por la mujer: Y Laure de Berny era una gran mujer. Hermosa aún, y deseable, su belleza se realzaba con el atractivo de una ardiente feminidad, con una infinita capacidad de ofrecer y recibir el amor en toda su gama de matices. Si al principio rechazó a Honoré, sus negativas no dejaron de ser un nuevo estímulo para el inexperto amante, que la abrumaría con cada vez más apasionadas declaraciones; hasta que al fin, en una noche de primavera de 1822, Laure se entrega a aquel joven «que podría ser su hijo», pero que ha despertado en ella la más absoluta y embriagadora de las pasiones. El amor de «La Dilecta», como Honoré la llama cariñosamente, acompañará al escritor durante catorce largos años, hasta la muerte de ella en 1836; Balzac expresará con estas palabras lo que fue para él: «La persona que he perdido era más que una madre, más que una amiga, más de lo que cualquier otra criatura puede ser para otro... Me sostuvo con sus palabras, con su ayuda y con su entrega en los momentos más difíciles. Vivo gracias a ella, y ella lo era todo para mí...» (1). Al correr de los años, Balzac se alejará de ella y no vacilará en engañarla; pero serán amoríos superficiales, a excepción del que profesará mucho más adelante a Eve Hanska. Laure sabrá, y aun excusará, estas infidelidades, sin que decaiga su pasión. Fue, ciertamente, un gran amor, inquebrantable, olvidado de sí, que no tendría sustituto en la vida del escritor. Las visitas nocturnas de Honoré al jardín de los Berny no escaparon a la vigilante mirada de Madame Balzac. Deseosa de evitar el escándalo, y celosa quizás, insistió en enviar a Honoré a Bayeux, donde tenían su residencia los Surville, confiando en que la lejanía y los consejos de su hermana Laure lograrían que Honoré olvidara a su amante. No fue así, sin embargo: la distancia tiñó de romanticismo aquellos amores, que se mantuvieron con cartas que la abuela Sallambier se encargaba de remitir a uno y a otra, a escondidas de su severa hija, mensajera entre su nieto y la señora de Berny. Cuando Honoré regresó a Villeparisis en agosto de 1822, amaba más que nunca a «La Dilecta».
Pero los Balzac se veían obligados, a las pocas semanas, a abandonar momentáneamente su residencia para trasladarse a París, por desavenencias con el primo que les alquilara la casa. Dos herencias vinieron a alegrar su situación económica: la primera, muy considerable, de un sobrino de Madame Balzac; y la segunda, modesta, de la abuela Sallambier, fallecida a comienzos de 1823. En París, Honoré trabajaba y leía sin descanso: explotaba el filón que le había señalado Le Poitevin, pero aún soñaba con otra clase de obras. Cuando, en agosto de 1824, la familia resuelva regresar a Villeparisis, empleando parte de sus recursos en la compra de la propiedad que antes tenían alquilada, Honoré se decide a independizarse y se queda en París, en un modesto apartamento de la calle Tournon; en él recibirá frecuentemente a Laure de Berny, que se ha trasladado también a la capital. No podemos menos de adivinar su aliento en el deseo de superación que acompaña a Honoré. Desgraciadamente, esos afanes van a llevar al escritor por caminos nuevos y comprometidos, que significarán un largo paréntesis en su producción literaria y que marcarán el resto de su vida: Honoré va a entrar en el mundo de los negocios.
La idea de hacer rápida fortuna sin excesivo esfuerzo, fiando en especulaciones afortunadas, es constante y casi obsesiva en Balzac; en realidad, no debe extrañarnos en un hombre que sufre la tensión entre sus sueños y sus modestas realidades, y en el marco de una sociedad predominantemente burguesa. Además, lo había heredado de su padre. En vista de que la pluma apenas le daba para vivir, y escarmentado también por sus experiencias con libreros y editores, que se las arreglaban para ganar siempre, incluso defraudando a los autores -por lo menos tal era su opinión sobre ellos-, Balzac decidió convertirse en editor. ¡Editar sus propias obras, lograr que se vendieran bien con una buena propaganda...! ¿Cabía mejor negocio que este?
Sabemos de algunos amigos que empujaron a Honoré por estos rumbos. Y, detrás de estos proyectos, no podemos dejar de ver la influencia de su cuñado Surville, el marido de Laure, aún más fantasioso que el propio escritor, que soñaba con la explotación de canales y puentes, sólo en el papel, como Honoré lo hacía con los inmensos beneficios de obras aún no escritas. A comienzos de 1825 Honoré es asiduo visitante de los Surville, que se han trasladado a Versalles; estas visitas son semillero de ilusiones. Pero no todo el tiempo se consume en preocupaciones materiales: Versalles guarda aún ecos y nostalgias del pasado cortesano. Allí, por mediación de su hermana Laure, Honoré traba conocimiento con la duquesa de Abrantes, viuda del mariscal Junot, dama de unos cuarenta años que había sido de lo más granado de la nobleza imperial. Cierto que la Restauración borbónica había relegado los títulos nobiliarios del Imperio a la más triste mediocridad; pero no hemos de olvidar el juvenil bonapartismo de Balzac, que explica en gran parte su admiración por la duquesa: «Esta mujer -escribía- ha visto a Napoleón de niño; lo ha conocido cuando era un joven sin notoriedad, cuando se ocupaba en los menesteres más corrientes; ¡y luego lo vio crecer, agigantarse y cubrir el mundo con su nombre! Para mí es como un bienaventurado, venido del cielo para sentarse a mi vera, tras haber vivido allá arriba, muy cerca de Dios» (2). Era de todo punto inevitable que Honoré se enamorara de ella, aunque le atormentara un poco su infidelidad con Laure de Berny. Sin embargo, no fue una pasión duradera; en parte porque al escritor le movió más que nada un afán de conquista y, una vez satisfecho, retornó a «La Dilecta», y en parte porque la de Abrantes era demasiado calculadora para supeditarlo todo al amor. No fue difícil, pues, transformar aquellos sentimientos en camaradería, para lo cual daban pie algunos trabajos literarios que la duquesa confió a Balzac, relativos a la redacción de sus memorias. Tal colaboración resultó beneficiosa para ambos, pues la de Abrantes vio al cabo editada su obra y Balzac adquirió, gracias a ella, un profundo y directo conocimiento de la época napoleónica.
Dejamos antes a Honoré a punto de iniciarse como editor. Unos amigos le habían hablado de que el editor Urbain Canel iba a publicar las obras completas de Moliere y de La Fontaine; la idea le pareció magnífica, hasta el punto de que se las arregló para asociarse a la empresa, mediante la aportación de unos 18.000 francos. Como él carecía de recursos, tuvo que pedir prestada la mitad de esa suma a un amigo de la familia -que se la confió a elevado interés-; la otra mitad se la entregó Laure de Berny, ilusionada en labrar la fortuna de su joven amante. El negocio parecía bueno y Honoré iba a tener, además, la oportunidad de colaborar en una empresa literaria de prestigio, ya que correría a su cargo la redacción de los prólogos de cada volumen. Sólo una voz reclamaba prudencia: la de su desgraciada hermana Laurence que, pocos meses antes de su muerte, prevenía a Honoré del riesgo incalculable con que iba a enfrentarse.
Los volúmenes de Moliere y La Fontaine se pusieron a la venta a fines de 1825, casi a la vez que una nueva obra de Balzac, Wann Chlore, publicada por la misma empresa. En una y en otros se habían depositado enormes esperanzas; pero las ventas, sumamente escasas, las echaron todas por tierra: no dieron ni para pagar las facturas del impresor. Los socios de Balzac se apresuraron a cederle sus participaciones, con lo que quedó él como único propietario de la edición; y aunque logró colocársela a un librero, a un precio bastante razonable, tuvo que aceptar el pago en valores de muy dudosa efectividad y hasta amenazados de quiebra. El balance económico aparecía confuso, pero era ciertamente deficitario.
Puesto a indagar las causas de aquel primer desastre económico, Balzac halló en seguida un claro responsable: el impresor, cuyas elevadas facturas mermaban escandalosamente el posible beneficio editorial. La consecuencia era diáfana como la luz del mediodía: para obtener ese beneficio, debería ser al propio tiempo editor e impresor de sus obras. No sonriamos ante esta lógica: muchos economistas han defendido luego ese principio; sólo que, además de los vicios inherentes al sistema, en manos de un soñador como Balzac -y pésimo administrador, por añadidura- es el primer paso hacia la ruina. Comprar una imprenta era algo mucho más serio que comprometer unos dineros en aventuras editoriales. Para orientarse, Balzac sondeó el terreno e hizo correr la voz de sus intenciones entre los conocidos. Llegó al fin una oferta que le pareció interesante: en la calle de Marais-Saint-Germain se hallaba en venta un taller de artes gráficas, la imprenta Laurens. La compra se la proponía un tal Barbier, veterano en el oficio, que se convertiría en su asociado; la aportación económica por parte de Balzac debería elevarse a la respetable cifra de 60.000 francos. Sin más fortuna que sus sueños, Honoré pide ayuda a sus padres y a Laure de Berny; aquellos acuden a una amiga de la familia, Joséphine Delannoy, que les presta la mitad de la suma, saliendo ellos fiadores de Honoré, y «La Dilecta» completa lo que falta. Ella se encarga igualmente de proporcionar buenos informes a la diligente policía de Carlos X, para que se conceda patente de impresor a su protegido. El taller obtiene sus primeros encargos en julio de 1826. Un mes antes Honoré se ha trasladado a vivir en el mismo edificio, ya que llevaba anejo un pequeño apartamento en la planta superior, comunicado directamente con el taller. Los proyectos editoriales se ven absorbidos prontamente por actividades más modestas: pequeños encargos de prospectos y folletos, ya que la empresa no cuenta con suficientes recursos para afrontar las grandes inversiones que exigirían obras de mayor entidad. Por otra parte, es menester dinero efectivo para las semanadas del personal... Balzac se ve inmerso en una realidad mucho más mezquina de lo que jamás supuso. Y cuando Laure de Berny acude a visitarle a su apartamento, tiene que abrirse paso entre una maraña de facturas y recibos, para encontrarse con un amante enflaquecido y sucio de tinta. Sin embargo, sus continuas visitas sostienen a Honoré, mucho más incluso que las pequeñas cantidades que le entrega de vez en cuando para salir de apuros.
En las desordenadas cuentas del impresor hay facturas que lo sacan de quicio: la fundición que le suministra los tipos lo hace a precios tan elevados y en condiciones tan onerosas, que eso le impide crear el stock necesario para imprimir libros de envergadura; sin duda, el negocio naufraga por esa única causa... Y al pensar de este modo Honoré olvida que muchas de aquellas facturas provienen de gastos personales, peligrosamente cargados en la cuenta comercial de la empresa. Pero es fiel a su peculiar teoría económica: acaparar el beneficio de sus proveedores. Comprará, pues, una fundición de tipos, y seguirá en la brecha. Barbier, asustado del rumbo que toman las cosas, pone pegas y acaba retirándose; pero Balzac sigue impertérrito y recaba nuevamente la ayuda de Laure de Berny, que no la regatea. La fundición se revela como un negocio próspero, aunque no puede por sí solo sacar a flote todo aquel tinglado. Al final todo se va al traste: ante las reclamaciones de los acreedores y de los propios obreros que exigen sus salarios, Balzac se hunde repentinamente. Sólo la intervención de sus padres y amigos logrará evitarle la vergüenza de una quiebra, mortal pecado en aquellos tiempos y ambiente, aceptando ser ellos mismos sus acreedores pacientes. Así, en abril de 1828, la aventura se salda con una deuda próxima a los 60.000 francos.
En los días más negros de aquel drama, el fracasado hombre de negocios dio muestras de una olímpica ausencia del mundo de los vivos, como si nada lo afectara. Superó la crisis ignorándola; las deudas, contrayendo otras nuevas a lo gran señor; el desengaño, despreciando a cuantos no aceptaban la superioridad de su genio. Reincidía en los sueños de gloria y no sentía ningún escrúpulo en utilizar al pobre Surville como escudo y tapadera en el arrendamiento de una nueva vivienda en la calle Cassini, al abrigo de quienes lo buscaban con una factura en la mano. Estaba decidido a triunfar en las letras.
Los años que siguen van a darle la razón. Como en el caso del protagonista de La piel de zapa, no parece mediar más que un instante entre la desesperación y el triunfo. Su próxima obra no va a ser ya una novelilla de tres al cuarto, sino una novela histórica bien documentada, definitiva: va a recrear los hechos y el ambiente de la insurrección realista que tuvo por escenario las tierras de Bretaña en las postrimerías del siglo XVIII. Así nace El último chuán, o la Bretañaen 1800 que, si bien obtiene sólo un relativo éxito de venta, es anticipo de empresas mucho más importantes. Ya no firma Lord R'hoone ni Horace de Saint-Aubin; por vez primera afronta al público y la crítica como Honoré de Balzac. Y la crítica le es sumamente favorable, más incluso que el público; de golpe y porrazo se abren para el escritor puertas que meses antes le vedaban porteros de librea, cenáculos de artistas y poetas... Y más de una mujer admira silenciosamente los ojos de aquel joven «en los que brilla una chispa de oro y que lo dicen todo con mayor claridad que la palabra». La primera, ante todas, Laure de Berny; pero también la relegada duquesa de Abrantes, o la espiritual Zulma Carraud, rica en tesoros de amistad que ofrecerle.
El éxito popular no tardará en llegar. Desde hace tiempo Balzac da vueltas a un tema algo atrevido, en el que quiere condensar sus conocimientos del alma femenina: la relación del hombre y la mujer en el matrimonio, desde una perspectiva psico-fisiológica. Había esbozado sus ideas cinco años antes, como si se tratara de un código conyugal; ahora les da forma definitiva en un libro que aparece en diciembre de 1829 con el título de Fisiología del matrimonio. Aquí se invierten los papeles: la crítica se muestra reticente e incluso severa, pero el libro se vende como pan bendito y el nombre de su autor corre de boca en boca, con el picante aliciente de que se trata de un joven soltero... La Fisiología consistía en una serie de treinta meditaciones, precedidas de una introducción y condensadas aquí y allá en sustanciosos aforismos; era un tanto cínica y divertida -como en la deducción del número de mujeres virtuosas mediante leyes matemáticas, en el estudio del papel de la suegra, o en las disquisiciones sobre ventajas y desventajas de la cama común, las camas gemelas o las habitaciones separadas...-, pero calaba hondo en los sentimientos de la mujer, abogando por su derecho a amar y ser amada por sí misma, sentimientos que la sociedad pretendía suscitar en ella muchas veces como resultas de un contrato. Es posible que Honoré recordara el desgraciado matrimonio de su hermana Laurence; reprochaba así indirectamente la actitud de sus padres, que la empujaron a él con el señuelo de un título y riquezas, a sabiendas de que no había amor. Pero Bernard-François no llegó a conocer este reproche de su hijo, pues había fallecido unos meses antes, en junio de aquel año.
Perseguido por la fama, Balzac entra en un período de actividad incesante: es recibido en todos los salones literarios, los periódicos se disputan su firma y las damas se sienten orgullosas de presentarlo a sus amistades y de coquetear con él, aunque sin comprometerse demasiado. Nuevas obras cimentan su prestigio: un volumen de Escenas de la vida privada en 1830; el clamoroso éxito de La piel de zapa, al año siguiente, en la edición de sus Novelas y cuentos filosóficos, etc. Fácilmente hubiera podido liquidar sus deudas con los beneficios que obtiene en estos años; sin embargo, estas no hacen más que aumentar: se ha desbocado su pasión por el lujo, a caballo de su deseo de notoriedad. Amplía y decora sin medida su apartamento de la calle Cassini; compra un coche y un par de caballos; empieza a presumir de bastón y de guantes; y hasta se atribuye ascendencia nobiliaria, sin más objeto que el de poder grabar unas armas en sus pertenencias. Las deudas y la persecución de los acreedores obran en él como un estímulo para trabajar. Su vida es como aquella existencia desordenada, tan soberbiamente elogiada por Rastignac en La piel de zapa: «Me extiendo, empujo, y me hacen sitio; me alabo, y me creen; contraigo deudas, y ¡las pagan! La disipación, la disolución, querido amigo, es un sistema político... O este sistema es lógico o yo estoy loco. ¿No es esta la moraleja de la comedia que se representa todos los días en el mundo?» En cierto modo es un suicidio prolongado, mucho más radical que el arrojarse al Sena; es la aventura del hombre que destruye su vida a cada deseo satisfecho: con lucidez perfecta, consciente de que vivir es desear el infinito.
Si sus obras encontraban un eco indiscutible entre los lectores, suscitaban al mismo tiempo el vivo deseo de manifestarse en pro o en contra de sus ideas y de hacérselo saber: Balzac recibe cartas laudatorias y furibundas críticas, que se escudan muchas veces tras el anonimato o el seudónimo. Las lee todas; contesta algunas, cuando llevan indicación del remitente, sobre todo si se trata de una mujer; y se desvive por averiguar quién es su anónima comunicante cuando la carta llama particularmente su atención. A esto hay que añadir la frecuente correspondencia con Laure de Berny, con Zulma Carraud, con su hermana Laure, etc. Un buen día de octubre de 1831 llegó a sus manos, mientras se hallaba en el castillo de Saché, una carta firmada con un seudónimo inglés; como única dirección habían escrito en ella: Al señor de Balzac, París. A él le impresionó tanto el contenido -elogioso, aunque con ciertas reservas acerca de sus ideas morales-, como la notoriedad que suponía para el destinatario tan leve indicación a los servicios postales. Halagado por ambas cosas, respondió a vuelta de correo con una larga carta en la que, después de agradecer la simpatía demostrada, se brindaba a defender personalmente sus puntos de vista si su anónima corresponsal accedía a decirle quién era. Ella dudó, pero no pudo resistir la tentación de escribirle nuevamente unos meses más tarde, otorgando el encuentro. Al leer la firma, Balzac dejó escapar un grito de sorpresa: se trataba de una dama de la más encumbrada nobleza, Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, marquesa de Castries. La vida de esta mujer, que por aquel entonces contaba treinta y cinco años, tenía una aureola de patetismo y grandeza. Estaba casada con el marqués de Castries desde 1816, pero se había separado pronto de él para unir su vida a la del príncipe Víctor de Metternich, hijo del canciller austriaco. Un accidente, del que todavía se resentía, había estado a punto de costarle la vida o postrada para siempre en el lecho. Para colmo de desgracias, su amante acababa de morir tras una larga enfermedad. Sola y distante, Henriette de Castries era para Balzac el símbolo de lo inaccesible: una criatura divina, un ángel de belleza... Más, ¿puede acaso el hombre aspirar a las caricias de un ángel? Balzac la seguirá dócilmente durante meses, ebrio de lujo y de promesas; por amor a ella defenderá con su pluma las ideas del legitimismo carlista, traicionando viejas y muy sinceras amistades. Todo en vano: «unos meses de delicias y luego, nada...» «Al otro día era dura su voz, fría su mirada, sus ademanes secos; durante la noche había muerto una mujer: la que yo amaba» (3).
Laure de Berny, Zulma y el trabajo incesante se encargarán de aliviar las penas de un orgullo lastimado. Pero el remedio definitivo va a ser un nuevo sueño, una nueva presencia en la vida del escritor: la que lo acompañará ya hasta el fin de sus días.
En efecto: el 28 de febrero de 1832 una dama polaca que vive en tierras rusas ha confiado al correo, por medio de su librero de Odesa, una carta para París, dirigida también al señor de Balzac. Por firma lleva sólo «La Extranjera». En ella hay elogios, reproches, pero sobre todo la huella de un alma delicada y ardiente. Sin más pista que el lugar de procedencia de la carta, Balzac hace publicar en «La Gazette de France» un anuncio que dice textualmente: «El señor de B. ha recibido la carta que le escribieron el 28 de febrero. Lamenta que no se le haya dado la posibilidad de responder y, aunque sus deseos no puedan expresarse aquí, confía en que su silencio será bien interpretado.» Desgraciadamente «La Gazette», como muchos otros periódicos franceses, tiene prohibida su circulación en los territorios controlados por el régimen zarista, puestos en cuarentena preventiva de ideas revolucionarias; el anuncio, pues, no llega a su destino. Pero el 7 de noviembre de ese mismo año «La Extranjera» vuelve a escribir al novelista; temerosa de que sus cartas se pierdan, pide al señor de Balzac que acuse su recibo mediante un anuncio en «La Quotidienne», el único periódico francés tolerado por la censura rusa, y añade: «Para vos soy La Extranjera, y lo seré mientras viva; no me conoceréis nunca.» ¡Femenina inconstancia...! A las pocas semanas «La Quotidienne» trae la respuesta y es una invitación a descubrir su identidad: la tercera carta venía ya firmada por Eveline Rzewuska, condesa Hanska, con una indicación de procedencia que se convertirá para Balzac en la meta de un sueño: Wierzchownia.
Hagamos un alto. No nos hemos propuesto escribir una biografía de Balzac, sino tan sólo introducir al lector en su mundo. Al llegar aquí nos parece que queda dicho lo esencial: bosquejado el carácter del hombre y presentados los personajes principales con que comparte su azarosa existencia.
El resto es sólo anécdota; todo lo importante que se quiera, pero anécdota al fin. No deja de ser significativo que podamos decir esto de un hombre de treinta y cuatro años que acaba de acceder a la plenitud de la vida. Este año, 1833, va a ser crucial para Balzac. En septiembre conocerá a Eve Hanska en Neuchatel; y lo que hubiera podido limitarse a aventura galante o pasión literaria se transforma en un amor que ha de arrasarlo todo, que irá mucho más lejos de lo que ambos saben y pretenden, a pesar de sí mismos. Balzac le dirá un día: «Piensa que eres amada como ninguna otra mujer... Lo eres todo en mi alma: la flor, el fruto, la fuerza y la debilidad, el placer y el dolor... la riqueza, la dicha, la esperanza; todo cuanto hay hermoso y bueno en lo humano, hasta la religión. No me atrevo a decir que eres mi Dios, ¡porque pienso que aún eres mucho más!» (4). En esta y otras semejantes afirmaciones, el escritor se deja llevar por la fantasía. ¡Cuántas mezquindades ponen el contrapunto a una pasión tan desbordantemente pregonada! Intereses, cobardía, ambiciones, orgullo, sensiblería empalagosa y aun escenas y situaciones propias de un sainete, tanto por parte de él como de ella. Pero todo eso colma la vida de dos seres a lo largo de dieciocho años, tiempo más que sobrado para probar que algo había de auténtico. Y cuando el escritor sea ya un hombre enfermo y agotado, cuando la condesa polaca se disponga a emprender la postrer andadura de su existencia, cuando la realidad se haya encargado de desmentir falsas palabras y falsas ilusiones, todavía quedará algo: un amor inexplicable, profundamente humano. El matrimonio final, en marzo de 1850, pocos meses antes de la muerte de Balzac, carecería de sentido desde cualquier otra perspectiva.
También en 1833 se inicia una revolución en el mundo interior del novelista, cuyo alcance sólo se advertirá mucho más tarde: significativamente, Balzac empieza a reiterar sus personajes, como siguiendo el hilo de sus existencias individualizadas tras el telón de fondo de sus obras. No se contenta con haberles dado vida para un episodio: vuelve a buscarlos, a reencontrarlos ante nuevas situaciones, a relacionarlos entre sí, a darles un pasado y un futuro. Aunque todavía no se le haya ocurrido ese título, está creando La Comedia humana. A partir de este momento, el escritor es absorbido por su obra o, si se prefiere, ha comenzado a vivir dentro de ella. Así, aunque Balzac haga protestas de ser un mero observador, aunque alardee de poseer para la realidad la misma fría y gigantesca objetividad del registro civil, aunque parezca absolutamente imposible hallar la huella de un creador común en el abigarrado censo de sus personajes, lo cierto es que el escritor no los encuentra ahí y se limita a describirlos como son: construye con ellos y para ellos un universo tan amplio y coherente como el universo real. Su obra no es, como en el caso de otros novelistas, una interpretación de la realidad en que ellos se revelen: no es tampoco «artificio». Pero nos equivocaríamos radicalmente -como se equivocaba el propio Balzac al juzgarla-, si nos empeñáramos en creerla vasto catálogo del género humano, de sus aspiraciones y de sus miserias. «La Comedia humana -ha escrito Gaetan Picon- procede de él, y su unidad es ante todo la de una voz interior o incluso la de un mismo plasma en que germina. El hombre colma su obra, como el agua llena la taza de su fuente. ¿El hombre real...? Quizá mejor diríamos el hombre mítico, que se forja a sí mismo al imaginar otras vidas, mucho más que al reflexionar sobre la suya propia. Sus criaturas no le han dado el ser; pero necesita de ellas, si no para saber quién es, sí al menos para mostrar lo que es» (5).
II. La comedia humana
Ya hemos indicado que la idea de un plan unificador de sus obras, bajo el título de La Comedia humana, es, en Balzac, posterior a su preparación inconsciente. Lo vemos convertido en realidad en el contrato para la publicación de sus obras completas, firmado el 2 de octubre de 1841. Balzac redactaría para ellas un prólogo, explicando el porqué del título -inspirado en La Divina Comedia de Dante-, a la par que sus ideas fundamentales. En su forma definitiva, para la edición de 1845, La Comedia humana comprendía tres partes: Estudios de costumbres(Escenas de la vida privada, Escenas de la vida en provincias, Escenas de la vida parisiense, Escenas de la vida política, Escenas de la vida militar y Escenas de la vida en el campo), Estudios filosóficos y, finalmente, Estudios analíticos. El conjunto debía abarcar 137 obras, de las cuales 46 no llegaron nunca a escribirse o no pasaron de simples esbozos. Fuera de esta catalogación, hecha por el propio Balzac, quedaron algunas obras importantes no previstas en ella. En total podemos hablar de 96 novelas, de extensión muy desigual. El objetivo del escritor era abarcar con ellas toda la sociedad, todas las profesiones y todos los ambientes. Con el fin de que representaran un cuadro más real, les dio un carácter cíclico, relacionándolas unas con otras mediante el sistema del «retorno de los personajes» que aparecen en distintos momentos de su vida. Ya hemos hecho alusión más arriba a este recurso. Añadamos ahora, para mejor captar la envergadura de este proyecto, que el número de personajes supera los dos mil y que son alrededor de quinientos los que aparecen en distintas obras; todo ello sin contabilizar los personajes anónimos ni los reales mencionados. El barón de Nucingen aparece en 31 novelas, Horace Bianchon en 29, de Marsay en 27, Rastignac en 25, etc. En esta gigantesca creación, Balzac se revela como hombre de gran cultura, de certero instinto, portentosa imaginación, profundidad de sentimiento y penetración psicológica. Sus lecturas de todo género lo dotaron de muy diversos conocimientos, y ello, unido a su extraordinaria memoria y a sus dotes de observación, le permite captar fielmente la realidad y exponerla con fuerza y vigor. Analiza con precisión el alma humana y estudia los actos y reacciones de todo tipo de personajes, infatigablemente; pinta cuadros llenos de realismo, con entera libertad y sinceridad, sin los convencionalismos de otros novelistas de su época. Sabe crear un carácter, tipificando las pasiones, los sentimientos, las virtudes y los vicios, lo bueno y lo malo, pero sin despersonalizarlo: conservando las irrepetibles paradojas y contradicciones que se dan en la vida. Ahonda como nadie en el conocimiento del corazón humano, por lo que puede considerársele con justicia como el creador de la novela psicológica.
Describió, como ninguno, la sociedad de su época; una sociedad en la que, preciso es reconocerlo, reinaban más los vicios que las virtudes. El, sin embargo, no se fijó nunca en la espiritualidad superior ni en las simas de los más bajos instintos: tal vez por ello sus personajes no son ni demasiado buenos ni demasiado malos. Sólo entran en juego «los factores elaborados por la civilización, y una civilización exquisita en formulismos de dinero, matrimonios, ceremonias, código de urbanidad... si bien contra todas esas normas los ciudadanos conocen recursos de dolor, fraude y ardid. Una cobertura dorada de abnegación, desinterés, cortesía, apoyo mutuo, afectuosidad, recubre una mar gruesa de egoísmo, lascivia, brutalidad, misantropía, rencor» (6). Balzac ha retratado insuperablemente el espíritu francés, de esa Francia que por aquel entonces sufría un proceso de industrialización como el que anteriormente había experimentado Inglaterra, y en el que predominaban el materialismo, el afán de fortuna, la ambición. La sociedad balzaquiana, tras los sucesos de la Revolución y del Imperio, ha sido removida hasta los cimientos, agitada hasta lo más profundo, presa de la confusión y el desorden. La Restauración no ha conseguido colmar ese bache: es banal, aparente. Los intereses y las pasiones no aceptan ningún freno y las clases sociales, desplazadas del lugar que ocuparon durante siglos, luchan ásperamente entre sí. La industrialización ha traído como secuela el capitalismo: el dinero es ahora dueño de todo y los valores humanos sufren una evidente decadencia. Han variado también las formas de vida, desapareciendo la dignidad de la persona en el ansia de placer y riqueza; son estas, en efecto, «dos potencias políticas, económicas y místicas incompatibles, enemigas, que desde entonces han de convivir compartiendo el dominio de la sociedad» (7). Y es «el espectáculo de la disolución de una sociedad de tipo patriarcal en otra industrial; el cambio de la moral de los grupos sociales, ajustada ahora a las conveniencias privadas sobre toda consideración de interés público; la lucha abierta por la conquista de la riqueza y el poder; el desenfreno de la juventud, que no cree ya en los preceptos religiosos y políticos de los padres; el rebajamiento de la nobleza a usar de las tácticas de lucha por la vida de la burguesía; el encumbramiento de esta a las esferas del poder y el honor; la participación de la mujer en las actividades sociales, usando del valor usuario de su sexo por contraposición al dinero, identificando la alcoba con la redacción de los periódicos y los despachos de abogados y banqueros» (8), eso es lo que Balzac recoge en La Comedia humana: un mundo corrompido y trastocado, que estudia con desapasionada frialdad, en el que triunfan el vicio y la desaprensión, la vanidad y la voluntad de poder, mientras que son aplastados los pocos que aún conservan la pureza de buenas intenciones.
Amor y ambición son los dos grandes temas de La Comedia humana. Bueno será que nos detengamos en ellos. El amor no debe entenderse aquí -al menos en general- como perfecta entrega de sí mismo: es, sobre todo, pasión, placer, y las más de las veces un medio para conseguir otros fines. Que no nos engañen la ternura de Eugenia Grandet o la abnegación de Papá Goriot: aquella es una chiquilla inexperta que apenas sabe nada de la vida y cuyos sentimientos se ajarán con los años; Goriot es; en definitiva, un imbécil. Ni siquiera se salva de esta crítica la Pauline enamorada que se nos descubre en La piel de zapa: es sólo un ángel, un fantasma, una brisa que pasa. El amor «normal», esto es, el amor conyugal o familiar reposado, apenas aparece en las novelas de Balzac. (Es característico y significativo que en ellas casi no intervienen niños y que pocas veces las relaciones íntimas -conyugales o no- tienen consecuencias: casi no hay nacimientos, y si los hay, los hijos son apenas mencionados y constituyen una pesada carga; se ha perdido el instinto de la paternidad; excepciones como Goriot, sólo son excepciones.) En realidad, Balzac no cree en el amor: sus obras están llenas de matrimonios fracasados, de adulterios, de una clase de amor devaluado, vanidoso. Son muchos los jóvenes que sólo ven en él un medio de encumbrarse: se buscan una dama de elevada posición social, con frecuencia casada, tal vez con hijos y a menudo de mayor edad, con el fin de que, acertando a despertar su pasión con falsas declaraciones amorosas, la tal dama les ayude en sus ambiciosos propósitos. De ahí que el amor a la mujer y al dinero, puesto el primero al servicio de este, suelan ir siempre juntos. Rafael de Valentin afirmará rotundamente en La piel de zapa: «No concibo el amor en la miseria.» La mayoría de los matrimonios -cuarenta y siete de cada sesenta celebrados en París, -nos dirá Vautrin- se han concertado por dinero; de ahí su fragilidad y la insatisfacción que empuja a relaciones extraconyugales, en las que, si bien uno de los dos suele ser sincero, el otro no hace más que fingir. Esto nos hace comprender, en parte, la dureza de sentimientos que muestran los personajes balzaquianos, el pesimismo y la tristeza que emanan de sus obras.