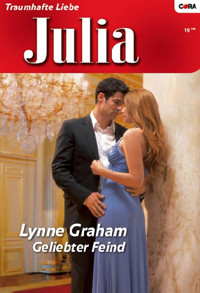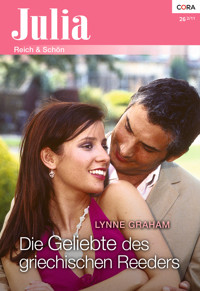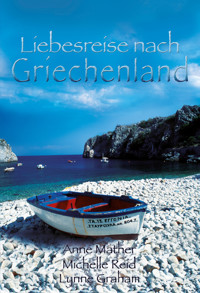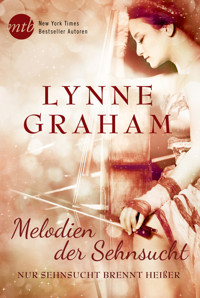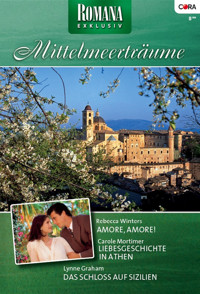3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Bianca
- Sprache: Spanisch
Cesario di Silvestri era más que rápido con las mujeres, era un huracán. Le bastaban unos minutos para llevarse a la cama a las mujeres más sofisticadas de Europa… Con una excepción: Jessica Martin, la tímida veterinaria que se había negado a ser su juguete sexual un fin de semana. Pero cuando los familiares de Jess, en un acto de irresponsabilidad, robaron un valioso retrato en Halston Hall, la mansión que tenía Cesario en Inglaterra, le proporcionaron el arma que necesitaba para tenerla en sus manos. De momento, podría disfrutar de su belleza, pero en el futuro necesitaría un heredero…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2011 Lynne Graham.
Todos los derechos reservados.
LA PROMESA DE UN AMOR, N.º 55 - julio 2011
Título original: Jess’s Promise
Publicada originalmente por Mills and Boon®, Ltd., Londres.
Publicado en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios.
Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-639-9
Editor responsable: Luis Pugni
Epub: Publidisa
Inhalt
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Promoción
Capítulo 1
CESARIO di Silvestri no podía dormir. Los sucesos acaecidos en los últimos meses le habían llevado a reconsiderar lo que había sido su vida hasta entonces. Se sentía como en una encrucijada en la que tuviera que decidir el camino a tomar. Había puesto todo su empeño en llegar a ser todo un magnate de la industria y lo había conseguido. Era un multimillonario que gozaba de gran poder y reputación en todo el mundo, pero había descuidado su vida privada. Sólo tenía un amigo en el que podía confiar, su primo Stefano. Ambos se habían criado juntos y habían compartido buena parte de su adolescencia. Cesario se había acostado con muchas mujeres, pero sólo había amado a una y, absorto en sus negocios, le había prestado tan poca atención, que al final ella había acabado enamorándose de otro hombre. A sus treinta y un años, no había pensado siquiera una sola vez en casarse.
¿Era un solitario por naturaleza o quizá sólo un hombre al que le asustaba comprometerse en una relación seria y estable con una mujer?
Cesario se sintió incómodo con todas esas reflexiones que acudían a su mente en aquella noche de insomnio. Él era un hombre de acción, acostumbrado a tomar decisiones y no a calentarse inútilmente la cabeza con consideraciones filosóficas más propias de un pensador de biblioteca. Él era un gran deportista, lleno de vitalidad, y un hombre de negocios con los pies en el suelo.
Renunció definitivamente a tratar de conciliar el sueño esa noche. Se puso unos pantalones cortos y bajó las escaleras en dirección al salón de aquella lujosa villa marroquí en la que estaba pasando unos días. No demostró el menor interés en todos aquellos objetos exclusivos que adornaban la mansión, como si aquella vida de lujo, que tanto había ambicionado en otro tiempo, se le hubiera quedado ya pequeña. Una vez en el salón, se sirvió un vaso de agua con un par de cubitos de hielo y se bebió la mitad de un solo trago.
Sí, tenía ya treinta y un años y, tal como le había confesado a Stefano recientemente, le hubiera gustado tener ya un hijo. Aunque, desde luego, no con ninguna de las mujeres que había conocido hasta entonces. Sólo estaban interesadas en su dinero y su posición, y educarían a su hijo con esos mismos valores egoístas y huecos.
«Nunca es demasiado tarde para formar una familia. Nada está escrito en piedra, Cesario. Haz lo que desees, no lo que creas que deberías hacer», le había dicho Stefano en cierta ocasión, muy convencido.
Seguía dando vueltas en su cabeza a esas palabras cuando escuchó su teléfono móvil. Dejó el vaso en la mesa y subió las escaleras corriendo, preguntándose quién demonios podría llamarle a esa horas de la noche. Era Rigo Castello, su jefe de seguridad. Le llamaba para informarle de un robo que se acababa de cometer en su finca de Halston Hall en Inglaterra. Los ladrones se habían llevado un cuadro que había adquirido recientemente por medio millón de libras. Todo apuntaba a que el golpe se había perpetrado desde dentro.
Trató de no perder la calma y reflexionar sobre lo sucedido. Él pagaba muy bien a sus empleados y, a cambio, esperaba de ellos lealtad. Cuando se descubriese al culpable, él mismo se encargaría de que recayese sobre él todo el peso de la ley.
Esbozó, sin embargo, una sonrisa al pensar que ahora, a raíz del robo, tendría que ir inevitablemente a visitar su hermosa mansión isabelina de la campiña inglesa y volver a ver a la bella veterinaria que atendía su cuadra de caballos. A diferencia de las mujeres con las que había estado, todas cortadas por el mismo patrón, ella le parecía un ejemplar único y distinto. Era la única mujer que se había atrevido a decirle que no. Aún recordaba aquella noche con un profundo sentimiento de frustración. La había invitado a cenar a un restaurante exclusivo y luego ella le había rechazado. Por primera vez en su vida le había rechazado una mujer, y aún no sabía por qué. Para un hombre como él, acostumbrado a salir victorioso en sus negociaciones, aquel hecho supuso algo misterioso a la vez que un desafío.
Jess Martin charlaba con el asustado animal tratando de tranquilizarle mientras pasaba cuidadosamente las tijeras de esquilar por su enmarañado pelaje. Jess era una joven morena, delgada y no muy alta. Tenía un pelo negro y rizado, que solía llevar por comodidad recogido en forma de cola caballo.
Era un trabajo duro, pero alguien tenía que hacerlo. Esbozó un gesto de pena al ver el cuerpo consumido de aquel escuálido perro pastor. Sentía un gran amor por los animales y no podía verlos sufrir. Por eso se había hecho veterinaria.
Los fines de semana le ayudaba en aquellas tareas una estudiante rubia llamada Kylie.
–¿Cómo está el pobre animal? –preguntó Kylie con gesto preocupado mientras sujetaba al perro para que se estuviese quieto mientras Jess acababa de esquilarle.
–Aún es joven, se pondrá bien en cuanto le cure las heridas y le dé de comer.
–A los más viejos les costará mucho más la adaptación –comentó Kylie.
–Nunca se sabe –replicó Jess, tratando de transmitir optimismo, aunque como experta veterinaria sabía las pocas posibilidades de sobrevivir que tendrían aquellos pobres animales.
En los últimos años, había acogido un grupo de perros de lo más variopinto, aunque todos en muy malas condiciones. El que no estaba viejo estaba cojo y el que no, tenía alguna enfermedad. Eran animales de los que nadie quería hacerse cargo.
Jess se había establecido en Charlbury St Helens y había conseguido su primer trabajo en una clínica veterinaria. Era un edificio de dos plantas, la clínica estaba abajo y ella vivía arriba. Pero, al poco tiempo, el dueño decidió ampliar el negocio habilitando las dos plantas como clínica y ella tuvo que buscarse otro alojamiento. Tuvo la suerte de encontrar una vieja casa en las afueras de la ciudad. Aunque no era gran cosa y gozaba de pocas comodidades, disponía de una cierta extensión de terreno y de varios cobertizos. El propietario que se la alquiló le permitió montar allí un centro de acogida para perros. Jess tenía un buen sueldo, pero nunca conseguía ahorrar nada, porque casi todo el dinero se lo gastaba en alimentos y medicinas para los animales. A pesar de todo, amaba su trabajo y se sentía muy feliz con aquella forma de vida. Si se lo hubieran preguntado, habría tenido que admitir que prefería estar con los animales antes que con las personas. Era bastante tímida y retraída con los hombres. Una amarga y traumática experiencia, que había tenido en la universidad, le había dejado algunas secuelas tanto físicas como mentales. Ponía algo de su parte para tratar de adaptarse al ambiente y llevar una vida social normal, pero se sentía más a gusto en su vieja casa con sus perros.
Se oyó el sonido de un coche deteniéndose junto a la entrada.
–Es tu padre, Jess –le dijo Kylie, mirando al hombre que se bajaba del coche en ese momento.
Jess se sorprendió. No era habitual ver a su padre por allí un domingo por la mañana. Últimamente le había visto muy poco y le había encontrado algo preocupado. Solía visitarla a menudo y, como era muy mañoso, aprovechaba siempre para repararle algún trozo deteriorado de la cerca o alguno de los cobertizos de los animales.
Robert Martin era un hombre apacible de unos cincuenta y tantos años. Había sido siempre un buen marido y un mejor padre. Jess no podía olvidar que, cuando la mayor parte de la familia no había visto con buenos ojos su deseo de hacerse veterinaria, por considerarlo un objetivo demasiado ambicioso para ella, su padre siempre había estado a su lado apoyándola. Eso había significado mucho para ella, máxime teniendo en cuenta que Robert Martin no era su padre biológico. Aunque eso era un secreto relegado al círculo familiar.
–Yo me encargaré de dar de comer a los animales –dijo Kylie mientras Robert entraba en el recinto.
–¡Hola, papá! Espera un momento que termine esto. Estaré en seguida contigo –dijo Jess, agachándose hacia el perro que estaba tendido en el suelo y aplicándole una pomada desinfectante para curarle las heridas–. No esperaba verte por aquí un domingo tan temprano.
–Tenía que hablar contigo. Los fines de semana por la tarde sueles estar de guardia y ahora por la mañana irás a misa, así que pensé que éste sería el único momento para…
–¿Ocurre algo? –preguntó Jess, viendo el gesto de preocupación de su padre.
Estaba pálido y parecía más viejo. Nunca le había visto tan asustado desde aquel triste día en que el médico le había diagnosticado un cáncer a su madre.
–Termina antes con tu paciente –respondió Robert.
Jess trató de controlar el miedo que empezaba a sentir. ¿Habría recaído su madre? Eso fue lo primero que pensó. Pero sabía que no había tenido ninguna revisión médica en las últimas semanas. No, no podía ser eso.
–Entra en casa y espérame allí, terminaré en seguida –dijo ella, tratando de ocultar su preocupación.
Tras curar al pobre perro, le llevó a una especie de corral donde tenía ya dispuesta su comida y se quedó unos segundos observándole mientras comía. Con toda seguridad, aquélla era su primera comida en varias semanas. Se lavó cuidadosamente las manos en un caño y luego entró en la casa y se dirigió a la cocina, donde Robert Martin estaba sentado esperándola.
–¿Qué pasa? –le preguntó ella nada más entrar, con gesto de ansiedad.
Su padre alzó la mirada al oírla. Sus ojos castaños revelaban un cierto sentimiento de culpabilidad.
–He hecho una estupidez, hija mía. He hecho algo realmente estúpido. Siento tener que decírtelo a ti, pero es que no tengo valor suficiente para contárselo a tu madre. Después de todo por lo que ha tenido que pasar, creo que esto acabaría con ella…
–¡Para! Para un momento y dime de una vez lo que está pasando –exclamó Jess, sentándose a su lado–. ¿Qué es eso tan estúpido que dices que has hecho?
Jess miró fijamente a su padre. No podía creer que hubiera hecho nada malo. Seguramente, llevado por su bondad, estaba exagerando. Era un hombre pacífico y muy respetado por todos los que lo conocían.
–Bueno… Para empezar, tengo que decirte que he pedido prestado dinero, mucho dinero… a unas personas que seguramente no eran las más apropiadas –respondió Robert Martin con gesto apesadumbrado.
Jess, sorprendida, abrió los ojos como platos. Era lo último que se hubiera imaginado. –¡Dinero! ¿Ése es el problema? ¿Has contraído una deuda?
–Sí, pero eso es sólo el comienzo. ¿Recuerdas aquel viaje que hice con tu madre después de su tratamiento?
Jess asintió con la cabeza. Después de las duras semanas de tratamiento con quimio y radioterapia, su padre había llevado a su madre de viaje en un crucero. Había sido el viaje soñado que nunca habían conseguido hacer por falta de dinero.
–Me sorprendió que tuvieras el dinero necesario para hacer aquel viaje, pero me dijiste que eran los ahorros de toda tu vida.
–Te mentí –dijo él bajando la cabeza–. Nunca conseguí ahorrar nada en mi vida, como tampoco conseguí ver realizada ninguna de mis ambiciones de juventud. Las cosas han sido siempre muy difíciles en nuestra familia.
–Así que pediste prestado el dinero para poder hacer aquel crucero… ¿Y a quién se lo pediste?
–Al hermano de tu madre, Sam Welch –confesó finalmente Robert de mala gana.
–Pero, ¿como se te ocurrió una cosa así? Sam es un tiburón para el dinero, ya le conoces. Toda la familia de mamá es así, lo sabes mejor que nadie. No comprendo cómo se te pudo pasar una cosa así por la cabeza.
–Fui primero al banco a pedir un préstamo, pero no me lo concedieron. Tu tío Sam era la última posibilidad. Estaba muy sensibilizado con la enfermedad de tu madre y me dijo que no me preocupase por el dinero, que no corría prisa y que se lo devolviera cuando pudiese. Estuvo muy amable y razonable. Pero ahora sus hijos se han hecho cargo de los negocios. Jason y Mark parecen ver de forma diferente a la gente que les debe dinero.
Jess lamentó la decisión que había tomado su padre, pero lamentó más aún no estar en condiciones de poder ayudarle. Ella ganaba más que sus padres y que sus dos hermanos, pero no tenía dinero ahorrado para poder sacarle del apuro. Pensó que quizá ella sí podría conseguir un préstamo del banco.
–Con los intereses, la cantidad que les debía ascendía a una suma considerablemente mayor que la que Sam me había prestado. Jason y Mark estuvieron asediándome estos últimos meses, siguiéndome con el coche al salir de trabajar, telefoneándome día y noche y recordándome a todas horas el dinero que les debía. Ha sido una verdadera pesadilla para mí tratar de mantener a tu madre al margen de todo. No conseguía desembarazarme de ellos. Sabían tan bien como yo que no podía pagarles el dinero que les debía, así que cuando me ofrecieron un trato…
–¿Un trato? ¿De qué trato estás hablando, papá?
–Fui un maldito idiota. Pero ellos me dijeron que me perdonarían el dinero que les debía si les ayudaba.
–¿Qué tipo de ayuda era ésa?
–Me dijeron que querían sacar unas fotos del interior de Halston Hall para venderlas luego a esas publicaciones de famosos… ya sabes, ese tipo de revistas que le gusta leer a tu madre. Jason ha presumido siempre de ser un buen fotógrafo y Mark dijo que las fotos podrían valer una fortuna. Yo no vi en aquel momento nada malo en ello.
–Así que no viste nada malo en ello, ¿eh? –repitió Jess como si no pudiera crear lo que estaba escuchando de boca de su padre–. Dejar que unos extraños entraran en la casa de tu jefe…
–Sabía que al señor Di Silvestri no le gustaría, pero pensé que nadie se enteraría de que habían entrado y menos aún de que yo hubiera sido el responsable de haberles facilitado el acceso.
–¡Por Dios santo! ¡El allanamiento de morada! ¡El cuadro que fue robado! ¿Cuál fue tu verdadera participación en el caso, papá?
–Aquella misma tarde, le di a Jason y a Mark la tarjeta de acceso con los códigos de seguridad. Creí sinceramente que sólo querían sacar unas fotos. No sospeché, ni por un instante, que fueran a robar nada. Ahora comprendo que lo tenían todo planeado y que yo fui un idiota tragándome aquella historia.
–Tienes que ir inmediatamente a la policía a contárselo todo –exclamó Jess.
–Creo que no será necesario… será la policía la que venga a buscarme muy pronto –dijo Robert en tono de resignación–. Anoche, me enteré de que el sistema de seguridad del señor Di Silvestri es tan sofisticado, que permitirá descubrir, a los expertos informáticos que ha contratado, a cuál de sus empleados pertenece el código de seguridad que fue usado por los ladrones para poder perpetrar el robo y desconectar las alarmas. Al parecer, todos los empleados tenemos un código distinto, así que pronto se sabrá que fue el mío el que se usó para acceder a la casa.
Jess sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. La situación no podía ser peor. Era evidente que sus primos, Jason y Mark Welch, le habían preparado una encerrona a su padre para conseguir entrar en la mansión. Le habían sometido a un acoso constante, acuciándole con la deuda que había contraído con ellos, para después hacerle aquella proposición aparentemente inocente. Y su padre había caído en la trampa y se había creído a pies juntillas aquella burda historia de las fotografías. Era un hombre muy ingenuo, sin ninguna malicia. Se había pasado casi toda su vida trabajando en Halston Hall y apenas había salido de su ciudad natal más que para hacer aquel crucero.
–¿Crees que fueron ellos los que robaron el cuadro?
–La verdad es que no sé nada de lo que pasó esa noche. Yo me limité a facilitarles la tarjeta de acceso y los códigos de seguridad y ellos me lo dejaron todo en el buzón de correos donde los encontré a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Pocos días después, Jason y Mark me aconsejaron que mantuviera la boca cerrada. Cuando les pregunté sobre el robo, me dijeron que ellos no habían tenido nada que ver en él y que tenían una buena coartada para esa noche. No me puedo creer que sean unos ladrones profesionales, quizá contrataron a otras personas para hacer el trabajo. Pero realmente no tengo ninguna pista.
Jess pensó con preocupación en Cesario di Silvestri, el multimillonario magnate italiano del mundo de la industria, en cuya mansión se había cometido aquel robo del que su padre era responsable. No era precisamente un hombre que pudiese pasar por alto fácilmente un delito de esa clase sin poner todo su empeño en castigar a los culpables. ¿Quién podría dar crédito a la versión de su padre? ¿Quién podría aceptar que él no había sido cómplice de aquella conspiración para cometer el robo? De nada serviría su conducta intachable, ni que llevara cuarenta años al servicio de aquella casa. El hecho era que se había cometido un delito muy grave en la mansión del señor Di Silvestri y alguien tenía que pagar por ello.
Cuando Robert Martin se disponía a salir rogándole a su hija que no le dijera de momento nada a su madre de todo aquello, Jess se dirigió a él con gesto preocupado.
–Tienes que contárselo todo a mamá inmediatamente. Será mucho peor si acaba enterándose por la policía.
–No puedo hacerlo, sería un golpe tremendo para ella. Podría recaer.
–Eso nadie lo sabe. Recuerda lo que el oncólogo nos dijo en la última revisión. Lo único que podemos hacer es rezar por ella y esperar que evolucione de forma favorable.
–La he defraudado, la he fallado –dijo Robert moviendo la cabeza a uno y otro lado con los ojos llenos de lágrimas–. Ella no se merece esto.
Jess permaneció callada. No encontraba ninguna palabra de consuelo para su padre. El futuro se presentaba bastante negro. Quizá debería ir a ver a Cesario di Silvestri e interceder por su padre, explicándole lo ocurrido. Pero, dada la experiencia que había tenido con él en el pasado, no le pareció una buena idea. Recordó cómo se vio obligada a aceptar su invitación para cenar con él aquella noche. Era el jefe de su padre, además del cliente más importante de su clínica veterinaria. Fue una noche aciaga donde todo salió mal y se sintió abochornada. Desde entonces había procurado siempre ir a Halston Hall cuando sabía que Cesario no estaba allí. Se sentía muy incómoda en su presencia.
Y no era que él hubiera sido grosero con ella, todo lo contrario. Nunca había visto un hombre más educado y amable que él. Tampoco podía acusarle de haber tratado de acosarla, pues no había vuelto a invitarla otra vez desde aquella noche. Pero había siempre una actitud irónica en su expresión que la hacía sentirse mal cuando estaba con él, como si fuera un simple juguete en sus manos. Nunca había entendido por qué la había invitado a salir con él esa noche. Después de todo, ella no se parecía en nada a esas mujeres elegantes y espectaculares con las que él acostumbraba a salir. Cesario di Silvestri tenía fama de ser un mujeriego empedernido y ella lo sabía. Su anterior ama de llaves, Dot Smithers, era vecina de sus padres y les había contado muchas cosas de él, de las fiestas salvajes que montaba en Halston Hall y de las mujeres de vida fácil que llevaba a ellas para diversión de sus invitados, todos hombres ricos y poderosos. Se habrían podido llenar muchas páginas en cualquier de esas publicaciones sensacionalistas de la prensa del corazón. Ella misma había visto más de una vez a Cesario di Silvestri rodeado de varias mujeres en actitud provocativa y podía dar crédito a los rumores que corrían sobre que se acostaba a menudo con dos mujeres a la vez.
Por eso no podía comprender por qué la había invitado a salir con él en aquella ocasión. Ella no pertenecía a su mundo, militaba en otra liga, tanto por su estatus social como por su aspecto físico, y estaba firmemente convencida de que nada bueno podría surgir de una relación tan desigual. Era de la opinión de que las personas debían relacionarse sólo con las de su misma clase social sin intentar traspasar sus fronteras. Su propia madre era un buen ejemplo de ello. Había tratado, de adolescente, de saltarse esas reglas y había pagado un alto precio por su atrevimiento.
Ésa había sido seguramente la causa del fracaso de aquella noche. Cesario la había llevado a cenar a un restaurante exclusivo y ella se había dado cuenta, nada más llegar y ver al resto de las mujeres que había allí sentadas, de que no iba apropiadamente vestida para la ocasión. Cesario había tenido que traducirle la carta, cuyos platos estaban escritos en idiomas extraños para ella. Se había pasado toda la cena muy nerviosa, tratando de saber cuál era el cubierto adecuado para usar en cada plato, y al final se había sentido avergonzada al ver que se estaba tomando el postre con una cucharilla en vez de con el tenedor como Cesario.
Pero lo peor había sido después, cuando, después de darle un beso, la había invitado a pasar la noche en su apartamento. Cesario di Silvestri era más que rápido con las mujeres, era un huracán. Aquella proposición la había herido en lo más profundo de su orgullo de mujer. ¿Daría ella la imagen de ser una mujer fácil capaz de acostarse con un hombre sin apenas conocerle?
Sí, el beso había estado sensacional, tenía que reconocerlo. Pero la turbadora sexualidad en que se había visto envuelta, sintiendo su cuerpo tan cerca del suyo, la había hecho recapacitar, llegando a la conclusión de que había sido una experiencia peligrosa que no debía volver a repetir. Su orgullo y su dignidad le impedían tener una aventura con un hombre tan poderoso y que tenía aquella fama de mujeriego. Una relación tan desigual no podía acabar bien de ninguna manera. Era algo que había experimentado en su propia familia. Si se hubiera acostado con Cesario esa noche, sólo habría sido una más de sus conquistas y seguramente no hubiera vuelto a saber nada más de él.
En todo caso, había renunciado a volver a tener cualquier otra experiencia similar con un hombre y había preferido llevar una vida más tranquila y sin complicaciones. Sólo lamentaba que esa decisión le privase de poder tener alguna vez un hijo. Adoraba a los niños y, desde que era adolescente, había soñado con ser madre. Ahora, a sus treinta años, veía con tristeza que su sueño quedaba cada vez más lejos y que tendría que contentarse con sus dos sobrinitos. Por otra parte, canalizaba todos sus afectos de madre frustrada en aquellos animales que cuidaba con tanto amor y dedicación. En alguna ocasión, había pensado en tener un hijo y criarlo sola, pero había desechado en seguida la idea al considerar que, con lo ocupada que estaba, no podría dedicarle el tiempo necesario para educarle debidamente. Creía que un hijo necesitaba de la figura de un padre que estuviera a su lado y ella no era capaz de ofrecerle tal cosa.
A la mañana siguiente, después de haber pasado la noche casi en blanco, se dirigió a la clínica veterinaria, donde estuvo examinando al único paciente que había. Un gato con una enfermedad hepática. Después de aplicarle el tratamiento de rutina, se dirigió a la sala de urgencias donde se encontró de todo. Desde un pez de colores más muerto que vivo, hasta un perro al que tuvo que poner un bozal para poder curarle, pasando por un loro aparentemente sano que estaba mudando el plumaje.
Había pasado la noche despierta pensando en su padre. Sharon, su madre, no había telefoneado. Eso significaba que Robert no había tenido valor suficiente para contarle a su esposa el lío en que se hallaba metido. Sintió mucha pena pensando en el dolor que sentiría su madre cuando se enterase de la noticia. Siempre había estado muy unida a ella.
Tenía muy pocas esperanzas de que su idea de ir a hablar con Cesario di Silvestri pudiera ayudar en algo a su padre. Después de todo, ¿por qué iba a estar dispuesto él a ayudarla? Pero tenía que intentarlo. Era lo menos que podía hacer por su familia. Por muy escasas que fueran las probabilidades de conseguirlo, valía la pena intentarlo. Sabía que Cesario había llegado a Inglaterra la tarde anterior. Le daba pánico sólo con pensarlo, pero era la ocasión ideal para ir a hablar con él.
El día siguiente, martes, era el día que tenía programado para ir a hacer un chequeo de rutina a las yeguas de la cuadra de Halston, así que decidió aprovecharlo para cumplir con su objetivo. Cada vez que salía, solía llevar con ella a la mitad de su pequeña jauría de perros. Lo hacía por turnos, un día a unos y otro día a otros. Aquel día iba con Johnson, un pastor escocés con tres patas y un solo ojo a consecuencia de un horrible accidente que había tenido con una cosechadora, Dozy, un galgo de carreras que sufría narcolepsia y se quedaba dormido en cualquier parte, y Hugs, un perro lobo enorme que se volvía muy asustadizo en cuanto estaba lejos de ella.
Cesario, que llegaba en ese preciso momento a Halston Hall en su deportivo de lujo, supo en seguida que Jess estaba allí al ver a los tres zarrapastrosos animales al pie del portón de entrada a las cuadras. Sonrió viendo aquel grupo tan peculiar, ya familiar para él, y se preguntó una vez más por qué aquella mujer se tomaba tantas molestias con aquellos animales a los que nadie quería. Era un conjunto realmente patético. El viejo perro lobo gemía como un niño grande y llorón, el galgo parecía a punto de quedarse dormido en medio de un charco y el pastor escocés se arrimó lleno de miedo a la pared, al escuchar el sonido del motor de su coche, a pesar de que estaba a bastante distancia de él.
Mientras Perkins, su mozo de cuadra, se acercaba a saludarle, Cesario clavó la mirada en aquella menuda mujer que estaba revolviendo su bolsa de veterinaria para encontrar la vacuna que iba a administrar a una yegua. Su belleza clásica y pura le recordó a las vírgenes de los maestros italianos del Renacimiento. La inmaculada textura de su piel, sus delicadas facciones y su boca carnosa y seductora colmarían las fantasías eróticas de cualquier hombre. Y por si fuera poco, sus ojos ponían la guinda en aquel cuerpo tan perfecto. Eran de un gris pálido tan brillante como la plata a la luz del día. Y su pelo negro, largo y rizado, que llevaba siempre recogido en una cola de caballo, era como una cascada llena de vida. Nunca la había visto maquillada ni vestida de forma ostentosa, pero su cuerpo esbelto y sus curvas seductoras no necesitaban de ningún complemento para resaltar su atractivo natural.