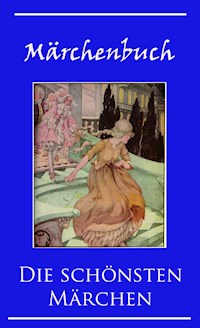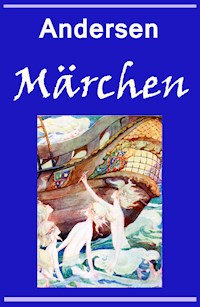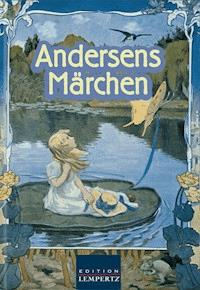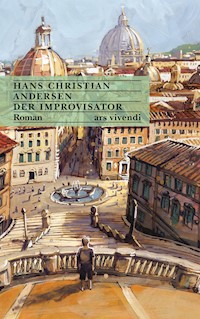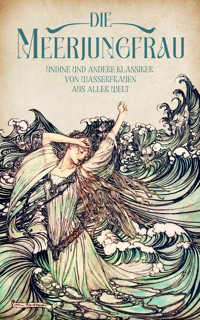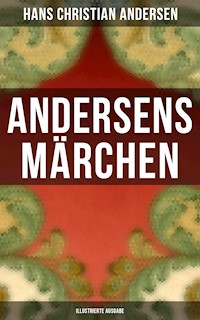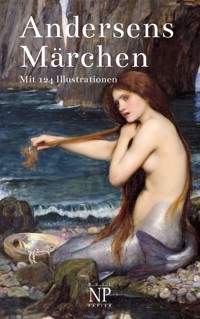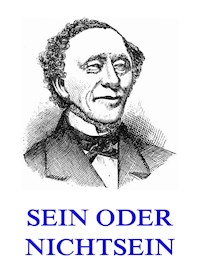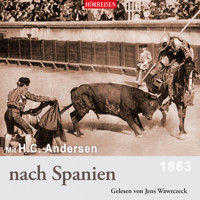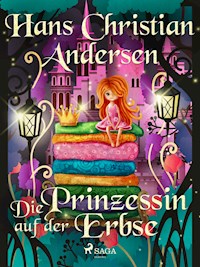6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
La presente antología -que viene a completar la ya publicada en esta colección con el título La sombra y otros cuentos- reúne veintisiete relatos de variadísima naturaleza, desde la historia que le da título hasta «La sirenita», una de las narraciones más famosas de la literatura universal, la balada melancólica «El viento cuenta la historia de Valdemar Daac y sus hijas», o el desenfadado «La pulga y el profesor». Los cuentos de Hans Christian Andersen incluidos en este volumen combinan de forma magistral magia y experiencia, deslumbramiento y melancolía, esa síntesis del espíritu humano a la que ningún lector puede sentirse ajeno.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hans Christian Andersen
La Reina de las Nieves y otros cuentos
Introducción, selección y traducciónde Alberto Adell
Índice
Introducción
La Reina de las Nieves y otros cuentos
La Reina de las Nieves
Claus el Chico y Claus el Grande
Pulgarcita
El compañero de viaje
La sirenita
Los chanclos de la Felicidad
Una rosa de la tumba de Homero
El viejo farol
La familia feliz
El cuello postizo
Historia del año
El duende en casa del tendero
Dentro de mil años
El viento cuenta la historia de Valdemar Daae y sus hijas
La niña que pisó el pan
Doce con la posta
El escarabajo pelotero
Lo que hace Padre siempre está bien
El hombre de nieve
La moneda de plata
El huracán muda las muestras
Lo que puede inventarse
La gran serpiente de mar
El jardinero y los señores
La pulga y el profesor
Tía Dolor de muelas
Créditos
Introducción
En un anterior volumen de selección de cuentos y narraciones de Hans Christian Andersen, que lleva por título La sombra y otros cuentos1, se intentó presentar algunas de las muchas caras que ofrece su colección de relatos completos. No fue posible entonces, claro está, incluir todo lo que merecía ser incluido; quedaron fuera muchos de los relatos más populares y queridos –es decir, queridos por generaciones y generaciones de lectores–. Ahora se pretende suplir aquella falta; pero, como entonces, hemos intentado unir los cuentos más conocidos (casi todos de su primera época) con los menos, la obra de sus últimos años.
Conviene insistir en lo difícil que es hacer una selección representativa –¿representativa de qué?– del abigarrado baúl de maravillas de H. C. Andersen. Ya se dijo en aquella ocasión, pero algo tan esencial y distintivo merece repetirse. Lo que caracteriza la obra de H. C. Andersen es la personalidad del autor. Hay quienes, distraídos o ignorantes, confunden las narraciones de Andersen con las de otros contemporáneos, los hermanos Grimm, por ejemplo. «La sirenita», ¿es de Andersen o de Grimm? «Blancanieves», ¿es de Grimm o de Andersen? La confusión no es posible, por poco que se haya leído de uno y de otros. Los Grimm fueron unos serios eruditos, fieles al espíritu de su época, al Zeitgeist del romanticismo, que se esfuerzan por conservar los mitos del folclore germánico. El caso de Andersen es muy diferente. Bebe en todas las fuentes, propias y ajenas, sin olvidar a sus vecinos más próximos, los románticos alemanes, pero todo es trigo para el molino de su imaginación, caprichosa y descaradamente libre. Es esta libertad el aire que respiramos al entrar en el mundo de H. C. Andersen. Todo es posible en él, la risa, las lágrimas, la exageración, hasta lo ridículo, lo cursi. Hay mucho en Andersen ante lo que nuestra hipocresía (pues toda época tiene la suya) se encabrita: las lágrimas, el sentimentalismo, la crueldad, la piedad incluso, las que hoy se llamarían alusiones sexuales (¿qué son esos besos en «labios calientes», esos besos entre compañeros de viaje? –la supuesta conciencia liberada de nuestros días enarca las cejas–). El hombre de hoy, que encuentra su libertad subrepticia y vergonzosamente recortada, se escapa al único país en que la libertad se le asegura –el de la imaginación–. Y en él H. C. Andersen la ofrece a manos llenas.
Esto puede ser mal interpretado como una invitación a la fuga, a escaparse de la realidad ingresando en la fantasía. No; en la frase «libertad de la imaginación» hay que poner el acento más en el primer término que en el segundo, más en «libertad» que en «imaginación». No se trata de ofrecer refugios en palacios de maravillas, en princesas voluntariosas o crueles, o príncipes metamorfoseados en cisnes. La imaginación en Andersen, por poderosa que sea, queda al servicio de la libertad. Para empezar, nunca deja de tener el pie en la realidad más prosaica, como buen sensato danés. El mundo de Andersen puede ser, a veces, «artístico», intencionadamente poético, pero entonces no es el mejor Andersen –el Andersen genuino, el nuestro, es el que edifica sus palacios narrativos con los elementos más humildes, las tenazas del carbón, el cuello postizo, la plancha, las velas de sebo, el arenque en salmuera, el escarabajo pelotero.
–¿De dónde sacamos el cuento?
–Del barril de los papeles viejos –contesta el narrador.
Andersen «saca el cuento», construye su narración con los elementos de desecho, las cosas más despreciadas, más humildes, lo que nadie se cuida de mirar: no ya un arenque, sino una cabeza de arenque, un trozo de madera podrida, un gusano de luz, una porquería cualquiera tirada en medio de la calle. Éstos son, exactamente, los pretendientes al puesto de «El viejo farol». Y no sólo Andersen los ve, los incorpora amorosamente a su narración, sino que les da vida y personalidad. Pocos narradores, antes o después de Andersen, han dado iguales muestras de amor hacia lo humilde.
En «Tía Dolor de muelas», el cuento que cierra esta selección, y que es también el último de Andersen, se menciona a Dickens. Las relaciones entre Charles Dickens y H. C. Andersen no fueron muy felices, o acabaron no siéndolo. Andersen fue huésped en su casa de Gad’s Hill; Dickens quedó harto de Andersen, al que consideró un pelmazo; si en la Inglaterra victoriana hubiera existido la vieja costumbre española de poner la escoba detrás de la puerta para espantar al huésped molesto, de seguro que Dickens la hubiera puesto. Pero esto es anecdótico. Entre Andersen y Dickens se han señalado coincidencias, biográficas y artísticas; entre ellas, un rasgo común, que probablemente ninguno de ellos observó. Compartían el don de dar voz y personalidad, el don supremo del creador literario, a los personajes mínimos, insignificantes –de personalidad más marcada, casi siempre, que los héroes–. La cabeza de arenque tiene personalidad propia, está viva; el pececillo anónimo de «La gran serpiente de mar» habla con voz propia; la plancha orgullosa de «El cuello postizo» es alguien identificable; las tijeretas maternales y pesadas de «El escarabajo pelotero» poseen una fuerte, plástica identidad.
Libertad de Hans Christian Andersen en invención, en tema, en forma, en género. El narrador da un ejemplo constante de libertad al llevar cuanto encuentra al caudal de su ficción: la tradición popular, la parábola, el apunte poético, el recuerdo autobiográfico, la sátira contemporánea, la alusión actual, la poesía del álbum, la moraleja, ética o estética, la ironía, la broma, el despropósito, la imagen onírica, todo revuelto, todo fundido por la magia inexplicable del narrador.
Es frecuente preguntarse acerca del público, o lector, potencial de Andersen: cuentos para niños, sí, pero también propios para adultos. Esta afirmación tiene cierto aire sospechoso, como esos anuncios que animan a comprar un juguete con el incentivo de que puede ser disfrutado también por los padres. Es cierto que en la mayor parte de los cuentos de Andersen hay dos niveles, o fondos. Detrás de la pura peripecia, hay una intención o una estructura última, moral o estética. No sería exagerado considerar a Andersen, junto a la Biblia, Dante o Shakespeare, como una fuente de consolación, de consejo y apoyo en la vida, y así lo ha sido, en casos como el de Karen Blixen.
Es lo que ocurre en «La Reina de las Nieves», el cuento que abre esta selección. Por detrás de los episodios fantásticos o divertidos, corre el grave asunto de la contienda entre razón y emoción, ciencia y experiencia. El tema es tan evidente que no hace falta insistir –la Reina de las Nieves y sus desiertos, helados palacios del intelecto se oponen al amor, la cordialidad, la realidad humilde, imperfecta, si se quiere, de la vida–. Es el dilema entre lo perfecto, pero muerto, y lo imperfecto, pero vivo.
Estas oposiciones, estas divisiones entre luz y sombra, éticas unas veces, otras estéticas, se repiten con suma frecuencia en el mundo de Andersen y le prestan una fuerza secreta, un íntimo resplandor y emoción. Hasta en «La sirenita», el más celebrado de sus cuentos. Se trata de un tour de force de Andersen, en el que se esfuerza por lograr la imagen artística, el estilo poético.
Pero tras de ello existe la sutil oposición entre los dos personajes, la sublime sirena y el hermoso príncipe. Éste es, sin duda, hermoso, virtuoso y bien intencionado, pero también obtuso. El príncipe no es capaz de ver más allá de sus narices. Es incapaz de percibir, de sentir la sublimidad mística de la sirena. Viene a ser el prototipo del ser hermoso, pero vulgar, incapaz de descubrir la naturaleza mágica y el amor, el anhelo de la pequeña muda, que para él es sólo una bailarina.
La contradicción entre valores, el dilema entre lo espiritual y lo material, resuelto en la vida, ay, por la elección de esto último, pero disimulado con pretexto y subterfugios, informa «El duende en casa del tendero», mientras la lección estética es clara en «Lo que puede inventarse»: las posibilidades de la imaginación, aplicada a la realidad, son ilimitadas, la inspiración reside en el autor. La oposición entre creador y mediocridad social está magistralmente descrita en «El jardinero y los señores». Aquí Andersen opone, con gran sutileza, al jardinero frente a sus amos. Mientras el primero, imaginativo, consciente de su valor, preocupado con su obra, por mejorarla y perfeccionarla, tiene nombre propio, es Larsen, una individualidad, los «señores» aparecen envueltos en cierta vaguedad anónima; el termino original, Herskabet, es un colectivo; algo así como el «señorío», los de arriba. En el cuento encarnan a la perfección la figura del esnob; sólo admiran lo que creen que debe ser admirado, lo que dicen los demás; en el fondo les fastidia tener a un creador a su servicio; secretamente desearían que fracasase, que se demostrara que es tan mediocre como ellos.
«Tía Dolores de muelas» es el último cuento de Andersen, el que cierra la colección. En él puede observarse la soltura de trazo, la facilidad con que la maestría del autor vuelve interesante una pura anécdota; hay en él la irracionalidad de un mal sueño, la lógica disparatada del dolor intenso que nos despierta a medianoche –la irrazonable conexión entre el ejercicio de la poesía y la enfermedad–. Contiene una frase de estupenda, sensata verdad, que muchos podrían meditar: «Algo hay en mí de poeta, pero no lo bastante». Los párrafos que cierran el cuento, especie de colofón de su obra, son de un escalofriante realismo: se dice que el estudiante, autor de la narración que acabamos de leer, ha muerto; ha muerto su tía, el cervecero, todo su mundo. Y el propio Andersen moriría pocos años después.
«Claus el Chico y Claus el Grande» pertenece, al contrario, a su primera colección, y es uno de los primeros ejemplos, por lo tanto, de otra veta en el riquísimo muestrario temático de Andersen: el cuento popularista, campesino, entre labradores; tiene cierta desmaña, una sobriedad de líneas que recuerda la ingenuidad, y la crueldad, de un viejo grabado popular en madera. El héroe es «el tonto feliz», el simple, que por supuesto no tiene pelo de tonto, sino que consigue vencer a sus adversarios mediante una mezcla de astucia y de fortuna –un poder superior, aquí invisible, le protege–. Otra versión, más suave, se da en el también famoso «Lo que hace Padre siempre está bien». La versión sentimentalizada es el Juan de «El compañero de viaje».
Otra característica típica de Andersen es la visión satírica, irónica, del satisfecho, del nacionalista a ultranza, el que mantiene que la lluvia (o el sol) de su país es lo mejor del mundo, como las ranas satisfechas de «El escarabajo pelotero», o que, como los caracoles de «La familia feliz», creen que no hay más mundo que el de su matorral. La mediocridad, el erigir en norma universal lo que no es más que una circunstancia personal, la ignorancia en suma, fue siempre una de las dianas favoritas de Andersen –véase el topo, ciego, como es natural, «con su precioso abrigo de terciopelo negro», pontificando en «Pulgarcita»–.
Pero no sólo ignoramos la realidad del mundo exterior, sino que nos engañamos igualmente, y con efectos aún más desastrosos, en cuanto al mundo interior, el de nuestros más íntimos anhelos y deseos. Ése es el tema de «Los chanclos de la Felicidad», uno de los relatos más periodísticos, más libres, más afortunados de Andersen, donde entra todo: esbozos de la actualidad, sátira, versos venidos de no se sabe dónde, fantasía, realismo. Qué lejos del precioso cromo de «La sirenita». Se anuncia la etapa última de Andersen, la menos popular, menos famosa, quizá, pero también la más sorprendente: el tratamiento fantástico de la realidad inmediata. Todo el mundo habla de «La sirenita», pero ¿quién recuerda «La pulga y el profesor», breve, graciosa y picante como un grano de pimienta?
Un Andersen que nos hable del mundo de los tour operadores, del turismo de masas y de las comunicaciones puede parecer un contrasentido. Pero esto es lo que precisamente hace. Andersen está atento, nos lo ha dicho más de una vez, a la realidad, a lo que está pasando. Y con el mismo interés con que nos repite lo que ha leído en tratados de biología marina sobre las holoturias o cohombros de mar, que se devoran a sí mismas, observa el curso de la maravilla, del genio del siglo, de su siglo, el XIX, el progreso, los Grandes Inventos. «Dentro de mil años» es la visión, ciertamente profética, del panorama turístico del futuro; lo único que equivocó fue el cálculo; no fueron mil, sino cien años. Aun así, es sorprendente observar que previó incluso algo que será una realidad futura: el túnel entre Gran Bretaña y el Continente. En «La gran serpiente de mar» entona el himno del progreso, las únicas páginas líricas, con un eco de Victor Hugo, que se hayan dedicado al cable telegráfico submarino.
Con esto se entra en la última etapa de su obra, o carrera, narrativa. No hay en ella Sirenitas ni Gerdas que puedan atraer el sentimentalismo del lector. Pero este Andersen de su última época ofrece, quizá, mayor atractivo para el futuro que el romántico, pictórico, de su etapa anterior.
Por supuesto, la nota esteticista, próxima al poema en prosa, se sigue dando en «Una rosa de la tumba de Homero», con su lección ético/estética: el orgullo de la flor le conduce a la esterilidad, al aburrimiento, a la muerte –desprecia el amor del ruiseñor y se ve condenada a la sequedad de la erudición–. «El viento cuenta la historia de Valdemar Daae y sus hijas» corresponde también a este registro de esteticismo; contado como una balada, con el refrán del viento ululante, la historia de Valdemar Daae tiene puntos de contacto con La recherche de l’absolu, de Balzac.
«Historia del año» pertenece también a la veta poemática. Existe una larga tradición, tanto pictórica, plástica, como musical y poética, de este tipo de simbología de las estaciones. Se trata de set pieces, de viñetas de la naturaleza en sus momentos óptimos de las cuatro estaciones como The Seasons, de Thompson, o Las cuatro estaciones de Haydn, con una larga tradición, que viene de los Libros de Horas medievales y más atrás, desde las representaciones plásticas del arte helenístico. Otra versión, más satírica que poética, se encuentra en «Doce con la posta», que presenta los meses del año en forma humana.
He de agradecer a los señores Erik Dal y Mels Oxenvad sus sugerencias en la materia de las notas, y muy especialmente a la señorita Hanne-Lisbeth Rasmussen, del Ministerio de Cultura y Comunicaciones danés, por el entusiasmo y eficacia de su ayuda.
Alberto Adell
Copenhague, diciembre 1987
1. Alianza Editorial, Madrid, 2018. [N. del E.]
La Reina de las Nievesy otros cuentos
La Reina de las Nieves*2
(Cuento en siete historias)
Primera historia.Que trata del espejo y sus pedazos
¡Venga, vamos a empezar! Cuando hayamos dado fin a la historia sabremos más de lo que sabemos ahora, porque era un duende malo, era uno de los peores, era el Diablo. Un día estaba de buenísimo humor, porque había fabricado un espejo que tenía la propiedad de que cuanto bueno y hermoso se reflejaba en él se desvanecía hasta quedar reducido a casi nada, mientras que cuanto era inútil y feo, lo aumentaba y volvía peor. Los paisajes más amenos aparecían como espinaca cocida, y los individuos más honestos resultaban repulsivos, o se mantenían sobre la cabeza sin estómago, los rostros resultaban tan desfigurados, que nadie podía reconocerlos, y si se tenía una peca, de seguro que aparecía como cubriéndole la nariz y la boca. Era divertidísimo, dijo el Diablo. Cualquier buen pensamiento quedaba reflejado en el espejo como una mueca, con lo que el duende se partía de risa con su artístico invento. Todos los que asistían a la escuela de los duendes, porque él tenía una escuela para duendes, fueron diciendo que había ocurrido un milagro; por fin podía verse, decían, la verdadera apariencia del mundo y de los hombres. Corrieron por todas partes con el espejo y al final no quedó un país ni un hombre que no hubiese sido desfigurado por él. Entonces se les ocurrió volar hasta el cielo, para burlarse de los ángeles y de Nuestro Señor. Bueno, cuanto más alto volaban con el espejo, más violentas eran las muecas que hacía, hasta el punto de que casi no podían sostenerlo; volaron cada vez más alto, más cerca de Dios y de los ángeles; entonces el espejo se estremeció con tanta fuerza en su risa, que se les escapó de las manos y fue a estrellarse contra la tierra, donde se hizo cientos de millones, billones y aún más pedazos, lo que fue aún peor que antes; porque algunos no llegaban a ser como un grano de arena y éstos se esparcieron por el ancho mundo, y cuando les entraban a las gentes en los ojos, allí quedaban, y entonces lo veían todo torcido, o sólo veían lo malo de las cosas, porque cada partícula conservaba algo del poder que había tenido el espejo; a algunos les entró una pequeña esquirla en el corazón, lo que fue horroroso, porque el corazón se les convirtió en un bloque de hielo. Algunos trozos del espejo eran tan grandes que sirvieron de cristales de ventana, pero más valía no mirar a nuestros amigos a través de ellos; otros trozos fueron usados como anteojos, lo que fue un desastre cuando la gente se los ponía para ver bien las cosas y obrar con justicia; el duende malo reventaba de risa, de tal forma le divertía. Pero aún volaban diminutos trozos de cristal por el aire. ¡Vais a ver!
Segunda historia.Un niño y una niña
En la gran ciudad, donde hay tantas casas y tantas gentes que no queda espacio para que todos tengan un pequeño jardín, y donde por lo tanto la mayor parte ha de contentarse con tener flores en tiestos, había sin embargo dos niños pobres que tenían un jardín algo mayor que un tiesto. No eran hermanos, pero se querían igual que si lo fuesen. Sus padres vivían enfrente unos de otros; en dos guardillas; allí donde el tejado de una casa vecina se enfrentaba al de la otra y el canalón corría paralelo a los aleros, había una ventanita en cada casa; sólo bastaba ponerse a horcajadas sobre el canalón para pasar de una ventana a la otra.
Sus padres tenían fuera una gran caja de madera y en ella crecían hierbas para uso de la cocina, y un pequeño rosal; había uno en cada caja; creían que era una bendición. Los padres acertaron a colocar las cajas a través del canalón, que casi se tocaban de ventana a ventana y parecían como una rosaleda de verdad. Los guisantes de olor colgaban de las jardineras y los rosales producían largas ramas, trepaban por las ventanas, se apoyaban uno en otro; era casi como un arco triunfal de verde y flores. Como las jardineras crecieron mucho y los niños sabían que no debían trepar por ellas, obtuvieron permiso para reunirse, sentarse en sus pequeñas banquetas bajo las rosas, y allí jugaban estupendamente.
Claro que durante el invierno se acababa la diversión. Las ventanas se cubrían por completo de hielo, pero calentaban una moneda de cobre en la estufa, ponían la moneda caliente en el vidrio helado y se formaba una graciosa ventanita, muy redonda, muy redonda; detrás asomaba un ojo lleno de gracia, uno en cada ventana; eran el niño y la niña. Él se llamaba Kay y ella Gerda. En verano podían con un salto reunirse, en invierno tenían que bajar muchos escalones y subir muchos escalones; fuera el viento arrastraba la nieve.
–¡Son las abejas blancas, que van de enjambre! –decía la vieja abuela.
–¿Tienen también una reina? –preguntó el niño, porque sabía que las abejas de verdad la tenían.
–¡Sí que la tienen! –dijo la abuela–. ¡Vuela donde el enjambre es más espeso!, es mayor que las demás y nunca se posa sobre la tierra, vuelve a volar hacia el cielo sombrío. Muchas noches de invierno vuela por las calles de la ciudad y mira por las ventanas y las cubre con un hielo precioso, como si fuera con flores.
–¡Sí, lo he visto! –dijeron los niños, y así sabían que era cierto.
–¿Puede venir aquí la Reina de las Nieves? –preguntó la niña.
–Que venga –dijo el niño–, y la pongo en la estufa encendida, para que se derrita.
Pero la abuela le alisó el pelo y contó otros cuentos.
Por la noche, cuando el pequeño Kay estaba en casa a medio vestir, se subió a la silla junto a la ventana y miró por el agujerito; un par de copos de nieve cayeron fuera, y uno de ellos, el más grande, quedó sobre el borde de una de las jardineras; el copo creció y creció, hasta convertirse en una verdadera señora, vestida con el velo más delicado y más blanco, que parecía compuesto por millones de copos estrellados. Era sumamente hermosa y delicada, pero de centelleante hielo, aunque estaba viva; los ojos resplandecían como dos brillantes estrellas, pero no había sosiego ni reposo en ellos. Hacía gestos a la ventana con la cabeza y señalaba con la mano. Al niño le entró miedo y se bajó de la silla; era como si hubiera pasado un pájaro gigantesco por delante de la ventana.
Al día siguiente cayó una helada; y vino el deshielo, y la primavera, brillaba el sol, comenzaron a asomar las hojas, las golondrinas construyeron sus nidos, se abrieron las ventanas y los pequeños se sentaron de nuevo en su jardincillo allá arriba en el canalón, sobre todos los tejados.
Las rosas florecieron espléndidamente aquel verano; la niña se había aprendido un salmo que hablaba de rosas y por eso pensó en las suyas; se lo cantó al niño, y lo cantaron juntos:
¡Las rosas florecen en el valle,
allí encontraremos al Niño Jesús!
Y los pequeños se cogían de la mano, besaban las rosas y miraban al dulce sol del Señor y hablaban como si el Niño Jesús estuviese allí. Qué agradables eran los días del verano, qué delicia estar al aire libre junto a los fragantes rosales que parecían no cansarse nunca de dar flores.
Kay y Gerda estaban sentados mirando el libro de estampas que tenía bichos y pájaros cuando el reloj dio las cinco en punto en la gran torre de la iglesia, y Kay dijo:
–¡Ay! ¡Siento una punzada en el corazón y algo tengo en el ojo!
La niña le tomó por el cuello; guiñaba los ojos: no, no se veía nada.
–¡Me parece que se ha ido! –dijo él; pero no se había ido. Era ni más ni menos que uno de esos granos de cristal en que se había roto el espejo de los duendes, según sabemos, el horrible espejo que hacía que cuanto grande y bueno se reflejaba en él se convirtiese en mezquino y feo, pero lo malo y vulgar permanecía igual y todos los defectos de las cosas se notaban en seguida. Al pobre Kay también le había entrado una esquirla en el corazón. Pronto se le convertiría en un bloque de hielo. Ya no le dolía, pero allí estaba.
–¿Por qué lloras? –preguntó–. ¡Te pones muy fea! Si no tengo nada. ¡Huy! –gritó al momento–, ¡esa rosa está comida por un gusano!, y mira: aquella otra está torcida. La verdad es que son unas rosas feísimas. Tan feas como las jardineras en que crecen –y golpeando la jardinera con el pie, arrancó las dos rosas.
–Kay, ¿qué haces? –gritó la niña; y al verla asustada, arrancó otra rosa y corrió a su ventana, alejándose de la dulce Gerda.
Más tarde, cuando ella trajo el libro de estampas, él dijo que era para niños de pecho; y si la abuela contaba cuentos, siempre se le ocurría un pero u otro –e incluso, en cuanto podía, se colocaba a espaldas de ella; se ponía las gafas y hablaba como ella; la imitación era tan perfecta, que hacía reír a la gente–. También podía imitar el modo de hablar y de andar de todos los vecinos de la calle. Kay sabía imitar todo lo que en ellos había de raro y feo, y la gente decía:
–¡No hay duda de que este chico tiene una gran cabeza!
Pero era el cristal que tenía en el ojo, el cristal que había entrado en su corazón, el mismo que hacía que se burlase de la pequeña Gerda, que le quería con toda su alma.
Sus juegos eran ahora totalmente diferentes a los de antes, eran sumamente razonables: un día de invierno, que nevaba, salió con una gran lupa, extendió una punta de su abrigo azul, para que los copos de nieve cayesen sobre él.
–¡Mira ahora por el cristal, Gerda –dijo Kay, y los copos se hicieron muy grandes, como flores espléndidas o estrellas de diez puntas; eran preciosas–. ¡Mira qué artísticas! Son mucho más interesantes que las flores de verdad, y no tienen el menor defecto, son perfectas, a no ser que se derritan!
Poco después vino Kay con grandes guantes y su trineo al hombro; le dijo a Gerda, gritándole al oído:
–¡Tengo permiso para ir en trineo por la plaza, donde juegan los otros! –y se marchó.
En la plaza los chicos más atrevidos ataban sus trineos al carro de los labradores y así recorrían un gran trecho. Era estupendo. Cuando más animado estaba el juego, llegó un gran trineo, todo pintado de blanco, y el que conducía estaba envuelto en un peludo abrigo de piel blanca y con un gorro blanco y peludo; el trineo dio dos vueltas a la plaza y Kay le ató rápidamente su pequeño trineo y le siguió. Marchó cada vez con mayor rapidez por la calle próxima; el conductor volvió el rostro y saludó tan cordialmente a Kay que parecían conocerse; cada vez que Kay intentaba desatar su pequeño trineo, el desconocido le saludaba, con lo que Kay volvía a sentarse; así salieron por la puerta de la ciudad. Entonces comenzó a caer una nieve tan espesa que el niño no podía ver más allá de su nariz, aunque siguió adelante; soltó rápidamente la cuerda para librarse del gran trineo, pero no consiguió nada, su pequeño carruaje permaneció unido al otro y corría con la velocidad del viento. Gritó con todas sus fuerzas, mas nadie le oyó, y la nieve seguía cayendo y el trineo seguía su carrera; a veces daba un brinco, como si marchase sobre cunetas y cercas. Estaba muy asustado y hubiera dicho el padrenuestro, pero sólo podía acordarse de la tabla de multiplicar.
Los copos de nieve se fueron haciendo cada vez más grandes, hasta llegar a parecer grandes gallinas blancas; de pronto saltaron a un lado; se paró el gran trineo y la persona que lo conducía se levantó, el abrigo y el gorro eran sólo nieve; era una señora muy alta y esbelta de resplandeciente blancura: la Reina de las Nieves.
–Ha sido una buena carrera –dijo–, pero, ¿tienes frío? ¡Acurrúcate en mi piel de oso! –y le puso en el trineo junto a ella, le envolvió con la piel y sintió como si se hubiera hundido en un montón de nieve.
»¿Aún tienes frío? –preguntó, y entonces le besó en la frente. ¡Huy!, el beso era más frío que el hielo, fue derecho a su corazón, aunque éste fuera ya a medias un bloque de hielo; sintió como si se muriese, pero tan sólo un instante, en seguida se encontró bien; ya no volvió a sentir frío.
–¡Mi trineo, no olvides mi trineo! –fue lo primero que recordó, y quedó atado a una de las gallinas blancas que les siguió volando con el trineo a su espalda. La Reina de las Nieves volvió a besar a Kay y entonces se olvidó de la pequeña Gerda, de la abuela y de todos los demás de su casa.
–¡No te beso más –dijo ella–, porque te mataría!
Kay la miró; era hermosísima; un rostro más inteligente y más hermoso no cabía imaginar; ahora no le pareció de hielo, como cuando se había sentado en la ventana y le hizo un gesto; a sus ojos era perfecta, no sentía miedo alguno, le dijo que sabía calcular mentalmente, incluso fracciones, las millas cuadradas del país y cuántos habitantes tenía, y ella no dejaba de reír; entonces pensó que no era bastante lo que sabía y miró al espacio grande, grande, y ella voló con él, volaron por encima de la nube sombría, y la tormenta zumbaba y bramaba, como si cantase viejas canciones. Volaron sobre bosques y lagos, sobre mares y tierras; allá abajo zumbaba el viento helado, aullaban los lobos, centelleaba la nieve, por encima volaban los negros cuervos dando chillidos; pero arriba de todo lucía la luna enorme y límpida, y por ella vio Kay la larga, larga noche del invierno; de día dormía a los pies de la Reina de las Nieves.
Tercera historia.El jardín de la mujer que sabía de magia
Pero ¿qué fue de la pequeña Gerda cuando Kay no volvió? ¿Dónde podía estar? Nadie lo sabía, nadie podía dar razón. Los niños sólo contaron que le habían visto atar su pequeño trineo a otro, grande y espléndido, que marchó por la calle y por la puerta de la ciudad. Nadie sabía dónde estaba, muchas lágrimas se derramaron, la pequeña Gerda lloraba profunda y largamente, porque decían que había muerto, que se había hundido en el río que corría junto a la ciudad; oh, qué largos, qué sombríos son los días del invierno.
Entonces llegó la primavera, con sol más caliente.
–¡Kay se fue, ha muerto! –dijo la pequeña Gerda.
–¡Yo creo que no! –dijo el sol.
–¡Se fue, ha muerto! –le dijo a las golondrinas.
–¡Yo creo que no! –contestaron, y al final tampoco lo creyó la pequeña Gerda.
–¡Me pondré mis zapatos nuevos, los rojos –dijo una mañana–, los que Kay no ha visto nunca, e iré al río a preguntárselo!
Y era muy temprano; besó a la vieja abuela, que dormía, se puso los zapatos rojos y salió solita por la puerta de la ciudad hasta el río.
–¿Es verdad que te has llevado a mi camarada de juegos? Te regalaré mis zapatos rojos si me lo devuelves.
Y le pareció que las olas le decían que sí de una forma muy rara; entonces se quitó los zapatos rojos, lo que más quería, y los tiró al río, pero cayeron cerca de la orilla y las pequeñas olas volvieron a traerlos al momento a tierra junto a ella, como si el río no quisiera llevarse lo más precioso que ella tenía, ahora que había perdido al pequeño Kay; pero pensó entonces que no había lanzado los zapatos lo bastante lejos, por lo que trepó a una barca que había entre los juncos, fue a su extremo y tiró los zapatos; la barca no estaba bien atada y con el movimiento que hizo ella, se soltó de la orilla; lo notó y se apresuró a salir, pero antes de que lo consiguiera, la barca se había alejado más de una vara y marchaba cada vez con mayor velocidad.
La pequeña Gerda se asustó mucho y comenzó a llorar, pero nadie la oía salvo los gorriones, que no podían llevarla a tierra, pero volaron junto a la orilla y cantaban como para consolarla:
–¡Aquí estamos, aquí estamos!
La barca seguía la corriente; la pequeña Gerda estaba sentada inmóvil en sus medias; los zapatitos rojos la seguían flotando, pero no podían alcanzar la barca, que cada vez iba más deprisa.
Las orillas eran encantadoras, flores preciosas, viejos árboles y laderas con ovejas y vacas, pero no se veía a nadie.
–Quizá el río me lleve hasta el pequeño Kay –pensó Gerda, con lo que se puso más contenta, se levantó y contempló durante muchas horas las hermosas riberas verdes; de esta forma llegó a un gran huerto de cerezos, en el que había una casita con curiosas ventanas rojas y azules, tenía el techo de paja y por fuera dos soldados de madera que presentaban armas a quienes navegaban ante ellos.
Gerda les gritó; creía que estaban vivos, pero claro está que no contestaron; llegó muy cerca de ellos, el río arrastraba la barca a tierra.
Gerda gritó aún más alto y entonces salió de la casa una mujer vieja, vieja, que se apoyaba en un encorvado bastón; llevaba un gran sombrero, pintado con preciosas flores.
–¡Pobrecita mía! –dijo la vieja–. ¿Cómo has venido a parar al río, tan grande y salvaje, e ido tan lejos por el mundo?
Y con esto se metió en el agua, paró la barca con su bastón, lo acercó a la orilla y levantó a Gerda.
Y Gerda se alegró de encontrarse en tierra firme, aunque no dejaba de estar algo asustada de la vieja desconocida.
–¡Anda, ven y dime quién eres y de dónde vienes! –dijo la vieja.
Y Gerda le contó todo; y la vieja asentía con la cabeza y decía:
–¡Ejem, ejem! –y cuando Gerda le contó todo y le preguntó si había visto al pequeño Kay, la mujer dijo que no había pasado por allí, pero que ya pasaría, no debía estar triste, sino comer de sus cerezas, mirar sus flores, que eran más bonitas que ningún libro de estampas, cada una le contaría una historia. Así es que cogió a Gerda de la mano, entraron en la casita y la vieja cerró la puerta.
Las ventanas eran muy altas y los vidrios eran rojos, azules y amarillos; la luz del día se teñía dentro con todos los colores de la forma más extraña, pero en la mesa estaban las deliciosas cerezas, y Gerda pudo comer cuantas quiso. Y mientras comía, la vieja la peinó con un peine de oro y el pelo formó bucles deliciosamente dorados sobre su amable carita, redonda como una rosa.
–Tanto como he deseado tener una niñita así de preciosa –dijo la vieja–. ¡Ahora verás lo bien que lo vamos a pasar las dos!
Y así que iba peinando el pelo de la pequeña Gerda, se iba olvidando Gerda de Kay, su compañero de juegos; porque la vieja sabía de magia, pero no era una bruja mala, sólo hacía magia para divertirse, y ahora le encantaba quedarse con la pequeña Gerda. Por eso salió al jardín, apuntó a los rosales con su garrota y, aunque estaban cargados de flores, todos se hundieron en la negra tierra y nadie podía ver dónde habían estado. La vieja temía que cuando Gerda viese las rosas, pensara en las suyas, se acordase entonces del pequeño Kay y se escapase.
Entonces llevó a Gerda al jardín. ¡Vaya si olía bien y era bonito! Todas las flores imaginables y de cualquier estación florecían allí; ningún libro de estampas podía tener más color ni ser más bonito. Gerda saltaba de alegría y jugó hasta que el sol se puso detrás de los altos cerezos; entonces tuvo una preciosa cama con edredones de seda roja rellenos de violetas azules y durmió y soñó tan deliciosamente como una reina en su noche de bodas.
Al día siguiente jugó de nuevo con las flores bajo el caliente sol, y así muchos días más. Gerda conocía todas las flores, pero por muchas que fuesen, tenía idea de que faltaba una, aunque no podía decir cuál. Hasta que un día acertó a mirar el sombrero de sol de la vieja señora con las flores pintadas, y justo la más bella era una rosa. La vieja se había olvidado de quitarla del sombrero cuando enterró las otras. ¡Pero eso a veces pasa, que uno no puede estar en todo!
–¿Cómo? –dijo Gerda–, ¿no hay aquí rosas?
Y salió corriendo entre los macizos, busca que te busca, hasta que sus tibias lágrimas fueron a caer justo donde estaban enterrados los rosales, y cuando las lágrimas calientes humedecieron la tierra, brotaron los arbustos de repente, con tantas flores como se hundieron, y Gerda los abrazó, besó las rosas y pensó en las preciosas rosas de casa y, con ellas, en el pequeño Kay.
–¡Oh, cómo me he retrasado! –dijo la niña–. ¡Lo que tengo que hacer es buscar a Kay! ¿No sabéis dónde está? –le preguntó a las rosas–. ¿Creéis que se ha perdido y muerto?
–No ha muerto –dijeron las rosas–. Porque hemos estado en la tierra, donde están todos los muertos, pero Kay no estaba allí.
–¡Muchas gracias! –dijo la pequeña Gerda, y fue a las otras flores y, mirando en sus cálices, preguntó–: ¿No sabéis dónde está el pequeño Kay?
Pero las flores se alzaban al sol, soñando cada una en su propio cuento o historia; Gerda oyó muchas, muchas, pero ninguna sabía nada de Kay.
¿Y qué contaba la azucena roja?
–Oyes el tambor: ¡pum, pum!, sólo tiene dos notas, siempre ¡pum, pum! ¡Oye el canto de dolor de las mujeres! ¡Oye el clamor de los sacerdotes! Envuelta en su larga túnica roja se alza sobre la pira la mujer india, las llamas la envuelven, a ella y a su esposo muerto; pero la mujer piensa en aquel que está vivo en el grupo que la rodea, aquel cuyos ojos son más ardientes que las llamas, aquél, el fuego de cuyos ojos está más próximo a su corazón que las llamas, que pronto reducirán su cuerpo a cenizas. ¿Puede la llama del corazón morir en las llamas de la pira?
–¡No entiendo nada! –dijo la pequeña Gerda.
–¡Ésa es mi historia! –dijo la azucena roja.
¿Qué cuenta la campanilla azul?
–Allá sobre el angosto sendero de la montaña se alza un viejo castillo, la espesa hiedra crece sobre los viejos muros rojos, hoja sobre hoja, hasta el balcón, y a éste se asoma una muchacha encantadora; se inclina sobre la balaustrada y observa el camino. No hay rosa alguna que luzca más fragante en las ramas que ella; ninguna flor de manzano, cuando el viento la mueve del árbol, se mueve con mayor gracia que ella; ¡cómo cruje su suntuosa túnica de seda! ¿Cuándo vendrá?
–¿Quieres decir Kay? –preguntó la pequeña Gerda.
–¡Yo sólo cuento mi historia, mi sueño! –contestó la campanilla azul.
¿Qué cuenta la campanilla de invierno?
–Entre los árboles, suspendido por cuerdas, cuelga un largo tablón, es un columpio; dos preciosas niñas –sus vestidos son blancos como la nieve, largas cintas de seda verde revolotean de los sombreros– se columpian sentadas; el hermano, mayor que ellas, está de pie en el columpio, se sujeta con un brazo en la cuerda, porque tiene en una mano una tacita, y en la otra, una pipa de barro con la que sopla pompas de jabón; el columpio oscila y las pompas vuelan con colores irisados y cambiantes; la última se queda en la caña de la pipa y oscila al viento. El columpio se mece. El perrito negro, ligero como las pompas, se levanta sobre sus patas traseras y quisiera subir al columpio; el columpio se mece, el perro resbala, ladra, enojado; los niños ríen, las pompas estallan... un tablón que se mece, un vivo cuadro de espuma es mi canción.
–Puede que sea hermoso lo que cuentas, pero lo dices con mucha tristeza y ni siquiera mencionas a Kay.
¿Qué cuentan los jacintos?
–Éranse tres hermosas hermanas, sumamente transparentes y delicadas; la túnica de una era roja, la otra azul, la tercera por completo blanca; cogidas de la mano danzaban junto al lago en calma a la clara luz de la luna. No eran sílfides, sino humanas. Olía deliciosamente y las muchachas desaparecieron en el bosque; la fragancia se hizo más intensa... tres féretros, en los que yacen las preciosas niñas, se deslizan de la masa del bosque hacia el lago; las luciérnagas vuelan resplandecientes en torno, como diminutas lámparas flotantes. ¿Duermen las muchachas que bailaban o están muertas? ¡El aroma de las flores dice que han muerto; las campanas de la tarde doblan por los muertos!
–Me pones muy triste –dijo la pequeña Gerda–. Tu olor es tan fuerte, que me hace pensar en las muchachas muertas. Ay, ¿es verdad que ha muerto Kay? Las rosas estuvieron abajo en la tierra y dicen que no.
–¡Ding, dong! –repiquetearon las campanillas de los jacintos–. ¡No doblamos por el pequeño Kay, que no conocemos! ¡Sólo cantamos nuestra canción, la única que sabemos!
Y Gerda se dirigió al ranúnculo, que resplandecía entre sus hojas brillantes y verdes.
–¡Eres como un pequeño sol resplandeciente! Dime, ¿sabes dónde puedo encontrar a mi compañero de juegos?
Y el ranúnculo brilló espléndidamente y miró a su vez a Gerda. ¿Qué canción podría cantar el ranúnculo? Nada que tratase de Kay.
–En una casita lucía el sol del Señor con mucho calor el primer día de la primavera; los rayos caían sobre el blanco muro del vecino, junto al cual crecían las primeras flores amarillas, brillante oro bajo los calientes rayos de sol; la vieja abuela estaba afuera en su silla; la nieta, una pobre y bella criada, en una corta visita al hogar, besó a la abuela. Había oro, oro del corazón en el bendito beso, oro en la boca, oro en el suelo, oro allá arriba en la mañana. ¡Ves, ésta es mi historia! –dijo el ranúnculo.
–¡Mi pobre, vieja abuela! –suspiró Gerda–. De seguro que me echa de menos, está triste por mi causa, como lo estaba por el pequeño Kay. Pero volveré pronto a casa y llevaré a Kay conmigo. ¡De nada sirve que pregunte a las flores, sólo saben sus canciones, no me dan ninguna noticia!
Y recogió su pequeño vestido para correr más aprisa; pero el narciso le golpeó las piernas cuando saltó sobre él; entonces se detuvo, miró a la gran flor y preguntó:
–¿Quizá sabes algo? –y se inclinó hacia ella.
¿Y qué fue lo que contó?
–¡Puedo verme, puedo verme! –dijo el narciso–. Oh, oh, cómo huelo... Arriba, en la pequeña guardilla, a medio vestir, se encuentra una pequeña bailarina, tan pronto se apoya en una pierna como en dos, le da un puntapié al mundo entero, ella es sólo una ilusión óptica. Vierte agua de una tetera sobre una prenda que tiene en la mano; es un corsé –¡la limpieza es cosa excelente!–, el vestido blanco cuelga de la percha, es también lavado en la tetera y tendido a secar en el tejado; se pone el pañuelo azafrán al cuello, así parecerá más blanco el vestido. ¡La pierna alzada, mira cómo se levanta sobre un tallo! ¡Puedo verme, puedo verme!
–¡No me importa nada lo que cuentas! –dijo Gerda, corriendo al extremo del jardín.
La puerta estaba cerrada, pero movió el herrumbroso pestillo hasta que cedió y se abrió la puerta, y así la pequeña Gerda salió corriendo descalza al ancho mundo. Por tres veces miró atrás, pero no había nadie que la siguiera; al final no pudo correr más, se sentó en una gran piedra y miró en torno suyo; el verano había pasado, era ya muy entrado el otoño, no podía notarse dentro del encantador jardín, donde siempre había sol y flores de todas las estaciones.
–¡Dios mío, cómo me he retrasado! –dijo la pequeña Gerda–. ¡Si ha llegado el otoño! ¡No puedo descansar! –y se levantó para seguir.
Oh, qué doloridos y cansados estaban sus piececitos y qué frío y desapacible era todo; las largas hojas de los sauces estaban completamente amarillas y la niebla goteaba de ellas, una hoja caía tras otra, sólo el endrino tenía fruto, tan ácido que da dentera. ¡Oh, qué gris y melancólico era el ancho mundo!
Cuarta historia.Príncipe y princesa
Gerda tuvo que descansar de nuevo; un gran cuervo saltó sobre la nieve, justo delante de ella; había estado largo tiempo posado, mirándola y moviendo la cabeza; entonces dijo:
–¡Cra, cra! ¡Buenos días, buenos días!
No lo sabía decir mejor, pero la niña le resultaba simpática y le preguntó por qué iba tan sola por el ancho mundo. Gerda entendió perfectamente la palabra «sola», y sintió cuanto quería decir, de modo que le contó al cuervo toda su vida y aventuras y le preguntó si había visto a Kay.
Y el cuervo movió la cabeza pensativamente y dijo:
–¡Puede que sí! ¡Puede que sí!
–¿Qué? ¿Crees eso? –gritó la niña, y por poco no mata al cuervo del beso que le dio.
–Poco a poco, poco a poco –dijo el cuervo–. ¡Diría que se trata del pequeño Kay! ¡Por supuesto que te ha olvidado por la princesa!
–¿Vive con una princesa? –preguntó Gerda.
–Bueno, escucha –dijo el cuervo–. Pero me cuesta mucho hablar tu lengua. Si entendieses la parla de los cuervos, me resultaría más fácil.
–No, no la he aprendido –dijo Gerda–, pero la abuela la entiende, y la lengua de la P3. Ojalá lo supiera.
–No importa –dijo el cuervo–, lo contaré lo mejor que sepa, que será bastante mal.
Y así contó lo que sabía.
–En el reino en que nos encontramos vive una princesa que es inteligentísima; no sólo ha leído todos los periódicos que hay en el mundo, sino que los ha vuelto a olvidar, de lista que es. Un buen día que estaba sentada en el trono, lo que en verdad no es tan divertido como dicen, se le ocurrió canturrear una canción, justamente la de «¿Por qué no me caso?».
»–¡Anda, no es mala idea! –se dijo, y decidió casarse, pero con un hombre que supiera responder cuando se le hablase, no uno que fuese sólo bien parecido, porque eso es muy aburrido. Entonces convocó a golpe de tambor a todas las damas de la corte y cuando éstas oyeron cuál era su intención, se mostraron entusiasmadas con la idea.
»–¡Me parece estupendo –dijeron–, el otro día pensé lo mismo!
»–Puedes creer que es cierto todo lo que digo –dijo el cuervo–. ¡Tengo una novia domesticada, que anda suelta por palacio, y ella me lo ha contado todo!
Naturalmente, también era una cuerva, porque cuando se trata de buscar pareja, el cuervo siempre busca a la cuerva.
–Los periódicos publicaron en seguida una orla de corazones y las iniciales de la princesa; en ellos se leía que todo mozo de buena presencia podía presentarse en palacio y hablar con la princesa y a aquel que hablase como si estuviese en su casa y hablase mejor, lo elegiría la princesa por esposo. ¡Sí, sí! –dijo el cuervo–. Puedes creerme, es tan cierto como que estoy aquí; la gente acudió en tropel, hubo aglomeraciones y carreras, pero no tuvieron suerte, ni el primero ni el segundo día. Podían hablar perfectamente cuando se encontraban en la calle, pero así que entraban por la puerta de palacio y veían a los guardias vestidos de plata y en lo alto de las escaleras a los lacayos de oro y los grandes salones iluminados, se quedaban pasmados; inmóviles ante el trono en que se sentaba la princesa, sin saber qué decir, salvo la última palabra que había dicho ella, y que no le agradaba nada volver a oír. Parecía como si los presentes tuvieran rapé en la tripa y hubiesen caído en una modorra, hasta que volvían a la calle y recuperaban el habla. Había una larga cola desde la puerta de la ciudad hasta el palacio. ¡Yo lo vi! –dijo el cuervo–. Tenían hambre y sed, pero no obtuvieron del palacio ni un vaso de agua templada. Algunos de los más listos habían llevado merienda, pero no la compartieron con su vecino; se decían:
»–¡Que se le note que pasa hambre y así no lo elegirá la princesa!
–¡Pero Kay, el pequeño Kay! –preguntó Gerda–. ¿Cuándo sale? ¿Estaba entre la multitud?
–¡Un momento, un momento, que ahora vamos con él! Era el tercer día cuando se presentó un pequeño personaje, sin caballo ni coche, que marchaba decididamente al palacio; sus ojos brillaban como los tuyos, tenía un pelo precioso y largo, pero pobres ropas.
–¡Era Kay! –gritó Gerda entusiasmada–. ¡Oh, entonces lo he encontrado! –y comenzó a aplaudir.
–¿Llevaba una pequeña mochila a la espalda? –dijo el cuervo.
–¡No, sin duda era su trineo –dijo Gerda–, porque desapareció con él!
–Bien pudiera ser –dijo el cuervo–, no lo miré con tanto detalle, pero sé por mi novia, la domesticada, que él llegó a la puerta del palacio y vio la guardia de plata y los lacayos de oro en lo alto de las escaleras y no se asustó lo más mínimo, les saludó y les dijo:
»–¡Debe de ser un aburrimiento quedarse en la escalera, prefiero entrar!
»–Los salones resplandecían iluminados; consejeros secretos y excelencias andaban con pies desnudos y fuentes de oro; ¡era para tomarlo en serio! Sus botas crujían de forma horrible, pero no se asustaba por ello.
–¡Seguro que es Kay! –dijo Gerda–. ¡Me acuerdo de que llevaba botas nuevas, he oído cómo le crujían en la sala de la abuela!
–¡Pues sí que crujían! –dijo el cuervo–, y con toda la confianza del mundo se presentó ante la princesa, que estaba sentada en una perla grande como una rueda de molino; y todas las damas de la corte con sus camareras y las camareras de las camareras, y todos los caballeros con sus criados y los criados de los criados, que a su vez tenían un paje, estaban de pie alrededor; y cuanto más cerca se encontraban de la puerta, más orgullosos se mostraban. Al paje de los criados de los criados, que siempre va en zapatillas, casi no se le podía mirar, tan arrogante está en la puerta.
–¡Debería de ser horrible! –dijo la pequeña Gerda–. ¿Pero consiguió Kay a la princesa?
–Si no fuese porque soy cuervo, hubiera sido para mí, y eso a pesar de que estoy prometido. Debe de haber hablado tan bien como yo, cuando hablo la lengua de los cuervos, como me dice mi novia, la domesticada. Se mostró confiado y gracioso, no había venido a pedir la mano, tan sólo a oír el ingenio de la princesa, y le gustó, tanto como él a ella.
–¡Sí, seguro que era Kay! –dice Gerda–. ¡Tiene tanto ingenio que es capaz de hacer cálculos mentales con fracciones! ¿Oh, no me llevarás al palacio?
–¡Sí, fácil es decirlo! –dijo el cuervo–. ¿Pero cómo hacerlo? Hablaré con mi novia, la domesticada; ella nos aconsejará; porque debo decirte que a una niña como tú nunca le permitirán entrar.
–¡Sí que entraré! –dijo Gerda–. Cuando Kay se entere de que estoy aquí, vendrá al momento a buscarme.
–Espérame junto a aquel portillo –dijo el cuervo, movió la cabeza y salió volando.
Antes de que se hiciese de noche volvió el cuervo.
–¡Rak, rak! –dijo–. ¡Muchos saludos de parte de ella!, y aquí tienes un poquito de pan, lo cogió en la cocina, hay pan de sobra y tú tienes mucha hambre. No es posible que entres en palacio, estás descalza, sabes; los guardias de plata y los lacayos de oro no te lo permitirían; pero no llores, que entrarás de todas formas. Mi novia conoce una escalerilla de servicio, que lleva a la alcoba, y ella sabe cómo hacerse con la llave.
Y entraron en el parque, en la gran avenida, donde las hojas caían una tras otra, y cuando se apagaron las luces de palacio, una tras otra, el cuervo llevó a Gerda a una puerta trasera que estaba entreabierta.