
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: La Reina Negra
- Sprache: Spanisch
Tamiel, princesa y única descendencia del rey de Latos, jamás ha encajado. No encaja en las expectativas de su padre. No se resigna al futuro desdibujado y dependiente de una reina consorte. No es capaz de soportar, aunque quisiera, que otras personas manejen su destino, personas -hombres- a las que no puede ni quiere respetar.Sí: el espíritu de la menuda Tamiel es demasiado grande para el destino en el que pretenden confinarla. Y así, su terquedad, su resistencia y su empuje acabarán por agrandar los límites de su historia... hasta desgarrarlos. Y la vida de Tamiel se convertirá en muchas vidas diferentes, llenas de intrigas, luchas de poder, amor, felicidad sin límites, pena desgarradora y fidelidad hasta el fin.Tamiel, la menuda, anodina Tamiel, aún no lo sabe; pero su leyenda -sus leyendas- se contarán durante muchos siglos por toda la tierra conocida, con susurros de temor y reverencia. Todo eso aguarda a Tamiel, y a quien se atreva a emprender su historia junto a ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CAPÍTULO UNO
a comitiva llegó por fin al río. Los caballos, exhaustos desde hacía leguas, habían olido el agua mucho antes de que sus jinetes hubieran podido ni tan siquiera oírla, y aceleraron inesperadamente el paso, relinchando impacientes bajo el peso de la carga y las armaduras. Sudaban y babeaban, con las orejas y los hocicos fijos en un punto oculto entre la espesura. Los hombres, que apenas podían sostenerse aferrados a las riendas, vociferaban órdenes inútiles a sus obstinadas monturas, que los conducían ladera abajo casi en descenso vertical; hacia la muerte o hacia el agua, eso estaba por verse.
Pero apenas alcanzaron a ver el río tras los últimos árboles, los cinco caballos frenaron en seco como uno solo, arrancando en torno a sí una polvareda de musgo. Vencido por la inercia y el peso de la armadura, Tarfo salió despedido por encima de la testuz de su montura y cayó con un gran estrépito de hojalata delante del grupo.
Como un escarabajo de metal se debatió panza arriba, maldiciendo en tres lenguas, hasta que consiguió levantarse. Hecho una furia, agarró a su cabalgadura por las riendas y elevó el puño para golpearla, pero se detuvo al ver que la bestia reculaba con las orejas plegadas hacia atrás; y no por él, sino por lo que, a su espalda y desde el río, había dejado petrificados al resto de los hombres y los animales. Se volvió lentamente y vio la más extraña aparición que ninguno de ellos, ni despiertos ni en sueños, ni en los vapores más profundos del alcohol, habría podido imaginar jamás.
En la orilla, con los pies escondidos en el agua, una mujer extendía hacia ellos en actitud de defensa una gran espada negra, que relucía bajo las primeras luces del día como si estuviera forjada en azabache. Los jirones del harapo que vestía flotaban y silbaban a su alrededor mientras ella permanecía inmóvil. Tenía el pelo largo y negro, y la brisa del río lo elevaba como una jauría de serpientes finísimas que enmarcara su rostro, en el que dos ojos oscuros y profundos brillaban igual que los de un animal acorralado al fondo de una trampa. Si aquella criatura era algo, no era ciertamente ni alta ni hermosa, y de tener edad, podría tener cualquiera. La luz del amanecer, el pulso firme y la determinación con la que sostenía aquella extraña arma ante los ojos incrédulos de los cinco hombres la hacían parecer casi sobrenatural. Y para añadir algo más a aquel cuadro extraño, su vientre, recortado contra la plata del agua, denotaba que aquella mujer estaba gestando desde hacía más de treinta semanas.
Solo se oía el ruido tranquilo de la corriente. Y ni los jinetes podían cerrar la boca ni los caballos permanecer quietos. Se agitaban los animales como si algo desde el río al tiempo los aterrorizase y los retuviera en la orilla.
Ella no movió un solo músculo en un instante que se hizo interminable. Al fin, Hisias, que ni aun en su juventud había sido buen jinete, acabó por dar con sus viejos huesos en el suelo ante el traqueteo nervioso de su montura. Y, aunque ninguno después se atrevió a comentarlo, todos pudieron ver cómo aquel niño nonato se removió con fuerza cuando la mujer retrocedió y elevó la espada a la altura de sus ojos, ante el involuntario paso al frente que dio al levantarse el anciano.
–Hisias, cuidado... –musitó el joven Parmes, aferrado a las riendas de su caballo.
El viejo, que no se atrevía a moverse, abrió la boca sin saber aún a ciencia cierta qué haría salir de ella.
–Mujer... –acertó a decir, mientras ella fijaba en él sus ojos de fiera y la punta de su espada, y tuvo que tragar saliva para poder articular la siguiente palabra–. Mujer... ¿Me entiendes? –pronunció despacio, extendiendo hacia ella una mano con la palma hacia el suelo, como se apacigua a una loba–. ¿Hablas mi lengua? No... No temas nada de nosotros.
–Más bien temamos nosotros algo de ella –terció el orondo Mista, abrazado al cuello de su montura–. Parece un animal salvaje.
–Mirad los caballos –dijo Bandramés, el segundo hombre armado del grupo, acariciando y sujetando a su yegua–: ni siquiera se atreven a acercarse al agua. Y están muertos de sed.
Ella, entonces, murmuró algo que nadie salvo los animales pudo oír, y las bestias se encabritaron sobre sus patas traseras arrojando al suelo a los que aún permanecían montados. Luego, mansamente, se dirigieron al agua y bebieron sin asomo de temor a los mismos pies de la mujer.
–¡Válgame el cielo! –acertó a decir el anciano Hisias mientras los otros tres hombres se ponían en pie.
Parmes se incorporó, con los ojos como platos y doliéndose de un hombro.
–¡Maldita criatura! –dijo Tarfo desenvainando su espada–. ¡Ahora veremos si sangras o eres un espejismo! –rugió, y se fue hacia ella antes de que nadie pudiese impedirlo.
No llegó a tocarla. De un revés firme y rápido de su espada, ella le tiró al agua con una facilidad sorprendente. Tarfo –moreno y de pelo rizado, como los hombres del sur, pero musculoso y muy diestro en armas a pesar de su escasa altura– se levantó tan enfadado como asombrado y arremetió de nuevo contra ella.
–¡Por el cielo, Tarfo! –gritó Hisias.
Pero él no escuchaba. Descargó sobre la mujer otro mandoble, que ella desvió lanzándole de nuevo a las frías aguas del río. Cuando el hombre volvió a ponerse en pie, furioso como un toro encajonado, fue Bandramés quien se colocó frente a él y lo detuvo poniéndole una mano en el pecho.
–¿Has perdido el juicio? –le dijo con voz firme–. ¡Es una mujer... encinta! –y como Tarfo intentó irse otra vez hacia ella, Bandramés desenvainó su espada y le apoyó en la garganta el acero desnudo–. Ciertamente, no sería esta una gesta heroica para mencionar en tu funeral.
Los dos se retaron con la mirada, hasta que Hisias agarró a Tarfo por los hombros y se lo llevó hacia la orilla mientras intentaba calmarlo.
Bandramés se volvió hacia la mujer, que no había bajado la guardia y que ahora le apuntaba a él con la negra hoja de su espada. Era un hombre alto, con el pelo rubio y los ojos oscuros, y dentro de su armadura no parecía sino el formidable guerrero que era. Avanzó un paso, sin darse cuenta de que llevaba el acero desnudo, y ella retrocedió otro.
–No, no... Nadie va a lastimarte. Vamos, baja tu arma –siguió acercándose y la mujer ya no retrocedió, sino que se fue contra él–. ¡No, quieta! –dijo esquivando su espada–. ¡No quiero lastimarte! ¡Quieta!
Ella atacaba con todas sus fuerzas, sin tregua, gritando a cada golpe como una fiera herida de muerte, y él se defendía, sorprendido de su destreza y temiendo dañarla. Hasta que, agotada por el esfuerzo, la mujer se detuvo al fin, trastabillando en los guijarros del lecho del río. Intentó levantar de nuevo su arma; pero, de pronto, se llevó una mano al abultado vientre y, con la cara contraída por el dolor, cayó de rodillas sin apartar la mirada de su oponente. Sus lágrimas de rabia y de impotencia se mezclaron con el agua dulce del río. El viento rugía a su espalda como un animal salvaje.
–¡Por todos los dioses! –gritó Hisias desde la orilla–. ¡Malogrará el niño!
Bandramés permanecía de pie ante ella. Ciertamente, pocas veces se había topado, en una situación tan desigual, con un rival tan fiero como aquel. Así que, cuando ella se levantó de nuevo jadeando y tambaleándose, y volvió a empuñar su espada con ambas manos, él no pudo sino admirarse de la valentía de aquella mujer menuda que, allí frente a él, tiritaba de frío y de agotamiento, pero no de miedo. Entonces, arrojó lejos su espada y le hizo una respetuosa reverencia llevándose el puño al pecho, como se rinde pleitesía a un digno rival. Luego, con los brazos abiertos y desarmado, despacio pero sin vacilar, avanzó hacia ella hasta que la temblorosa hoja del arma negra tocó el peto de su armadura. Allí se detuvo, sosteniéndole aquella mirada torva y desesperada a través de la maraña oscura de su pelo.
–Escúchame –le dijo con voz franca–: mi nombre es Bandramés, hijo de Fadán y servidor del rey de Cadania. Nadie quiere hacerte daño –ella fijó sus ojos en el otro soldado que, en la orilla, aún sostenía su arma–. Tampoco él. ¡Tarfo! ¡Tira tu espada! –gritó sin dejar de mirarla.
Tarfo, impelido por Hisias y a regañadientes, lo hizo.
–Baja el arma, mujer, y sal del río –insistió Bandramés–. Vamos..., no temas.
La mujer permaneció quieta por un instante, mirando fijamente los ojos del guerrero que permanecía imperturbable al final de su espada. Después, apoyó una mano en su vientre, asintió a algo que nadie dijo y, finalmente, bajó el arma y la dejó colgando al final de su brazo, dentro del agua. Bandramés dio un paso atrás y le tendió la mano; ella no la aceptó, sino se recogió el vestido y, caminando con dificultad, salió sola del río.
Cuando llegó a la orilla, se detuvo. Los otros cuatro hombres la miraban entre la curiosidad y el temor, mientras ella, con la punta de su espada hundida en el barro, intentaba recuperar el aliento y las fuerzas. Y allí mismo, ante los ojos de todos, jadeando dolorosamente, le flaquearon las piernas y quedó sentada en el suelo. Parmes, conmovido por el penoso estado de la mujer, quiso acercarse para levantarla; pero el viejo Hisias, al ver que ella retrocedía, lo detuvo poniéndole una mano en el hombro y tomó de nuevo la palabra.
–Señora –dijo despacio, con una sonrisa sincera en su cara de anciano afable–, espero que podáis entenderme. Yo soy Hisias. Viajo hacia la ciudad de Brandela para ver a mi hermano, que está enfermo; y porque soy ya viejo y los caminos son peligrosos, decidí unirme a este grupo de viajeros que lleva mi misma dirección. Ese de ahí es Mista, un próspero comerciante del sur, como hasta para un ciego proclaman sus ropas. Y este es su hijo, el joven Parmes.
–A vuestros pies, señora –repuso este con una leve inclinación de cabeza.
–Al guerrero Bandramés ya le conocéis por sus mismas palabras –prosiguió Hisias–. Y la segunda armadura pertenece a Tarfo. Es un poco impetuoso –añadió en tono de confidencia–, pero os aseguro que nada debéis temer de ninguno de nosotros.
Todos permanecieron esperando una respuesta; pero la mujer, sin despegar los labios, se levantó apoyándose en la espada, la enfundó en el cordón dorado que antes habría ceñido su cintura, cruzó entre ellos y se dispuso a seguir su camino, ladera arriba. Lo escarpado del terreno y lo pesado de su carga la obligaban a ascender ayudándose de las manos. No había avanzado más que unos metros cuando las fuerzas volvieron a fallarle y se deslizó de nuevo hacia abajo. El joven Parmes fue en su ayuda; pero antes de que llegara a tocarla, ella se revolvió hasta quedar sentada con la espalda apoyada en el ribazo, y lo que el muchacho vio en sus ojos lo dejó clavado al suelo.
–¡Apártate de ella, Parmes! –le gritó Mista.
–Pero, padre, es una locura que una mujer en su estado camine sola por estos bosques. Deberíamos... No sé –miró a la mujer–. ¿No queréis decirnos quién sois y hacia dónde os dirigís? –se volvió hacia el resto del grupo–. Tal vez podríamos llevarla con nosotros...
–¡No digas tonterías, hijo! –le interrumpió fríamente Mista–. Recoge tus cosas y llena tu odre de agua; tenemos que continuar. ¡Y no sientas compasión por ella! ¡Será mejor que nos hayamos ido cuando recupere el aliento! Ya has visto cómo maneja la espada.
–Mista –intervino Bandramés con sorna–, seguramente tu corazón nunca será tan grande como tu fortuna, pero sin duda tu boca la supera. Entiendo el temor que pueda infundir en tu templada alma una mujer a punto de dar a luz; pero no temas, pues viajas con escolta –y señaló a Tarfo y a sí mismo.
El comerciante enrojeció hasta las orejas de indignación, pero ni por un momento se le pasó por la cabeza enfrentarse a alguien como Bandramés. No cara a cara, por supuesto.
–¿Una mujer? –dijo Tarfo con aprensión–. Miradla: eso no parece una mujer. Una mujer no pelea así. Más bien se diría que es una especie de... alimaña.
–Lo que le duele a tu estúpido orgullo es que, si no llego a interponerme, te habría dado una buena paliza –repuso Bandramés sonriendo–. Tu fuerza solo encuentra el camino de tu espada, nunca el de tu cabeza. Si es que hay algún camino que pase por tan desértico lugar...
Tarfo se le acercó hasta quedar a un palmo de su cara, pero él no se inmutó ni dejó de sonreír.
–No deberías ofenderme, Bandramés. Recuerda que, cuando tú duermes, soy yo quien hace guardia.
–Vamos, vamos –intervino conciliador el viejo Hisias–. Todos estamos cansados y hacemos y decimos cosas que no...
–¡No quiero peleas entre vosotros! –terció Mista–. Llevamos tres días de retraso y nos urge llegar a Brandela. Los negocios no esperan eternamente –luego, mientras recolocaba la carga en su caballo, añadió–: ¡Ella se quedará donde está! No es asunto nuestro y no sabemos quién es. Podría ser una fugitiva de la justicia y meternos a todos en un lío.
–¡Por favor, padre! –suplicó Parmes.
–¡Tú calla! Todos esos libros que lees te vuelven blando y sensiblero como una mujer. Ya cargamos con un anciano, ¿y ahora pretendes que sumemos a una loca embarazada? ¡Aquí se hará lo que yo diga! –recalcó Mista al ver que su hijo se volvía hacia Bandramés en busca de apoyo–. ¿Le ha quedado claro a todo el mundo?
–No –repuso sin alzar la voz Bandramés, acercándose lentamente al comerciante–. A mí, no. Escúchame con atención: yo cumpliré lo que mi rey me encomendó; protegeré tu oronda barriga de los asaltantes hasta llegar a Brandela, pero no pienses ni por un momento que eso te da algún poder sobre mí, porque yo no estoy a tus órdenes. ¿Ha quedado esto suficientemente claro? –hizo una pausa en la que Mista no se atrevió ni a respirar–. Y otra cosa: no creas que no sé que le has cobrado pasaje a Hisias por unirse a esta caravana.
–¡La protección no es gratis! –se disculpó Mista ante la mirada avergonzada que le dirigió su hijo.
–¡Sí para ti, condenado avaro! –intervino Tarfo. Después, mirando con desconfianza a la mujer, se dirigió resueltamente al agua–. ¡Maldita sea, estoy muerto de sed! –masculló, y bebió tumbado en la orilla al lado de los caballos.
–Vamos, señora –dijo Parmes con voz dulce–, permitid que os ofrezcamos algo de comer.
–Solo nos detendremos lo justo para coger agua y para que beban los animales –sentenció Mista, intentando recomponer su autoridad mientras iba también hacia el río.
–Tenemos cecina y fruta. Y algo de pan –ayudó Hisias, acercándose a la mujer y al muchacho con una bolsa y una sonrisa franca.
Ella echó hacia atrás su desordenado pelo y miró profundamente a ambos. Su mirada, de cerca, era tan triste que ninguno de los dos pensó haber visto jamás otra igual. La mujer puso las manos sobre su vientre, cerró los ojos y pareció soltar de sus hombros el peso del mundo entero. Hisias sacó de la bolsa una manzana roja y se la acercó despacio, como se le acerca la carne a un animal sin domesticar. Ella la tomó y empezó a comer sin avidez alguna.
–Así está mejor –sonrió Parmes.
–Está tiritando. Será mejor que se abrigue –dijo a su espalda Bandramés ofreciendo su capa a la mujer, quien la aceptó y se la echó sobre los hombros–. Vamos, chico, ven al agua; tenemos que seguir camino.
Todo el grupo bebió y se refrescó en el centro del río, mientras ella, sentada en la ladera, comía frugalmente y susurraba algo a su niño, acariciándose el vientre con ternura. Mientras Mista se lavaba, sumergido hasta la tripa, dijo a los demás hombres en voz muy baja:
–¿Habéis visto sus ojos? Parecen los del mismísimo mal. Nos matará mientras dormimos. Yo digo que la dejemos aquí... Aunque antes habría que quitarle esa espada. Es de algún extraño metal negro. Seguro que vale una fortuna.
Parmes iba a protestar; pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la mujer, desde donde estaba y sin inmutarse, sacó su arma del cinto con una sola mano, la clavó en el suelo frente a ella y después lanzó con fuerza el corazón de la manzana, que vino a dar de forma certera en la frente de Mista. El comerciante se llevó las manos al lugar del impacto, gritando como si hubiera recibido un hachazo. Tras unos segundos de la más absoluta estupefacción, todos (salvo Mista, claro está) explotaron a reír.
–¡Os lo he dicho! –se quejó el comerciante–. ¡Es una mujer maligna! Ha escuchado lo que yo... –no se atrevió a seguir.
–¡Buen tiro! –dijo Bandramés entre carcajadas–. Es imposible que te oyera desde allí... Pero de igual forma tu castigo ha sido merecido, aunque leve según mi opinión –le tocó la frente–. El chichón que sin duda te saldrá aquí te recordará que no es bueno ni sano albergar tan malos pensamientos.
Los hombres salieron del río, riéndose aún del incidente, y volvieron a sujetar la carga a sus caballos, ya que muchas cosas se hallaban sueltas o esparcidas por el suelo. Cuando todo estuvo en su sitio, Bandramés se dirigió a la mujer, que seguía sentada en el mismo lugar.
–Si quieres, puedes venir con nosotros –y como Mista iba a protestar, recalcó mirando al comerciante–: Yo digo que puede –luego se volvió de nuevo hacia ella–. Y te juro por mi honor que nadie tocará una hebra de tu vestido mientras yo tenga la cabeza sobre mis hombros. Te acompañaremos en tanto tu camino coincida con el nuestro..., o hasta que lo desees –ella no se inmutó–. No son estos bosques lugar para que una mujer en tu estado ande sola.
–Su marido es quien debería acompañarla –interrumpió Mista, ya desde su caballo–. Aunque lo más seguro es que haya muerto, si ha conseguido acercarse a ella lo suficiente como para hacerle ese niño.
Bandramés se sorprendió al ver que los ojos de la mujer se llenaban de lágrimas, como dos cuevas anegadas de agua cristalina, y que, por primera vez, bajaba la mirada al suelo.
–¡Cierra esa maldita bocaza o te ataré la lengua a las riendas, maldito usurero! –le espetó–. No hagas caso a ese patán. Vamos, sube a mi caballo.
Le acercó su montura y se ofreció para ayudarla a subir. Sin embargo, eso no fue preciso: en cuanto la mujer se decidió a dar el primer paso hacia el animal, este se echó en el suelo, bajó la testuz y, una vez que ella hubo subido a la silla, se levantó con sumo cuidado y emprendió la marcha sin precisar orden alguna.
–¿Pero qué...? ¿Cómo...? –empezó a decir Parmes.
–Oye, Bandramés –dijo Tarfo quedamente mientras le agarraba por un brazo–, no me fío de ella. ¿Has visto eso? Tú sabrás lo que haces, pero mantenla alejada de mí.
Tarfo subió a su caballo, adelantó a la mujer y tomó la delantera hasta perderse sendero arriba. Tras ella cabalgaban Hisias, Mista, Parmes y Bandramés.
Así comenzó este viaje.
Aunque, en realidad, había comenzado mucho antes y muy lejos de allí.
CAPÍTULO DOS
n la sala mayor del castillo, esa noche todo era música, viandas y bebida; mucha bebida que corría como un río por la mesa a la que se sentaban los ruidosos invitados del rey Radón. Los criados, en gran número, pululaban de un lado a otro portando fuentes de humeantes codornices, lechones, jabalíes, ocas, fruta... Mucho más de lo que nadie pudiera comer.
El fuego de la gran chimenea, las llamas de las velas que festoneaban el mantel y su reflejo en las joyas de las damas creaban un titilante halo de claridad en torno al grupo de comensales. Fuera de él, las antorchas iluminaban los muros de la enorme estancia, incrustados de columnas en ascensión interminable hacia un techo abovedado, tan alto que no recibía luz alguna; así, pareciera que lo que pendía sobre las cabezas de todos no era sino el cielo negro de una noche sin estrellas.
El vino había soltado hacía horas las lenguas de los guerreros y los había vuelto fanfarrones y procaces. El rey reía con ganas las ocurrencias de Barden, señor del Condado Norte, un hombre de pequeña estatura que rozaba ya la cincuentena y que, sentado frente a él, contaba chistes subidos de tono con las mejillas rojas por el alcohol y por el peso de su reluciente uniforme de gala, ajustado a su ya inexistente cintura como si quisiera estrangularlo. Era uno de sus mejores aliados, y lo había demostrado en situaciones difíciles. Sus tierras, en la frontera septentrional del reino, habían servido muchas veces como escudo a Radón contra las invasiones del rey de Cadania, algo que él no había olvidado.
Cada vez que el ya muy borracho Barden lanzaba un comentario gracioso, el rey miraba al extremo de la mesa, hacia donde su hija Tamiel llenaba el único espacio de la sala donde ni se reía ni se comía. Sentada como una esfinge, la princesa mantenía las manos sobre el mantel y los ojos fijos en el fuego de la chimenea, que los hacía brillar como dos piedras de ámbar. Las damas de la mesa comentaban a hurtadillas la afrenta que suponía para su padre el hecho de que la princesa se hubiese presentado a la cena sin ningún tipo de gala, sin afeites ni colorete alguno en un rostro que ni aun antes de pasar la primera juventud había sido hermoso. Con un vestido marrón sin adornos, el pelo negro recogido en una sencilla trenza y la cara lavada, parecía que acabara de levantarse.
Sentada junto a su esposo, su madre la miraba con tristeza e intentaba calmar a Radón, que se enfurecía por momentos ante la actitud de la princesa.
–¡Mira a tu hija! –susurró el rey a su esposa–. ¡Parece hacerlo a propósito! Está poniéndome en evidencia y ofendiendo a mis invitados. Sobre todo a Barden, que ha venido expresamente por ella. ¡Y ella lo sabe!
–Vamos, Radón, no te sulfures. Ya la conoces. Necesita su tiempo para todo.
–¡Pues ya no tiene mucho! ¿No hay nadie bueno para tu hija, Anae? Barden es un buen hombre y un fiel aliado de su padre. ¡Eso y mi deseo deberían bastar en esta casa!
–Majestad –interrumpió uno de los comensales al otro lado de la mesa, frotándose la barriga–, ¿cuándo van a salir esas bellezas cadanas que todo el mundo comenta que tenéis? Ya he alimentado mi estómago, y mi espíritu está preparado para la diversión.
–Vamos, Darton –le respondió Barden–, todos sabemos que no es tu espíritu lo que más se alegrará con el espectáculo.
Todos los comensales rieron menos Tamiel, que suspiró con hastío sin dejar de mirar el fuego. El rey dio dos palmadas y los músicos cambiaron la pieza. Por una puerta lateral entraron en el salón ocho mujeres ataviadas con flores y tules de suaves colores. En medio del regocijo de los hombres, se colocaron por parejas en el centro de la sala, frente a la gran mesa. Eran ciertamente muy hermosas, rubias y espigadas, apresadas en Cadania en alguna batalla fronteriza y, ahora, botín de guerra en la casa de Radón. Sonó la música y comenzaron a bailar torpemente, intentando seguir unos pasos que apenas tenían algún orden. Pero en realidad no era el baile lo que importaba a aquella audiencia sudorosa. Los hombres vociferaban como animales, envalentonados por el alcohol, y trataban de agarrar a las que se acercaban demasiado a la mesa. Ellas se escurrían como anguilas, hasta que Darton aferró a una de aquellas mujeres por la cintura y la sentó en su regazo. Aquí terminó el baile. Las otras siete bailarinas se agruparon al final de la sala, apretujadas unas contra otras como corderos ante el matarife, sollozando en cadano mientras la octava se debatía igual que un gato para zafarse de los brazos de su captor. Su forcejeo divertía sobremanera a Darton, que reía como un chiquillo ante el alborozo general.
–¡Regaládmela, majestad! –gritó sobre los aplausos y las risas–. ¡Yo la he pescado! ¡Vamos, tenéis otras siete iguales! ¡Y me encanta el pelo dorado!
–Lo haría con gusto si eso no me enemistara con tu esposa, querido amigo –dijo Radón sonriente, mientras hacía una seña para que las bailarinas se retirasen.
Todas echaron a correr entre un alboroto de telas, margaritas y protestas de los hombres. Todas menos una.
–¡Pero si a ella no le importa! –insistió Darton sin soltar su presa–. ¿Verdad, cariño? –y miró a la mujer sentada a su derecha, a quien, a estas alturas, ya le sobraba el colorete–. ¡Esto no tiene que ver con ella! Sabe que yo solo tengo una mujer, pero un hombre necesita... pasatiempos, por así decirlo –afirmó mientras su esposa fijaba sus ojos llenos de hielo en la muchacha–. ¿Qué decís, majestad?
–No sé... –dudó el rey mirando a la reina.
–Dádsela, majestad –apoyó Barden–. ¡Les haréis un favor a los dos! Los hombres de Cadania son afeminados y blandos... ¡Por eso ellas están tan pálidas! ¡Nuestro buen Darton sabrá mostrarle lo que es un hombre de verdad!
–¡Yo la cuidaré bien! –se apresuró a decir este sujetando con fuerza el rostro de la bailarina, que se quedó inmóvil–. ¿Verdad? Yo sé lo que les gusta a las mujeres como tú, ¿sabes? Hoy es tu día de suerte. No te faltará de nada en mi casa... –y estalló a reír–. ¡De nada! Miradla, majestad: ¡está deseándolo! ¿A que sí? ¿A que quieres venirte con el buen Darton?
–Está bien, está bien –comenzó a decir el soberano sobre las risas generales–. No seré yo quien...
–¿Y por qué no dejáis que ella responda? –interrumpió una voz desde el fondo de la sala.
Se hizo un silencio súbito, y las miradas de todos condujeron la del rey hasta el punto exacto donde Tamiel no apartaba los ojos de la lumbre.
–Ya que Darton le ha hecho una pregunta –continuó la princesa, alto y claro, mientras el fuego enmarcaba en su rostro el atisbo de una sonrisa–, ¿por qué no dejamos que ella conteste?
–Pero... ¿de qué hablas, Tamiel? –preguntó la reina, mirando a su esposo mientras se temía lo peor.
–No sabría decir por qué –respondió ella despacio, matizando las palabras como si las masticase para asegurarse de que todos comprendían–, pero de repente he sentido curiosidad por saber cuál sería la respuesta a una pregunta que no la espera. ¿A nadie más le parece divertido? No sé; a ver si ella considera que de verdad este es el día de su suerte. O si desea saber lo que es uno de estos «hombres de verdad» de los que habla nuestro buen amigo Barden...
–Niña –terció la reina–, ¿es que no te encuentras bien? Casi no has probado bocado.
–Estoy bien; estoy bien, madre –respondió la princesa.
Echó atrás la silla y se levantó con decisión. En medio de la expectación general, llegó adonde estaba Darton y levantó de sus rodillas a la temblorosa muchacha, que miraba a todos lados como un animalillo asustado.
–Vamos a ver, ¿entiendes lo que te digo? –le dijo Tamiel sujetándola por los hombros–. ¿Hablas mi lengua?
–Cariño, vamos, déjalo –volvió a intentar la reina Anae–. ¿Quieres que te acompañe a tus habitaciones?
–Sí. En un momento, madre. Ahora escúchame con atención, muchacha –se dirigió Tamiel a la cadana, hablando agriamente, sin pausas y sin dejar de mirarla a los ojos–. Este es el trato: resulta que este hombre de aquí piensa que te mueres por ir a vivir a su casa, por meterte en su cama y por no hacer otra cosa el resto de tu vida que satisfacer sus deseos, hasta los más inconfesables. Esos que no se atreve ni tan siquiera a sugerir a su santa y digna esposa; a la que, no creas, pescó igual que a ti, como quien pesca sardinas en un barril, aunque el barril fuera la casa de su mismísimo padre. No te faltará, esto me consta, ni comida ni bebida; a cambio de ello, solo se te pedirá que, noche tras noche, recostada sobre su cada vez más enorme barriga y mirándole con el arrobo de la admiración incondicional, le repitas sin descanso a esta joya (como ya hacen, por cierto, su mujer y todas las que te han precedido hasta hoy) que sobre la faz de la tierra no hay hombre más hombre ni más sabio ni más valiente que él. No te preocupes: será sencillo complacerle. No necesitará más prueba que tus palabras, si consigues decirlas con algo que recuerde vagamente a la sinceridad. Los hombres no son exigentes en esto; siempre que el engaño no sea muy patente, preferirá creerte. De todas formas, y si la tarea se te antoja monótona, puedo asegurarte que no será para siempre. Cuando ya estés ajada por los años y por los bastardos que habrás parido para él, otra muchacha rubia o pelirroja o incluso morena, pero, a no dudarlo, más joven que tú, te relevará de este cometido. Acabarás tus días, con suerte, estorbando en su casa como uno de sus muebles viejos. Y cuando mueras, nadie allí, tampoco él, si vive, recordará de ti ni siquiera un nombre que el sepulturero pueda escribir sobre tu tumba para que tus hijos, si su humillada y rencorosa esposa ha dejado que los tengas a tu lado, tengan un lugar donde rezar por ti y dejar unas malditas flores –aquí terminó, casi gritando, y soltó los hombros de la bailarina, que la miraba espantada. Luego se irguió, cruzó las manos a la altura del regazo y terminó con más calma–. ¿Qué dices, muchacha? ¿Te apetece el plan? ¿Es hoy tu día de suerte?
Todos los que se encontraban en el salón, incluyendo los siervos con sus bandejas, la contemplaban inmóviles y boquiabiertos. Darton, que estaba al tiempo petrificado y morado como una berenjena, sintió que todas las miradas de la sala se posaban en él. Abrumado, miró al rey, que se había puesto en pie con las manos crispadas sobre el mantel y los ojos llenos de ira y de vergüenza. A su lado, agarrada de su brazo, la reina se tapaba la boca con una mano.
–¡Por todos los dioses del cielo! –masculló Radón intentando contenerse–. ¿Cómo te atreves a...?
–Pero si es un juego, padre –repuso Tamiel sin asomo de temor–. ¡Por seguir la fiesta! Todo cuanto he dicho es una suposición. Que hable otro, vamos –miró a su alrededor–. ¿Alguien ve en el futuro de esta cadana otra cosa que lo que he dicho? Por mi parte, yo solo he hecho una simple pregunta a esta mujer. Si es cierto lo que cree nuestro amado Darton, ella no dudará en aceptar su oferta –se dirigió de nuevo a la bailarina, que temblaba como una hoja–. ¿No es así? Vamos, di que sí y ya está. Claro que, en el remoto caso de que vieses algún inconveniente en la oferta, considera que también puedes decir que no...
La muchacha abrió la boca, pero no pudo articular ningún sonido.
–¡Tamiel! –gritó el soberano, pero la reina le detuvo tirando de su brazo.
–¡Aquí no, Radón! ¡No avergüences a tu hija... ni a mí! –le conminó al oído mientras el rey resoplaba como un búfalo, con la lava de su sangre palpitándole en las venas de la frente.
–Princesa –interrumpió Barden en tono conciliador mientras buscaba con la mirada la complicidad del resto de los invitados–. El premio no vale la disputa. Vamos, alteza, no hagamos enojar a vuestro padre por algo tan insignificante...
Solo en ese momento Tamiel reparó de verdad en aquella pálida muchacha. Allí, temblando frente a ella, sola en el centro de la sala, vestida como un regalo barato y con las pinturas del rostro emborronadas por el sudor, parecía el ser más indefenso de la tierra. La princesa contempló cómo retorcía las manos y vio en sus muñecas las marcas de la soga. Sobre el temblor de sus labios brillaba aún el azul de los golpes y, de frente, en el lecho más profundo de sus ojos clarísimos, encontró el mismo miedo de la presa que huye ya en carne viva. Tamiel lamentó muy de veras su genio maldito y su arrogancia, que habían dejado a aquella pobre criatura en el centro de una tormenta que amenazaba con devorarla. Con seguridad, solo a ella.
–Insignificante... –repitió lentamente mientras tomaba una decisión–. Sí. Es verdad que lo pareces. ¿Cómo es tu nombre? Habla.
–Ma... Maris –acertó a decir la muchacha con un hilo de voz.
–¿Y tú sabes quién soy yo?
–La... La princesa Tamiel.
–Pues no lo olvides –repuso en voz baja–, insignificante Maris. Una vez se sale a la arena, no hay que retroceder jamás. Acabaré lo que he empezado. No temas nada –continuó con voz firme para que todos la oyeran–: Te doy mi palabra de honor, Maris, de que nada, repito, nada te sucederá por lo que aquí digas. Así que responde: ¿tú quieres ir con este hombre? –la bailarina se volvió hacia el rey–. Mírame a mí –le ordenó Tamiel–; soy yo quien te está hablando. Solo quiero que seas sincera y contestes libremente.
–¿Qué...? ¿Que yo cont...? –repuso la muchacha con el más sincero asombro.
–Es el momento de ser lista, Maris –dijo la princesa con dulzura, de nuevo en voz baja, asiendo las blancas manos de la muchacha–. Sin buscarla, has encontrado una oportunidad; ya veremos qué nos cuesta. Te dejo elegir. Solo te irás de aquí en caso de que aceptes hacerlo. Si tu respuesta es no, te tomaré a mi servicio y nadie podrá lastimarte. Lo juro.
–Hija –intervino de nuevo su madre, que trataba sin mucho éxito de sonreír–. Esta conducta es impropia de una dama de tu condición. La mujer se irá con...
–Padre no había dado aún su aprobación –le interrumpió ella con una mirada altiva–. De otro modo, jamás habría osado contradecir su deseo. Pero yo acabo de empeñar mi palabra delante de todos; incluso lo he jurado. ¿Harás que falte así a mi honor? Esa sí sería una conducta impropia de mi condición. Y sé que ni vos ni mi padre me pediríais algo así.
Radón, como si una pelea de leones estuviese teniendo lugar justo en su estómago, se dejó caer en el sillón.
–Tamiel, esta broma ya ha ido demasiado lejos –repuso la reina–. ¿Ves? Nadie se está divirtiendo. Vas a estropear una reunión que...
–Yo sí. Yo sí me estoy divirtiendo, madre. Por primera vez en toda la velada –Tamiel miró a Barden–. Después de escuchar tantos chistes ingeniosos que, para mi desgracia, no entiende mi sin duda extraño sentido del humor, no es mucho pedir que se me concedan unos minutos, ¿verdad? –volvió a dulcificar la voz ante la mirada preocupada de su madre–. No temáis: terminaré enseguida y dejaré que me llevéis a mis aposentos... ¿Y bien? –la bailarina dio un respingo al darse cuenta de que la princesa se dirigía de nuevo a ella–. ¿Qué contestas? Piénsalo con cuidado. Él está dispuesto a llevarte consigo ahora mismo. ¿Quieres marcharte con nuestro amigo y aliado, el sin par Darton? Todos estamos esperando tu respuesta.
–Yo... Yo... –la muchacha parecía al borde del desmayo.
–Bueno, esto ya ha ido demasiado lejos –se atrevió a intervenir Darton, intentando sonreír–. Ignoraba que queríais a esta chica para vuestro servicio. ¡Si lo hubiera sabido, jamás habría osado...! Zanjemos este asunto y que se quede en...
–Mi buen Darton –lo interrumpió Tamiel (otra vez ese genio), acercándose al hombre con una sonrisa retadora–, aún no lo habéis entendido. Ahora, y esto es lo divertido de la broma, no se trata de lo que yo quiera. Ni de lo que queráis vos. Se trata de lo que quiera ella... Increíble, ¿no os parece? ¿De verdad nunca os habéis preguntado qué habrá dentro del corazón de una mujer? ¿Teméis que, si tuvierais que ganároslo, no sabríais cómo hacerlo? ¿Jamás habéis deseado que ella quiera? Aunque, con toda probabilidad, a vos no os importe lo que esta esclava pueda pensar, y os conformáis con llevaros lo que se os entrega: el envoltorio hermoso de una mujer que os desprecia. En ese caso, daremos por bueno que vuestro único mérito es, como casi siempre, que sois fuerte y poderoso..., y ella no. Pero si son ciertos todos esos valores de los que los hombres presumís ante nosotras, si nos conocéis tan bien y sabéis de tan buena tinta lo que necesitamos y deseamos, no deberíais, querido amigo, temer su respuesta. Yo me muero por saber lo que va a decir. ¿Vos no?
La princesa se volvió hacia Maris y las dos mujeres se miraron a los ojos. Retorciendo entre sus manos la gasa de su vestido de baile, la muchacha entendió que era ahora o nunca. Respiró profundamente y se lo jugó todo a una carta.
–Yo... No... No quiero irme con él –dijo en alto, con voz entrecortada por el miedo.
Un murmullo de escándalo recorrió la estancia, avergonzó a Darton y puso al rey al borde de un ataque.
–¡BASTA! –vociferó Radón escupiendo babas sobre el mantel como un perro rabioso, y se deshizo de las manos de la reina que le sujetaban por sus ropas–. ¡Esto termina aquí y ahora!
El rey rodeó la mesa a grandes zancadas tirando platos y copas a su paso, con un estruendo que subrayaba su figura terrible. Al verlo, hasta el más bragado caballero de aquella sala sintió empequeñecerse el cuello de su camisa. Aunque Radón ya rondaba la sesentena, conservaba la apostura y la firmeza del formidable soldado que antaño había sido. Alto y de tez morena, aún tenía suficiente fuerza para medirse con casi cualquiera de sus generales. Las canas de su pelo negro no dulcificaban su aspecto, sino que prestaban marco a unos ojos fieros y penetrantes que pocos soportaban. Y que ahora se observaban a sí mismos perfectamente reproducidos en la cara de su hija, que le sostenía la mirada sin titubear mientras protegía tras ella a la aterrada Maris.
–Nos has avergonzado a tu madre y a mí –la voz del rey sonó temible–. Has insultado a mis invitados. Has ofendido a un buen amigo. ¿Debe tolerar esto un padre? ¿Un rey?
–Si en algo he ofendido a alguno de vuestros amigos –replicó la princesa sin asomo de afrenta ni de ironía–, pido humildemente perdón. No ha sido esa mi intención, os lo aseguro –se dirigió a Darton–. Querido amigo, siempre habéis sido bien recibido en esta casa, y aquí se os ha demostrado en numerosas ocasiones lo mucho que se os aprecia. No quisiera de ningún modo que esta torpeza mía empañe el cariño que sé que sentís por mi familia. Si esta broma estúpida en algún momento os ha incomodado, lo lamento sinceramente –y terminó, ante el estupor de todos los allí presentes, hincando una rodilla en el suelo frente a él–. Por favor, concededme vuestro perdón para que mi padre vea que no estáis enojado.
–¡Yo no...! –el interpelado retrocedió de un salto, mirando abrumado al rey ante la visión de toda una princesa de rodillas a sus pies–. ¡Su alteza no debe...! ¡Por favor, levantaos! –apremió a Tamiel sin atreverse a tocarla.
–No, si antes no me perdonáis –replicó ella sin moverse.
–¡Por supuesto que sí, mi princesa! ¡Cómo no había de hacerlo! ¡Si todo ha sido... –miró al rey intentando sonreír– un divertimento!
–Entonces, el problema está solucionado –repuso rápidamente Tamiel. Se levantó, y llevando del brazo a Maris, que caminaba zarandeada como si fuese de trapo, se dirigió resuelta a la salida–. Ahora sí que, con vuestro permiso, me retiraré a dormir.
Se giró, hizo una rápida reverencia y desapareció tras la cortina como un vendaval arrastrando tras de sí a la muchacha, que no conseguía cerrar la boca.
Nadie se atrevía a moverse. La reina, en un intento de aplacar la situación, hizo un gesto a los músicos para que empezasen a tocar. Pero apenas habían salido de los instrumentos las primeras notas, la voz de Radón sonó, grave y aterradora como si brotase del fondo de una cueva.
–Silencio –los músicos enmudecieron–. Por favor, salid todos. Os ruego que nos disculpéis. La cena ha terminado.
Inmóvil en medio de la sala, aguardó a que todos salieran, casi de puntillas y rápidamente. Cuando se quedaron solos, el rey miró a la reina, que solo acertó a decir: «No... No», y salió de estampida tras su hija.
CAPÍTULO TRES
e escuchó doblar la esquina del corredor a grandes zancadas y se sentó en su sillón de terciopelo rojo, de espaldas a la puerta abierta, para ver a través del ventanal la hermosa noche de abril cuajada de estrellas. En ese momento habría dado lo que fuese por estar allí fuera, contemplando aquella torre desde cualquier otro lugar; por ser cualquier otra cosa. Árbol, piedra o animal. Pero ella no. No la hija de su padre. Aquí y ahora, no.
Y no por miedo; por hastío. Por el hastío total de saber lo que iba a pasar, lo que él iba a decir, lo que contestaría ella. Mil veces así. Justo así, siempre así.
Las colgaduras del dosel de su cama también trataban de huir por la ventana, empujadas por el viento que entraba en la estancia anunciándolo a él a través de la puerta abierta.
¡Qué hermosa la luna!, piensa y siente Tamiel. Qué limpio el aire... Bajo este cielo, en algún lugar dentro de esa oscuridad, ha de haber un sitio para mí donde nada duela como duele todo ahora. Solo un rincón donde sentarme y descansar. El recodo más pequeño del más humilde camino. Mostrádmelo y allí me quedaré; juro no pedir nada más. Y entonces ya no importará qué o quién soy. Solo yo: no aspiro a nada. Tiene que estar ahí, en algún bosque por el que no he pasado, al otro lado de un río que aún no he visto... Pero tiene que estar. Porque, si lo que todos dicen es cierto y lo que yo busco no existe, si este es el lugar al que pertenezco y esta es mi vida única, si este dolor y esta tristeza son todo lo que reserva el destino a mi corazón... Entonces, sí que estoy sola... Solas yo y mi alma. Llevo dentro el alma más solitaria de la Tierra, porque añora algo que no existió jamás.
–¡Ponte en pie y mírame!
La voz de su padre era una soga de fuego que la amarraba de nuevo a aquella estancia y al presente. Tamiel se levantó. El viento traía las risas de unos niños que fuera, en otro mundo, jugaban. Apoyó las manos en el alféizar de la ventana, sin volverse. Aún no estaba segura de no llorar, y no quería hacerlo. Esas no eran sus armas y no las quería, aunque su corazón ya las estuviera afilando al borde mismo de sus ojos.
Le sintió respirar a su espalda, profundamente, tratando de atar una ira que amenazaba con ahogarlo. Que pasen mil años... justo antes de volverme. Que desaparezca todo. Y lo recordó vivamente, joven y fuerte en otro tiempo, cuando ella era aún demasiado pequeña para no ser feliz; sentada en sus rodillas, sobre sus hombros, con la espalda apoyada en él sobre el caballo. En algún momento entre ese tiempo y ahora, aquel hombre y aquella niña habían muerto, y los que estaban en esa habitación eran dos extraños.
–He dicho que me mires –masculló Radón a su espalda.
Y ella se giró. Efectivamente, aquel hombre no era el mismo. Él no la habría mirado así. El rey se acercó lentamente hasta arrinconarla contra la ventana abierta. Era el rey, no su padre. Ya no. Eso supo en aquel instante. Su rey; tal vez su enemigo.
–He matado a hombres por menos de lo que tú me has ofendido esta noche –cada palabra era un corte limpio en el aire frío de la noche–. Sin dudarlo un instante. He arrasado ciudades hasta sus cimientos con menos ira en el corazón de la que siento ahora mismo. Lo he hecho; tú lo sabes. Sin remordimientos. Dime, entonces, por qué mi hija piensa que puede tratarme así.
Aquel día, aquella noche, terminaba algo. Tamiel lo sabía. Hasta aquí y para siempre. Su corazón no se equivocaba. Con las estrellas como testigos, en aquel cuarto iban a decirse palabras terribles. Estaban ya escritas en el aire, danzaban entre ellos como pájaros de espinas y se metían en sus gargantas con cada respiración. Delante de sus ojos, en el odio de los del hombre que la miraba, había un precipicio negro y sin fin. Y no, no parecía aquello una batalla: era un suicidio. Pero el camino ya se había borrado tras sus pies menudos, y no quedaba vuelta atrás.
Vamos, Tamiel, sin miedo: a la arena. Que se hunda todo, que salte en mil pedazos hoy el mundo si es lo que ha de ser.
–No lo sé, majestad... Decidme vos por qué el rey piensa que puede tratarme así.
Radón la miraba fijamente, por si acaso descubriera en su rostro el menor signo de provocación. Este era el guerrero ante el que habían temblado enemigos feroces; esta era la voz antes de hundir el cuchillo en la carne; esta, la mirada antes de matar.
–Yo sí lo sé –respondió ahogándola con su aliento–. Y también sé por qué estás aún ahí, de pie, mirándome con esa arrogancia que jamás he tolerado a nadie, y no encerrada bajo tierra hasta que esos ojos se consuman como ascuas en la oscuridad. Porque todavía no he olvidado que soy tu padre.
La princesa le miró tristemente y puso una mano en la dura mejilla de aquel hombre.
–Eso ya lo olvidaste, Radón. Juro que no sé cuándo, pero lo has olvidado. Solo el rey tirano y cruel que dicen se sienta en tu trono me trataría de este modo –retiró la mano, como quien se despide de un difunto–. No mi padre. Mi padre no podría estar en esta habitación y tolerar que me hablaseis así.
Por un momento creyó ver en los ojos del hombre un destello de dolor. Pero solo fue un segundo. Tal vez ni siquiera hubiera ocurrido. Luego, todo en su rostro volvió ser de piedra.
–Bien –replicó él con calma–. Ya ves que tus palabras no consiguen ofenderme. Y si dices que eso es lo que soy, ¡que así sea! Princesa, haceos, pues, a la idea de que vuestro padre murió esta noche. Tal vez el rey no hubiese permitido que os convirtierais en lo que ahora tengo frente a mí: una fea solterona que piensa que nadie la merece.
Radón esperó a ver el efecto de sus palabras en el rostro de ella. A los negros ojos de Tamiel ya empezaban a acudir lágrimas que quemaban como si brotaran de dos heridas abiertas, que él continuó ahondando hasta verlas sangrar.
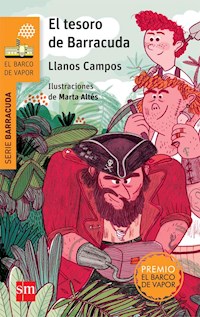
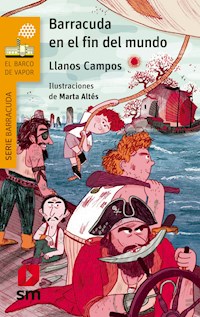











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















