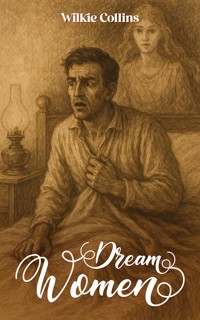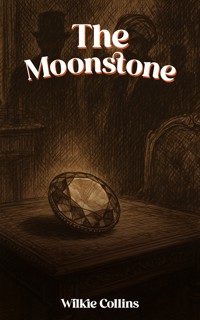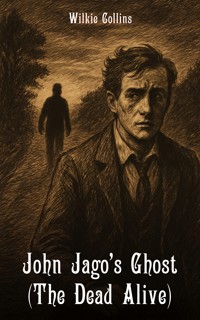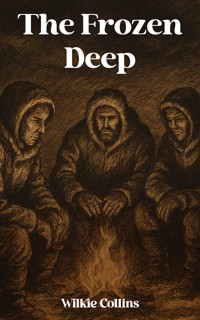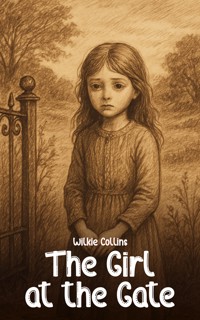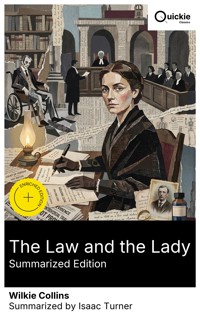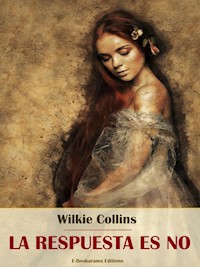
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1884 y escrita por el novelista inglés Wilkie Collins con su habitual maestría, "La respuesta es no" es una lectura que atrapa y que se vuelve más adictiva conforme la trama avanza. Repleta de intriga, la novela no da tregua y los constantes giros contribuyen a mantenernos en vilo de principio a fin en una historia donde nada es lo que parece.
"La respuesta es no" arranca presentándonos a la encantadora Emily, una muchacha huérfana cuyo padre murió cuatro años atrás de forma repentina mientras ella se hallaba lejos de su hogar. Emily acaba de terminar su formación en la escuela de la señora Ladd y está a punto de entrar a trabajar como secretaria para un anciano estudioso que investiga antiguos jeroglíficos. A partir de ahí se desencadenan los acontecimientos, en un vértigo que recuerda las mejores páginas de "La dama de blanco" y "La piedra lunar". Emily comienza a percatarse de que todo el mundo parece ocultarle algo: su tía agonizante, la misteriosa profesora que la visita justo la última noche que pasará en el colegio y que luego desaparece repentinamente, la fiel criada de su tía, cuyo comportamiento resulta de lo más extraño… La existencia de un secreto planea sobre Emily, quien se verá poco a poco envuelta en un torbellino de misterios cada vez más inquietantes hasta llegar a una revelación fatal. Mirabel, secretamente enamorado de Emily, se mostrará dispuesto a hacer lo que sea con tal de ayudarla. Pero él también encierra un secreto, el más inquietante de todos…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de contenidos
LA RESPUESTA ES NO
LIBRO PRIMERO: En la escuela
Capítulo I: Un festín de contrabando
Capítulo II: Biografía en el dormitorio
Capítulo III: El difunto señor Brown
Capítulo IV: El profesor de dibujo de la señorita Ladd
Capítulo V: Descubrimientos en el jardín
Capítulo VI: Camino al pueblo
Capítulo VII: Los acontecimientos futuros proyectan su sombra
Capítulo VIII: Maestro y alumna
Capítulo IX: La señora Rook y el medallón
Capítulo X: Tanteos en pos de la verdad
Capítulo XI: La confesión del profesor de dibujo
LIBRO SEGUNDO: En Londres
Capítulo XII: La señora Ellmother
Capítulo XIII: La señorita Letitia
Capítulo XIV: La señora Mosey
Capítulo XV: Emily
Capítulo XVI: La señorita Jethro
Capítulo XVII: El doctor Allday
Capítulo XVIII: La señorita Ladd
Capítulo XIX: Sir Jervis Redwood
Capítulo XX: El reverendo Miles Mirabel
Capítulo XXI: Polly y Sally
Capítulo XXII: Alban Morris
Capítulo XXIII: La señorita Redwood
Capítulo XXIV: El señor Rook
Capítulo XXV: J. B.
Capítulo XXVI: Madre Eva
Capítulo XXVII: Mentor y Telémaco
Capítulo XXVIII: Francine
Capítulo XXIX: Huesitos
Capítulo XXX: Lady Doris
Capítulo XXXI: Moira
LIBRO TERCERO: Netherwoods
Capítulo XXXII: En el cuarto gris
Capítulo XXXIII: Recuerdos de Santo Domingo
Capítulo XXXIV: A oscuras
Capítulo XXXV: La traición de la pipa
Capítulo XXXVI: Cambio de aires
Capítulo XXXVII: La señora lo solicita, caballero
LIBRO CUARTO: La mansión campestre
Capítulo XXXVIII: El baile
Capítulo XXXIX: Simulación
Capítulo XL: La consulta
Capítulo XLI: Discursos
Capítulo XLII: La cocina
Capítulo XLIII: Sondeos
Capítulo XLIV: Rivalidad
Capítulo XLV: Intrigas
Capítulo XLVI: Fingimientos
Capítulo XLVII: Debates
Capítulo XLVIII: La indagación
LIBRO QUINTO: La casa de Londres
Capítulo XLIX: Emily sufre
Capítulo L: La señorita Ladd aconseja
Capítulo LI: El doctor ve
Capítulo LII: ¡Si pudiera encontrar un amigo!
Capítulo LIII: Aparece el amigo
Capítulo LIV: El fin del desmayo
LIBRO SEXTO: Aquí y allá
Capítulo LV: Mirabel decide qué hacer
Capítulo LVI: Alban decide qué hacer
Capítulo LVII: Se aproxima el final
LIBRO SÉPTIMO: The Clink
Capítulo LVIII: Un conciliábulo de dos
Capítulo LIX: El accidente en Belford
Capítulo LX: Afuera de la habitación
Capítulo LXI: En la habitación
Capítulo LXII: En los bajos
Capítulo LXIII: El descargo de Mirabel
Capítulo LXIV: Camino a Londres
LIBRO POSTRERO: De nuevo en casa
Capítulo LXV: Cecilia asume un nuevo papel
Capítulo LXVI: La crónica de Alban
Capítulo LXVII: El verdadero consuelo
Epílogo: Pláticas en el estudio
Notas
LA RESPUESTA ES NO
Wilkie Collins
LIBRO PRIMERO: En la escuela
Capítulo I: Un festín de contrabando
Afuera del dormitorio la noche era oscura y silenciosa.
En el jardín, la llovizna era tan fina que no se la oía; en el aire estancado por la calma no se movía ni una hoja; el perro guardián dormía; los gatos habían buscado refugio en la casa; bajo el cielo lóbrego, ningún sonido, fuera próximo o distante, rompía el silencio.
En el dormitorio la noche era oscura y silenciosa.
La señora Ladd conocía demasiado bien sus deberes de directora de escuela como para permitir luces encendidas durante las noches; y se suponía que las jóvenes de la señora Ladd estaban profundamente dormidas, de acuerdo con los reglamentos de la institución. Solo a ratos se interrumpía levemente el silencio, cuando el suave roce de unas sábanas delataba que una de las chicas se había dado la vuelta, intranquila, en su cama. En los largos períodos de quietud no se oía ni la suave respiración de las jóvenes dormidas.
El primer sonido revelador de vida y movimiento acusó el compás mecánico del reloj. Desde las regiones inferiores de la casa, la voz del Padre Tiempo anunció la hora que precedía a la medianoche.
Cerca de la puerta de la habitación, una voz suave se alzó desfallecida. Contó las campanadas del reloj y le recordó la hora a una de las chicas.
—¡Emily!, las once.
No hubo respuesta. Al cabo de un momento, la voz fatigada volvió a intentarlo, esta vez un poco más alto.
—¡Emily!
Una joven, cuya cama se encontraba en el extremo más alejado de la habitación, suspiró en el pesado bochorno de la noche y dijo en tono perentorio:
—¿Es Cecilia la que habla?
—Sí.
—¿Qué quieres?
—Tengo hambre, Emily. ¿La chica nueva duerme?
La chica nueva respondió rápida y resentida:
—No, no duerme.
Con un objetivo preciso en mente, las cinco vírgenes prudentes del primer curso de la señorita Ladd habían esperado una hora, en insomne anticipación, a que la desconocida se durmiera, ¡y todo para esto! Un coro de risas resonó en la habitación. La protesta de la chica nueva, mortificada y ofendida, fue categórica.
—¡Es vergonzosa la manera en que me tratáis! Todas desconfiáis de mí porque no me conocéis.
—Di mejor que no te entendemos y estarás más cerca de la verdad —contestó Emily en nombre de sus compañeras.
—¿Cómo podríais entenderme si he llegado apenas hoy? Ya os dije que me llamo Francine de Sor. Si queréis saber más, tengo diecinueve años y vengo del Caribe.
Emily siguió tomando la iniciativa.
—¿ A qué has venido? —preguntó—. ¿Quién ha oído hablar de una joven que ingresa a una nueva escuela justo antes de las vacaciones? Tienes diecinueve años, ¿no es cierto? Yo tengo uno menos que tú y ya he terminado mis estudios. La que me sigue es un año más joven que yo y también los terminó. ¿Qué puede quedarte por aprender a tu edad?
—¡Todo! —exclamó la desconocida procedente del Caribe, al tiempo que rompía a llorar—. Soy una pobre chica ignorante. La educación que habéis recibido os debería llevar a compadecerme en vez de a burlaros de mí. Os odio a todas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
Algunas de las jóvenes rieron. Una de ellas —la chica hambrienta que había contado las campanadas del reloj— se puso de parte de Francine.
—No haga caso de sus risas, señorita de Sor. Es verdad: no le faltan motivos para quejarse de nosotras.
La señorita de Sor se enjugó las lágrimas.
—Gracias… sea quien sea —respondió raudamente.
—Me llamo Cecilia Wyvil —prosiguió la otra—. Tal vez no haya sido muy amable de su parte decir que nos odiaba. Por otro lado, todas hemos olvidado nuestra buena educación, y lo menos que podemos hacer es pedirle perdón.
Esa expresión de generosidad pareció irritar a la joven imperiosa que solía tomar la iniciativa en el dormitorio. Quizás no estaba a favor del libre comercio en lo que tocaba al altruismo.
—Si hay algo que te puedo asegurar, Cecilia, es que a mí no me ganas si de generosidad se trata —dijo—. Que alguna de vosotras encienda una luz y echadme a mí la culpa si la señorita Ladd nos descubre. Quiero estrechar la mano de la chica nueva, y ¿cómo voy a hacerlo en la oscuridad? Señorita de Sor, mi apellido es Brown y soy la reina del dormitorio. Yo —y no Cecilia— le ofrezco nuestras disculpas, si la hemos ofendido. Cecilia es mi mejor amiga, pero no le permito que tome la iniciativa en este dormitorio. ¡Oh, qué hermosa bata de dormir!
La súbita luz de la vela había iluminado a Francine sentada en su cama, exhibiendo tales tesoros de auténtico encaje sobre el pecho que la reina perdió toda su dignidad real presa de una irreprimible admiración.
—Siete chelines y seis peniques —comentó Emily mirando su propia bata de dormir con aire de desdén.
Una tras otra, las muchachas se rindieron a los encantos del espléndido encaje. Esbeltas y regordetas, rubias y trigueñas se arremolinaron con sus tremolantes batas blancas en torno a la nueva pupila, y llegaron a una única y unánime conclusión: «¡Qué rico debe de ser su padre!».
Favorecida por la fortuna en lo tocante al dinero, ¿poseería también belleza esa persona envidiable?
Según la disposición de las camas, la señorita de Sor estaba ubicada entre Cecilia, a su derecha, y Emily a su izquierda. Si por un fantástico azar se le hubiera permitido a un hombre —digamos, para no ofender al pudor, que a un médico casado, acompañado por la señorita Ladd— pasar a la habitación, y se le hubiera preguntado al salir qué pensaba de las jóvenes, ni siquiera habría mencionado a Francine. Ciego a los encantos de la costosa bata de dormir, habría notado su abultado labio superior, su barbilla obstinada, su tez cetrina, sus ojos demasiado juntos, y habría desviado su atención hacia sus más próximas vecinas. A un lado, el brillante cabello castaño, la piel exquisitamente pura y los tiernos ojos azules de Cecilia habrían despertado al instante su languideciente interés. Al otro, habría descubierto a una pequeña y rutilante criatura que le habría hecho experimentar a la vez fascinación y perplejidad. Si un extraño le hubiera preguntado por ella, le habría resultado imposible afirmar positivamente si era trigueña o rubia: había recordado cómo sus ojos le habían impedido desviar los suyos, pero no habría sabido cuál era su color. Y, no obstante, la vívida imagen de la joven habría permanecido en su memoria cuando otras impresiones nacidas en el mismo instante ya se hubieran desvanecido. «Había entre ellas una pequeña hechicera que valía por todas las demás, y no puedo explicar por qué. La llamaban Emily. De no ser yo un hombre casado…». En ese instante habría recordado a su esposa y, dejando escapar un suspiro, habría optado por el silencio.
Las jóvenes aún admiraban a Francine cuando el reloj dejó oír las campanadas de las once y media.
Cecilia se deslizó de puntillas hasta la puerta, miró y prestó oído, volvió a cerrar la puerta y se dirigió a todas con el irresistible encanto de su voz dulce y su sonrisa persuasiva.
—¿Aún no tenéis hambre? —inquirió—. Las maestras están en sus habitaciones, y ya hemos hecho las paces con Francine. ¿Por qué dejar la cena esperando debajo de la cama de Emily?
Ese razonamiento, unido a tantos atractivos personales, no admitía más que una respuesta. La reina hizo un gracioso gesto con su mano y dijo:
—Sacadla.
¿Acaso una muchacha adorable —cuyo rostro posee la expresión más encantadora, cuyo menor movimiento revela la grácil simetría de su figura— resulta menos adorable porque tiene la suerte de contar con un buen apetito y no le avergüenza admitirlo? Con la gracia que le era propia, Cecilia se metió debajo de la cama y sacó una cesta de pasteles, una cesta de frutas y dulces, una cesta de burbujeante limonada y una tarta espectacular, todo pagado por suscripción general e introducido de contrabando en el dormitorio gracias a la amable connivencia de las sirvientas. En esta ocasión, el banquete era especialmente abundante y costoso, ya que conmemoraban no solo la llegada de las vacaciones de verano, sino la inminente libertad de las dos alumnas más descollantes de la señorita Ladd. Emily y Cecilia, a quienes aguardaban destinos sumamente diferentes, terminaban su vida escolar y debían ahora ocupar el lugar que les correspondía en la sociedad.
El contraste entre los caracteres de las dos jóvenes se evidenciaba incluso en algo tan baladí como los preparativos para la cena.
La gentil Cecilia, sentada en el suelo y rodeada de manjares apetitosos, dejó al juicio de las demás decidir si las cestas debían vaciarse todas a la vez o hacer una a una el recorrido de las camas. Mientras tanto, sus adorables ojos azules se mantenían posados con ternura sobre los pasteles.
Emily, con su don de mando, tomó las riendas y le encargó a cada una de sus compañeras la tarea de la que era más capaz.
—Señorita de Sor, permítame ver su mano. ¡Ah!, me lo imaginaba. Su muñeca es la más gruesa de todas, así que descorchará las botellas. Si se deja saltar el corcho de la limonada, no se logra deslizar ni una gota garganta abajo. Effie, Annis, Priscilla, sois tres chicas notoriamente perezosas; encomendaros un trabajo equivale a haceros un verdadero favor. Effie, despeja el tocador para la cena, afuera con los peines, los cepillos y el espejo. Annis, arráncale las páginas a tu cuaderno de ejercicios para que sirvan de platos. ¡No! Yo saco la comida; nadie más toca las cestas. Priscilla, tienes las orejas más bonitas de todo el dormitorio. Serás la centinela, querida, y te quedarás escuchando junto a la puerta. Cecilia, cuando hayas terminado de devorar esos pasteles con los ojos, toma esas tijeras (señorita de Sor, permítame pedirle disculpas por la mezquindad con que se administra esta escuela; los cuchillos y los tenedores se cuentan y se guardan bajo llave todas las noches); te digo, Cecilia, que tomes esas tijeras y cortes la torta, y no te quedes con el pedazo más grande. ¿Estamos todas listas? Muy bien. Ahora seguid mi ejemplo. Hablad cuanto queráis, siempre que no sea demasiado alto. Otra cosa antes de comenzar. Los hombres siempre proponen algún brindis en ocasiones como esta; hagamos como ellos. ¿Alguna de vosotras puede hacer un brindis? Ah, me toca a mí, como de costumbre. Propongo el primero. Abajo con las escuelas y las maestras, sobre todo la maestra nueva que llegó en este semestre. ¡Oh, cielos, qué cosquillas hace!
El gas de la limonada le llegó a la oradora a la garganta en ese momento e interrumpió de golpe el curso de su elocuencia. A las chicas no les importó ni poco ni mucho. Salvo por el respiro que les proporciona a los estómagos delicados, ¿a quién le interesa la elocuencia cuando se sienta ante una mesa bien servida? En el dormitorio no había estómagos delicados. ¡Con qué inextinguible energía comían y bebían las jóvenes alumnas de la señorita Ladd! ¡Con cuánta alegría disfrutaban del delicioso privilegio de hablar de cosas triviales! Y, ¡ay!, ¡cuán en vano intentarían en el curso de su vida futura revivir el disfrute perfecto que les produjeran antaño los pasteles y la limonada!
En el ininteligible plan de la creación parece no existir la felicidad humana sin mácula, ni siquiera cuando se trata de la felicidad de unas muchachas de escuela. Justo cuando llegaba a su final, el disfrute del banquete se vio interrumpido por la alarma que dio la centinela que se hallaba junto a la puerta.
—¡Apagad la vela! —susurró Priscilla—. Hay alguien en las escaleras.
Capítulo II: Biografía en el dormitorio
La vela se apagó al instante. En medio de un discreto silencio las chicas regresaron sigilosamente a sus camas y aguzaron el oído.
Para ayudar a la labor de vigilancia de la centinela, habían dejado la puerta entreabierta. A través de la estrecha rendija oyeron un crujido en las anchas escaleras de madera del viejo edificio. Un momento después volvió a reinar el silencio. Pasaron unos minutos y se volvió a escuchar el crujido. Esta vez el sonido era más lejano y apagado. Cesó de golpe. Nada volvió a interrumpir la quietud de la medianoche.
¿Qué significaba el incidente?
¿Alguna de las muchas personas que gozaban de autoridad bajo el techo de la señorita Ladd habría oído hablar a las jóvenes y subido las escaleras para sorprenderlas en flagrante violación de una de las reglas de la institución? El procedimiento no era de ningún modo inusual. ¿Pero cabía dentro de las posibilidades que una maestra cambiara de opinión acerca de su deber en mitad de las escaleras y regresara espontáneamente a su cuarto? La mera idea resultaba absurda. ¿Qué explicación más racional podía aportar la imaginación al calor del momento?
Francine fue la primera en sugerir una hipótesis. Se removió en la cama, comenzó a temblar y dijo:
—¡En nombre del cielo, volved a encender la vela! Es un Fantasma.
—Recoged los restos de la cena, tontas, antes de que el fantasma nos delate ante la señorita Ladd.
Con ese excelente consejo Emily sofocó el pánico que comenzaba a cundir. Cerraron la puerta, encendieron la vela; todos los restos de la cena desaparecieron. Siguieron prestando oído otros cinco minutos. En las escaleras no se oía el menor sonido; ante la puerta no apareció ni una maestra ni el fantasma de una maestra.
Consumida la cena, las preocupaciones inmediatas de Cecilia habían concluido; estaba en capacidad de usar su ingenio en beneficio de sus compañeras. A su manera gentil y cautivadora, ofreció una hipótesis tranquilizante.
—No creo que hubiera nadie en las escaleras cuando oímos el crujido. En estas casas antiguas siempre hay ruidos extraños por las noches, y dicen que esas escaleras tienen más de doscientos años.
Las jóvenes se miraron unas a otras con una sensación de alivio, pero esperaron la opinión de la reina. Emily, como de costumbre, justificó la confianza depositada en ella. Descubrió un método ingenioso para poner a prueba la hipótesis de Cecilia.
—Sigamos hablando —dijo—. Si Cecilia tiene razón, todas las maestras duermen y no tenemos nada que temer de ellas. Si se equivoca, tarde o temprano veremos a una de ellas en la puerta. No se alarme, señorita de Sor. En esta escuela, si nos pillan hablando por la noche solo nos dan una reprimenda. Si nos pillan con una luz encendida, la cosa termina en castigo. Apagad la vela.
La creencia de Francine en la existencia del fantasma respondía a una superstición demasiado arraigada como para hacerla vacilar: se incorporó de un salto en la cama.
—¡Oh, no me dejéis en la oscuridad! Si nos descubren, me declararé culpable.
—¿Palabra de honor? —estipuló Emily.
—Sí, sí.
Eso despertó el sentido del humor de la reina.
—Hay algo gracioso en una chica mayor como esta que ingresa a una nueva escuela y empieza con un castigo —comentó dirigiéndose a sus súbditas—. ¿Puedo preguntarle si es usted extranjera, señorita de Sor?
—Mi papá es un caballero español —respondió Francine muy digna.
—¿Y su mamá?
—Mi mamá es inglesa.
—¿Y siempre ha vivido en el Caribe?
—Siempre he vivido en la isla de Santo Domingo.
Emily contó, ayudándose con los dedos, los rasgos del carácter de la hija del señor de Sor que habían descubierto hasta el momento:
—Es ignorante, y supersticiosa, y extranjera, y rica. Querida (perdone la familiaridad), es usted una joven interesante y debemos saber más sobre su persona. Amenicenos la noche. ¿Qué empleo le ha dado a su vida? Y en nombre del cielo, ¿qué la trae aquí? Antes de que comience, insisto en una condición, y hablo en nombre de todas las jóvenes del dormitorio. ¡Nada de información de provecho sobre el Caribe!
Francine defraudó a su público.
Estaba más que dispuesta a ser blanco del interés de sus compañeras, pero carecía de capacidad para contar los hechos por su orden, lo cual resulta necesario hasta para la más sencilla narración. Emily se vio obligada a auxiliarla con sus preguntas. En un sentido, el resultado justificó el esfuerzo. Las chicas descubrieron una razón lógica para la extraordinaria aparición de una nueva pupila el día antes de que la escuela cerrara por vacaciones.
El hermano mayor del señor de Sor le había dejado en herencia una hacienda en Santo Domingo, además de una fortuna en efectivo, con la sencilla condición de que continuara residiendo en la isla. Como la cuestión de los gastos ya no preocupaba a la familia, habían enviado a Francine a Inglaterra, muy especialmente recomendada a la señorita Ladd como una joven con un futuro espléndido, extremadamente necesitada de una educación elegante. Siguiendo el consejo de la directora de la escuela, se había programado el viaje para hacer de las vacaciones el medio para alcanzar ese objetivo, ya que la joven estaría sola. Se llevaría a Francine a Brighton, donde sería posible procurarse maestros excelentes para auxiliar a la señorita Ladd. Con ayuda de esas seis semanas, la joven podría recuperar hasta cierto punto el tiempo perdido; y cuando la escuela volviera a abrir, no se vería sujeta a la mortificación de verse en la clase más elemental junto a las niñas.
Una vez obtenidos esos resultados, se interrumpió el interrogatorio al que se sometiera a la señorita de Sor. Su carácter se revelaba ahora a una luz nueva y no muy atractiva. Francine se concedió audazmente todo el crédito de haber contado su historia.
—Creo que ahora me toca a mí pedir que me contéis algo interesante y me distraigáis —dijo—. ¿Sería mucho pedirle que comenzara usted, señorita Emily? Todo lo que sé hasta el momento es que su apellido es Brown.
Emily alzó una mano para imponer silencio.
¿Era acaso que volvía a oírse el misterioso crujido de las escaleras? No. El sonido que había llegado a los oídos atentos de Emily procedía de las camas del extremo opuesto de la habitación, ocupadas por las tres chicas perezosas. Al no producirse una nueva señal de alarma que las inquietara, Effie, Annis y Priscilla habían sucumbido a los efectos sedantes de una buena cena y una noche cálida. Estaban profundamente dormidas, ¡y la más robusta de las tres roncaba! (Suavemente, como conviene a una joven dama).
En su condición de reina, a Emily le resultaba cara la inmaculada reputación del dormitorio. Se sintió humillada en presencia de la nueva pupila.
—Si esa chica gorda logra alguna vez conseguir un enamorado, consideraré mi deber alertar al pobre hombre antes de que se case con ella —dijo indignada—. Lleva el ridículo nombre de Euphemia. La bauticé con el de Ternera Cocida, que le resulta mucho más apropiado. Su cabello no tiene color, sus ojos no tienen color, su tez no tiene color. En resumen, Euphemia carece de sabor. Usted, naturalmente, no aprueba los ronquidos. Perdóneme si le doy la espalda, voy a lanzarle mi zapatilla.
La suave voz de Cecilia —con un tono sospechosamente soñoliento— intercedió solicitando clemencia.
—La pobrecita no lo puede evitar; y lo cierto es que no lo hace tan alto como para que nos moleste.
—¡No te molestará a ti! Despabílate, Cecilia. En este lado de la habitación estamos totalmente despiertas y Francine dice que nos toca ahora distraerla.
La única respuesta fue un tenue murmullo que murió con un gentil suspiro. La dulce Cecilia se había dejado vencer por las influencias soporíferas de la cena y la noche. Francine parecía correr cierto peligro de contagiarse con la suave epidemia de reposo. Su generosa boca se abrió aparatosamente en un prolongado bostezo.
—¡Buenas noches! —dijo Emily.
La señorita de Sor despertó al instante.
—No, se equivoca por completo si cree que me dormiré —dijo con firmeza—. Por favor, anímese, señorita Emily, estoy deseosa de conocer su historia.
Emily no pareció dispuesta a animarse. Prefirió hablar del tiempo.
—¿No se está levantando el viento? —dijo.
No cabía ninguna duda. Las hojas del jardín comenzaban a susurrar y se escuchaba el golpeteo de la lluvia en las ventanas.
Francine (como cualquier estudioso de las fisonomías habría sabido al ver su barbilla recta) era una joven obstinada. Decidida a salirse con la suya, empleó con Emily el sistema de Emily: comenzó a hacerle preguntas.
—¿Hace mucho que está en la escuela?
—Más de tres años.
—¿Tiene hermanos o hermanas?
—Soy hija única.
—¿Viven su padre y su madre?
Emily se incorporó de golpe en la cama.
—Un momento, creo que vuelvo a oírlo —dijo.
—¿El crujido de las escaleras?
—Sí.
O estaba equivocada o el deterioro del tiempo hacía más difícil escuchar los ruidos tenues que se dejaban oír en la casa. El viento seguía aumentando. Su paso por entre los grandes árboles del jardín comenzaba a sonar como el romper de las olas en una playa distante. Empujaba a la lluvia —un fuerte aguacero ya— que repiqueteaba en las ventanas.
—Es casi una tormenta, ¿no le parece? —dijo Emily.
La última pregunta de Francine aún no había recibido respuesta. La joven aprovechó la primera oportunidad para repetirla.
—Olvídese del tiempo —dijo—. Hábleme de su padre y su madre. ¿Viven ambos?
La respuesta de Emily solo hizo referencia a uno de ellos.
—Mi madre murió antes de que tuviera yo edad suficiente para sentir su pérdida.
—¿Y su padre?
Emily mencionó a otra parienta: la hermana de su padre.
—Desde que dejé de ser una niña, mi buena tía ha sido para mí como una segunda madre —continuó—. Al menos en un sentido, mi historia es el reverso de la suya. Usted se hizo rica inesperadamente; yo me torné pobre inesperadamente. La fortuna de mi tía debía haber sido mía, de haberla sobrevivido. La quiebra de un banco la arruinó. Se ve obligada, en la vejez, a vivir con unas entradas de doscientas libras anuales, y cuando abandone la escuela tendré que ganarme la vida.
—Seguramente su padre podrá ayudarla —insistió Francine.
—Su fortuna siempre estuvo invertida en tierras —su voz vaciló al referirse a él, aun de esa manera indirecta—. La hereda su pariente varón más cercano.
La delicadeza que se amilana con facilidad no era una de las debilidades del carácter de Francine.
—¿Debo entender que su padre ha muerto? —preguntó.
Aquellos de nuestros prójimos que carecen de tacto nos tienen a los demás a su merced: con solo que se les dé algún tiempo, terminan por salirse con la suya. Con voz apagada y triste —reveladora de profundas reservas de sensibilidad que pocas veces se revelaban ante los extraños— Emily al fin capituló:
—Sí, mi padre murió —dijo.
—¿Hace mucho?
—Hay quienes dirían que hace mucho. Yo quería mucho a mi padre. Hace casi cuatro años que murió y todavía se me oprime el corazón cuando pienso en él. No me dejo agobiar fácilmente por las dificultades, señorita de Sor. Pero su muerte fue tan repentina —ya reposaba en su tumba cuando me enteré— y… oh, era tan bueno conmigo. ¡Era tan bueno conmigo!
La pequeña criatura alegre y animosa que llevaba siempre la iniciativa entre las jóvenes, la vida y el alma de la escuela, escondió el rostro entre las manos y rompió a llorar.
Sorprendida y —para hacerle justicia— avergonzada, Francine intentó excusarse. La naturaleza generosa de Emily obvió la cruel insistencia que la torturara.
—No, no; no hay nada que perdonar. No es culpa suya. Otras chicas no tienen madres, ni hermanas, ni hermanos y se resignan a una pérdida como la mía. No se excuse.
—Sí, pero quiero que sepa que la compadezco —insistió Francine sin la menor muestra de compasión en el rostro, la voz o las maneras—. Cuando murió mi tío y nos dejó todo su dinero, papá sufrió una gran conmoción. Confió entonces en que el tiempo lo ayudaría a olvidar.
—Conmigo el tiempo se ha dilatado, Francine. Temo que en mi naturaleza haya algo perverso; la esperanza de volver a encontrarnos en un mundo mejor me parece tan tenue y distante. ¡Pero dejémoslo ya! Hablemos de esa noble criatura que duerme del otro lado de su cama. ¿Ya le conté que deberé ganarme el pan cuando abandone la escuela? Pues bien, Cecilia escribió a su casa y me encontró trabajo. No se trata de un empleo de institutriz, sino de algo bastante fuera de lo común. Se lo contaré todo.
En el breve lapso transcurrido, el tiempo había comenzado a cambiar de nuevo. El viento seguía siendo muy fuerte, pero a juzgar por la disminución del golpeteo en las ventanas, la lluvia amainaba.
Emily comenzó.
Se sentía demasiado agradecida a su amiga y compañera, y demasiado interesada en su historia, para advertir el aire de indiferencia con el que Francine se acomodó sobre su almohada para oír las alabanzas de Cecilia. La chica más hermosa de la escuela no era motivo de interés para una joven de barbilla obstinada y ojos demasiado juntos. Salida cálidamente del corazón de la narradora, la historia procedía sin trabas con el monótono acompañamiento del viento ululante. Poco a poco los ojos de Francine se cerraron, se abrieron y volvieron a cerrarse. Hacia el final de la narración, la memoria de Emily confundió, por un momento, dos sucesos. Se detuvo para pensar, se percató del silencio de Francine durante esa pausa en la que podría haber pronunciado una palabra de aliento y la miró más atentamente. La señorita de Sor dormía.
—Me podría haber dicho que estaba cansada —se dijo Emily con voz queda—. ¡Bueno! Lo mejor que puedo hacer es apagar la vela y seguir su ejemplo.
En el momento en que tomaba en sus manos el matacandelas, alguien que estaba afuera abrió de golpe la puerta del dormitorio. Una mujer alta, vestida con una bata de noche negra, estaba de pie en el umbral y miraba a Emily.
Capítulo III: El difunto señor Brown
La mujer señaló la vela con su mano delgada y de dedos largos.
—No la apague.
Después de pronunciar esas palabras, recorrió la habitación con la vista para comprobar que las demás jóvenes dormían.
Emily soltó el matacandelas.
—Va a informar del asunto, por supuesto —dijo—. Soy la única despierta, señorita Jethro; la culpa es mía.
—No tengo ninguna intención de informar. Pero tengo algo que decirle.
Hizo una pausa y se aparto de las sienes el pelo negro y espeso (que ya exhibía algunas hebras grises). Sus ojos grandes, oscuros y apagados se posaron en Emily con doloroso interés.
—Cuando sus jóvenes amigas despierten mañana por la mañana, dígales que la nueva maestra, que a nadie le gusta, se ha ido de la escuela —continuó.
Por una vez, hasta la avispada Emily se sintió confundida.
—¡Que se va, pero si llegó usted aquí por Pascua! —dijo.
La señorita Jethro avanzó sin hacer caso de la expresión de sorpresa de Emily.
—No soy muy fuerte, ni siquiera en los mejores momentos —continuó—. ¿Puedo sentarme en su cama?
Notable en otras ocasiones por su fría compostura, su voz temblaba al hacer esa petición; una petición extraña, sin duda, cuando había sillas a su disposición.
Emily le hizo espacio con el aspecto azorado de una joven en un sueño.
—Le pido que me perdone, señorita Jethro, pero una de mis mayores debilidades es la curiosidad. Si no tiene la intención de informar sobre nuestra falta, ¿por qué vino a pillarme con la luz encendida?
La explicación de la señorita Jethro estuvo lejos de disipar la perplejidad que su conducta causara.
—He sido lo bastante innoble como para escuchar detrás de la puerta, y la oí hablar de su padre —respondió—. Es por eso que entré.
—¡Usted conoció a mi padre! —exclamó Emily.
—Creo que lo conocí. Pero su nombre es tan corriente, hay tantos miles de James Brown en Inglaterra, que temo equivocarme. La oí decir que murió hace casi cuatro años. ¿Puede mencionarme algunos detalles que me ayuden a ganar claridad? Si cree que me estoy tomando una libertad…
Emily la interrumpió.
—La ayudaría si pudiera —dijo—. Pero en esa época tenía problemas de salud y estaba en casa de unos amigos que vivían muy lejos, en Escocia, para cambiar de aires. La noticia de la muerte de mi padre me produjo una recaída. Pasaron varias semanas antes de que me restableciera lo suficiente para viajar, ¡semanas y semanas antes de que viera su tumba! Solo puedo decirle lo que me contó mi tía. Murió de una enfermedad del corazón.
La señorita Jethro experimentó un sobresalto.
Emily la miró cuidadosamente por primera vez, con ojos que delataban un sentimiento de desconfianza.
—¿Qué he dicho para sobresaltarla? —preguntó.
—¡Nada! El tiempo de tormenta me pone nerviosa, no me haga caso —reinició abruptamente sus preguntas—. ¿Me diría la fecha en que murió su padre?
—Fue el 30 de septiembre, hace casi cuatro años.
Después de esa respuesta se quedó esperando.
La señorita Jethro guardó silencio.
—Y hoy estamos a 30 de junio de 1881 —continuó Emily—. Ahora puede juzgar por sí misma. ¿Conoció a mi padre?
La señorita Jethro respondió mecánicamente con las mismas palabras:
—Conocí a su padre.
La desconfianza de Emily no disminuía.
—Nunca lo oí hablar de usted —dijo.
En su juventud, la maestra debió haber sido una mujer hermosa. Sus rasgos majestuosos aún sugerían la idea de una belleza soberbia, quizás de origen judío. Cuando Emily dijo «nunca lo oí hablar de usted», sus pálidas mejillas se tiñeron de rubor y sus ojos apagados revivieron con un fulgor momentáneo. Se levantó de la cama y, volviéndose de espaldas, dominó la emoción que la estremecía.
—¡Qué calor hace esta noche! —dijo; después suspiró y volvió sobre el tema con expresión firme—. No me extraña que su padre nunca me haya mencionado en su presencia.
Hablaba en voz baja, pero su rostro estaba más pálido que nunca. Volvió a sentarse en la cama.
—¿Hay algo que pueda hacer por usted antes de marcharme? —preguntó—. Oh, solo me refiero a si podría serle útil en alguna cosa menor, que no tendría que agradecerme ni la obligaría a mantener una relación conmigo.
Sus ojos —los apagados ojos negros que antaño debieron ser irresistiblemente hermosos— se posaron en Emily con tanta tristeza que la generosa joven se reprochó haber dudado de la amiga de su padre.
—¿Piensa en él cuando me pregunta si me puede ser útil? —dijo gentilmente.
La señorita Jethro no le respondió directamente.
—¿Quería a su padre? —preguntó en un susurro—. Le dijo a su compañera que todavía se le oprime el corazón cuando habla de él.
—No hice más que decirle la verdad —respondió Emily simplemente.
La señorita Jethro se estremeció —¡en esa noche tan cálida!— como presa de un escalofrío.
Emily le tendió la mano; el sentimiento de bondad que había despertado en ella resplandecía hermoso en sus ojos.
—Temo no haber sido justa con usted —dijo—. ¿Me perdona y me da su mano?
La señorita Jethro se puso de pie y retrocedió.
—¡Mire la luz! —exclamó.
La vela se había consumido. Emily seguía con la mano tendida y la señorita Jethro seguía negándose a mirarla.
—Solo queda un poco de luz para guiarme hasta la puerta —dijo—. Buenas noches… y adiós.
Emily la agarró por la bata y la retuvo.
—¿Por qué no quiere estrechar mi mano? —preguntó.
El pabilo de la vela cayó en el candelero y las dejó en la oscuridad. Emily seguía con la bata de la maestra firmemente agarrada. Con o sin luz, estaba decidida a lograr que la señorita Jethro se explicara.
Todo el tiempo habían hablado en voz baja, temiendo molestar a las jóvenes dormidas. La súbita oscuridad produjo un efecto inevitable. Sus voces descendieron hasta convertirse en un susurro.
—Si es amiga de mi padre es también amiga mía, ¿no es así? —dijo Emily suplicante.
—Dejemos ese tema.
—¿Por qué?
—Nunca podrá ser amiga mía.
—¿Por qué no?
—¡Déjeme ir!
La conciencia del respeto que se debía a sí misma le impidió a Emily seguir insistiendo.
—Le ruego que me perdone por haberla retenido en contra de su voluntad —dijo, y soltó la bata.
Al instante, la señorita Jethro también cedió.
—Lamento haberme mostrado obstinada —respondió—. Si me desprecia, después de todo no es más que lo que merezco —Emily sintió en el rostro su aliento cálido: la infeliz debió inclinarse sobre la cama para hacer su confesión—. No soy alguien con quien le convenga relacionarse.
—¡No lo creo!
La señorita Jethro suspiró con amargura.
—Joven y generosa, ¡en otros tiempos fui igual!
Controló su estallido de desesperación. Pronunció sus próximas palabras con tono más firme.
—¡ Quiere saberlo, tiene que saberlo! —dijo—. Alguien (de la casa o de afuera, no lo sé) me ha delatado a la directora de la escuela. Una infeliz en mi situación sospecha de todos, y lo que es peor, lo hace sin motivo ni excusa. Os oí hablando cuando debíais estar dormidas. A todas os resulto antipática. ¿Cómo saber si no había sido una de vosotras? ¡Absurdo en una persona equilibrada! Subí hasta la mitad de las escaleras, me sentí avergonzada y regresé a mi cuarto. ¡Si hubiera podido descansar un poco! Ah, no fue posible. Mis viles sospechas me mantenían despierta; volví a abandonar la cama. Sabe lo que escuché del otro lado de esa puerta y por qué estaba interesada en escucharlo. Su padre nunca me dijo que tenía una hija. La señorita Brown de esta escuela era para mí una señorita Brown más. Hasta esta noche no tenía ni idea de quién era usted realmente. Pero divago. ¿Qué le importa todo esto? La señorita Ladd ha sido compasiva; me deja ir sin denunciarme públicamente. Ya adivinará lo que ha sucedido. ¿No? ¿Ni siquiera ahora? ¿Es inocencia o bondad lo que la hace tan lenta para entender? Querida mía, logré que me admitieran en esta casa respetable con referencias falsas, y me han descubierto. ¡ Ahora sabe por qué no puede ser amiga de una mujer como yo! Una vez más, buenas noches… y adiós.
Emily quiso evitar esa triste despedida.
—Deme las buenas noches, pero no me diga adiós —dijo—. Permítame volver a verla.
—¡Nunca!
El tenue sonido de la puerta al cerrarse suavemente se dejó oír en la oscuridad. La señorita Jethro había hablado, se había ido y Emily no la volvería a ver.
Triste, interesante, indescifrable criatura; he ahí el problema que rondaba esa noche los pensamientos de la despierta Emily, el fantasma de sus sueños. «¿Buena o mala?», se preguntaba. «Falaz, porque escuchó detrás de la puerta. Sincera, porque me contó su deshonra. Amiga de mi padre y nunca supo que tenía una hija. Refinada, instruida, con aires de dama y se rebaja usando referencias falsas. ¿Quién puede reconciliar tales contradicciones?».
El alba se asomó a la ventana, el alba del día memorable que era, para Emily, el del inicio de una nueva vida. Ante ella se extendían los años; y con su paso, los años revelan desconcertantes misterios sobre la vida y la muerte.
Capítulo IV: El profesor de dibujo de la señorita Ladd
A Francine la despertó a la mañana siguiente una de las sirvientas, que le traía el desayuno en una bandeja. Atónita ante esa concesión a la pereza en una institución dedicada a la práctica de todas las virtudes, miró a su alrededor. El dormitorio estaba desierto.
—Las demás jóvenes están atareadas como abejas, señorita —explicó la sirvienta—. Hace dos horas que se levantaron y se vistieron, y hace rato que se recogió el desayuno. La culpa es de la señorita Emily. No les permitió que la despertaran. Dijo que usted no sería de ninguna utilidad en los bajos, y que era mejor que la trataran como a una visita. La señorita Cecilia se sintió tan apenada de que usted se perdiera el desayuno que habló con el ama de llaves, y ella me envió a traérselo. Por favor, perdone si el té está frío. Hoy es el Gran Día y, en consecuencia, todo está patas arriba.
Tras preguntar qué era el «Gran Día» y por qué producía esos extraordinarios resultados en una escuela para señoritas, Francine descubrió que el primer día de las vacaciones se dedicaba a la distribución de los premios, en presencia de padres, tutores y amigos. A ello se añadía una Gala, compuesta por esas inmisericordes pruebas a la entereza humana llamadas Declamaciones. A intervalos se distribuían refrescos ligeros y se interpretaban piezas musicales, para reanimar al exhausto público. El periódico local enviaba a un reportero para que redactara una crónica del acontecimiento, y algunas de las jóvenes de la señorita Ladd disfrutaban del embriagador placer de ver sus nombres en letra de imprenta.
—Empieza a las tres —continuó la sirvienta—, y con las prácticas y los ensayos y la ornamentación del aula hay un alboroto capaz de marear a cualquiera. Además de que todos nos hemos llevado una sorpresa —dijo la chica bajando la voz y acercándose a Francine—. Esta mañana temprano se marchó la señorita Jethro sin despedirse de nadie.
—¿Quién es la señorita Jethro?
—La maestra nueva, señorita. No le gustaba a nadie, y todas sospechamos que hay algo turbio en el asunto. Ayer la señorita Ladd y el párroco sostuvieron una larga conversación (en privado, sabe), y mandaron a buscar a la señorita Jethro, lo que no tiene muy buen aspecto, ¿no le parece? ¿Puedo hacer algo más por usted, señorita? Después de la lluvia, el día está precioso. Yo en su lugar iría a pasar un buen rato al jardín.
Después de terminar su desayuno, Francine decidió seguir ese sensato consejo.
La sirvienta que le indicó el camino al jardín no se sintió favorablemente impresionada por la nueva pupila: el humor de Francine se reflejaba de modo demasiado evidente en su rostro. A una muchacha que tenía una elevada opinión de sí misma no le resultaba muy agradable sentirse excluida, como si fuera una tosca chica de campo, del proyecto que absorbía todo el interés de sus compañeras. «¿Llegará el día en que gane un premio, y cante y toque ante todos los invitados?» se preguntó con amargura. «¡Cómo me gustaría lograr que las chicas me envidiaran!».
Un extenso prado, sombreado en uno de sus extremos por espléndidos y añosos árboles —con arriates de flores y arbustos, y veredas serpenteantes, trazadas con gracia para invitar al caminante a recorrerlas— hacían del jardín un bienvenido refugio en esa hermosa mañana de verano. La novedad de la escena, después de su vida en el Caribe, y las deliciosas brisas refrescadas por la lluvia de la noche, ejercieron una tonificante influencia sobre el ánimo hosco de Francine. Sonrió, a pesar de sí misma, al recorrer los agradables senderos y escuchar a los pájaros que cantaban sus canciones estivales allá en lo alto.
Caminando sin rumbo fijo atravesó la arboleda, que ocupaba una extensión considerable de terreno, y llegó a un amplio claro donde descubrió un viejo estanque cubierto de plantas acuáticas. De la dilapidada fuente que estaba en su centro caían gotas de agua. Del otro lado del estanque, el terreno descendía en una suave pendiente hacia el sur y dejaba ver, sobre una cerca de poca altura, una linda vista de un pueblo y su iglesia, con un fondo de bosques de abetos que ascendía por las laderas cubiertas de brezos de una cadena de colinas más lejanas. Una pequeña y singular edificación de madera, que imitaba en sus formas un chalet suizo, estaba ubicada de forma que desde ella se apreciaba todo el panorama. Cerca, a su sombra, había una silla y una mesa rústicas con una caja de pinturas sobre la una y un portafolio sobre la otra. Una hoja de papel de dibujo desechada revoloteaba sobre la hierba, a merced de la brisa caprichosa. Francine bordeó el estanque corriendo y recogió el papel justo cuando estaba a punto de caer al agua. Era un boceto en acuarela del pueblo y los bosques, y Francine, que había contemplado el paisaje con indiferencia, se interesó por el dibujo del paisaje. Los visitantes de las Galerías de Arte que admiten estudiantes dan muestras de la misma extraña perversión. La obra del copista capta toda su atención, al tiempo que no se interesan por el cuadro original.
Al levantar la vista del boceto, Francine experimentó un sobresalto. Descubrió a un hombre que la observaba desde la ventana del mirador suizo.
—Cuando haya terminado con ese dibujo le ruego que me lo devuelva —dijo con voz pausada.
Era alto, delgado y trigueño. Su rostro inteligente y de hermosos rasgos —cuya parte inferior ocultaba una barba negra y rizada— habría sido definitivamente atractivo, incluso a los ojos de una alumna de escuela, de no haber sido por las profundas arrugas que lo surcaban prematuramente entre las cejas y a ambos lados de la boca. Por otra parte, una burla latente menoscababa el encanto de sus maneras, por lo demás refinadas y gentiles. Entre los seres que pueblan la tierra, los niños y los perros eran los únicos críticos que apreciaban sus méritos sin percatarse de los defectos que hacían que la impresión que producía en hombres y mujeres no fuera completamente favorable. Vestía con pulcritud, pero su abrigo mañanero estaba mal cortado, y su pintoresco sombrero de fieltro era demasiado viejo. En resumen, parecía no tener ninguna buena cualidad que no estuviera perversamente asociada con alguna insuficiencia. Era uno de esos hombres inofensivos e infortunados que poseen excelentes cualidades y que, sin embargo, nunca llegan a gozar de popularidad en la esfera social en que se mueven.
Francine le alcanzó el boceto por la ventana, dudando de si las palabras que le dirigiera habían sido pronunciadas en broma o en serio.
—Solo me atreví a tocar su dibujo porque corría peligro —dijo.
—¿Qué peligro? —inquirió él.
Francine señaló al estanque.
—Si no lo hubiera recogido a tiempo, el viento lo habría hecho caer al agua.
—¿Cree que valía la pena recogerlo?
Al hacer esa pregunta miró primero al boceto, después al paisaje que reproducía y después de nuevo al boceto. Las comisuras de su boca se alzaron en una expresión sarcástica.
—Señora Naturaleza, le pido perdón —dijo.
Con esas palabras rasgó inmutable su obra de arte en pequeños pedazos que lanzó al viento por la ventana.
—¡Qué lástima! —dijo Francine.
El hombre salió del mirador y se acercó a ella.
—¿Por qué es una lástima? —preguntó.
—Un dibujo tan bonito.
—No es un dibujo bonito.
—No es usted muy cortés, señor.
El hombre la miró y suspiró, como si compadeciera a una mujer tan joven por tener un temperamento tan presto a detectar una ofensa. Él, en cambio, en medio de las más abiertas desavenencias, mantenía un talante cortésmente seguro de sí mismo.
—Digámoslo claramente, señorita —contestó—. He ofendido el sentimiento que predomina en su naturaleza: la conciencia de su propio valor. No le gusta que le digan, ni siquiera de modo indirecto, que no sabe nada de Arte. En estos tiempos, todo el mundo lo sabe todo y opina que, al final, no vale la pena saber nada. Pero cuidado con la manera en que adopta un aire de indiferencia, que no es otra cosa que arrogancia disfrazada. La pasión dominante de la humanidad civilizada es la Arrogancia. Puede usted someter a cualquier otra prueba el aprecio de su mejor amigo, y este se lo perdonará. Pero rice siquiera la lisa superficie de la buena opinión que tiene de sí mismo y se producirá entre ustedes un franco distanciamiento que durará toda la vida. Excúseme por transmitirle el oropel de mi experiencia. Esta charla intrascendente es mi forma de arrogancia. ¿Puedo serle útil de alguna manera mejor? ¿Busca a alguna de nuestras jóvenes señoritas?
Francine comenzó a sentir, a su pesar, cierto interés en el hombre cuando se refirió a «nuestras jóvenes señoritas». Le preguntó si formaba parte de la escuela.
Las comisuras de su boca volvieron a alzarse.
—Soy uno de los profesores —dijo—. ¿Y usted también va a formar parte de la escuela?
Francine inclinó la cabeza con una gravedad y una condescendencia destinadas a mantenerlo a conveniente distancia. Lejos de sentirse desalentado, el hombre le permitió a su curiosidad tomarse nuevas libertades.
—¿Tendrá usted la desdicha de ser una de mis alumnas? —preguntó.
—No sé quién es usted.
—No sabrá mucho más cuando conozca mi nombre. Me llamo Alban Morris.
Francine modificó lo dicho.
—Quise decir que no sé lo que enseña.
Alban Morris apuntó a los fragmentos de su boceto del paisaje.
—Soy un mal artista —dijo—. Algunos malos artistas se convierten en miembros de la Real Academia. Algunos se dan a la bebida. Algunos obtienen una pensión. Y otros —y soy uno de ellos— encuentran refugio en las escuelas. En esta escuela, el dibujo es una asignatura opcional. ¿Seguirá usted mi consejo? Cuide el bolsillo de su buen padre; diga que no quiere aprender a dibujar.
Hablaba tan en serio y con tanta gravedad que Francine rompió a reír.
—Es usted un hombre extraño —dijo.
—Se equivoca de nuevo, señorita. No soy más que un hombre infeliz.
Los surcos de su rostro se hicieron más profundos, el humor latente murió en sus ojos. Se volvió hacia la ventana del mirador y tomó una pipa y una bolsa de tabaco que había dejado en el alféizar.
—Perdí a mi único amigo el año pasado —dijo—. Desde la muerte de mi perro, mi pipa es la única compañera que me queda. Naturalmente, no me está permitido disfrutar del consuelo de esta honesta amiga en presencia de las damas. Ellas tienen su propio gusto en lo tocante a perfumes. Sus ropas y sus cartas apestan a la fétida secreción del alce almizclero. El limpio olor vegetal del tabaco les resulta insoportable. Permítame retirarme y déjeme agradecerle la molestia que se tomó para salvar mi dibujo.
El tono de indiferencia con que expresó su agradecimiento picó a Francine. Su resentimiento la llevó a extraer sus propias conclusiones acerca de lo que el profesor de dibujo había dicho sobre las damas y el alce almizclero.
—Me equivoqué al admirar su dibujo y también al creer que era usted un hombre extraño —señaló—. ¿Me equivoco por tercera vez si pienso que no le agradan las mujeres?
—Lamento decir que tiene razón —respondió Alban Morris con aire grave.
—¿No existe ni siquiera una excepción?
En el mismo momento en que esas palabras salieron de sus labios, Francine se percató de que había tocado un lugar sensible y oculto que había en el profesor. Las negras cejas de Alban Morris se fruncieron, sus ojos penetrantes la miraron con airada sorpresa. Al momento se calmó. El maestro de dibujo se quitó el desastrado sombrero y le hizo una reverencia.
—Aún me queda un punto doloroso, y sin la menor intención, usted lo ha lastimado —dijo—. Buenos días.
Antes de que Francine pudiera volver a hacer uso de la palabra, Alban Morris ya había doblado la esquina del mirador y lo ocultaban unos arbustos situados hacia el oeste del terreno.
Capítulo V: Descubrimientos en el jardín
De nuevo a solas, la señorita de Sor regresó al jardín atravesando otra vez la arboleda.
Su entrevista con el maestro de dibujo la había ayudado a pasar el tiempo. A algunas jóvenes no les habría resultado tarea fácil formarse una opinión justa del carácter de Alban Morris. El examen esencialmente superficial de Francine la condujo a calificarlo de «un poco loco» y a no ocuparse más de él, juzgado y descartado a su entera satisfacción.
Al llegar al prado descubrió a Emily, que caminaba de un lado a otro, con la cabeza gacha y las manos a la espalda, sumida en sus reflexiones. La alta opinión de sí misma que tenía Francine no le habría permitido detenerse junto a ninguna otra de las chicas, a menos que esta la hubiera abordado. Se detuvo a contemplar a Emily.
La triste suerte de las mujeres de pequeña estatura las condena por lo general a engordar demasiado y a tener piernas cortas. La figura esbelta y bellamente espigada de Emily desmentía la primera de esas dos desdichas, y solo con atravesar una habitación daba testimonio de la afortunada ausencia de la segunda. La Naturaleza la había constituido, de pies a cabeza, sobre una armazón de huesos de proporciones perfectas. Que sean altas o de pequeña estatura, poco importa en el caso de las mujeres que poseen la ventaja fundamental de contar con un buen esqueleto. Cuando viven hasta la vejez, a menudo confunden a los hombres imprudentes que las siguen por las calles. «Mi palabra de honor que tenía tanta gracia y caminaba tan erguida como una jovencita; y cuando la mirabas de frente, el pelo blanco y setenta años de edad».
Francine se acercó a Emily, movida por un impulso raro en su naturaleza: el impulso de mostrarse sociable.
—Parece que no está usted de muy buen talante —comenzó—. ¿Será que le pesa dejar la escuela?
Presa del estado de ánimo que la embargaba, Emily aprovechó la oportunidad para (como reza la frase popular) parar en seco a Francine.
—Lamento decirle que se equivoca —respondió—. En Cecilia encontré a mi más querida amiga en la escuela. Y la escuela trajo consigo el cambio en mi vida que me ha ayudado a soportar la pérdida de mi padre. Si quiere saber en qué pensaba en este momento, le diré que pensaba en mi tía. No ha respondido a mi última carta y comienzo a temer que se encuentre enferma.
—Lo lamento mucho —dijo Francine.
—¿Por qué? No conoce a mi tía; y a mí solo me conoce desde ayer por la tarde. ¿Por qué lo lamenta?
Francine guardó silencio. Sin percatarse de ello, comenzaba a experimentar la imperiosa influencia que Emily ejercía sobre las naturalezas más débiles que entraban en contacto con ella. Sentirse irresistiblemente atraída por una desconocida —una criatura infortunada cuyo destino era ganarse la vida con su trabajo— al ingresar en una nueva escuela, colmaba de perplejidad el escaso discernimiento de la señorita de Sor. Tras esperar en vano una respuesta, Emily le volvió la espalda y retomó el hilo de los pensamientos que su compañera había interrumpido.
Por una asociación de ideas de la que no era consciente, pasó de pensar en su tía a pensar en la señorita Jethro. La entrevista de la noche anterior había acudido a su mente a ratos durante las horas ya transcurridas del nuevo día.
Actuando por instinto más que impulsada por la razón, había mantenido en absoluta reserva ese notable incidente de su vida escolar. Nadie más se había enterado de algo adicional en torno al asunto. Al informarle del mismo a su claustro de profesores, la señorita Ladd había aludido a la cuestión en los términos más cuidadosos. «Circunstancias de orden personal han obligado a la dama a marcharse de mi escuela. Cuando regresemos después de las vacaciones, habrá otra maestra en su lugar». Así habían comenzado y concluido las explicaciones de la señorita Ladd. Las averiguaciones con las sirvientas no habían arrojado ningún resultado. El equipaje de la señorita Jethro debía enviarse a la estación central del ferrocarril de Londres, y la propia señorita Jethro había borrado todo rastro al marcharse a pie de la escuela. El interés de Emily por la maestra perdida no era el interés pasajero de la curiosidad; la misteriosa amiga de su padre era una persona a quien deseaba sinceramente volver a ver. Desorientada ante la dificultad para encontrar algún medio de seguir el rastro de la señorita Jethro, llegó a la sombra de la arboleda y dio la vuelta para regresar. Al aproximarse al lugar en que se encontrara con Francine, se le ocurrió una idea. Era posible que la señorita Jethro no fuera una desconocida para su tía.
Meditando aún en el frío recibimiento de que fuera objeto, y sintiendo la influencia que la dominaba a su pesar, Francine interpretó el regreso de Emily como una expresión implícita de arrepentimiento. Avanzó con una sonrisa forzada y fue la primera en hablar.
—¿Cómo les va a las jóvenes en el salón? —preguntó para reanudar la conversación.
El rostro de Emily exhibió un gesto de sorpresa que decía a las claras: ¿no puede entender una indirecta y dejarme tranquila?
Francine era constitucionalmente impenetrable a ese tipo de reconvención, de modo que no sintió ni cosquillas en su gruesa piel de elefante.
—¿Por qué no está ayudándolas, si es la que tiene la cabeza más clara de todas y la que siempre toma la iniciativa? —continuó.
Puede ser una confesión humillante, pero es sin duda cierto que todos somos sensibles a la adulación. Los diferentes gustos aprecian diferentes métodos de lisonja, pero su práctica resulta más o menos agradable para todos. El de Francine ejerció un efecto tranquilizante sobre Emily, quien respondió con indulgencia:
—Señorita de Sor, no tengo nada que ver con el asunto.
—¿Nada que ver con el asunto? ¿Ningún premio que ganar antes de dejar la escuela?
—Hace años que gané todos los premios.
—Pero habrá declamaciones. ¿No declama usted?
Palabras inofensivas en sí mismas, pronunciadas con la intención de que siguieran el mismo curso de fácil adulación que las anteriores, pero ¡qué resultado tan distinto produjeron! La faz de Emily se encendió de cólera desde el instante en que las oyó. Después de irritar a Alban Morris, la infortunada Francine, merced a una segunda y lamentable intervención del azar, había logrado molestar a Emily.
—¿Quién se lo ha dicho? —exclamó esta—. ¡Insisto en saberlo!
—¡Nadie me ha dicho nada! —declaró Francine con voz lastimosa.
—¿Nadie le ha dicho que he sido insultada?
—¡No, claro que no! Oh, señorita Brown, ¿quién se atrevería a insultarla a usted?
En un hombre, el sentimiento de haber sido objeto de una injusticia se somete en ocasiones a la disciplina del silencio. En una mujer, nunca. Al recordar súbitamente (merced al perdonable error de una amable compañera) la arbitrariedad de que fuera víctima, ¡Emily incurrió en la pasmosa incoherencia de apelar a las simpatías de Francine!
—¿Podrá creerlo? Me han prohibido que declame, a mí, a la alumna más destacada de la escuela. ¡Oh, no fue hoy! Sucedió hace un mes, cuando todas hacíamos nuestras consultas y preparativos. La señorita Ladd me preguntó si ya había escogido una obra para declamar. Le dije: «No solo la he escogido, sino que ya la he aprendido de memoria». «¿Y cuál es?». «La escena del puñal de Macbeth». Dejó escapar un aullido —no puedo llamarlo de ninguna otra manera—, un aullido de indignación. ¡El monólogo de un personaje masculino, y, lo que es peor aún, el monólogo de un asesino, declamado por una de las jóvenes de la señorita Ladd ante un público compuesto por padres y tutores! Ese fue el tono que se empleó conmigo. Me mantuve firme como una roca. La escena del puñal o nada. ¡Al final, nada! Un insulto a Shakespeare y un insulto a Mí. Me dolió, me duele todavía. Estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio en nombre del teatro. Si la señorita Ladd hubiera reaccionado como correspondía, ¿sabe qué habría hecho? Habría interpretado a Macbeth ataviada para la escena. Escúcheme y juzgue por sí misma. Comienzo con una mirada extraviada que produce terror y una voz hueca y plañidera: «¿Es un puñal lo que veo…?».
Emily declamaba con el rostro vuelto hacia los árboles, pero se interrumpió, abandonó el personaje de Macbeth y al instante volvió a ser ella misma: ella con la cara encendida y un brillo de cólera en la mirada.
—Excúseme, no puedo confiar en mi memoria. Debo buscar la obra.
Y con esa brusca disculpa se alejó rápidamente en dirección a la casa.
Un poco sorprendida, Francine se volvió y miró hacia los árboles. Descubrió —en franca retirada, del otro lado— a Alban Morris, el excéntrico profesor de dibujo.
¿Admiraba él también la escena del puñal? ¿Y, por tanto, deseaba oírla declamar recatadamente, sin que se advirtiera su presencia? En ese caso, ¿por qué Emily (cuya debilidad no era, ciertamente, la falta de confianza en su propio talento) se había marchado del jardín en el instante en que lo vio? Francine se dejó guiar por el instinto. Acababa de llegar a una conclusión que se expresó en una sonrisa maliciosa, cuando apareció en el prado la gentil Cecilia —una imagen adorable, con un ancho sombrero de paja y un vestido blanco con un ramillete de flores en el escote— sonriendo y abanicándose.
—Hace tanto calor en el aula, y algunas de las chicas, pobrecitas, se ponen de tan mal humor en los ensayos, que decidí escapar —dijo—. Confío en que haya podido desayunar, señorita de Sor. ¿Qué hace aquí, tan sola?
—He hecho un descubrimiento interesante —respondió Francine.
—¿Un descubrimiento interesante en nuestro jardín? ¿De qué se trata?
—El profesor de dibujo, querida, está enamorado de Emily. Quizás ella no sienta nada por él. O tal vez he sido un obstáculo inocente a la celebración de una entrevista entre ellos.
En el desayuno, Cecilia había comido hasta saciarse de su plato favorito: huevos con mantequilla. Estaba de tan buen humor que se sentía inclinada a la coquetería, aun cuando no había ningún hombre presente a quien fascinar.
—No se nos permite hablar de amor en la escuela —dijo, y escondió el rostro tras el abanico—. Además, si llegara a oídos de la señorita Ladd, el pobre señor Morris podría perder su puesto.
—¿Pero no es verdad? —preguntó Francine.
—Puede que sea verdad, querida, pero nadie lo sabe. Emily no ha dejado escapar ni una palabra en presencia de ninguna de nosotras, y el señor Morris se guarda su secreto. De vez en cuando lo sorprendemos contemplándola… y sacamos nuestras propias conclusiones.
—¿Vio a Emily cuando venía hacia aquí?
—Sí, y pasó a mi lado sin hablarme.
—Quizás pensaba en el señor Morris.
Cecilia negó con la cabeza.
—Pensaba, Francine, en la nueva vida que la espera, y me temo que lamentaba haberme confiado sus esperanzas y deseos. ¿Le contó anoche cuál será su futuro cuando se marche de la escuela?
—Me dijo que usted había sido muy amable al ayudarla. Estoy segura de que me habría enterado de más cosas de no haberme dormido. ¿Qué hará?
—Vivir en una casa aburrida, muy lejos, en el norte, llena de ancianos —respondió Cecilia—. Tendrá que escribir y traducir para un gran estudioso que investiga unas misteriosas inscripciones —jeroglíficos, creo que las llaman— encontradas en las ruinas de la América Central. ¡No es cosa de risa, Francine! Emily también hizo una broma a propósito de ello. «Aceptaré cualquier cosa menos un cargo de institutriz», dijo. «¡Habría que compadecer a los niños que me tuvieran a mí para instruirlos!». Me rogó y me suplicó que la ayudara a encontrar una manera de ganarse la vida honradamente. ¿Qué podía yo hacer? Lo único que estaba a mi alcance era escribirle a papá. Como es miembro del parlamento, todo el que aspira a un puesto parece creer que está obligado a encontrárselo. Sucedió que había tenido noticias de un viejo amigo (un tal Sir Jervis Redwood) que andaba en busca de un secretario. Como está a favor de permitirles a las mujeres competir con los hombres por los empleos, Sir Jervis estaba dispuesto a probar lo que llama «una fémina». ¿No es esa una manera horrible de referirse a nosotras? Y la señorita Ladd dice, además, que es incorrecta desde el punto de vista del idioma. Papá ya le había respondido diciendo que no conocía a ninguna dama a quien pudiera recomendarle. Cuando recibió la carta en la que le hablaba de Emily, nos hizo el favor de volver a escribirle. Entretanto, Sir Jervis había recibido dos solicitudes para la plaza vacante. En ambos casos se trataba de señoras mayores y no las aceptó.
—Porque eran mayores —sugirió Francine con malicia.
—Oirá usted misma sus razones, querida. Papá me mandó un extracto de su carta. Me enojó bastante; y (quizás por esa razón) creo que puedo repetirla palabra por palabra: «En esta casa ya somos cuatro ancianos, y no queremos un quinto. Deseamos contar con alguien joven que nos levante el ánimo. Si la amiga de su hija está de acuerdo con los términos y no carga con un enamorado, la mandaré a buscar cuando termine la escuela a mediados del verano». Grosero y egoísta, ¿no es cierto? Sin embargo, Emily no estuvo de acuerdo conmigo cuando le mostré el extracto. Aceptó el empleo, para gran sorpresa y pesar de su tía, cuando esa excelente mujer se enteró. Ahora que ha llegado el momento, creo que la pobrecita Emily (aunque no lo admite) le teme a ese futuro.
—Es muy posible —concordó Francine sin fingir siquiera condolerse de Emily—. Pero dígame, ¿quiénes son los cuatro ancianos?
—Primero el propio Sir Jervis, que acaba de cumplir setenta años. Después, su hermana soltera, de casi ochenta. A continuación su sirviente, el señor Rook, que hace mucho que pasó de los sesenta. Y por último, la esposa de su sirviente, que se considera joven, dado que solo tiene un poco más de cuarenta. Esas cuatro personas componen el hogar de Sir Jervis. La señora Rook vendrá hoy para acompañar a Emily en el viaje al norte, y no estoy nada segura de que a Emily le resulte simpática.
—¿Supongo que se trata de una mujer desagradable?
—No, no exactamente, más bien rara y caprichosa. La verdad es que la señora Rook ha tenido sus problemas, y quizás eso la ha desequilibrado un poco. Ella y su esposo eran los dueños de la posada del pueblo que queda cerca de nuestro parque; en casa los conocemos bien. Esas pobres gentes me inspiran mucha lástima. ¿Qué mira, Francine?
Como no sentía ningún interés por el señor y la señora Rook, Francine examinaba el adorable rostro de su compañera en busca de defectos. Ya había descubierto que Cecilia tenía los ojos muy separados y que a su barbilla le faltaba tamaño y carácter.
—Admiraba su tez, querida —respondió displicente—. ¿Y por qué compadece a los Rook?
La sencilla Cecilia se limitó a sonreír y a continuar con su historia.
—Se ven obligados a emplearse como sirvientes en la vejez, debido a una desgracia de la que de ningún modo son culpables. Los clientes dejaron de acudir a su establecimiento y el señor Rook quebró. La posada comenzó a tener eso que llaman mala fama, y por una causa terrible. En ella se cometió un asesinato.
—¿Un asesinato? —exclamó Francine—. ¡Oh, qué emoción! Es usted tan exasperante. ¿Por qué no me lo había dicho?
—No había pensado en ello —dijo Cecilia con toda sencillez.
—¡Siga! ¿Estaba usted en su casa cuando ocurrió?
—Estaba aquí, en la escuela.
—Pero supongo que habrá leído los periódicos.