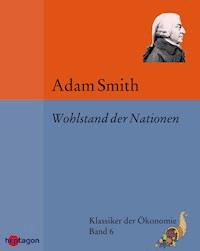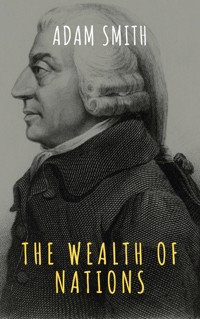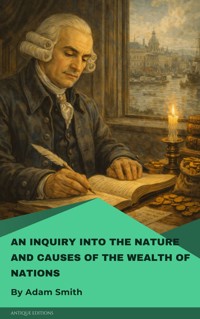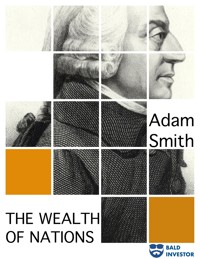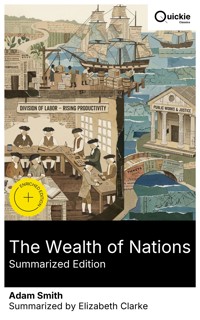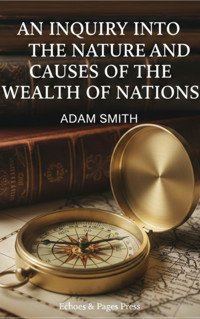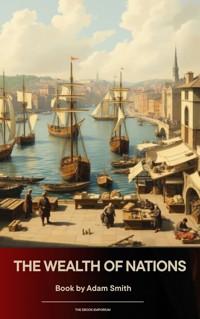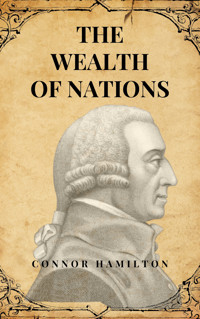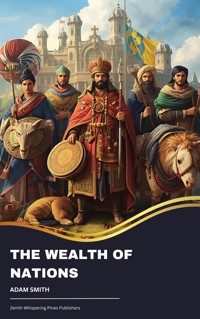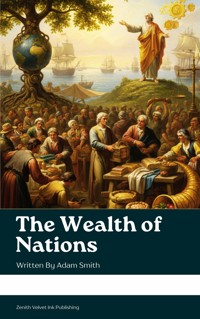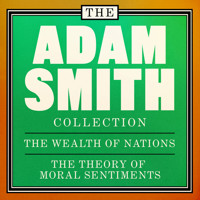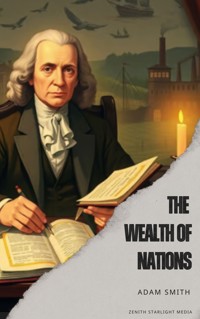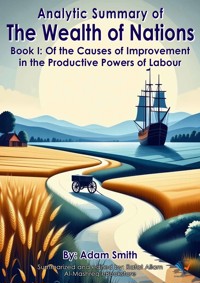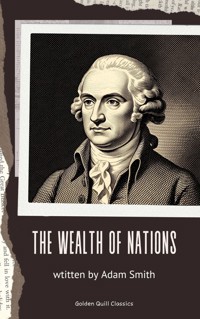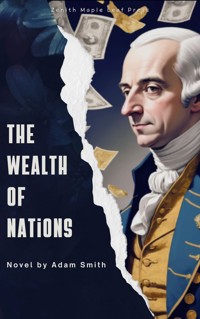0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones», generalmente conocida por su título abreviado «La riqueza de las naciones», es la obra maestra del economista y filósofo moral escocés.
Fue publicado por primera vez en 1776, el libro ofrece una de las primeras descripciones recopiladas del mundo de lo que construye la riqueza de las naciones, y hoy es un trabajo fundamental en la economía clásica. Al reflexionar sobre la economía al comienzo de la Revolución Industrial, el libro toca temas tan amplios como la división del trabajo, la productividad y los mercados libres.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Adam Smith
Adam Smith
LA RIQUEZA DE LAS NACIONES
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-027-7
Greenbooks editore
Edición digital
Enero 2021
www.greenbooks-editore.com
Indice
Estudio preliminar
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y LAS CAUSAS DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES
Libro I
Libro II
Libro III
Libro IV
Libro V
Estudio preliminar
Aunque hubo pensamiento económico desde la más remota antigüedad, la economía no se desarrolla como disciplina científica hasta el siglo XVIII. El libro que tiene el lector entre sus manos, y cuya versión original fue publicada en dos volúmenes en Londres a comienzos de marzo de 1776, es una suerte de partida de nacimiento de la ciencia económica. No sólo fue la referencia fundamental de la escuela clásica de economía, que agrupa a figuras como Malthus, Say, Ricardo, John Stuart Mill e incluso Karl Marx. Desde entonces hasta hoy los economistas lo han leído y existe un amplio consenso en que el primero y más ilustre de sus colegas fue el escocés Adam Smith, el autor de Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones —tal el título completo de la obra.
Esto solo ya bastaría para que el libro mereciese un lugar en la biblioteca de cualquier persona medianamente culta. Pero hay algo más. Adam Smith no es solamente el padre de una ciencia sino también de una doctrina: el liberalismo económico. Es en este segundo aspecto donde se cimenta la fama de Smith más allá del círculo de los economistas. Probablemente muy pocos políticos han leído La riqueza de las naciones, pero muchos hablan del «liberalismo smithiano» y todos saben que fue Adam Smith el autor de la más célebre metáfora económica, según la cual el mercado libre actúa como una «mano invisible» que maximiza el bienestar general —el lector curioso podrá encontrar la cita apenas comenzado el capítulo II del Libro Cuarto; la expresión aparece solamente una vez en esta obra y Smith la había empleado antes en sólo dos oportunidades, una en la Teoría de los sentimientos morales y otra en un temprano ensayo sobre la historia de la astronomía.
Adam Smith nació en Kirkcaldy, un pueblo de la costa este de Escocia, cerca de Edimburgo, en enero de 1723. Nunca conoció a su padre, llamado también Adam Smith, juez e inspector de aduanas, que murió pocas semanas antes de que naciera su hijo. Entre esta traumática circunstancia y la débil salud del niño, se anudó una estrechísima relación entre Adam Smith y su madre: vivió siempre con ella, nunca se casó y de hecho la sobrevivió apenas seis años.
Smith ha sido llamado el primer economista académico. En efecto, con anterioridad quienes escribían sobre economía fueron con frecuencia hombres de negocios o
profesionales o intelectuales que sólo marginalmente abordaban cuestiones económicas. Incluso en el siglo XIX habría grandes economistas que ni estudiaron en la universidad ni fueron después profesores, como sucedió con David Ricardo y John Stuart Mill, quizás las dos mentes más importantes de la escuela clásica después del propio Smith, que fue un universitario. Hasta tenía las señas personales casi caricaturescas del profesor distraído: hablaba solo, se abstraía, salía a pasear y se perdía, etc.
En 1737 ingresó en la Universidad de Glasgow, y recibió la influencia de la escuela histórica escocesa, al estudiar con Francis Hutcheson y otros. Hutcheson era catedrático de Filosofía Moral; en su asignatura había una parte dedicada a moral práctica, que abordaba los cuatro temas siguientes: justicia, defensa, finanzas públicas y lo que llamaban entonces
«policía», es decir, organización social o política. Allí está el germen de buena parte de la
Riqueza de las naciones.
En 1740 obtiene una beca para ir a estudiar en el Balliol College de Oxford, una universidad entonces decadente, como apunta Smith en el Libro Quinto de la Riqueza. Seis años más tarde regresa a casa y dedica un par de años a escribir ensayos sobre retórica y literatura, astronomía, física y filosofía. En 1748 es invitado por un grupo de amigos a dictar una serie de conferencias sobre literatura y otros temas en Edimburgo. La experiencia resulta un éxito de público y en 1751 es nombrado catedrático en la Universidad de Glasgow, primero de Lógica y después de Filosofía Moral, y traba una firme amistad con el gran filósofo e historiador David Hume, que también iba a escribir páginas extraordinarias sobre economía. Smith destruyó los originales de sus notas y manuscritos; por fortuna, sin embargo, en 1896 y en 1963 se publicaron unos juegos de apuntes de clase tomados por dos alumnos suyos de los cursos de 1762 y 1763. En 1759 aparece su primer libro: La teoría de los sentimientos morales, que volverá a Smith muy conocido dentro y fuera de su país; hubo seis ediciones en vida del autor y tres traducciones francesas y dos alemanas antes de que acabara el siglo XVIII.
El libro tuvo un éxito inmediato y de hecho cambiaría por completo la vida de Smith puesto que dio lugar a su siguiente y muy redituable empleo. Charles Townshend, que llegaría a ser ministro de Economía con el gobierno de William Pitt padre —y cuyas medidas fiscales avivarían la lucha por la independencia norteamericana— quedó fascinado con la Teoría y decidió que su autor debía ser el mentor de su hijastro, el duque de Buccleugh; se lo propuso en 1763 y el pensador escocés aceptó.
En 1764 Smith abandona la universidad y durante tres años se convierte en el preceptor del joven duque de Buccleuch, con quien viaja a Francia. Smith, que en el capítulo I del Libro Quinto de la Riqueza iba a despotricar contra la costumbre de hacer viajar a los jóvenes al extranjero, aprovecha su estancia en el Continente para ir a Ginebra, donde conoce a Voltaire, y a París, donde su amigo David Hume terminaba su periodo como secretario de la embajada inglesa. En París iba a trabar relación con la flor y nata del pensamiento galo, por ejemplo con el notable economista y político A.R.J. Turgot, y con François Quesnay, líder de primera escuela económica propiamente dicha, llamada hoy fisiocracia y conocida entonces como «escuela de los economistas».
De vuelta a Kirkcaldy en 1767, y gracias a una pensión vitalicia que le asignó el duque, Smith dedica los diez años siguientes —los dos últimos en Londres— a escribir la Riqueza de las naciones, que ve la luz en 1776. El economista escocés no pensó que su obra iba a tener mucho éxito, pero al cabo de poco tiempo lo tuvo: inspiró las reformas liberalizadoras comerciales y fiscales de William Pítt hijo, un admirador declarado de Smith, y es el libro por el cual la posteridad lo iba a reconocer hasta hoy. Hubo cinco ediciones en vida de Smith. La primera versión española apareció en 1794.
En 1778 este padre del libre comercio fue designado Comisario de Aduanas de Escocia en Edimburgo —donde habían trabajado tanto su padre como otros antepasados suyos. Smith cumplió con sus tareas a conciencia hasta el final de su vida, tareas que ciertamente no eran contradictorias con su doctrina económica, puesto que él no fue partidario de la desaparición de los aranceles sino de su moderación y su reforma según los cánones de la tributación que expone en el capítulo II del Libro Quinto de la Riqueza.
Tres años antes de su muerte recibió Adam Smith un honor que lo llenó de emoción: fue nombrado en 1787 Rector de su antigua casa académica, donde había estudiado y enseñado, la Universidad de Glasgow. No tenía dudas Smith sobre cuál había sido la etapa más feliz de su vida: los trece años en que fue profesor. Murió en Edimburgo en julio de 1790. Tenía 67 años.
Es curioso que con frecuencia sea Adam Smith caracterizado como la imagen del capitalismo salvaje, desconsiderado y brutal. El primero que se indignaría ante semejante descripción sería sin duda él mismo, que era después de todo un profesor de moral y que se preocupó siempre por las reglas éticas que limitan y constriñen la conducta dé los seres humanos.
La base de su teoría es la simpatía y el amor propio. Dentro de cada persona hay un
«espectador imparcial» que juzga la medida en que las acciones son beneficiosas para el individuo o para su entorno.
Es normal que las personas asignen más importancia a su ambiente inmediato, ellas mismas y sus familias, que al más lejano, su ciudad, el país, el mundo. Pero que las personas estén interesadas más en sí mismas no quiere decir que no les importe lo que suceda con los demás. El capítulo I de la Teoría de los sentimientos morales se abre con la siguiente afirmación: «Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que lo mueven a interesarse por la suerte de otros, y a hacer que la felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla».
La simpatía hacia los demás y el propio interés, por lo tanto, coinciden en todas las personas y son dos emociones genuinas. Para compatibilizarlas se podría decir que está la conciencia humana, o lo que Smith llama el «espectador imparcial», una especie de desdoblamiento de la personalidad que hace no sólo que podamos ver nuestra conducta y juzgarla individualmente, sino también que podamos evaluar los condicionamientos y resultados sociales de nuestro comportamiento, en particular cómo nos juzgarán los
demás, algo importante porque la opinión de los otros es determinante para nuestros actos. No nos precipitamos hacia un individualismo egoísta porque nos lo impide la presencia de lazos familiares, de amistad, vecindad, nacionalidad. Como todas las personas afrontan el mismo contexto, de esa mezcla ponderada de simpatía y atención por los demás y de amor propio emergen reglas morales que hacen posible, como consecuencia no deseada, una sociedad ordenada.
Esto es típicamente smithiano: en la Riqueza de las naciones la conducta económica fundada en el propio interés desencadena a través de la mano invisible del mercado, siempre que haya un Estado que garantice la paz y la justicia, un resultado que no entraba en los planes de cada individuo: el desarrollo económico y la prosperidad general. Es en este sentido en el que emplea la expresión «mano invisible» en el capítulo I, Parte Cuarta, de su libro sobre moral. El que la persecución del propio interés sea moralmente legítimo y económicamente beneficioso para la sociedad no es una noción original de Smith, pero nadie la había expuesto antes con tanto rigor y detalle.
Los escritos de Smith pueden verse como un gran conjunto, inspirado por el programa de filosofía moral de Hutcheson y el suyo propio. Y es un conjunto incompleto. En la última página de la Teoría de los sentimientos morales de 1759 escribió Smith: «en otro estudio procuraré explicar los principios generales de la legislación y el Estado, y los grandes cambios que han experimentado a lo largo de los diversos periodos y etapas de la sociedad, no sólo en lo relativo a la justicia sino en lo que atañe a la administración, las finanzas públicas, la defensa y todo lo que cae bajo el ámbito legislativo». En el prólogo a la sexta edición de la Teoría, redactado meses antes de morir, escribió que la Riqueza satisfizo sólo «parcialmente esa promesa, en lo referido a la administración, las finanzas y la defensa». Todavía le quedaba, confesó, la teoría de la justicia, «aunque mi avanzada edad me hace abrigar pocas esperanzas de completar esta gran obra satisfactoriamente». Y efectivamente no pudo hacerlo.
Lo que sí completó fue la Riqueza de las naciones. Para ser el fundador de la ciencia económica, Adam Smith no emplea en absoluto esa expresión, que se generalizaría mucho después, y cuando habla de economía se refiere a la economía política, y otorga mucho peso al aspecto político: es «una rama de la ciencia del hombre de estado o legislador», dice al comenzar el Libro Cuarto.
Sin embargo, Smith es evidentemente un economista y que además se plantea una gran pregunta de esta disciplina en el título mismo de su obra, que en términos modernos se leería: en qué consiste y cómo se logra el desarrollo económico.
Smith va directamente al grano desde la primera línea de la Introducción: la riqueza de una nación deriva de su trabajo, «el producto anual del trabajo y la tierra del país», dirá una y otra vez Smith —es decir, algo muy parecido al Producto Interior Bruto. No es el excedente de la balanza comercial, como habían pensado muchos autores antes que él — en lo que a partir de Smith se llamaría «mercantilismo»—, y tampoco es el excedente agrícola, como creían sus contemporáneos, los fisiócratas franceses. Además, es claro que
para Smith la riqueza que cuenta es la que está repartida entre los habitantes de un país, lo que hoy se denomina la renta o el PIB per cápita.
Una vez establecido que el trabajo es el «fondo» del que en última instancia brotan todas las riquezas, la cuestión es cómo aumentar ese fondo, y de eso trata el Libro Primero, que parte de la división del trabajo —el célebre ejemplo de la fábrica de alfileres
— derivada de la propensión innata del ser humano a «trocar, permutar y cambiar una cosa por otra». De la división del trabajo surge el comercio y el dinero, y de allí los problemas del valor y la distribución. Smith va a explicar el valor por la oferta, porque creía que el precio «natural» o de equilibrio en el largo plazo venía determinado por el coste de producción, con lo que la idea de la determinación simultánea de precios y costes se demoró todavía un siglo.
El Libro Segundo trata de la forma de ampliar ese fondo a través del ahorro, la acumulación del capital —Smith vuelve a considerar aquí al dinero, pero como parte del capital— y los dos tipos de trabajo, productivo e improductivo. El Libro Tercero aborda una cuestión de gran importancia práctica: por qué unos países crecen más que otros. Característicamente, Smith adjudica gran importancia a las instituciones y a la política económica, y condena en particular a las medidas que intentan favorecer a un sector de la economía a expensas de los demás.
Si el Libro Tercero puede verse como una historia de los hechos económicos, el Libro Cuarto es una historia de las doctrinas económicas, o «sistemas de economía política», de los que Smith se centra particularmente en uno, el «Sistema comercial o mercantil», es decir, el mercantilismo, y critica su espíritu proteccionista y monopólico. Menos espacio dedica, en cambio, a rebatir a los fisiócratas, porque en realidad a su juicio no habían hecho sino exagerar una doctrina que era fundamentalmente verdadera: la idea de que la agricultura era el más productivo de los sectores económicos. Además, Smith simpatiza con el mensaje liberal de la fisiocracia. Y por último el Libro Quinto es un tratado de hacienda pública dividido en tres partes: gastos, impuestos y deuda pública.
Desde el primer libro aparecen las características del modo de razonar de Smith. Aunque los economistas han llevado desde siempre, y en muchas ocasiones con razón, el estigma de la torre de marfil, de elaborar visiones fantasiosas sin contacto alguno con la realidad, para el fundador de la ciencia económica era evidente que la economía no podía ser analizada en abstracto, en especial no se podía perder de vista una doble dimensión: la historia y las instituciones.
El pensador escocés demuestra no sólo una gran soltura a la hora de manejar la historia en general, sino en particular los datos de la historia económica, como puede verse en la notable y extensa digresión sobre el valor de la plata en el capítulo XI del Libro Primero.
Pero además de la proyección histórica, Smith insiste en explicar el funcionamiento de la economía real, con todas sus imperfecciones y limitaciones, y con todo su marco institucional, que según Smith es básico para el crecimiento económico. Hay un «sistema de libertad natural», afirma Smith, pero en absoluto se impone por sí mismo, sino que
necesita un complejo entramado político y legislativo, es decir, la mano visible del Estado y las instituciones.
Otros aspectos que chocan con la visión simplista de Smith-capitalismo-salvaje es su respaldo a que la riqueza se refleje en un incremento en el nivel de vida del pueblo, y el intenso recelo que siente Smith hacia los empresarios. Una cosa es defender al capitalismo, parece decir, y otra cosa muy distinta es defender a los capitalistas, que sólo son útiles a la sociedad en la medida en que compitan en el mercado ofreciendo bienes y servicios buenos y baratos, con lo que los consumidores se benefician —y el consumo es el fin último de la producción. Adam Smith dedica a los capitalistas y a su espíritu monopólico y de «conspiración contra el público» unos comentarios durísimos, de gran relevancia para comprender numerosas polémicas actuales, puesto que Smith demuestra cómo los diversos grupos económicos consiguen privilegios del Estado sobre la base de fingir que representan los más amplios intereses de la sociedad.
Pero desde el momento en que se conceden privilegios especiales se está atentando contra el interés general. Smith lo explica con numerosos ejemplos concretos de desvío forzado de capital hacia una u otra rama específica, que da lugar a unos precios mayores y una producción menor —el esquema clásico del monopolio— que los que habrían tenido lugar en otra circunstancia.
El mercantilismo, así, da lugar a un crecimiento menor, pero no a una ausencia de crecimiento. Smith reconoce que los recursos naturales y sobre todo los recursos humanos
—y «el deseo de cada persona de mejorar su propia condición»— se potencian con las instituciones buenas y consiguen compensar los efectos retardatarios de las instituciones malas. E igualmente reconoce que las múltiples reglamentaciones mercantilistas estaban siendo dejadas de lado con más celeridad en Inglaterra que en el resto de Europa: no titubea en aplaudir los méritos de las reformas que ampliaban el campo de la libertad. En ese sentido España es un ejemplo, aunque desgraciado: en repetidas oportunidades Smith demuestra cómo las intervencionistas instituciones españolas eran particularmente dañinas para el crecimiento económico.
El realismo de Smith brilla en el extenso capítulo VII del Libro Cuarto, sobre las colonias. En los imperios se ha establecido el sistema mercantilista: por doquier hay monopolios, proteccionismo, compañías exclusivas, prohibiciones y reglamentaciones de todo tipo. Y sin embargo, ha sido tan beneficiosa la extensión del mercado que se ha producido gracias a las colonias —y la extensión del mercado es la clave para la división del trabajo, que a su vez lo es para el crecimiento— que ha podido con todos los efectos perniciosos del imperialismo mercantilista.
Algo parecido se observa en el capítulo I del Libro Quinto, cuando Smith analiza las instituciones que facilitan el progreso. La extensa digresión sobre la educación, muy a propósito para comprender los problemas que padece la universidad actual, contiene incisivas críticas al sistema educativo de su época pero al menos, reconoce el escocés, enseñó algo. Ese mismo capítulo contiene una famosa predicción equivocada de Smith,
que aparte de bancos, compañías de seguros y algunas obras públicas hidráulicas, descreía de las posibilidades de las sociedades anónimas, precisamente la personalidad jurídica que iban a adoptar las empresas después de forma masiva. Ha de reconocerse, sin embargo, que la realidad de las últimas décadas del siglo XX y los más recientes estudios sobre la economía empresarial demuestran que no andaba descaminado el escocés en un punto importante: los problemas que hoy se llamarían de «el principal y el agente», es decir, los peligros del abuso por los ejecutivos de la responsabilidad que les confieren los accionistas.
Pero probablemente lo que más asombre a un lector moderno que se aproxime a Smith con la imagen que habitualmente se tiene de él sea el marco de acción aceptable para el Estado. Al terminar el Libro Cuarto expone Smith los tres deberes fundamentales del soberano en una sociedad liberal: «Primero, el deber de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes. Segundo, el deber de proteger, en cuanto sea posible, a cada miembro de la sociedad frente a la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una exacta administración de la justicia. Y tercero, el deber de edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás será del interés de ningún individuo o pequeño número de individuos el edificar y mantener, puesto que el beneficio nunca podría reponer el coste que representarían para una persona o un reducido número de personas, aunque frecuentemente lo reponen con creces para una gran sociedad».
Esto basta de por sí para pulverizar toda imagen anarquista de Smith. Pero hay más. El economista escocés, y el grueso de los economistas liberales que lo han sucedido hasta la fecha, admiten otras intervenciones del Estado en la vida económica. El propio Smith llegó a alabar dos instituciones paradigmáticas del mercantilismo: las leyes de la usura y las de navegación. Ponderó a las primeras porque la limitación a los tipos de interés impedía que los empresarios más irresponsables drenaran fondos para sus osados proyectos, arrebatándoselos a los más prudentes al ofrecer pagar tasas de interés desorbitadas. Y elogió a las leyes de navegación, que establecían la protección de bandera para el comercio exterior británico, con el argumento de que así se contribuía a sostener una marina de guerra —«la defensa es mucho más importante que la opulencia», afirma en el capítulo II del Libro Cuarto.
Adam Smith es, por tanto, un liberal matizado, que no quiere hacer tabla rasa con el sistema anterior —que tenía asimismo más elementos liberales de los que Smith apunta— y mucho menos instaurar en su lugar una anarquía sin Estado: a un anarquista le tienen sin cuidado los impuestos, y Adam Smith redacta un extenso capítulo sobre los mismos, analizándolos prolijamente. Un anarquista, por definición, es enemigo de la propiedad, y para Smith la propiedad privada es característica irrenunciable de la prosperidad, y su defensa misión irrenunciable del Estado.
Es evidente, no obstante, que es un liberal, que cree en el mercado, que apoya aquellas intervenciones públicas en donde claramente se demuestre que los fallos del Estado son menores que los del mercado, y que propone además intervenciones en cuya forma los
criterios competitivos sean menos vulnerados. Rechaza específicamente las intervenciones particulares del Estado para fomentar tal o cual actividad, para proteger tal o cual sector en mayor beneficio de la comunidad. El argumento que emplea es profundamente práctico: el Estado no sabe cómo hacerlo. Para Smith el «sencillo y obvio sistema de la libertad natural» equivale a lo siguiente: «Toda persona, en tanto no viole las leyes de la justicia, queda en perfecta libertad para perseguir su propio interés a su manera y para conducir a su trabajo y su capital hacia la competencia con toda otra persona o clase de personas. El soberano queda absolutamente exento de un deber tal que al intentar cumplirlo se expondría a innumerables confusiones, y para cuyo correcto cumplimiento ninguna sabiduría o conocimiento humano podrá jamás ser suficiente: el deber de vigilar la actividad de los individuos y dirigirla hacia las labores que más convienen al interés de la sociedad». Todas las matizaciones intervencionistas de Smith, en efecto, empalidecen frente a los estados modernos, que absorben la mitad de la riqueza nacional y se afanan cotidianamente en la persecución justo de aquellos objetivos que el escocés quería alejar de la preocupación del sector público. Es posible que la imagen anarquista de Smith derive del contraste entre su liberalismo moderado y prudente y el intervencionismo hipertrofiado y audaz de los estados actuales.
Ahí estriba un aspecto en el que Smith está definitivamente anticuado, como lo están casi todos los economistas, salvo un puñado de contemporáneos: a todos les falta una correcta teoría del estado. Pero al menos Adam Smith abogaba, como buen ilustrado, por un gobierno reformador y liberalizador del Antiguo Régimen mercantilista, un gobierno diferente del antiguo despotismo nobiliario y eclesial; y al menos los liberales del siglo XIX, herederos de Smith, pretendieron mantener al Estado dentro de ciertos límites. En cambio John Maynard Keynes y el grueso de los economistas del siglo XX no tuvieron ni siquiera la preocupación ante la ampliación del tamaño del Estado: más aún, la recomendaron como la mejor forma de resolver los problemas económicos. Su responsabilidad en las dificultades creadas por la expansión inédita del sector público en nuestros días es, así, mucho mayor que la del viejo escocés.
En todo caso, es claro que en las postrimerías del siglo XX se está viviendo un agotamiento del Estado presuntamente benefactor y un renacimiento de las ideas liberales.
¿Puede ayudar Adam Smith a los políticos que llevan a cabo las reformas económicas de hoy?
La riqueza de las naciones aparece en un año crítico para la historia colonial: la independencia de los Estados Unidos. Este tema, que guarda ciertas analogías con la cuestión nacionalista del presente, es aludido por Smith en diversas ocasiones —habla de
«actuales disturbios»— y aunque su pensamiento es bastante ambiguo y complejo es claro que para él lo óptimo es un nuevo imperio, un commonwealth diferente, de comunidades autónomas y autofinanciadas en un marco de libre comercio internacional. Pero en ese momento, hablar de un nuevo imperio cuando el viejo se estaba resquebrajando le parece a Smith, cuando vuelve sobre el tema al final del Libro Quinto, algo utópico.
Significativamente, la palabra utopía aparece en sólo dos oportunidades en la obra de Smith. Una es esta del nuevo imperio liberal, y la otra —en el capítulo II del Libro Cuarto
— es la posibilidad de que el libre comercio sea una realidad completa alguna vez. No se puede sostener, entonces, que Smith no haya tenido conciencia de las limitaciones prácticas de sus ideales. Y eran limitaciones poderosas: no son los prejuicios de la gente, apunta el escocés, la verdadera barrera para la libertad económica, sino los intereses creados.
La Riqueza de las naciones, entonces, puede alumbrar las reformas modernas en la necesidad de abordarlas con cauto realismo. Otro punto fundamental es que Adam Smith explica la lógica de la intervención y las perturbaciones que comporta en la asignación eficiente de los recursos; y permite combatir a los grupos de presión que pretenden hacer y hacen comulgar a gobiernos y ciudadanos con ruedas de molino. La riqueza de las naciones, además, explica por qué la «libertad natural» es económicamente ventajosa, por qué la competencia da lugar a mayor crecimiento que el monopolio. Y un último aspecto de sobresaliente importancia es que su autor ni engaña ni se engaña sobre la dificultad de alcanzar una economía más libre: esa dificultad es enorme.
Adam Smith lo expone magistralmente en el capítulo VII del Libro Cuarto, al comentar que los verdaderos problemas del intervencionismo no aparecen cuando se lo impone sino cuando se lo suprime: «¡Así son de desgraciados los efectos de todas las reglamentaciones del sistema mercantil! No sólo introducen desórdenes muy peligrosos en el estado del cuerpo político, sino que son desórdenes con frecuencia difíciles de remediar sin ocasionar, al menos durante un tiempo, desórdenes todavía mayores».
Lecturas
Esta edición recoge completos a los Libros Primero, Segundo y Tercero de La riqueza de las naciones, salvo las notas al pie de página, y una selección de los Libros Cuarto y Quinto, que representan cada una aproximadamente la mitad del original. El criterio de selección ha sido retener lo analíticamente relevante de esos dos últimos libros, y sólo sacrificar los detalles y explicaciones de carácter más incidental, histórico o ilustrativo.
Si esta edición parcial de La riqueza las naciones estimula al lector a proseguir su estudio sobre Smith y los economistas clásicos, podría empezar a recorrer la bibliografía smithiana por los textos siguientes.
Una buena biografía de Smith es:
E. G. West, Adam Smith. El hombre y sus obras, Madrid, Unión Editorial, 1989.
El mejor estudio sobre la economía clásica, que permite analizar a Smith y a sus sucesores, es:
D. P. O’Brien, Los economistas clásicos, Madrid, Alianza, 1989.
Los mitos sobre el capitalismo o liberalismo «salvaje» de Adam Smith son despejados
en:
Jacob Viner, «Adam Smith y ellaissez faire», en J. J. Spengler y W. R. Allen (eds.), El
pensamiento económico de Aristóteles a Marshall, Madrid, Tecnos, 1971.
Para comprender la complejidad del sistema económico más duramente atacado por Smith, y observar el grado de continuidad que existe en las doctrinas económicas, puede verse en el mismo volumen editado por Spengler y Allen:
William D. Grampp, «Los elementos liberales en el mercantilismo inglés». Hay buenos artículos en idioma español sobre Smith en:
Hacienda Pública Española, No. 23, 1973; No. 40, 1976; y No. 59, 1979.
Información Comercial Española, No. 519, noviembre 1976.
Moneda y Crédito, No. 139, diciembre 1976; y No. 141, junio 1977.
Y si el lector desea abordar la edición completa de La riqueza de las naciones, hay varias versiones en español: de la editorial madrileña Aguilar, del Fondo de Cultura Económica de México y, la más recomendable con diferencia, de la editorial Oikos-Tau de Barcelona, en dos volúmenes. Por desgracia, todavía no existe una traducción de La teoría de los sentimientos morales, salvo una parcial y muy deficiente del Fondo de Cultura Económica. Recientemente han aparecido las Lecciones sobre jurisprudencia, Granada, Editorial Comares, 1995.
La bibliografía sobre Adam Smith en otros idiomas es vastísima. Pueden consultarse, por ejemplo, las referencias en los libros mencionados de E. G. West y D. P. O’Brien. Si el lector conoce el idioma inglés debería empezar por el propio Smith, por la justamente
famosa «edición de Glasgow»: The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, una magnífica edición de los escritos de Smith que comprende: The theory of moral sentiments, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Essays on philosophical subjects, Lectures on rhetoric and belles lettres, Lectures on jurisprudence, así como también Correspondence of Adam Smith y dos volúmenes asociados: Essays on Adam Smith y Life of Adam Smith. Estos títulos fueron publicados por Oxford University Press a partir de 1976 en tela; de todos ellos, asimismo, salvo los dos últimos, hay ediciones en rústica publicadas en la colección Liberty Classics de Liberty Press, Indianápolis.
Hay tres importantes colecciones de artículos en inglés sobre Smith, que recogen prácticamente todo lo que han escrito sobre él los mejores especialistas, y donde se citan también los numerosos libros publicados sobre el gran economista escocés:
Mark Blaug (ed.), Adam Smith (1723-1790), 2 vols., Aldershot, Inglaterra, Edward Elgar, 1991.
J. C. Wood (ed.), Adam Smith. Critica/ Assessments, 4 vols., Londres, Croom Helm, 1984.
J. C, Wood (ed.), Adam Smith. Critica/ Assessments. Second series, 3 vols., Londres, Routledge, 1994.
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y LAS CAUSAS DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES
Introducción y plan de la obra
El trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida que la nación consume anualmente, y que consisten siempre en el producto inmediato de ese trabajo, o en lo que se compra con dicho producto a otras naciones.
En consecuencia, la nación estará mejor o peor provista de todo lo necesario y cómodo que es capaz de conseguir según la proporción mayor o menor que ese producto, o lo que con él se compra, guarde con respecto al número de personas que lo consumen.
En toda nación, esa proporción depende de dos circunstancias distintas; primero, de la habilidad, destreza y juicio con que habitualmente se realiza el trabajo; y segundo, de la proporción entre el número de los que están empleados en un trabajo útil y los que no lo están. Sean cuales fueren el suelo, clima o extensión territorial de cualquier nación en particular, la abundancia o escasez de su abastecimiento anual siempre depende, en cada caso particular, de esas dos circunstancias. Además, la abundancia o escasez de ese abastecimiento parece depender más de la primera circunstancia que de la segunda. Entre las naciones salvajes de cazadores y pescadores, toda persona capaz de trabajar está ocupada en un trabajo más o menos útil, y procura conseguir, en la medida de sus posibilidades, las cosas necesarias y convenientes de la vida para sí misma o para aquellos miembros de su familia o tribu que son demasiado viejos, o demasiado jóvenes o demasiado débiles para ir a cazar o a pescar. Sin embargo, esas naciones son tan miserablemente pobres que por pura necesidad se ven obligadas, o creen que están obligadas a veces a matar y a veces a abandonar a sus niños, sus ancianos o a los que padecen enfermedades prolongadas, para que perezcan de hambre o sean devorados por animales salvajes. Por el contrario, en las naciones civilizadas y prósperas, numerosas personas no trabajan en absoluto y muchas consumen la producción de diez veces y frecuentemente cien veces más trabajo que la mayoría de los ocupados; y sin embargo, la producción del trabajo total de la sociedad es tan grande que todos están a menudo provistos con abundancia, y un trabajador, incluso de la clase más baja y pobre, si es frugal y laborioso, puede disfrutar de una cantidad de cosas necesarias y cómodas para la vida mucho mayor de la que pueda conseguir cualquier salvaje.
Las causas de este progreso en la capacidad productiva del trabajo y la forma en que
su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases y condiciones del hombre en la sociedad, son el objeto del Libro Primero de esta investigación.
Sea cual fuere el estado de la habilidad, la destreza y el juicio con que el trabajo es aplicado en cualquier nación, la abundancia o escasez de su producto anual debe depender, mientras perdure ese estado, de la proporción entre el número de los que están anualmente ocupados en un trabajo útil y los que no lo están. El número de trabajadores útiles y productivos, como se verá más adelante, está en todas partes en proporción a la cantidad de capital destinada a darles ocupación, y a la forma particular en que dicha cantidad se emplea. El Libro Segundo, así, trata de la naturaleza del capital, de la manera en que gradualmente se acumula, y de las cantidades diferentes de trabajo que pone en movimiento según las distintas formas en que es empleado.
Las naciones aceptablemente avanzadas en lo que se refiere a habilidad, destreza y juicio en la aplicación del trabajo han seguido planes muy distintos para conducirlo o dirigirlo, y no todos esos planes han sido igualmente favorables para el incremento de su producción. La política de algunas naciones ha estimulado extraordinariamente el trabajo en el campo; la de otras, el trabajo en las ciudades. Casi ninguna nación ha tratado de forma equitativa e imparcial a todas las actividades. Desde la caída del Imperio Romano, la política de Europa ha sido más favorable a las artes, las manufacturas y el comercio, actividades de las ciudades, que a la agricultura, el quehacer del campo. Las circunstancias que parecen haber introducido y fomentado esa política son explicadas en el Libro Tercero.
Esos planes diferentes fueron probablemente establecidos debido a intereses y prejuicios privados de algunos estamentos particulares, sin consideración o previsión alguna de sus consecuencias sobre el bienestar general de la sociedad; sin embargo, han dado lugar a teorías muy distintas de economía política, algunas de las cuales magnifican la importancia de las actividades llevadas a cabo en las ciudades y otras la de las llevadas a cabo en el campo. Dichas teorías han ejercido una considerable influencia, no sólo sobre las opiniones de las personas ilustradas sino también sobre la conducta pública de los príncipes y estados soberanos. He procurado, en el Libro Cuarto, explicar esas teorías de la forma más completa y precisa, y también los efectos más importantes que han producido en diferentes épocas y naciones.
El objeto de los primeros cuatro libros de esta obra es explicar en qué ha consistido la renta del conjunto de la población, o cuál ha sido la naturaleza de los fondos que, en naciones y tiempos diferentes, han provisto su consumo anual. El Libro Quinto y último aborda la renta del soberano o del estado. En este libro intento mostrar, en primer término, cuáles son los gastos necesarios del estado, cuáles de estos gastos deben ser sufragados por el conjunto de la sociedad y cuáles sólo por una parte específica o por unos miembros particulares de la misma; en segundo término, cuáles son los diversos métodos mediante los cuales se puede lograr que toda la sociedad contribuya a afrontar los pagos que corresponden a la sociedad en su conjunto, y cuáles son las ventajas e inconvenientes principales de cada uno de esos métodos; y en tercer y último término, cuáles son las
razones y causas que han inducido a casi todos los estados modernos a hipotecar una fracción de sus ingresos, o a contraer deudas, y cuáles han sido los efectos de tales deudas sobre la riqueza real, que es el producto anual de la tierra y el trabajo de la sociedad.
Libro I
FORMA EN QUE SU PRODUCTO SE DISTRIBUYE NATURALMENTE ENTRE LAS DISTINTAS CLASES DEL PUEBLO
Capítulo 1 De la división del trabajo
El mayor progreso de la capacidad productiva del trabajo, y la mayor parte de la habilidad, destreza y juicio con que ha sido dirigido o aplicado, parecen haber sido los efectos de la división del trabajo.
Será más fácil comprender las consecuencias de la división del trabajo en la actividad global de la sociedad si se observa la forma en que opera en algunas manufacturas concretas. Se supone habitualmente que dicha división es desarrollada mucho más en actividades de poca relevancia, no porque efectivamente lo sea más que en otras de mayor importancia, sino porque en las manufacturas dirigidas a satisfacer pequeñas necesidades de un reducido número de personas la cantidad total de trabajadores será inevitablemente pequeña, y los que trabajan en todas las diferentes tareas de la producción están asiduamente agrupados en un mismo taller y a la vista del espectador. Por el contrario, en las grandes industrias que cubren las necesidades prioritarias del grueso de la población, cada rama de la producción emplea tal cantidad de trabajadores que es imposible reunirlos en un mismo taller. De una sola vez es muy raro que podamos ver a más de los ocupados en una sola rama. Por lo tanto, aunque en estas industrias el trabajo puede estar realmente dividido en un número de etapas mucho mayor que en las labores de menor envergadura, la división no llega a ser tan evidente y ha sido por ello menos observada.
Consideremos por ello como ejemplo una manufactura de pequeña entidad, aunque una en la que la división del trabajo ha sido muy a menudo reconocida: la fabricación de alfileres. Un trabajador no preparado para esta actividad (que la división del trabajo ha convertido en un quehacer específico), no familiarizado con el uso de la maquinaria empleada en ella (cuya invención probablemente derive de la misma división del trabajo), podrá quizás, con su máximo esfuerzo, hacer un alfiler en un día, aunque ciertamente no podrá hacer veinte. Pero en la forma en que esta actividad es llevada a cabo actualmente no es sólo un oficio particular sino que ha sido dividido en un número de ramas, cada una de las cuales es por sí misma un oficio particular. Un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila, un quinto lo lima en un extremo para colocar la cabeza; el hacer la cabeza requiere dos o tres operaciones distintas; el colocarla es una tarea especial y otra el esmaltar los alfileres; hasta el empaquetarlos es por sí mismo un oficio; y así la producción de un alfiler se divide en hasta dieciocho operaciones
diferentes, que en algunas fábricas llegan a ser ejecutadas por manos distintas, aunque en otras una misma persona pueda ejecutar dos o tres de ellas. He visto una pequeña fábrica de este tipo en la que sólo había diez hombres trabajando, y en la que consiguientemente algunos de ellos tenían a su cargo dos o tres operaciones. Y aunque eran muy pobres y carecían por tanto de la maquinaria adecuada, si se esforzaban podían llegar a fabricar entre todos unas doce libras de alfileres por día. En una libra hay más de cuatro mil alfileres de tamaño medio. Esas diez personas, entonces, podían fabricar conjuntamente más de cuarenta y ocho mil alfileres en un sólo día, con lo que puede decirse que cada persona, como responsable de la décima parte de los cuarenta y ocho mil alfileres, fabricaba cuatro mil ochocientos alfileres diarios. Ahora bien, si todos hubieran trabajado independientemente y por separado, y si ninguno estuviese entrenado para este trabajo concreto, es imposible que cada uno fuese capaz de fabricar veinte alfileres por día, y quizás no hubiesen podido fabricar ni uno; es decir, ni la doscientas cuarentava parte, y quizás ni siquiera la cuatro mil ochocientasava parte de lo que son capaces de hacer como consecuencia de una adecuada división y organización de sus diferentes operaciones.
En todas las demás artes y manufacturas las consecuencias de la división del trabajo son semejantes a las que se dan en esta industria tan sencilla, aunque en muchas de ellas el trabajo no puede ser así subdividido, ni reducido a operaciones tan sencillas. De todas formas, la división del trabajo ocasiona en cada actividad, en la medida en que pueda ser introducida, un incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo. Como consecuencia aparente de este adelanto ha tenido lugar la separación de los diversos trabajos y oficios, una separación que es asimismo desarrollada con más profundidad en aquellos países que disfrutan de un grado más elevado de laboriosidad y progreso; así, aquello que constituye el trabajo de un hombre en un estadio rudo de la sociedad, es generalmente el trabajo de varios en uno más adelantado. En toda sociedad avanzada el agricultor es sólo agricultor y el industrial sólo industrial. Además, la tarea requerida para producir toda una manufactura es casi siempre dividida entre un gran número de manos.
¡Cuántos oficios resultan empleados en cada rama de la industria del lino o de la lana, desde quienes cultivan la planta o cuidan el vellón hasta los bataneros y blanqueadores del lino, o quienes tintan y aprestan el paño! Es cierto que la naturaleza de la agricultura no admite tanta subdivisión del trabajo como en la manufactura, ni una separación tan cabal entre una actividad y otra. Es imposible separar tan completamente la tarea del ganadero de la del cultivador como la del carpintero de la del herrero. El hilandero es casi siempre una persona distinta del tejedor, pero el que ara, rastrilla, siembra y cosecha es comúnmente la misma persona. Como esas diferentes labores cambian con las diversas estaciones del año, es imposible que un hombre esté permanentemente empleado en ninguna de ellas. Esta imposibilidad de llevar a cabo una separación tan profunda y completa de todas las ramas del trabajo empleado en la agricultura es probablemente la razón por la cual la mejora en la capacidad productiva del trabajo en este sector no alcance siempre el ritmo de esa mejora en las manufacturas. Las naciones más opulentas superan evidentemente a sus vecinas tanto en agricultura como en industria, pero lo normal es que su superioridad sea más clara en la segunda que en la primera. Sus tierras están en general
mejor cultivadas, y al recibir más trabajo y más dinero producen más, relativamente a la extensión y fertilidad natural del suelo. Pero esta superioridad productiva no suele estar mucho más que en proporción a dicha superioridad en trabajo y dinero. En la agricultura, el trabajo del país rico no es siempre mucho más productivo que el del país pobre, o al menos nunca es tanto más productivo como lo es normalmente en la industria. El cereal del país rico, por lo tanto, y para un mismo nivel de calidad, no siempre será en el mercado más barato que el del país pobre. A igualdad de calidades, el cereal de Polonia es más barato que el de Francia, pese a que éste último país es más rico y avanzado. El cereal de Francia es, en las provincias graneras, tan bueno y casi todos los años tiene el mismo precio que el cereal de Inglaterra, a pesar de que en riqueza y progreso Francia esté acaso detrás de Inglaterra. Las tierras cerealistas de Inglaterra, asimismo, están mejor cultivadas que las de Francia, y las de Francia parecen estar mucho mejor cultivadas que las de Polonia. Pero aunque el país más pobre, a pesar de la inferioridad de sus cultivos, puede en alguna medida rivalizar con el rico en la baratura y calidad de sus granos, no podrá competir con sus industrias, al menos en las manufacturas que se ajustan bien al suelo, clima y situación del país rico. Las sedas de Francia son mejores y más baratas que las de Inglaterra porque la industria de la seda, al menos bajo los actuales altos aranceles a la importación de la seda en bruto, no se adapta tan bien al clima de Inglaterra como al de Francia. Pero la ferretería y los tejidos ordinarios de lana de Inglaterra son superiores a los de Francia sin comparación, y también mucho más baratos considerando una misma calidad. Se dice que en Polonia virtualmente no hay industrias de ninguna clase, salvo un puñado de esas rudas manufacturas domésticas sin las cuales ningún país puede subsistir.
Este gran incremento en la labor que un mismo número de personas puede realizar como consecuencia de la división del trabajo se debe a tres circunstancias diferentes; primero, al aumento en la destreza de todo trabajador individual; segundo, al ahorro del tiempo que normalmente se pierde al pasar de un tipo de tarea a otro; y tercero, a la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian la labor, y permiten que un hombre haga el trabajo de muchos.
En primer lugar, el aumento de la habilidad del trabajador necesariamente amplía la cantidad de trabajo que puede realizar, y la división del trabajo, al reducir la actividad de cada hombre a una operación sencilla, y al hacer de esta operación el único empleo de su vida, inevitablemente aumenta en gran medida la destreza del trabajador. Un herrero corriente que aunque acostumbrado a manejar el martillo nunca lo ha utilizado para fabricar clavos no podrá, si en alguna ocasión se ve obligado a intentarlo, hacer más de doscientos o trescientos clavos por día, y además los hará de muy mala calidad. Un herrero que esté habituado a hacer clavos pero cuya ocupación principal no sea ésta difícilmente podrá, aun con su mayor diligencia, hacer más de ochocientos o mil al día. Pero yo he visto a muchachos de menos de veinte años de edad, que nunca habían realizado otra tarea que la de hacer clavos y que podían, cuando se esforzaban, fabricar cada uno más de dos mil trescientos al día. Y la fabricación de clavos no es en absoluto una de las operaciones más sencillas. Una misma persona hace soplar los fuelles, aviva o modera el fuego según convenga, calienta el hierro y forja cada una de las partes del
clavo; al forjar la cabeza se ve obligado además a cambiar de herramientas. Las diversas operaciones en las que se subdivide la fabricación de un clavo, o un botón de metal, son todas ellas mucho más simples y habitualmente es mucho mayor la destreza de la persona cuya vida se ha dedicado exclusivamente a realizarlas. La velocidad con que se efectúan algunas operaciones en estas manufacturas excede a lo que quienes nunca las han visto podrían suponer que es capaz de adquirir la mano del hombre.
En segundo lugar, la ventaja obtenida mediante el ahorro del tiempo habitualmente perdido al pasar de un tipo de trabajo a otro es mucho mayor de lo que podríamos imaginar a simple vista. Es imposible saltar muy rápido de una clase de labor a otra que se lleva a cabo en un sitio diferente y con herramientas distintas. Un tejedor campesino, que cultiva una pequeña granja, consume un tiempo considerable en pasar de su telar al campo y del campo a su telar. Si dos actividades pueden ser realizadas en el mismo taller, la pérdida de tiempo será indudablemente mucho menor. Sin embargo, incluso en este caso es muy notable. Es normal que un hombre haraganee un poco cuando sus brazos cambian de una labor a otra. Cuando comienza la tarea nueva rara vez está atento y pone interés; su mente no está en su tarea y durante algún tiempo está más bien distraído que ocupado con diligencia. La costumbre de haraganear o de aplicarse con indolente descuido, que natural o más bien necesariamente adquiere todo trabajador rural forzado a cambiar de trabajo y herramientas cada media hora, y a aplicar sus brazos en veinte formas diferentes a lo largo de casi todos los días de su vida, lo vuelve casi siempre lento, perezoso e incapaz de ningún esfuerzo vigoroso, incluso en las circunstancias más apremiantes. Por lo tanto, independientemente de sus deficiencias en destreza, basta esta causa sola para reducir de manera considerable la cantidad de trabajo que puede realizar.
En tercer y último lugar, todo el mundo percibe cuánto trabajo facilita y abrevia la aplicación de una maquinaria adecuada. Ni siquiera es necesario poner ejemplos. Me limitaré a observar, entonces, que la invención de todas esas máquinas que tanto facilitan y acortan las tareas derivó originalmente de la división del trabajo. Es mucho más probable que los hombres descubran métodos idóneos y expeditos para alcanzar cualquier objetivo cuando toda la atención de sus mentes está dirigida hacia ese único objetivo que cuando se disipa entre una gran variedad de cosas. Y resulta que como consecuencia de la división del trabajo, la totalidad de la atención de cada hombre se dirige naturalmente hacia un solo y simple objetivo. Es lógico esperar, por lo tanto, que alguno u otro de los que están ocupados en cada rama específica del trabajo descubra pronto métodos más fáciles y prácticos para desarrollar su tarea concreta, siempre que la naturaleza de la misma admita una mejora de ese tipo. Una gran parte de las máquinas utilizadas en aquellas industrias en las que el trabajo está más subdividido fueron originalmente invenciones de operarios corrientes que, al estar cada uno ocupado en un quehacer muy simple, tornaron sus mentes hacia el descubrimiento de formas más rápidas y fáciles de llevarlo a cabo. A cualquiera que esté habituado a visitar dichas industrias le habrán enseñado frecuentemente máquinas muy útiles inventadas por esos operarios para facilitar y acelerar su labor concreta. En las primeras máquinas de vapor se empleaba permanentemente a un muchacho para abrir y cerrar alternativamente la comunicación entre la caldera y el cilindro, según el pistón
subía o bajaba. Uno de estos muchachos, al que le gustaba jugar con sus compañeros, observó que si ataba una cuerda desde la manivela de la válvula que abría dicha comunicación hasta otra parte de la máquina, entonces la válvula se abría y cerraba sin su ayuda, y le dejaba en libertad para divertirse con sus compañeros de juego. Uno de los mayores progresos registrados en esta máquina desde que fue inventada resultó así un descubrimiento de un muchacho que deseaba ahorrar su propio trabajo.
No todos los avances en la maquinaria, sin embargo, han sido invenciones de aquellos que las utilizaban. Muchos han provenido del ingenio de sus fabricantes, una vez que la fabricación de máquinas llegó a ser una actividad específica por sí misma; y otros han derivado de aquellos que son llamados filósofos o personas dedicadas a la especulación, y cuyo oficio es no hacer nada pero observarlo todo; por eso mismo, son a menudo capaces de combinar las capacidades de objetos muy lejanos y diferentes. En el progreso de la sociedad, la filosofía o la especulación deviene, como cualquier otra labor, el oficio y ocupación principal o exclusiva de una clase particular de ciudadanos. Y también como cualquier otra labor se subdivide en un gran número de ramas distintas, cada una de las cuales ocupa a una tribu o clase peculiar de filósofos; y esta subdivisión de la tarea en filosofía, tanto como en cualquier otra actividad, mejora la destreza y ahorra tiempo. Cada individuo se vuelve más experto en su propia rama concreta, más trabajo se lleva a cabo en el conjunto y por ello la cantidad de ciencia resulta considerablemente expandida.
La gran multiplicación de la producción de todos los diversos oficios, derivada de la división del trabajo, da lugar, en una sociedad bien gobernada, a esa riqueza universal que se extiende hasta las clases más bajas del pueblo. Cada trabajador cuenta con una gran cantidad del producto de su propio trabajo, por encima de lo que él mismo necesita; y como los demás trabajadores están exactamente en la misma situación, él puede intercambiar una abultada cantidad de sus bienes por una gran cantidad, o, lo que es lo mismo, por el precio de una gran cantidad de bienes de los demás. Los provee abundantemente de lo que necesitan y ellos le suministran con amplitud lo que necesita él, y una plenitud general se difunde a través de los diferentes estratos de la sociedad.
Si se observan las comodidades del más común de los artesanos o jornaleros en un país civilizado y próspero se ve que el número de personas cuyo trabajo, aunque en una proporción muy pequeña, ha sido dedicado a procurarle esas comodidades supera todo cálculo. Por ejemplo, la chaqueta de lana que abriga al jornalero, por tosca y basta que sea, es el producto de la labor conjunta de una multitud de trabajadores. El pastor, el seleccionador de lana, el peinador o cardador, el tintorero, el desmotador, el hilandero, el tejedor, el batanero, el confeccionador y muchos otros deben unir sus diversos oficios para completar incluso un producto tan corriente. Y además ¡cuántos mercaderes y transportistas se habrán ocupado de desplazar materiales desde algunos de estos trabajadores a otros, que con frecuencia viven en lugares muy apartados del país! Especialmente ¡cuánto comercio y navegación, cuántos armadores, marineros, fabricantes de velas y de jarcias, se habrán dedicado a conseguir los productos de droguería empleados por el tintorero, y que a menudo proceden de los rincones más remotos del
mundo! Y también ¡qué variedad de trabajo se necesita para producir las herramientas que utiliza el más modesto de esos operarios! Por no hablar de máquinas tan complicadas como el barco del navegante, el batán del batanero, o incluso el telar del tejedor, consideremos sólo las clases de trabajo que requiere la construcción de una máquina tan sencilla como las tijeras con que el pastor esquila la lana de las ovejas. El minero, el fabricante del horno donde se funde el mineral, el leñador que corta la madera, el fogonero que cuida el crisol, el fabricante de ladrillos, el albañil, los trabajadores que se ocupan del horno, el fresador, el forjador, el herrero, todos deben agrupar sus oficios para producirlas. Si examinamos, análogamente, todas las distintas partes de su vestimenta o su mobiliario, la tosca camisa de lino que cubre su piel, los zapatos que protegen sus pies, la cama donde descansa y todos sus componentes, el hornillo donde prepara sus alimentos, el carbón que emplea a tal efecto, extraído de las entrañas de la tierra y llevado hasta él quizás tras un largo viaje por mar y por tierra, todos los demás utensilios de su cocina, la vajilla de su mesa, los cuchillos y tenedores, los platos de peltre o loza en los que corta y sirve sus alimentos, las diferentes manos empleadas en preparar su pan y su cerveza, la ventana de cristal que deja pasar el calor y la luz pero no el viento y la lluvia, con todo el conocimiento y el arte necesarios para preparar un invento tan hermoso y feliz, sin el cual estas regiones nórdicas de la tierra no habrían podido contar con habitaciones confortables, junto con las herramientas de todos los diversos trabajadores empleados en la producción de todas esas comodidades; si examinamos, repito, todas estas cosas y observamos qué variedad de trabajo está ocupada en torno a cada una de ellas, comprenderemos que sin la ayuda y cooperación de muchos miles de personas el individuo más insignificante de un país civilizado no podría disponer de las comodidades que tiene, comodidades que solemos suponer equivocadamente que son fáciles y sencillas de conseguir. Es verdad que en comparación con el lujo extravagante de los ricos su condición debe parecer sin duda sumamente sencilla; y sin embargo, también es cierto que las comodidades de un príncipe europeo no siempre superan tanto a las de un campesino laborioso y frugal, como las de éste superan a las de muchos reyes africanos que son los amos absolutos de las vidas y libertades de diez mil salvajes desnudos.
Capítulo 2 Del principio que da lugar a la división del trabajo
Esta división del trabajo, de la que se derivan tantos beneficios, no es el efecto de ninguna sabiduría humana, que prevea y procure la riqueza general que dicha división ocasiona. Es la consecuencia necesaria, aunque muy lenta y gradual, de una cierta propensión de la naturaleza humana, que no persigue tan vastos beneficios; es la propensión a trocar, permutar y cambiar una cosa por otra.
No es nuestro tema inquirir sobre si esta propensión es uno de los principios originales de la naturaleza humana, de los que no se pueden dar más detalles, o si, como parece más probable, es la consecuencia necesaria de las facultades de la razón y el lenguaje. La propensión existe en todos los seres humanos y no aparece en ninguna otra raza de animales, que revelan desconocer tanto este como cualquier otro tipo de contrato. Cuando dos galgos corren tras la misma liebre, a veces dan la impresión de actuar bajo alguna suerte de acuerdo. Cada uno empuja la liebre hacia su compañero, o procura interceptarla cuando su compañero la dirige hacia él. Pero esto no es el efecto de contrato alguno, sino la confluencia accidental de sus pasiones hacia el mismo objeto durante el mismo tiempo. Nadie ha visto jamás a un perro realizar un intercambio honesto y deliberado de un hueso por otro con otro perro. Y nadie ha visto tampoco a un animal indicar a otro, mediante gestos o sonidos naturales: esto es mío, aquello tuyo, y estoy dispuesto a cambiar esto por aquello. Cuando un animal desea obtener alguna cosa, sea de un hombre o de otro animal, no tiene otros medios de persuasión que el ganar el favor de aquellos cuyo servicio requiere. El cachorro hace fiestas a su madre, y el perro se esfuerza con mil zalamerías en atraer la atención de su amo durante la cena, si desea que le dé algo de su comida. El hombre recurre a veces a las mismas artes con sus semejantes, y cuando no tiene otros medios para impulsarles a actuar según sus deseos, procura seducir sus voluntades mediante atenciones serviles y obsecuentes. Pero no podrá actuar así en todas las ocasiones que se le presenten. En una sociedad civilizada él estará constantemente necesitado de la cooperación y ayuda de grandes multitudes, mientras que toda su vida apenas le resultará suficiente como para ganar la amistad de un puñado de personas. En virtualmente todas las demás especies animales, cada individuo, cuando alcanza la madurez, es completamente independiente y en su estado natural no necesita la asistencia de ninguna otra criatura viviente. El hombre, en cambio, está casi permanentemente
necesitado de la ayuda de sus semejantes, y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más probable que la consiga si puede dirigir en su favor el propio interés de los demás, y mostrarles que el actuar según él demanda redundará en beneficio de ellos. Esto es lo que propone cualquiera que ofrece a otro un trato. Todo trato es: dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú; y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas. Sólo un mendigo escoge depender básicamente de la benevolencia de sus conciudadanos. Y ni siquiera un mendigo depende de ella por completo. Es verdad que la caridad de las personas de buena voluntad le suministra todo el fondo con el que subsiste. Pero aunque este principio le provee en última instancia de todas sus necesidades, no lo hace ni puede hacerlo en la medida en que dichas necesidades aparecen. La mayor parte de sus necesidades ocasionales serán satisfechas del mismo modo que las de las demás personas, mediante trato, trueque y compra. Con el dinero que recibe de un hombre compra comida. La ropa vieja que le entrega otro sirve para que la cambie por otra ropa vieja que le sienta mejor, o por albergue, o comida, o dinero con el que puede comprar la comida, la ropa o el cobijo que necesita.
Así como mediante el trato, el trueque y la compra obtenemos de los demás la mayor parte de los bienes que recíprocamente necesitamos, así ocurre que esta misma disposición a trocar es lo que originalmente da lugar a la división del trabajo. En una tribu de cazadores o pastores una persona concreta hace los arcos y las flechas, por ejemplo, con más velocidad y destreza que ninguna otra. A menudo los entrega a sus compañeros a cambio de ganado o caza; eventualmente descubre que puede conseguir más ganado y caza de esta forma que yéndolos a buscar él mismo al campo. Así, y de acuerdo con su propio interés, la fabricación de arcos y flechas llega a ser su actividad principal, y él se transforma en una especie de armero. Otro hombre se destaca en la construcción de los armazones y techos de sus pequeñas chozas o tiendas. Está habituado a servir de esta forma a sus vecinos, quienes lo remuneran análogamente con ganado y caza, hasta que al final él descubre que es su interés el dedicarse por completo a este trabajo, y volverse una suerte de carpintero. Un tercero, de igual modo, se convierte en herrero o calderero, y un cuarto en curtidor o adobador de cueros o pieles, que son la parte principal del vestido de los salvajes. Y así, la certeza de poder intercambiar el excedente del producto del propio trabajo con aquellas partes del producto del trabajo de otros hombres que le resultan necesarias, estimula a cada hombre a dedicarse a una ocupación particular, y a cultivar y perfeccionar todo el talento o las dotes que pueda tener para ese quehacer particular.
La diferencia de talentos naturales entre las personas es en realidad mucho menor de lo que creemos; y las muy diversas habilidades que distinguen a los hombres de diferentes profesiones, una vez que alcanzan la madurez, con mucha frecuencia no son la causa sino el efecto de la división del trabajo. La diferencia entre dos personas totalmente distintas, como por ejemplo un filósofo y un vulgar mozo de cuerda, parece surgir no tanto de la
naturaleza como del hábito, la costumbre y la educación. Cuando vinieron al mundo, y durante los primeros seis u ocho años de vida, es probable que se parecieran bastante, y ni sus padres ni sus compañeros de juegos fuesen capaces de detectar ninguna diferencia notable. Pero a esa edad, o poco después, resultan empleados en ocupaciones muy distintas. Es entonces cuando la diferencia de talentos empieza a ser visible y se amplía gradualmente hasta que al final la vanidad del filósofo le impide reconocer ni una pequeña semejanza entre ambos. Pero sin la disposición a permutar, trocar e intercambiar, todo hombre debería haberse procurado él mismo todas las cosas necesarias y convenientes para su vida. Todos los hombres habrían tenido las mismas obligaciones y habrían realizado el mismo trabajo y no habría habido esa diferencia de ocupaciones que puede ocasionar una gran diversidad de talentos.