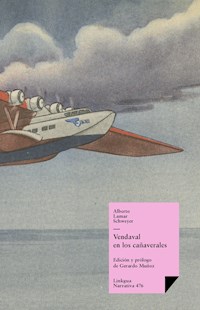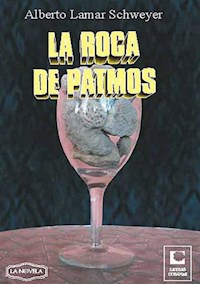
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
He aquí una novela que intenta dibujar el desengaño en que se abatía la generación inmediatamente posterior a la que hizo la guerra del 95, al adentrarse en una república en mucho malograda. «Pertenezco a una generación dramática», clama Pimentel, y su lamento, junto a la demasiada gesticulación, porta el hastío y la fatalidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: La roca de Patmos
E-Book -Edición-corrección y diagramación: Sandra Rossi Brito /
Dirección artística y diseño interior: Javier Toledo Prendes
Tomado del libro impreso en 2010 - Edición y corrección: Anet Rodrígez-Ojea / Dirección artística y diseño: Alfredo Montoto Sánchez / Fotografía de cubierta: Rogelio Riverón
Todos los derechos reservados
© Sobre la presente edición:
Editorial Letras Cubanas, 2015
ISBN: 9789591021113
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Autor
ALBERTO LAMAR SCHWEYER. (Matanzas, 6 de julio de 1902 - La Habana, 12 de agosto de 1942). Fue uno de los periodistas y ensayistas más polémicos de la primera mitad del siglo xx cubano. Es autor, entre otros, de los ensayos La palabra de Zarathustra (Federico Nietzsche y su influencia en el espíritulatino), La Habana, 1923; La crisis del patriotismo. Una teoría de las inmigraciones, La Habana, 1929, y de la novela Vendaval en los cañaverales, La Habana, 1937. A su prosa se le atribuyen, certeramente, elevadas condiciones de estilo.
Cursó la primera enseñanza en las Escuelas Pías de Camagüey y el bachillerato en el Colegio La Salle y la Academia Casado, de La Habana. Comenzó estudios universitarios de Derecho y de Filosofía y Letras, pero los abandonó para dedicarse al periodismo. Sin cumplir los veinte años inició una intensa colaboración con varias de las más importantes publicaciones periódicas del país. En 1918 empezó a trabajar en la redacción del Heraldo de Cuba. Su labor literaria la inicia en las revistas Social y El Fígaro (1921-1929). También colaboró en las revistas Cuba Contemporánea (1922), El Mundo y Smart, en esta última fue jefe de redacción en 1922. En 1924 pasó a El Sol, periódico del que llegó a ser subdirector. Perteneció al Grupo Minorista, pero al ocupar el poder Gerardo Machado se vinculó a este y fue expulsado del grupo. Sirvió a la dictadura en el periodismo, mediante libros y conferencias y en misiones diplomáticas especiales. En 1933, al caer Machado, abandonó el país, al que no volvió hasta algunos años después. Al morir era director de la edición vespertina de El País. Su libro Memoires de S.A.R. L’Infante Eulalie, que inicialmente apareció sin su firma, fue publicado en inglés bajo los títulos de Memoirs of Her Royal Highness The Infanta Eulalia (London, Hutchinson, 1936) y Memoirs of a Spanish Princess (New York, W. W. Norton Ex Company Inc., 1937); póstumamente se editó en español como Memorias de Doña Eulalia de Borbón, Infanta de España (Barcelona, Ed. Juventud, 1958).
Como «un hombre que ama el placer por sobre todo, pero que quiso también dar a su vida un sentido superior de espiritualidad», se define a sí mismo Marcelo Pimentel, el protagonista de La roca de Patmos. He aquí una novela que intenta dibujar el desengaño en que se abatía la generación inmediatamente posterior a la que hizo la guerra del 95, al adentrarse en una República en mucho malograda. «Pertenezco a una generación dramática», clama Pimentel, y su lamento, junto a la demasiada gesticulación, porta el hastío y la fatalidad.
Prólogo
La roca de Patmos, de Alberto Lamar Schweyer
I. Alberto Lamar Schweyer, l’ enfant terrible
Alberto Lamar Schweyer (Matanzas, 1902-La Habana, 1942) tiene una extensa obra, que comprende no solo los ensayos Los contemporáneos (Ensayos sobre literatura cubana del siglo) (1921), Las rutas paralelas (Crítica y filosofía), con prólogo de Enrique José Varona (1922), La palabra de Zarathustra (Federico Nietzsche y su influencia en el espíritu latino), con prólogo de Max Henríquez Ureña (1923), Biología de la democracia (Ensayo de sociología americana) (1927), La crisis del patriotismo. Una teoría de las inmigraciones (1929) y Cómo cayó elpresidenteMachado; una página oscura de la diplomacia norteamericana (1934), sino además, las novelas La roca dePatmos (1932) y Vendaval en los cañaverales (1937) y una biografía novelada, al estilo de Stefan Sweig, publicada en París en 1935, Memoires de S.A.R. L’Infante Eulalie, que contó con varias ediciones en Estados Unidos, Inglaterra y España. Asimismo, desde 1918 fue un periodista activo que colaboró en importantes diarios y revistas de la época: Heraldo de Cuba, El Sol, Social, Chic,Smart, CubaContemporánea, El País, Diario de la Marina y El Mundo, entre otros.
Visto este apretado mosaico bibliográfico y teniendo en cuenta las fechas que lo enmarcan, no es difícil concluir que el escritor cubano Alberto Lamar Schweyer, entre aciertos y desaciertos, legó a la historiografía literaria cubana un insoslayable testimonio de época.
En «Al margen de mis contemporáneos», de su libro Las rutas paralelas, Lamar explica alguno de los temas que se discutían entre los jóvenes asiduos a las tertulias del café Martí: Enrique Serpa, Rubén Martínez Villena, Enrique Núñez Olano y Juan Marinello, et.al. Los nuevos, como fueron llamados, abogaban por una actitud rupturista con la tradición lírica cubana, desgastada e insuficiente ya para expresar las expectativas del siglo xx. De esta forma lo explica:
Hay en los poetas característicos de ese nuevo grupo, una tendencia definida hacia el futurismo.1 Se nota en lo poco que han producido, la rebelión contra lo estatuido y contra la convencional estética predominante aún. Su espíritu se ha preparado, recogiendo para modificarlas, todas las influencias. Desde Herrera Reissig, hasta Francis James, de Chocano a Nervo, de Carrere a Lugones, ha recorrido todas las formas, modulado en todas las escalas, para encontrar finalmente su forma característica. Aunque en formas diversas, por caminos distintos, divergentes a veces, marchan todos hacia una poesía nueva (…) (1922:105).
Este joven, de indudables inquietudes intelectuales, participó en la Protesta de los Trece, el 18 de marzo de 1923 y firmó su Manifiesto, redactado el mismo día por Rubén Martínez Villena, en el Heraldo de Cuba, hacia donde partieron una vez concluido el alegato contra el latrocinio de la venta del Convento de Santa Clara, cabildeo entre el Presidente Zayas, su gabinete y el Secretario de Justicia, Erasmo Regüeiferos. También, aparece su nombre en el Acta de Constitución de la Falange de Acción Cubana, donde fue uno de sus vocales, en el Comité de Propaganda. Concurre a los almuerzos sabáticos, constituidos tras el fracaso del Movimiento de Veteranos y Patriotas y en donde los minoristas comparten con notables figuras de la esfera intelectual, invitados por la Sociedad Hispano-Cubana de Cultura, creada por Fernando Ortiz, en 1926. Jorge Mañach lo reseña en su artículo «Los minoristas sabáticos escuchan el gran Titta»:
No. No hay que admitir que sea un cenáculo —horror—. Forzando un poco el léxico, sería, a lo sumo, un almorzáculo: una ocasión de amplia y clara y ortodoxa sobremesa… Pero ello es que sabáticamente, esta fracción de Los Nuevos (de la mal llamada juventud intelectual, adjetivo con que se castiga el nuevo afán de comprensión) se reúne, como un ritual para el yantar meridiano. (…) Sin embargo, el despacho de Roig de Leuchsenring —menudo jefe minorista— es el trivium en que nuestro grupo se da cita los sábados. Dan las once. Van llegando. (…) Rubén Martínez Villena, también supersolicitado por la Patria, es menos asiduo. Cuando aparece, todas las falanges digitales de la Falange de Acción Cubana le estrechan y le aplauden, y él se conmueve un poco y piensa en Martí (el Apóstol) y en Maxim (el cine), hasta que le hace sonreír la mera entrada de Alberto Lamar Schweyer, ese jocundo epígono de Nietzsche, absurdamente alto y con espejuelos de concha, como una ele alemana que lleva diéresis. (…)
¿Para qué se reúne esta muchachada genial? Claro está que no solamente para almorzar, sino que también para hacerse ilusiones de alta civilidad, y de paso, darle algún sabor espiritual a su vida.2
Los almuerzos sabáticos, además de homenajear la presencia de figuras notables de la intelectualidad insular, continental y europea, conformarán, desde posturas diferentes, pero bajo el fondo común del nacionalismo, la cohesión de una élite letrada, que anudará el empeño de renovación estética con otros planteos de índole política y que tendrá su radicalización conceptual en la Declaración del Grupo Minorista, en mayo de 1927:
(…) Por la revisión de los valores falsos y gastados.
Por el arte vernáculo y, en general, por el arte nuevo en sus diversas manifestaciones.
Por la introducción y vulgarización en Cuba de las últimas doctrinas, teóricas y prácticas, artísticas y científicas (…).
Por la independencia económica de Cuba y contra el imperialismo yanqui.
Contra las dictaduras políticas universales, en el mundo, en la América, en Cuba (…).
Por la cordialidad y la unión latinoamericana.
Sin dudas, el país entraba en una fase crítica al anunciar Gerardo Machado la prórroga de poderes, haciendo una modificación a la Constitución de 1901. El 30 de marzo se produce una manifestación estudiantil hasta la casa de Enrique José Varona, fuertemente reprimida por la policía. Al día siguiente, Rubén Martínez Villena redacta el manifiesto Nuestra Protesta. Pero algo inoportuno e irritante había sucedido, también, en el seno de los jóvenes minoristas.
En la revista Social aparece publicado un capítulo de Biología de la democracia (1927), ensayo que presupone el análisis del cuerpo social con los métodos de las ciencias naturales, específicamente, la biogenética y que abogaba, entre otros excesos, por las dictaduras, como única práctica de Poder para aplacar el caos y la inarmonía sicológica (1927:98) que ocasionaba el mestizaje étnico: (…) El caciquismo y la dictadura, fuerzas generadoras de la tiranía, no pueden ser exóticos sistemas en las convulsas repúblicas del Trópico. Lo exótico es el régimen constitucional en pueblos incapacitados política y geográficamente (1927:97). Es decir, Lamar hacía su debut en los estudios sociológicos, un terreno para el cual se mostraba incompetente a los ojos de sus contemporáneos —ahora, más que al margen de ellos— y colocaba el debate en aspectos indiscutibles por su ilegitimidad histórico-cultural. La inspiración de Lamar fue el libro del venezolano Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936), Cesarismo democrático. Estudios sobre las bases sociológicas de la constitución efectiva deVenezuela (1919),3 quien proponía, desde el punto de vista del método, observar con la misma curiosidad y el mismo espíritu científico con que el biólogo estudia la evolución del organismo individual (…)(:309) y en cuanto a las formas de gobierno recomendaba enfáticamente el César democrático (…) el regulador de la soberanía popular, que no era otro que lo que denominó el gendarme necesario (…) de ojo avizor y mano dura (:174).
Con estos antecedentes y los reajustes de datos de Lamar en su Biología…, la revista Social, correspondiente a mayo de 1927 (no.5, vol. XII), hace pública en voz de sus directores su no adhesión a dicho texto:
En otra página de este número insertamos el prólogo del nuevo libro que con el título de Biología de la democracia acaba de publicar el señor Alberto Lamar Schweyer. Damos cabida a este trabajo, accediendo a los deseos de su autor, a quien no podíamos desairar por un elemental deber de cortesía con el antiguo colaborador de esta revista.
Pero sí interesa hacer constar que tanto esta dirección como el Grupo Minorista se encuentran en completo desacuerdo con la tesis que el señor Lamar trata de defender, convertido en paladín de las dictaduras de nuestra América; tesis que no nos extraña la sostenga ahora como la sostuvo ayer contraria, porque a esta veleidad de criterios nos tiene acostumbrados desde hace tiempo, tanto en cuestiones políticas como literarias (…).
No tiene, pues, la Biología de la democracia, pese a las abundantes citas de serios autores que contiene, otro valor que el de ser un documento más para el estudio del temperamento del autor, de un franco mimetismo intelectual.
Después de leer este libro —grato seguramente a Juan Vicente y sus secuaces, que habían perdonado ya al señor Lamar sus anteriores diatribas en periódicos avanzados como Venezuela Libre, del que fue redactor— nos explicamos bien su alejamiento del Grupo Minorista. Ha quedado perfectamente justificado. (1927:13-14)
Sin embargo, la gota que desborda la copa es la carta que Lamar Schweyer escribe al periodista Ramón Vasconcelos y que aparece en El País el 4 de mayo de 1927. En ella, como se aprecia en los fragmentos que trascribimos, hay una expresa escisión del autor de la Biología… con el Grupo Minorista y un repliegue ante la radicalización política de algunos de sus miembros directrices. En cualquier caso, la voz de Lamar va quedando anulada desde entonces, casi en sordina, dentro del campo intelectual. El discípulo de Nietzsche, finalmente, se adscribe a una ultraderecha machadista, en una coyuntura en que el dictador se hace incómodo hasta para el gobierno de Washington. Así le expresa a Vasconcelos:
Mi admirado compañero y amigo:
(…)
Usted no está de acuerdo conmigo sino en parte, más intelectual que políticamente. Sin embargo, usted ha sido más de una vez víctima de los males democráticos. Las terribles mayorías lo anularon. Usted hubiera debido ya no creer en ese régimen absurdo que se defiende con sutileza y con banalidades (…).
Mi querido Vasconcelos: yo no soy minorista. Creo en las minorías de selección pero no en las sabáticas. Ya el minorismo no existe. Es un nombre y nada más. (…) Martínez Villena, Fernández de Castro, Tallet, Mañach, Serpa, igual que yo no se consideran ya minoristas. ¿Quiénes quedan? … Bien, queda Emilio (el costumbrista). Pero eso no es nada. (…) Ahora es un cenáculo de maledicencias vulgares —yo cultivo otro género de maledicencias— que Emilito aúna a su antojo y necesidad. Habla siempre en nombre de la minoría pero esa minoría ya no se encuentra en ninguna parte. Emilito es un souteneur del comunismo y del ingenio de los demás. (…) Marx decía yo no soy marxista. Yo, como él grito no soy minorista (…).
Cierta o no la afirmación de Lamar Schweyer sobre la desintegración del Grupo, la Declaración, redactada por Rubén Martínez Villena, como decíamos en párrafos anteriores, había sido firmada por un conjunto nutrido de intelectuales de primera línea; además, propició la salida de una de las revistas de vanguardia más importantes de la etapa, la Revista de Avance4 (15 de marzo, 1927-octubre, 1930). En el número 5, de mayo 15, 1927 explica en la sección Directrices: (…) La afirmación minorista: Un incidente polémico con motivo de cierto libro cubano reciente, ha dado feliz coyuntura al Grupo Minorista de La Habana para demostrar su inquebrantada cohesión y para formular públicamente su programa de militancia juvenil. La considerable latitud de esa Declaración, publicada oportunamente en casi todos los diarios habaneros, nos veda reproducirla íntegramente (…).
Sin dudas, el libro fue repelido ampliamente.5 Uno de sus críticos más agudos, Roberto Agramonte, le dedicó un volumen que tituló, LaBiología contra la democracia (1927). Como afirma, es un libro de combate, surgido de las necesidades del momento (:9) y amplía:
(…) No está de más, dejar de tornar a decir, que el estudio del señor Lamar, pretensor legítimo de plumas más bien cortadas que la mía, es obra de perseverancia y buenos deseos y que su elaboración está forzosamente precedida de harta remirada industria, que el conocimiento de la filosofía social no es algo que se llueve como la maná que cae del cielo, ya que ha menester trabajo meticuloso y paciente —a donde no se da entrada a forasteros trashumantes—, lealtad científica a los hechos, abstinencia absoluta de ideas tejidas de compromisos, confianza en los valores humanos de las cosas (…).
No es Lamar escritor que levante humo de redomas en lo tocante a determinaciones conceptuales, ni que ponga su fe en materias adjetivas e indiferentes, pero tampoco a pesar de sus largos estudios, dota los conceptos de cabal concienciosidad [sic], ni elabora las ideas con penetrante fundamentación, pues a veces quiere aplicar al arbitrio un concepto general de la ciencia a un fenómeno particular de Indoamérica, empresa en la cual su advertida pluma no siempre gana pasos de gloria (…) (1927:11).
El discurso de Lamar, encarnado en una retórica racionalista, responde a una tendencia que primó en las primeras décadas del siglo xx y que era la continuidad de una trayectoria finisecular, que basaba los fundamentos del análisis en la preceptiva de las ciencias naturales y exactas. Era, como explica Ricardo Quiza Moreno, en su trabajo Fernando Ortiz, los intelectuales y el dilema del nacionalismo en la República (1902-1930),6 una lectura geométrica, aritmética, mecánica y médico-biologizante de lo social (:49). Pero esta adopción del instrumental de otras ciencias creaba una actitud determinista que anulaba la naturaleza cambiante y necesariamente cambiante, de determinados momentos de crisis histórica, como en el que se debatía el país, con la prórroga de poderes de Gerardo Machado y las tensiones de los nacionalismos concomitantes en el relato de la Nación. El lenguaje de Lamar se sentía obsoleto e insoportable, porque recurría a una concepción anacrónica de la Historia, porque negaba la idoneidad de los factores que la legitimaban en la circunstancia cubana y porque pretendía perpetuar la dictadura, como teleología de un civismo degenerante en nihilismo, esa versión moderna del tema de la frustración de las primeras décadas republicanas. En este sentido, reproducimos las palabras de Raúl Roa en su reseña «La Biología contra la democracia de Roberto Agramonte», publicada en la sección El Libro de Hoy, del Diario de la Marina, con fecha 3 de julio de 1927:
(…) La Biología contra la Democracia es en esencia un libro polémico, determinado por las exigencias del momento. Es —y he aquí su significación histórica— la réplica de toda una generación a los problemas planteados, con criterio ajeno, por Lamar Schweyer en su Biología de la democracia. Agramonte ha hablado en nombre de la juventud consciente. Y ha puesto muy en alto, paralelamente, su propia condición de escritor universitario.
(...) En la Biología de la democracia se propone justificar Lamar Schweyer, con argumentos biológicos, la existencia necesaria en Indoamérica de los dictadores y tiranos que, como observa Agramonte, para él son sinónimos. Y el pobrecito no llega a la postre, tras denodados esfuerzos, sino a incurrir en mayúsculos errores conceptuales. En su premeditado afán de justificar a los gobernantes tipo Francia, Melgarejo Castro, Leguia y al infernal Juan Vicente Gómez, no vacila el circunstancial discípulo de Nietzsche en contradecirse manifiestamente a cada paso. Y Agramonte, alerta, lo denuncia con su grano de ironía. (…) Y así es todo el libro un monumento de equivocaciones. Cuando no una exaltación servil de los señores que gobiernan apoyados en la fuerza incontrastable de las bayonetas e imponen a las masas, coercitivamente, su criterio.
Y es que además, no sabe Lamar Schweyer, como se desprende de las objeciones de Agramonte, un adarme de sociología. No es siquiera, como fue Ingenieros —de quien copia o modifica ‘párrafos enteros’— un diletante de esa importante disciplina científica. Y es así como la ignorancia, malévola consejera, lo lleva de la mano a formular, como teoría irrefutable según él, una concepción biológica de la sociedad. El defensor literario de las dictaduras parece ignorar que aun un mediano estudiante de sociología sabe positivamente que la analogía biosocial es algo absurdo, casi teratológico (…).
Agramonte, manejando el dato con habilidad, hace añicos, pulveriza (…) la dialéctica del nuevo Heracles, poniéndolo al desnudo con el consiguiente ridículo (…) (:33).
Nos hemos detenido in extenso en el ensayo de Lamar Schweyer, Biología de la democracia, porque consideramos que es en este paso donde se produjo el esguince de una andadura que irrumpió desde lo más efervescente de la juventud cubana. La membresía de Lamar en el Grupo Minorista y su carta a Vasconcelos, como colofón, resultan un viraje incomprensible en las fuertes pulsiones de las postrimerías de la década del ‘20. Pero nada de esto es óbice para ubicarlo dentro de la diversidad de los discursos republicanos y aceptar sin reparos —al menos, los que corresponden a una crítica consecuente, desprejuiciada y que pretende la objetividad— su filiación machadista y su posición de derecha.
Sin embargo, hay algo más en Lamar que llama la atención y que lo repliega en solitario a un trasfondo de paradojas que trascienden sus propias contradicciones y su propio tiempo. Y es su descolocación dentro del espacio de su campo intelectual. En Lamar Schweyer nos sorprende una búsqueda desesperada por encontrar las claves de la regeneración histórica en un pasado que no se atiene a los lindes hispánicos o a una prometedora utopía anglosajona del Progreso. La mirada de Lamar —quizás más iconoclasta que la de sus coevos— está dispersa en un pretérito de hidalguías y blasones, pero estos se contraen a una amalgama de heráldicas que solo hallan sosiego en la añoranza de las aristocracias y monarquías europeas, sobre las que reescribe los nostálgicos mitos que espesan sus ficciones, como en La roca de Patmos o en ese otro libro que apenas cierra su vida, la novela histórica Memoires de S.A.R. L’Infante Eulalie (1935).
Este último es un libro al que se debe volver con atención. La voz de Lamar asume las modulaciones del pensamiento de Eulalia de Borbón, hija de Isabel II. Un bojeo por el contorno europeo, la Rusia revolucionaria y la visita a la Isla de la Infanta real, en 1893, en los albores de la Guerra de Independencia, entre otros acontecimientos, marcan las fases de una Historia que convulsiona para sincronizar —si esto fuera posible— los relojes de la Modernidad de colonias y metrópolis, no sin antes dar un adiós definitivo a las monarquías y aristocracias del viejo continente, ese cuarto propio, a donde se marchaba Lamar, a desahogar su desorientado desencanto: (…)¡Qué distinta la Europa de mi juventud a este continente de hoy, que parece conmovido por misteriosos temblores! Vista a través del tiempo que ha corrido, parece lejanísima y hundida en el fondo de siglos, haciéndonos sentir inocentes y como supervivientes de época remota.(…) (1935:68), decía la princesa Eulalia, desde el ventriloquismo sorprendente de Alberto Lamar Schweyer.
II. Alberto Lamar Schweyer, un escritor de liquidaciones
La roca de Patmos fue publicada en 1932. Al situarse en la década del ‘30, al borde de las narraciones transgresoras de la tradición del relato cubano, La roca… se ofrece al lector como lo que es, una novela recuento. Y lo es, porque Lamar lleva al discurso fictivo su postura ideoestética, vaciada, fundamentalmente, en sus ensayos medulares. Es una escritura que se retrae a las claves de un recuento, sin apelar a experimentaciones, ni a inmersiones en la psicología de los personajes, tampoco a simbólicos laberintos oníricos, mucho menos, fragmenta las secuencias a manera de un puzzle para poner a prueba las audacias del cronotopo, todos estos elementos afines en los tanteos vanguardistas.
La roca de Patmos es un relato lineal, de un rigor expositivo casi geométrico. La voz narrativa en su exasperante omnisciencia, apenas reafirma los diálogos de los personajes. La descripción de una atmósfera mórbida, representada por cierto sector de la sociedad cubana de las primeras décadas del siglo xx, anula el bloque protagónico Marcelo Pimentel-Adriana-Lucrecia. El folletinesco triángulo amoroso que implementara con gran acierto la novela decimonónica y que tuvo en CeciliaValdés (1882) de Cirilo Villaverde, el enclave que levantó en peso una isla, al decir de Roberto Friol, es aquí el punto de gravedad del libro, el señuelo de una crítica, que no por peliaguda en sus centros de imantación, es menos contradictoria y discrepante.
La novela sostiene el discurso de la frustración que habían realizado los escritores de la primera generación republicana, a la cual Lamar pertenece. Pero esta frustración se ensimisma en un pensamiento decadente y cosmopolita que va dejando atrás las preocupaciones cívicas para poner en su lugar el nihilismo y los mitos donde anclar el pasado. Dice el protagonista en tono sentencioso: (…) Tenía alma de decadencia y se empeñaba en añoranzas, nostálgico de los días en que el mundo cansado y triste se dejabaarrastrar hacia la liquidación y percibía, además, vagamente, que él era también un hombre de liquidaciones y de agotamientos, fin de raza como sus hermanos del mundo clásico quemado en las plazas renacentistas (1932:81).
El reencuentro de Pimentel con la patria es un balance del espacio que mantiene sus huellas coloniales: plazas, calles, fetiches del Poder, pero que se renueva con el arsenal simbólico de la Modernidad, especulado, especialmente, con los signos de otro Poder, el norteamericano y su invariable estandarización del espacio: (…) La Plaza del Maine, vista de lejos, coronada por el águila de las alas extendidas, le mostró una Habana nueva, más lujosa, más gran ciudad (…) (1932:46), los centros comerciales, por ejemplo, El Encanto, los Clubes privados: Jockey Club y el Country, los cigarros Overstoz de boquilla de oro, importados de Hamburgo, Pall-Mall, las cafeterías y restaurantes: el Sloppy Joe’s, Sans Souci, Chateau Madrid, las bebidas, Hig ball, Manhattan, etc. Todo un universo que asimila el lenguaje utilitario y cosmopolita de una situación postcolonial que improvisa su gran mundo desde las suelas del más recalcitrante provincianismo periférico.
Sin embargo, el dilema de Pimentel se desdobla en la añoranza de un pasado de hidalguías que Lamar resuelve con el título de Marqués y el escudo de la casa Pimentel. Aquí los relojes de la historia se retrasan y van en pos de un tiempo imaginado, donde el vacío de linaje crea un pathos demasiado europeo para una criollidad tan evidente como la cubana, aún en los deliquios neoaristocráticos de la burguesía.
En este punto se coloca el juicio discrepante y el contradictorio diálogo de Lamar con la Historia. Por una parte, su crítica se expresa desde un discurso utópico por su consistencia irreal, en lo tocante a la añoranza por un pasado de hidalguías, que se nos pierde entre la ambigüedad hispana y las añejas monarquías europeas. Por otra, esta crítica se enrumba hacia los resquicios de una élite burguesa de empresarios norteamericanos, esposas adúlteras que juegan a la chaperon, haciendo tambalearse la austeridad institucional del matrimonio, muchachas ansiosas por experimentar los misterios de la perversión, tomando el lesbianismo como una actitud más del estereotipo moderno y la compra de títulos nobiliarios que provienen de los bodegones de Ramón Meza —siempre Meza— y que vuelven a alzarse desde el ridículo, en entrecortados cambios de mentalidades. Es decir, Lamar da voz a un narrador lleno de nostalgias, que como un caballero andante va en busca de su prosapia y desdeña en el camino a esa burguesía oportunista y soez que ha cambiado al caballero por los Generales y Doctores. Pero, este mundo de improvisados que nos representa Lamar, ¿es toda la sociedad?, ¿es el fin de la Historia, o la visión decadentista que identifica al escritor Alberto Lamar Schweyer?
Tanto tuvo que alarmar la postura crítica de Lamar, que Jorge Mañach, una de las figuras más importantes de la etapa, pero también de pensamiento polémico, escribió en su habitual columna Glosas, de El país «La roca de Espasmos», el 17 de noviembre de 1932. El autor de Indagación del choteo, entre observaciones de invaluable objetividad, tiene otros resentimientos. Digamos, que la liquidación de una época y de una clase, la burguesa, que Lamar sintetiza en un microcosmos social. Pero este es otro debate y por el momento solo nos interesa citar algunos fragmentos del agudo pensamiento mañachiano:
Parecía inevitable que Alberto Lamar Schweyer nos diera algún día una novela. Toda su obra literaria llevaba ese rumbo. Se inició con ensayos de crítica y continuó con ensayos de sociología. Pero su crítica era más descriptiva que discernidora, y su sociología abundaba más en las intuiciones del novelista (y en sus imaginaciones) que en los análisis cabales y rigurosos del crítico social. El desborde de malicia imaginativa y verbal que todos le conocemos, la vocación periodística a que ha acabado de entregarse y hasta las tentaciones diplomáticas que le han rondado, eran también señales inequívocas de un gesto novelesco en él, de una codicia de las concreciones vitales, más bien que de las abstracciones intelectuales. Tras el reporter un poco apresurado y embrollado de las teorías, se veía venir a este reporter de vida. Y al fin apareció aquello. Porque, en efecto, esta breve novela de 200 páginas es una pequeña orgía de sociedad en el sentido minúsculo y croniquil, pero al través de la cual se quiere ver también el estremecimiento final, la agonía de liquidación, de la sociedad más grande que es Cuba toda, y de la aun mayor que es el régimen burgués. (…) Pero ni la novela de Lamar es obscena, ni toda inmoralidad consiste en descripciones escabrosas. La única inmoralidad que literariamente nos interesa es la verdadera; la de una actitud carente de ilusión y de criterio valorador frente a la vida, la de una actitud sin moral en el sentido casi militar de la palabra. En este sentido sí creo que La roca de Patmos es una novela tristemente inmoral. Es en efecto, la novela del derrotismo cubano (…).
La comicidad en esta novela no abunda, pero uno de los momentos más logrados en este sentido es cuando se remontan los antecedentes de Servando Matalobos, quien compró su título de Marqués de San Julián del Valle. Es una resonancia intertextual con aquella recriminación de Leonardo Gamboa al decirle a su padre Marqués del Barracón y, de modo especial, con Ramón Meza y su caricaturesco Conde Coveo, sin olvidar el parentesco con Un hombre de negocios de Nicolás Heredia, en la larga tipología de sobrinos, tíos y cartas de recomendación que llenan la literatura de emigrados, incluyendo el ajetreado baúl kafkiano de Karl Rossmann. El Marqués de San Julián, el otrora Servando, había llegado a Cuba de rapaz con una carta de recomendación —¿suena cercano, verdad?— y había comprado el ingenio El Lucero con los dineros que sacó vendiendo garbanzos y tocino en mal estado (1932:99) a las tropas españolas. Pero al marqués, en definitiva, lo que más le gustaba era comer bacalao, con vino navarrocomprado en la bodega (1932:100). Su esposa, la marquesa de San Julián del Valle, la joven Pepilla que vivía en Prado, decoró su sala de música estilo Luis XVI y colocó, entre el óleo de María Antonieta y una figurilla de Capo-di-montti, representando a la princesa de Lambelle, un radio de grandes proporciones, con talladuras renacentistas (1932:102). Pero hay más en este tinte fuerte con que Lamar denota el dulce encanto de la burguesía: la marquesa aseguró que el decorado de un primoroso abanico de oro y carey, que representaba las bodas de Luis XV, era un auténtico Velázquez.
Lamar, parapetado tras Pimentel, Maret, el profesor de filosofía, que pasea su demacrado síndrome de galanteador y escéptico y esa voz omnisciente que incluye todo el elenco que desfila por esta novela, saca los viejos dardos de la Biología… o La palabra de Zaratustra, que reniega ahora, para destacar más su nostalgia demodé y el descrédito de todo cuanto conformó la aceptación de un sistema de pensamiento: (…) Recuerdo que yo he sido un Nietzscheano fervoroso (…) Quizá me convencí demasiado tarde de que el camino de Zarathustra no conduce a ninguna parte (…) Ahora (…) me pesa no haber puesto en mi vida un poco más de sincera emoción, un poco más de corazón, todo, por culpa del filósofo del superhombre (1932:55).
Entre la añoranza por un pasado que no le correspondió y el mito que lo invoca, transcurre el núcleo de la historia del protagonista. La casa de Marcelo Pimentel es el escenario de esa saga reconstruida con la explosión objetual que pretende llenar los vacíos de la realidad. Así, Marcelo se complace con la pátina de los botones de plata de las antiguas libreas, o soñar con la hidalguía que simboliza el escudo de armas de la familia Pimentel; le gusta apreciar el brillo de los cubiertos de plata macizos, tallados con la corona de lises y las fuentes decoradas de heráldicas, las suntuosas vajillas con filos de cobalto y oro, los cristales de Bacarat y la mantelería con encajes de Bruselas y Venecia. Pero Pimentel, que admiraba su raza de conquistadores (1932:121), (…) no tenía pasado ni amaba el ayer que había sido suyo, cuando soñaba, soñaba con otras vidas, con otros pasados que hubiera querido para sí (1932:123).
En la biografía novelada, Memorias de Doña Eulalia de Borbón, Infanta de España, como habíamos dicho, Lamar se escabulle para re-escribir una historia que alivia su nostalgia de pasado, la que no pudieron llenar los patricios ilustrados, quienes cimentaron, además, la economía cubana. Lamar Schweyer se torna hipercrítico y no solamente crea a su aristócrata —auténtico— hastiado y sorprendido por la procacidad de la burguesía —de los nuevos ricos, como les llama—, sino que pone a hablar con nostalgia a los sirvientes, quienes colocan el meridiano moral de dos épocas que han entrado en crisis. Así Lorenzo, de quien mucho toma Miguel de Marcos en su Papaíto Mayarí (1947), se nos presenta en una seriedad intencionada:
(…) experto batidor de cocktailes y alquimista de fórmulas complicadas. Severo, erguido a pesar de sus años, silencioso, con las manos de un negro brillante como si fuera pulido, ya con algunas canas color ceniza en la lana de la cabeza arrugada (…).
—El doctor Acosta busca al señorito Marcelo.
Lo trataba así siempre a presencia de los ajenos a la casa, con el formulario antiguo, criollo y familiar (…) (1932:56),
o, la vieja Caridad y sus irreductibles sentencias, más propias de Rosa Sandoval —quien, por cierto, nunca llegó a decirlas—, que de una criada negra, cuyos antepasados no podían ser tan felices con los rigores del amo blanco:
(…) Aquí no se vive ya en familia y la casa es un hotel (…).
(…) hacía al hablar gestos maduros de tosco sentido profético y en su escaso conocimiento del mundo, percibía una sociedad cansada, desintegrándose con un eclipse total de sus viejas fórmulas severas y hasta de sus convenientes prejuicios. (…) La negra era como un remordimiento (…) Por ella hablaba la vieja casa Pimentel, dando su último grito en las severas familias criollas (…) (1932:66).
Sin embargo, el sirviente nipón de la finca «Eulalia» del profesor Maret, donde se producen los hechos que provocan el clímax de la novela, es el matiz de exotismo y enigma que ve los excesos de la orgía, sin que nada lo perturbe, como una esfinge (…) que tantas cosas había visto (…). Con los ojos oblicuos, sin contraer un solo músculo, sin sonreír ya, miraba impasible. Parecía que por él miraba el viejo Oriente sabio y pervertido con sus cinco mil años de refinamientos, llenos de genuflexiones, impenetrable y gastado (1932:148, 154).
La roca de Patmos es una novela de liquidaciones, de maneras escriturales y de discursos decadentes, que afinan con las vertientes naturalistas que fundamentaron los estudios biosociales y que penetran la literatura, en algunos casos, con el lenguaje de la clínica y en otros con el pensamiento de la frustración, que permeó las creaciones de las primeras décadas republicanas.
En el caso de Alberto Lamar Schweyer, La roca… da una vuelta de tuerca en su posición crítica y se instala en un pensamiento apocalíptico que construye sus mitologemas para contrarrestar un mundo en evolución, donde autor y obra han quedado rezagados.
Aun desde la negatividad de su preceptiva histórica y de su práctica discursiva, La roca de Patmos de Alberto Lamar Schweyer es un imprescindible testimonio de época, pues significa otra de las voces del espacio republicano, que dialoga en la dialéctica nacional. En estas páginas el estudioso encontrará una de las versiones menos usuales de la identidad y de la Historia, aunque no por ello menos importante, que inspira a profunda reflexión. Para el lector, será una novedad, que le permitirá conocer con aire croniquil —como decía Jorge Mañach— un folletín reanimado por escarceos eróticos de subido tono, intrigas, modas y modos, de los cotos cerrados de la alta burguesía cubana y su reacomodo dentro de la Modernidad.
Adis Barrio
Referencias:
Agramonte, R. (1927): La Biología contra la democracia. Ensayo de solución colectiva. Imprenta La Milagrosa, Habana, 238 p.
Cairo, A. (1978): El Grupo Minorista y su tiempo. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 244 p.
———— (1993): La Revolución del 30 en la narrativa y el testimonio cubanos. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 431 p.
Edwards Vives, A. (1936): La fronda aristocrática en Chile. Ediciones Ercilla, Santiago de Chile, 245 p.
Lamar, A. (1927): Biología de la democracia. (Ensayo de sociología americana). Editorial Minerva, La Habana, 143 p.
———— (1932): La roca de Patmos. Novela. Carasa, La Habana, 199 p.
———— (1922): Las rutas paralelas. (Crítica y Filosofía). Prólogo de Enrique José Varona. Imprenta El Fígaro, La Habana, 208 p.
Núñez Vega, J. (digital): Ascenso y decadencia de la utopía racial.
Quiza, R. (2000): Fernando Ortiz, los intelectuales y el dilema del nacionalismo en la República (1902-1930), en Temas, No. 22-23, julio diciembre. Número extraordinario. Nueva época, p. 46-55.
Roig de Leuchsenring, E. (1961): El Grupo Minorista de intelectuales y artistas habaneros. Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, 47 p.
Vallenilla Lanz, A. (1929): Cesarismo democrático. Estudio sobre las bases sociológicas de la constitución efectiva de Venezuela. Segunda edición corregida y notablemente aumentada. Tipografía Universal, 349 p.