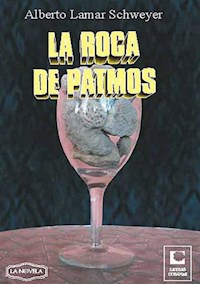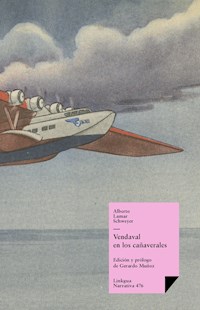
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
"La novela Vendaval en los cañaverales de Alberto Lamar Schweyer espacializa a la aristocracia cubana para hacerla confluir con la corporación azucarera: el propietario Goldenthal se pasea en su yate por las costas de Brasil, el inversionista Ducker mantiene una conversación desde su oficina en uno de los rascacielos del Financial District de Nueva York, Kenyon y McDonall ejercen de burócratas de la compañía en la isla, Oscar Arias y Márquez se ocupan de dar órdenes en el cañaveral. Los personajes de Vendaval en los cañaverales se mueven como piezas desengranadas, aunque cómplices de la maquinación de Goldenthal Sugar Company. Vendaval en los cañaverales quizás pueda leerse como un ejercicio de autocrítica por parte de una inteligencia comprometida con la fatalidad del aventurismo político en el seno de una historicidad desorientada tras la pérdida de su destino. Si Vendaval nos sigue interesando todavía hoy, más allá de su inscripción en su particular momento histórico, esto se debe a la proyección de una mirada sobre el cuerpo fracturado de la nación cubana. Y es en este sentido temporal que su actualidad pertenece no solo al pasado sino también al presente." Gerardo Muñoz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Lamar Schweyer
Vendaval en los cañaverales Edición y prólogo de Gerardo Muñoz
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Vendaval en los cañaverales.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de la colección: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9897-468-3.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-622-2.
ISBN ebook: 978-84-9897-467-6.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Prólogo: Avestruces en Niza Gerardo Muñoz 9
Capítulo primero: Cubanos en Niza 37
Capítulo segundo: Los ojos de Argos 57
Capítulo tercero: Paulette, burguesa de París 77
Capítulo cuarto: Hastío en los meridianos 85
Capítulo quinto: La tela de los destinos 89
Capítulo sexto: Las almohadas de piedra 103
Capítulo séptimo: La amarga caña de azúcar 117
Capítulo octavo: Las cuentas del Rosario 131
Capítulo noveno: El panal de las lujurias 139
Capítulo décimo: Vendaval en los cañaverales 149
Capítulo décimo primero: Duda bajo las estrellas 165
Capítulo décimo segundo: El pentágrama de acero 179
Capítulo décimo tercero: Los guiños de la Torre 189
Capítulo décimo cuarto: Bajo la cruz de Sur 199
Capítulo décimo quinto: Un mundo en marcha 211
Capítulo décimo sexto: El grito sin eco 223
Capítulo décimo séptimo: La sed inextinguible 241
Capítulo décimo octavo: El nudo en los caminos 251
Capítulo décimo noveno: Hacia las vides amarillas 265
Capítulo vigésimo: La sombra de los palmares 279
Capítulo vigésimo primero: La fuga de las quimeras 289
Capítulo vigésimo segundo: El último clavel 303
Prólogo: Avestruces en Niza Gerardo Muñoz1
Vendaval en los cañaverales (1937) es la novela de un derrotado político. Escrita en la ciudad de Nueva York, no es dato menor o circunstancial, que se publique en el mismo año en que José Lezama Lima diera a conocer su primer poema «Muerte de Narciso», en el que encaraba de manera nítida la tierra baldía del tiempo histórico insular. Pero si «Muerte de Narciso» es el primer cuaderno de un joven poeta católico, Vendaval es el último relato de un intelectual reaccionario que cargaba con el peso de la culpa y la ira. A pesar de haber sido rotulado como «el traidor» del Grupo Minorista, al entregarse al régimen de Gerardo Machado en calidad de secretario de prensa y autor de una defensa de la razón dictatorial con el ensayo Biología de la democracia (1927), el pintor Marcelo Pogolotti diría años más tarde que Vendaval fuera acaso la más sobresaliente novela de la época:
unos tres años de la caída de Machado produjo la mejor novela que se había escrito hasta entonces en Cuba. Vendaval en los cañaverales, pese a que la misma se resienta de la posición contradictoria del autor y del régimen funestamente paradójico al que sirvió […] sacrificaba a los pequeños hacendados del país en bien de los poderosos de fuera. Con todo, el libro está cuajado de verdades contundentes.2
Algo que también confirman las reseñas publicadas inmediatamente tras su aparición en La Habana.3 En realidad, la trama central de Vendavalparecía transcribir el emblemático cuadro Paisaje cubano (1933) del propio Pogolotti, donde aparecen retratados todos los actores del complejo azucarero en una precisa estructura jerárquica: los abultados burgueses con sombreros de copa instalados en la parte alta del cuadro, los campesinos sin rostro cortando caña en el fondo, y, en la parte central, miembros del ejercito nacional con rifles al hombro cercando el perímetro del ingenio. Hasta el final no es posible certificar el sentido de la «totalidad» propio de una novela realista, ya que Vendaval yuxtapone la atmosfera productiva de la isla con una reconstrucción del mundo burgués de expatriados latinoamericanos en los alrededores de Niza y la Riviera francesa. Esa contraposición y distancia simbólica le permitía a Lamar introducir elementos de comicidad propios de las transgresiones de una clase que se definía, como veremos, a través de un pathos entregado a las complacencias destructivas de la abstracción.4 No hay que olvidar que el propio Lamar, matancero, pertenecía a esta clase.5 De ahí que, en más de un sentido, Vendaval pueda leerse como un ejercicio de autocrítica por parte de una inteligencia comprometida con la fatalidad del aventurismo político en el seno de una historicidad desorientada tras la pérdida de su destino.6 Si Vendaval en los cañaverales nos sigue interesando todavía hoy, más allá de su inscripción en su particular momento histórico, esto se debe a la proyección de una mirada sobre el cuerpo fracturado de una nación tardía. Y es en este sentido temporal que su actualidad pertenece no solo al pasado sino también al presente.
Vendavalnarra una intriga obrera en los convulsos años treinta que trastocaría el complejo azucarero cubano y el corazón de la acumulación exportadora, convulsionando la política de las últimas dos décadas de la República.7 Imaginando una especie de aleph en el caribe, podríamos decir que el dispositivo azucarero en Vendaval en los cañaverales aparece espacializado en un grado tal que los propietarios de la corporación Goldenthal Sugar Company se encontraban en todas partes y en ninguna. De ahí que la novela quiera poner de relieve un sentido de supervivencia, que contrasta con la aparición ruda de lo telúrico que emerge en las últimas páginas. Al igual que la primera novela La roca de Patmos (1932), no es menos significativo que estemos ante una modalidad de escritura que busca dar forma a la crisis del destino cubano entendida como derrota espiritual de las élites cubanas. El melodrama ponía de relieve los procesos abstractos de esa subjetividad entregada al narcisismo y al espectáculo de una forma de vida decadente, extra terram.
Pero a Lamar Schweyer no le interesaba solo reconstruir el melodrama de las costumbres y los hábitos psíquicos de esta clase extraviada en el paisaje mediterráneo. Y en este sentido difería de La roca de Patmos. Lamar también buscaba desplegar un mosaico que diera verosimilitud a la crisis de toda una generación arrojada a una banalidad que la volvía incapaz de hacer frente a los dilemas materiales del país y su «sentido histórico». Este punto ciego no dejaba ver que la posibilidad de revolución siempre estuviese a la vuelta de la esquina, portadora de un polemos político, y a la espera de un mesianismo como única vía de salida. De ahí que las revoluciones, como pensaba Lamar, no serían otra cosa que el sobrevenido de esta torpeza que retardaba el síntoma de una flaqueza moral y que solo veía en el dinero el emblema provisional de su universo espiritual. Pero el dinero es un mito débil, o casi un anti-mito, sobre todo cuando no tiene pretensiones de «universalidad»; esto es, cuando carece de la capacidad de integrar las clases subalternas a los dispositivos del gobierno. La enseñanza de la revolución —es aquí donde el autor discute con el secretario de estado Orestes Ferrera— ya no era posible a través de una aplicación basada en la mea patria de una dictadura comisarial a la manera del paternalismo vicario del general Machado.8 Esta es la razón por la que anteriormente decíamos que este es el documento de un derrotado; pues es, ante todo, la derrota de una apuesta dictatorial como vía de impulso de un proceso de aceleración nacional dotado de sentido histórico, universal y homogéneo. La dictadura solo podía resolver problemas puntuales y de naturaleza excepcional, pero no podía hacerse cargo de una crisis que cuestionaba lo más hondo de la composición subjetiva del espíritu burgués. El «vendaval» al cual aludía la novela desde el mismo título (y que décadas más tardes regresará en una metáfora climatológica como el «huracán en el azúcar»)9 remitía a la crisis terminal de una clase que dejaba de ser heroica y que solo podía reconocerse en las neblinas de Promenade o en el espejismo azul del mediterráneo.
Para dramatizar este conflicto, Lamar ambienta gran parte de la novela en Niza y en los alrededores de la Riviera francesa, donde un grupo de expatriados cubanos, aristócratas franceses, e inversionistas españoles, coinciden en la vida nocturna de los cabarés y casinos de la época. Los placeres, cuchicheos, conquistas amorosas y adulterios adornan sus días y noches. Walter Benjamin, que esos mismos años escribía de Niza, concebía la temporalidad de ese mismo espacio como la consagración de un verdadero estado de excepción.10 Ese ambiente de enajenación era el propio de una vida anárquica, carente de todo orden, ajustado a los anhelos aristócratas renuentes a ser gobernados. Es por ello que podemos hablar del espacio carnavalesco como transgresión del nomos; una ley de la tierra que termina imponiéndose de manera violenta al final de la novela. En efecto, en las primeras cien páginas de Vendavalla política no es otra cosa que la ruina del objeto perdido que producía una melancolía afectuosa. El spleen y aburrimiento dibujan el contorno psíquico de la clase expatriada. La interioridad de los sujetos claramente no pertenecía a lo terrenal, por eso las continuas descripciones del cielo estrellado de la noche mediterránea, que recuerdan los experimentos de lʼéternité par les astres de Auguste Blanqui, donde la alquimia del dinero ha sido trasmutada en un polvo astral de un cielo inmutable. Al preferir no exponerse a ningún trascendental, el dinero se divorciaba de la imaginación, retrayéndose a una perfecta geometría de pasiones etéreas.11 El comienzo mismo de la novela ya nos prepara para un proceso de abstracción que pronto será interrumpido por el acontecer de una huelga que está teniendo lugar en un cañaveral situado en la lejana isla del Caribe:
Los ojos se le llenaron de luz y de azules quedándose fijos en el preciso horizonte. Abrió la boca y aspiró con fuerza como si quisiera que por garganta y nariz entraran igual que por la mirada, los encantos del Mediterráneo… Gonzalo Maret llegaba a la conclusión de que el mundo, que amaba variado y disímil, resultaba igual en todas partes.12
La anodina abstracción del mundo burgués producía un semblante que era recogido por las miradas ajenas a un principio de realidad estable. El mundo de la abstracción de esta comunidad era profundamente indeterminado no por la recreación de los ambientes y sus fruiciones, ni por el eterno retorno del tiempo del ocio que borra la división del trabajo en función de una ensoñación utópica. El proceso de abstracción era la antesala de un relato cuyas condiciones materiales, concebidas para la liberación del tiempo de la vida, debían ser excluidas del orden de lo narrable para poder construir el tiempo excepcional e indeterminado de sus vidas. La abstracción, en este sentido, no es la fuga poética de la realidad hacia un plano de la experiencia, sino más bien la imposibilidad de que la vida y su horizonte de expectativas pueda generar condiciones de equilibrio.13 Esto mismo es sugerido en la novela: solo en el momento en que la plena soberanía de la corporación Goldenthal Sugar Company se percibe como amenazada, y la crisis empieza a tener efectos materiales, esta irrumpe en el universo compensatorio de lo abstracto. Lamar Schweyer construye esta caída progresiva de una manera no frontal, casi elíptica. Así, en una secuencia en la cual el secretario del magnate Goldenthal se dirige a enviar un telegrama a Nueva York, dice:
Mientras Levine subía para redactar el cable con premura encomendado, dejando a su sobrina repartir sonrisas y prosodias francesas a un grupo de argentinos en vacaciones, se aisló sobre una ventana costanera a mirar las estrellas. Frente al hotel, gran curva alerta punteada de luces, la playa de Copacabana dilatada y soberbia con el ancho arenal le hacía pensar en una Niza vista con cristales de aumento duplicadas las proporciones. Detrás del paisaje nocturno, la noche llena de estrellas brillantes era como una capa de taumaturgo. Allí lejos, como sombrío que enmarcan las estrellas, el Corcovado se iluminaba coronado de luces para dar envidia al Pan de Azúcar en sombras.14
La constelación del Pan de Azúcar en el cielo comenzará a arder en el cañaveral de la tierra. La huelga descompone la mediación entre el orden de la vida en el firmamento y la existencia meramente extractiva y telúrica. Vendaval en los cañaverales escenifica el nihilismo cosmopolita de una élite en el momento en que se hace ver como el síntoma de la crisis terminal de una patria sin rumbo definido. El personaje central de la novela, Gonzalo Maret, un médico, solterón y mujeriego, encarna ese mismo patriotismo, experimentado, quizá, a destiempo, que ahora aparece como la figura sacrificial huérfana de toda heroicidad. Como es obvio, esto no se debe a que la patria haya desaparecido, sino a que la moral burguesa era incapaz de construir un equilibrio en el contrato social, a pesar de sus buenas e inmejorables intenciones. En otras palabras, no se dan las condiciones a la hora de establecer una clase burguesa, que permanezca atenta a las transformaciones materiales que, de manera contingente, van surgiendo en el devenir de la historia. Esta falta de racionalidad es propia del viajero cuya tendencia a la desrealización, solo podía compensarse mediante un narcisismo desprovisto de toda objetividad. La comunidad, voluntariamente exiliada en los mares de Niza, improvisaba un tipo de anarquismo que negaba todo sentido histórico. En un momento de la novela, escribe Lamar:
La colonia cruza por todos los caminos, se mueve elástica y sinuosa, pero es siempre la misma, con igual espíritu, con las mismas preocupaciones. Se diría que la mayor parte de los viajeros de América no se desplazan para ver cosas nuevas, sino para encontrarse unos con otros, sobre un fondo distinto. Todo resbala sobre ese espíritu, hechos, paisajes y cosas. Los clanes subsisten, naturalmente y las divisiones de posición social apenas se liman y atenúan con la distancia, al estrecharse el círculo. Aristócratas improvisados, burgueses enriquecidos, explotadores de la política, se mezclan sin soldarse y se vigilan, acechándose para afilar flechas al regreso.15
El «clan» era la mejor expresión de la imposibilidad de dar forma de una comunidad nacional moderna. Esta espiritualidad improvisada también fue percibida con lucidez por un intelectual de la época, Enrique Gay Calbó, cuando equiparaba el ethos cubano con el avestruz, esa ave exótica que, para esquivar los conflictos de la realidad material, mete la cabeza bajo la tierra y se ve obligada a actuar bajo los dictados de la improvisación. En su programática conferencia «El cubano, un avestruz del trópico» (1938) advertía:
El cubano es un avestruz nacido y criado en esta isla tropical… es el avestruz que esconde la cabeza bajo el ala en la arena, para no ver el peligro, para no enterarse de las realidades en torno, para vivir sin darse cuenta de las innúmeras asechanzas que lo rodean.16
En efecto, la vida en la lejana Niza encarnaba la pérdida absoluta del territorio, por lo que se carecía de un principio de realidad abierto a la dimensión insondable de la contingencia. La condición de avestruz era homologable al sentido de enajenación, tan bien captado por Jean Vigo en su cortometraje À propos de Nice (1930), en el que, a través de un montaje, yuxtaponía una anciana con un enorme abrigo de plumas con un solitario avestruz que, durante apenas unos segundos, se encuentra completamente desorientado entre las masas, plagadas de turistas, del Promenade. Vigo recogía con su lente algo solo capaz de ser percibido por el espectador atento: a saber, que el avestruz no es solo la especie que voluntariamente se lanza por la ruta del absolutismo de la irrealidad, sino que es también un estado de ánimo que no puede organizar las relaciones entre subjetividad y racionalidad de una manera satisfactoria. Y este es el drama de las naciones tardías, como aludíamos antes; un drama que se extiende bajo la apariencia de una compensación con respecto a la quiebra del principio de realidad. En Niza, esa realidad devenía un autentico estado de excepción, cuya extensión del tiempo anómico, tal y como lo intuía Gay Calbó, exponía a la comunidad a merced «de un mesianismo absurdo e improvisador».17 En Vendaval, Lamar es consciente de que un estado de excepción político —esto es lo que argumentaba en sus ensayos Biología de la democracia (1927) y La crisis del patriotismo (1929)— no era capaz de redimir una compensación duradera al estado dramático de una clase social de avestruces. El golpe contra el general Machado ponía fin a esa aventura. Por eso el destino que narraba el derrotado en Vendaval era el de una tragedia sin fuerza trascendental, es decir, desprovista de un mínimo moral legítimo, cuyo único atenuante, propio de la mentalidad de la nación tardía, se encontraría en una postura melancólica, que buscaba salidas impolíticas y sin divisas en el principio de realidad.18
Los avestruces de Niza encontraban el hueco no en la tierra, sino en el mar. Y el mar, como sabemos, es el espacio anómico por excelencia, pues es la gran pista de piratas, de lo indivisible, y de lo infundamentado. El topoi marítimo carece de una noción de límite para la organización del derecho (nomoi).19 En efecto, los dos hilos narrativos de la novela son reducibles a la topología específica de la diferencia entre mar y tierra. Por un lado, el mar es el espacio de desplazamiento de la burguesía sobre un mismo cielo: de París a Niza, de Nueva York a Miami, de La Habana a las costas de Brasil. El proceso de desrealización se confirma a partir de los múltiples desplazamientos que hace posible, pero siempre como excedente de lo telúrico. Es en este sentido que la novela pudiera ser leída como un relato de viaje, aunque a diferencia de la narrativa viajera clásica, aquí no se dan las técnicas de saberes y experiencias de observación típicas del esfuerzo etnográfico burgués dotado con un sentido autoconsciente de lo que ve.20 Igualmente, esto confirma la tesis del narcisismo carente de un principio de objetividad. Este efecto crepuscular era lo que Lezama buscaba dejar atrás desde la fuerza de la transfiguración del poema contra los narcisismos:
Si atraviesa el espejo hierven las aguas que agitan el oído.
(...)
Ya traspasa blancura recto sinfín en llamas secas y hojas lloviznadas.
(...)
Así el espejo averiguó callado, así Narciso en pleamar fugó sin alas.21
Lo cabal de este gesto poético en 1937 consistía en apartar la pulsión titánica que pronto se volvería trágica en los afanes de la política.
En cambio, en la tierra colorada de Vendaval, sudorosos campesinos conspiran en el cañaveral y entierran a sus muertos. Aunque la novela también trabaja con la tipología de la clase profesional (Gonzalo Maret es doctor y Óscar Arias es el contador de la Goldenthal Sugar Company), Lamar opta por representar esa clase como un grupo que vive en ultramar y de ese modo se inscribe en una suerte de temporalidad asimétrica con respecto al conflicto telúrico. Así, Vendavalespacializa la clase aristocrática para hacerla confluir con la corporación azucarera: el propietario Goldenthal se pasea en su yacht por las costas de Brasil, el inversionista Ducker mantiene una conversación desde su oficina en uno de los rascacielos del Financial District de Nueva York, Kenyon y McDonall ejercen de burócratas de la compañía en la isla, Oscar Arias y Márquez se ocupan de dar órdenes en el cañaveral. Para Lamar este montaje cubano de la planetarialización del capital tiene el coste de abandonar todo indicio de conflicto social.
Los personajes de Vendaval se mueven como las piezas desengranadas, aunque cómplices con respecto a la maquinación de Goldenthal Sugar Company. Gonzalo Maret —que ha vivido ya los mejores años de su vida y que se mide a través de sus conquistas amorosas— ve en el conflicto de la huelga una oportunidad para amortizar las viejas deudas de su vida inauténtica tomando distancia de su spleen. De ahí que lo que Gonzalo Maret no consigue con Paulette, una dama francesa de la que se enamora en Niza, lo intentará después en su mediación entre Otero, un jornalero comunista y líder de la huelga general, y los representantes de la transnacional Goldenthal. Gonzalo Maret comparte con Otero el desprecio por las paradojas de la burguesía:
Yo no comprendo la burguesía altanera, como no entiendo la democracia, que es su producto más específico. Quiero un mundo, o lleno de jerarquías como la Iglesia o un régimen llano, igualitario. Venimos de lo uno y vamos a lo otro.22
Se trata de la descripción de un interregnum, un agujero en el suelo mismo del tiempo histórico.
El decoro ético de Gonzalo Maret es similar a la del dandy que experimenta su grandeza a partir del provecho que le va generando su decadencia. Es notable que la decisión de Gonzalo Maret de volver a Cuba con el fin de involucrarse en el conflicto no responda a una transformación autoconsciente. En realidad, su defensa es radicalmente chestertoniana, ya que una vez en la isla logra decir:
Usted sabe bien que soy socialista, que es hoy día ser conservador. Pero hablaré con los comunistas y me parece que podremos llegar a un acuerdo, ¿y si buscáramos una línea media entre lo que piden y lo que se les puede dar?23
Gonzalo Maret defiende a los comunistas no porque sean comunistas, sino porque, al defender a los comunistas, en realidad está defendiendo el último resto de un patriotismo ligado a la tierra en manos que aquellos que ya han dejado de tenerla. Lejos ya de los membretes positivistas que desplegaba en La crisis del patriotismo (1929), Lamar Schweyer ponía en boca de Maret una defensa democrática del patriotismo articulada sobre la conservación de la tierra contra todos los procesos mentales de abstracción:
La patria no es una abstracción, sino una realidad confortable y solo son patriotas los pueblos bien instalados y los hombres que sienten la ventaja de la ciudadanía. De ahí que, entre nosotros, generalmente, el sentimiento patriótico está circunscripto a la clase que gobierna porque —agregó poniendo dolo en el tono amargado de la voz— para el guajiro, ¿qué diablos es la patria? Se le habla de ella, y se le quiere exigir que la ame, ¿pero esa patria qué es lo que da a cambio? Mala escuela para el hijo, mal camino a la carreta, y una ley implacable que exige sin retribuir. Si necesita dinero para refaccionar la cosecha de caña, de tabaco o de café, ha de ir a un banco extranjero que, como no tiene por qué ser sentimental ni patriota, le cobra crecido interés. Si se enferma, necesita buscar un político amigo que lo recomiende al hospital vecino, en donde, cuando al fin consigue cama, no tiene medicinas, ni comida, ni nada. ¡Patriotismo, vaya una farsa!24
La cuestión fundamental para Lamar tenía que ver con la brecha abismal entre la idealia de la aspiración patriótica y el despliegue de las formas de desintegración social por las cuales una nación tardía se mostraba incapaz de darle forma a las fuerzas materiales de la vida en común.25 Si algo queda claro en Vendaval es que la explotación no está organizada en torno a una contradicción central, sino más bien en la manera en la que la dominación aparecía irremediablemente como último horizonte de una experiencia de la forma social de la fuerza de trabajo. Ya por aquellos años, Ernst Jünger escribía en El trabajador:
La nueva problemática a la que el agricultor se ve sometido tiene para él, lo mismo que para el trabajador industrial, esta formulación: o ser un representante de la figura del trabajador o perecer.26
Gonzalo Maret jamás mostraría interés por los trabajadores, lo que hace de su error psíquico todo un síntoma. Por eso su sacrificio último alimenta el nihilismo de un tipo social ajeno a las nuevas dinámicas de la movilización obrera. Esto explica no solo el hecho de que Gonzalo Maret carezca de estrategia para generar un contrato social con los jornaleros en huelga, sino también de su autopercepción como hombre derrotado. En otras palabras, Gonzalo Maret representaba existencialmente el «alma bella» que, buscando justicia, solo trataba de expurgar viejos vicios y desequilibrios. El melodrama de la primera parte de Vendaval encubría la pulsión por la que el espíritu se autorreconoce como débil después de someterlo a una performance sacrificial. Lamar no indaga a fondo en la psicología de sus personajes, pero sí llega a explicitar el retorno de Gonzalo Maret a la isla:
pagaba pecados viejos. Para opacar remordimientos se sirvió más whiskey. Volvió a pensar en la huelga y se le amargó la nostalgia. Empezaban los fracasos que en Niza presintió la mañana en que Mariíta no lo llamó por teléfono. Por vez primera el amor lo había conmovido y por vez primera una mujer lo había abandonado antes de darle el último gramo de ilusión puesto en ella.27
La participación de Gonzalo en la disputa entre campesinos y administradores de la Goldenthal Sugar Company responde a esta grieta abierta por un deseo fallido, y, por lo tanto, a una pulsión de muerte que solo puede llevar al sacrificio vacío que conduce a un deseo de patria. La «crisis del patriotismo» se escenificaba en Gonzalo Maret, un ente que expresaba el fin de la heroicidad y de la trascendencia política como pro patria mori. El momento de su inmolación sería incapaz de orientar un nuevo destino. Sabemos que para Lamar solo el poeta, genial portador del ethos latino, podía llevar esa tarea a cabo, pero nunca un doctor burgués como Gonzalo Maret cuyo otoño de la vida le hacía perseguir los sinsabores de la lucha política.28 De este modo, el nihilismo patriótico, no solo se debía al paternalismo proto-estatamental del complejo industrial azucarero, sino que se cifraba en las equívocas voluntades que han sido llevadas a figurar un destino al que habían contribuido a proscribir. En la política no hay intrigas, como tampoco hay medias tintas en un patriota indeciso. Lamar veía asomarse la crisis de lo nacional desde un horizonte sacrificial, donde la muerte ya no genera la síntesis de una forma redentora superior.29 Por eso la lección de Vendavalconsiste en poner en evidencia los límites del mundo burgués de espalda a la tierra. Pero también la novela termina incidiendo en la manera en que ambas figuras de la modernización desigual cubana (el burgués mujeriego y el campesinado infeliz) no dejan de alimentarse de una misma catástrofe: la aspiración inútil de una patria imposible. Dicho en otros términos, si por un lado Gonzalo Maret termina acribillado por una bala de Oreste, esa muerte vendría a ser el equivalente de la muerte de un niño jornalero que Lamar Schweyer describe en unos capítulos anteriores para representar la comunidad campesina:
Democracia campesina, en el velorio del niño olvidado en su caja blanca, se reunía el vecinaje, sin distinción de razas, ni de posición social. Junto a Manengue paria, Valeriano propietario de una pequeña finca, cuyas cañas molía el central y con los macheteros, los mayorales de algunas colonias vecinas y los rurales galanteadores y Veguita, jornalero del batey. Por igual nivelaban la muerte y la ignorancia. ¡Y Viñas, el hombre de la ciudad, soñando conmover aquellos espíritus opacos!30
Siguiendo una línea similar, el único destino posible sería el de una democracia campesina que anunciaba un futuro a la manera de un funeral colectivo de espíritus opacos. Vendaval en los cañaverales invita a una lectura elaborada no ya en función de la heroicidad mesiánica, sino a partir de esa democracia más allá del tiempo histórico privilegiado por las máquinas de la transculturación y sus historiografías compensatorias. Pero la nación tardía, desde su impotencia y absolutismo encarnado, solo podía llevar a un desprecio de la democracia. Y esta postura antidemocrática ahora se definía, desde los ripios de un nietzscheanismo enemigo de las energías de la división de poderes, contra el equilibrio necesario para organizar la realidad. El angosto horizonte sacrificial anunciaba la hora decisiva de la patria como fundamento teleológico, ya no para la consolidación de una forma de estado, sino para acelerar las energías vinculantes entre pueblo y carisma que conducen a apuestas claramente marcadas por un gnosticismo providencial.31 Establecer una comparación con Lezama nos permite entender un ensayo como La crisis del patriotismo (1929) en todo su despliegue sintomático. Allí Lamar Schweyer escribía:
El patriotismo cubano, que no responde ya a una tradición unilateral y no arraigada en sentimiento de cubanidad tenía que traer y así ha sido, la claudicación del espíritu republicano. […] Hay en la democracia un error de fundamento, difícil por otra parte de contrarrestar. Es la conspiración de un cierre de circunstancias políticas para debilitar la tradición… La división de poderes, la extensión y la reducción de la responsabilidad que hay en el régimen del gobierno popular, la demasiada división de la autoridad, que trae consecuente una división de responsabilidad, crean un influjo psicológico que atenúa la tradición y solicita el espíritu hacia la exigencia de la inmediatez. En aquellas que como Cuba carecen de esa tradición cristalizada en el tiempo.32
En La crisis del patriotismo Lamar aún podía manejar una teoría nietzscheana, en la que prima una concepción heroica de inversión, la propia de un ideal político común avalado por minorías hegemónicas; en Vendavaleste ideal encuentra su destrucción efectiva tanto del lado burgués de Gonzalo Maret como de los campesinos explotados. Este final dejaba ver los límites de la alianza nacional dentro del contrato social, no solo al desvincularse de toda mediación salvífica de la crisis nacional, sino también al poner fin, a nivel meramente formal, toda posibilidad alegórica de la realidad histórica. De esta fisura solo podía brotar una energía trágica, que llevara a la ruina la postura objetiva en el seno del proceso de abstracción de la forma social. Como sucede en la parte final, el único equilibrio posible y legible era el camino de «la muerte y la ignorancia».33 De modo que la síntesis resulta obvia: el cadáver de Maret no podía fundar comunidad ni dar paso a la representación típica de un mito; más bien se entregaba al vacío propio de la imposibilidad de la comunidad a la que buscaba redimir. En el momento de su entrega, el ciclo de la historia ha sido cerrado, y la apuesta por el destino ha vuelto a naufragar, esta vez sobre una heroicidad carente de apoyo totémico, a pesar del misterio originario que constituye todo asesinato colectivo.34 La condición de avestruz, propia del ethos burgués, también se hace evidente en la sustitución de la posición excéntrica constitutiva de una organización isonómica en la que la dimensión irreemplazable de una persona genera una patología circular entre héroes y traidores, revolución y reacción, gnosis y abismo. El avestruz y el narcisismo son las dos figuras somáticas que emergen como producto de la indisponibilidad de la postura excéntrica ante el peso absorbente de la realidad.35
Esquivar absolutamente la realidad como el avestruz o perderse en el punto infinito del «yo» como Narciso, son los dos polos diferidos de una mirada que daba acceso a la revolución como el mecanismo de sacrificio propio de todo cierre de una nación tardía. El futuro no guardaba otro horizonte compensatorio para la naturaleza de los avestruces que, una vez descolocados ante el espectáculo de Niza, ya nada sabían de la administración del conflicto constitutivo de la tierra. Así, el asesinato de Gonzalo Maret con una bala en el pecho, desnarrativiza la producción simbólica de la historia llevando toda noción de política a una stasis revolucionaria, ahora ya naturalizada, cuyo corazón mortífero y mesiánico no ha cesado de renovarse hasta nuestros días.36 Negar el «civismo burgués» ya no podía aspirar a un deseo democrático, sino más bien a simpatías románticas por salidas absolutas o dictatoriales.37 Cuando al final de la novela Gonzalo Maret cae sanguinolento ante la turba en armas, ya ha dejado atrás toda economía fundadora de legitimidad patriótica, entendida como el derecho de las naciones a establecer un arché que oriente y anticipe perspectivas deseables de destino.38 El cadáver de Gonzalo Maret, «boca bajo en la tierra»,39 agujereaba el contrato social de la comunidad y nos dejaba tan solo con el cuerpo «inmundo» como la marca del final de una alianza, la que se da entre una élite portadora de legitimidad y una clase trabajadora atrapada en espejismos presentistas.40Vendaval en los cañaverales da forma a esta parálisis, llena de síntomas, y que por ello resiste a una síntesis integral. Por esta razón tampoco la condición de una «cubanidad negativa» era capaz de estabilizar un horizonte histórico normativo.41 El presente, convertido en un verdadero páramo para la naturaleza criatural del avestruz, podía evitar los contornos del paisaje, pero solo a cambio de entregarlo todo desde una inocencia caída, definitivamente entregada a un tiempo de tragedia.
A Pastor, que me domó un potro;
a Caraballo, que me regaló un perro;
a todos los buenos hombres
sencillos que viven en el
recuerdo de mi infancia.
París-Nueva York, 1918
Gerardo Muñoz enseña en el departamento de lenguas modernas de la Universidad de Lehigh, Pensilvania. Sus publicaciones más recientes son los libros Por una política posthegemónica, Santiago de Chile, DobleA editores, 2020, y el volumen colectivo de próxima aparición La rivoluzione in esilio: Scritti su Mario Tronti, Quodlibet, Macerata, 2020.
Marcelo Pogolotti: La República de Cuba a través de sus escritores, La Habana, Editorial Lex, 1958, pág. 116.
Ver César Rodríguez Expósito, «Alberto Lamar Schweyer. Vendabal en los cañaverales», Entre libros (apuntes bibliográficos), Editorial Cubanacan, 1944, págs. 151-153. Y de Virgilio Ferrer Gutiérrez, «Lamar Schweyer en París», Itinerarios: Temas Americanos, La Habana, 1938, págs. 84-88.
Seguimos aquí las pertinentes observaciones de Gianni Carchia en Retórica de lo sublime, Madrid, Editorial Tecnos, 1990: «La risa nace del sentimiento de impotencia de la vieja ley, como burla de un nomos deslegitimado. La risa es el espacio vacío de la regeneración que se constituye precisamente en un intervalo, entre aquel torbellino en que se anula el nomos (...) La risa carnavalesca nace, por tanto, como risa de la crisis. El carnaval no puede existir, en efecto, paralelamente a un nomos que continúe imperturbado su existencia… no puede haber auténtica comicidad allí donde el carnaval se convierte en estructura permanente de la existencia, allí donde se pierden los límites entre el nomos y su transgresión», pág. 153.
Sabemos poco de la biografía de Lamar Schweyer, pero sí nos consta que su familia precedía de inmigrantes alemanes y su padre fue un reconocido médico e inspector sanitario matancero durante los primeros años de la República, quien incluso llegó a participar en el Congreso de la primera legislatura de la República de 1902. Ver, Diario de sesiones del Congreso de la República de Cuba, Vol. 1, La Habana, Rambla y Bouza, 1902.
Tras el derrocamiento de Gerardo Machado en 1933, Alberto Lamar Schweyer se vio obligado a buscar exilio político en Francia. Un importante testimonio de su participación como asesor de la dictadura y de la intensificación del conflicto político puede leerse en sus memorias Cómo cayó el presidente Machado, Madrid, Espasa-Calpe, 1934.
Manuel Moreno Fraginals: «Plantaciones en el Caribe: el caso Cuba-Puerto Rico-Santo Domingo (1860-1940)», La historia como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y plantaciones, Barcelona, Crítica, 1999, págs. 59-82.
En una conferencia «Las enseñanzas de una revolución», La Habana, 1932, el secretario de estado de Gerardo Machado, Orestes Ferrera, aún creía en el principio patriótico como horizonte de orientación política: «Queda el camino franco, lleno de Sol, de la cooperación, de la armonía, de la buena voluntad, de la honorabilidad de todos, de la sinceridad, en una palabra, del patriotismo, porque tales conceptos, cuando se aplican a la unidad étnica y geografía que amamos y habitamos, se resumen en esta noble y alta expresión», pág. 71.
La metáfora del «huracán sobre el azúcar» coloreó el intento por legitimar todo el proceso de aceleración productivista durante las dos primeras décadas de la Revolución Cubana de 1959, como se puede ver en obras tan diversas como los artículos Huracán sobre el azúcar, 1961, de Jean Paul Sartre, el documental La Batalla de los diez millones, 1970, de Chris Marker, o la novela Sacchario, 1970, de Miguel Cossío Woodward.
Walter Benjamin, «Conversation above the Corso: recollections of Carnival-Time in Nice», Selected Writings: Volume 3, 1935-1938, Cambridge, Harvard University Press, 2002, págs. 25-31.
Sobre las pasiones y su configuración en los estados de ánimos y su efecto político, ver Geometría de las pasiones, México D.F., Fondo de cultura económica, 1996, de Remo Bodei.
Vendaval, pág. 35.
T. J. Clark entiende el proceso de abstracción en términos referidos a la calculabilidad homogénea del tiempo: «abstraction; social life driven by a calculus of large-scale statistical chances, with everyone accepting (or resenting) a high level of risk; time and space turned into variables in that same calculus, both of them saturated by «information» and played with endlessly, monotonously, on nets and screened, the de-skilling of everyday life.» Ver, Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism, Yale University Press, 2001, pág. 7.
Vendaval, págs. 200-201.
Vendaval, pág. 62.
Enrique Gay Calbó, El cubano, avestruz del trópico: tentativa exegética de la imprevisión tradicional cubana, La Habana, Publicaciones de la Universidad de La Habana, 1938, pág. 6.
Gay Calbó, «El cubano, avestruz del trópico», pág. 30.
En La nación tardía, Madrid, Biblioteca Nueva, 2017, de Helmuth Plessner se nos dice: «La inferioridad obliga a buscar salidas a las restricciones de su campo de juego político y económico. Puesto que esto no es posible mediante la simple revisión de los tratados… Un pueblo que no logre estabilizarse en su presente y que no esté protegido por una fuerte y arraigada tradición, como la que tienen las viejas naciones doctrinales, estará obligado a compensar conscientemente esta carencia. […] La circunstancia de haber devenido gradualmente y la compresión de la necesidad «orgánica» que prevalece en él incrementan el paso de las situaciones ya acontecidas; liberan la mirada de la razón, superior a todo charlatán revolucionario, silenciada en la realidad», pág. 112.
Curiosamente en el mismo año 1937 en que aparece Vendaval en los cañaverales, el jurista alemán Carl Schmitt publica un breve texto sobre el concepto de la piratería con el objetivo de iluminar las transformaciones del derecho internacional en torno a la división entre mar y tierra. Ver «The Concept of Piracy», Humanity: An International Journal of Human Rights, Vol. 2, 2011, págs. 27-29.
Este es el argumento sobre el proceso transculturador de la mirada del viajero, elaborado por Mary Louise Pratten Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, Londres, Routledge, 2007.
José Lezama Lima, «Muerte de Narciso», Poesía Completa, Sexto Piso, 2016, pág. 18.
Vendaval, pág. 66.
Vendaval, pág. 283.
Vendaval, pág. 268.
El historiador Louis A. Pérez Jr. comentando este momento en Vendaval ha captado muy bien esa brecha que es síntoma y realidad que pone en evidencia la imposible unidad entre patria y pueblo en la nación tardía: «These conditions placed immense pressure on prevailing forms of nationality, for it was uncertain that the material requirements around which national identity developed could be easily sustained through sugar exports. The ensuing gap between the ideal and the reality all but guaranteed to periodically plunge into crisis many of the dominant paradigms on which nationality was based». Ver, On Becoming Cuban: Identity, Nationality, and Culture, University of North Carolina Press, 2008, pág. 164.
Ernst Jünger, El trabajador: dominio y figura, Barcelona, Tusquets Editores, 2003, pág. 78.
Vendaval, pág. 178
El arcano intelectual de Lamar Schweyer tiene su base en una compresión de la herencia latina como contrapeso a lo que él percibía como decadencia espiritual del catolicismo español, así como del germanismo protestante. Algunas de estas tesis fueron trabajadas en La palabra de Zarathustra: Nietzsche y el espíritu latino, El Fígaro, 1923, así como en su última compilación de artículos sobre la Segunda guerra mundial Francia en la trinchera, Cárdenas, 1940. Esta postura es consistente con el ideal maurrista de las fuerzas latinas, así como con las lecturas del historiador italiano Guglielmo Ferrero autor de El genio latino y el mundo moderno, Vda. de C. Bouret, 1918, que Lamar había leído. Sobre los usos del pro patria mori, ver Ernst Kantorowicz, «Pro Patria Mori in Medieval Political Thought», The American Historical Review, Vol. 56, 1951, págs. 472-492.
La concepción sacrificial del héroe en Lamar es un tema que lo acompaña hasta su último texto, «El héroe» (1940) donde dice: «Héroe es aquel que, teniendo que perder, poco o mucho, sabe sacrificarse... Y héroe, de los grandes, el soldado desconocido, el anónimo, el que salió a combatirse en trinchera para defender lo que tenía y salvarlo para sus hijos». Ver mi «Alberto Lamar Schweyer: el arcano de un intelectual reaccionario», Alberto Lamar Schweyer: ensayos sobre poética y política, Bokeh, 2018, pág. 263.
Vendaval, pág. 237.
El mismo Lezama podía aventurar esta salida gnóstica ante lo que constituía, según lo definía en sus recuerdos sobre Pérez Cisneros, una época «henchida de politiquería, con un inútil y rampante subconsciente alborotado de pesadilla colectiva». En una entrada del diario aparecía esa salida: «No se puede decir que el cubano carezca de energía, de resolución. La tiene. Pero más que soluciones políticas, el país necesita un administrador, un contador público teocrático, místico. Una especie de contador público sacerdote, que ofrece a los dioses la energía monetaria acumulada en la hacienda nacional. Sin sentido histórico, ver, al menos, en qué forma podemos fortalecernos. Después veremos en qué forma esa fuerza se desenvuelve, labra su cauce, adquiere un sentido». Ver, José Lezama Lima, Diarios, Madrid, Editorial Verbum, 2014, pág. 87. También ver, «Recuerdos: Guy Pérez de Cisneros», Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, 2, La Habana, 1988, pág. 33.
Lamar Schweyer, La crisis del patriotismo: una teoría de las migraciones, La Habana, Editorial Martí, 1929, pág. 110.
Vendaval, pág. 237.
Sigmund Freud, Tótem y tabú, Madrid, Ediciones Akal, 2018, págs. 34-36.
Sobre la posición excéntrica del humano como función antropológica y su contingencia, sigo las tesis de Helmuth Plessner en Levels of Organic Life and the Human: An Introduction to Philosophical Anthropology, Nueva York, Fordham University Press, 2019.
Utilizo la noción de desnarrativización en el sentido empleado por Alberto Moreiras para apuntar no solo a la fisura que arruina la posible alianza entre Gonzalo Maret y los campesinos, sino también como fisura en la economía misma del texto, en la medida en que el asesinato viene de manos del deseo que acecha al propio Gonzalo Maret. Ese exceso de sentido sobre la economía textual, más allá de todo fundamento político o alegórico, desborda la estructura del sentido narrativo. Véase, The Exhaustion of Difference, Duke University, 2001. Sobre la relación temporal entre revolución y la estructuración mesiánica de la historia cubana, véase Writing of the Formless: José Lezama Lima and the End of Times, Nueva York, Fordham University Press, 2016, de Jaime Rodríguez Matos.
La seducción del espíritu burgués con la fuerza de la abstracción en una situación de desarrollo desigual termina por despreciar la propia cultura del «civismo burgués» que fomenta la división de poderes, como lo ha visto Odo Marquard. Ver, «Negarse a negar el civismo burgués», Individuo y división de poderes, Madrid, Editorial Trotta, 2012, pág. 36.
El agotamiento del sacrificio patriótico que pone en escena Gonzalo Maret sería la otra cara de la economía poética de Muerte de Narciso de Lezama, en la cual Rafael Rojas ha notado la insistencia de una imagen del devenir nacional, a partir de la tropología de la inmanencia del agua como nueva metafísica patriótica. Escribe Rojas en Motivos de Anteo. Patria y nación en la historia intelectual de Cuba, Madrid, Editorial Colibrí, 2008: «Dánae hilvana la textura del tiempo, mientras navega por el río. Así, el tapete o la alfombra no solo brindan una inscripción profética del destino, sino que siguen un cauce, un curso, que se confunde con los meandros del Nilo. La imagen del devenir que puede leerse en este verso será una pauta permanente de la poética de Lezama. Una pauta que se traslada a la historia de Cuba y que inspira su afán por esbozar una teleología insular», pág. 328.
Vendaval, pág. 312.
Otra vez Gay Calbó escribía sobre el azúcar como mercancía en «El cubano, avestruz del trópico»: «Para el cubano, en lo económico, todo es espejismo. Desde hace muchos años, la producción de azúcar hace su labor de morfina sobre los nervios del nativo. Adormece, calma, depura el fin. El azúcar ejerce su fascinación, promete la riqueza rápida, cruza por el Mercado en medio de ese deslumbrante prodigio de millones y acaba por empobrecer al que le ha dedicado ingenuamente la totalidad de sus actividades… por la caña de azúcar hemos sacrificado la prosperidad mediana que gozan los pueblos modestos. A la caña de azúcar hemos entregado nuestros campos, nuestro sistema arancelario y hasta nuestra vida internacional», pág. 19.
Arturo Carricarte, La cubanidad negativa del apóstol Martí, La Habana, Manuel Mesa Rodríguez, 1934.
Capítulo primero: Cubanos en Niza
Los ojos se le llenaron de luz y de azules quedándose fijos en el preciso horizonte. Abrió la boca y aspiró con fuerza como si quisiera que por garganta y nariz entraran igual que por la mirada, los encantos del Mediterráneo. Había llegado a Niza horas antes buscando eso, el mar, el Sol y las tibiezas de su lejana tierra, huyéndole a las nieblas de París y con una vaga nostalgia de las calientes asperezas nativas. Llevaba varios años en Europa, casi sin salir de Francia. Niza debía dar un poco de repaso a sus andares y energías nuevas al viejo vividor para que reiniciara sus caminos sin brújula.
Por otra parte, Gonzalo Maret llegaba a la conclusión de que el mundo que amaba variado y disímil, resultaba igual en todas partes. Descubría apenas diferencia de matices, de colores, de climas, pero, en el fondo, lo empezaba a ver siempre semejante a sí mismo. Esto irritaba su sensibilidad ansiosa de novedades excitantes. Demasiado escéptico para sentirse por ello y confesarlo, tampoco se resignaba a que el Hotel Aletti, en Argel, tuviera los refinamientos de los palaces londinenses y que a la hora del aperitivo un cantinero inglés le ofreciera cocteles, mal hechos desde luego, pero con intencional parecidos a los habaneros. El tan elogiado mechout argelino, no dejaba de ser un cordero asado en criollísima barbacoa.
Niza, al menos, no encerraba desencantos. Ciudad tranquila, honesta más que pecadora, con su gran paseo sobre el mar y sus filas de inglesas de taco bajo y rápidos andares, tenía en su cosmopolitismo tranquilizado por el cansancio de todos, un cierto y vago reposo acogedor. Venía cansado de ruidos, de lecturas y de amores, esperando que el mar calmara sus inquietudes. Después, allá lejos, La Habana lo aguardaba y a ella pensaba llegar un poco más viejo que a la partida.
Lo interrumpió en sus meditaciones andando a lo largo del Paseo de los Ingleses, el taconeo ligero de una muchacha con falda corta, piernas bien formadas y boina vasca. Avanzó entonces un poco más rápido y al llegar frente al casino de La Jetée, se detuvo con el pretexto de prender el cigarrillo y observarla de frente. Era rubia y tenía una boca amplia, de labios finos, fea y sabrosa cuando sonreía dilatándola bajo la nariz respingada. Sintió sus ojos claros con reflejos de mar, mirarlo al paso, con femenina mezcla de picardía, invitación y acaso de dulzura. Veinte años, quizás menos, que cruzaban a su lado. Viéndola que torcía hacia el hotel Ruhl, apretó el andar con intención de detenerla en el parque. Se le interpuso un coche de cansino jamelgo y cuando pudo cruzar la calle ya andaba la muchacha alejada. Pero percibió pronto que recortaba el paso y se detenía en el kiosco de periódicos para mirar sin curiosidad las revistas. Consiguió entonces aparejársele, y juntos se internaron por las veredas arenosas del parquecillo, entre palmeras sin garbo y canteros de claveles. En los soportales que se alargan en la Avenida de la Victoria, se detuvo de improviso frente al escaparate de una bombonería y Maret paró en seco la marcha. Se lanzó con su francés sin flexiones, triturador de matices.
—Señorita...
La joven lo miró una vez más, sin sorpresa y sin ira, sin complacencia excesiva tampoco, pero con esa mirada dulce y expresiva de la francesa que va por la calle. Más decidido, insistió.
—¿Quiere entrar a tomar el te?
—¡Gracias! Tengo a las cinco una cita. Prefiero bombones —se arrancó sincera y sin remilgos, con acento que no era saboyano sino sabrosamente bulevardero.
Cuando le dio las gracias, mientras abría la caja y alzaba hasta los ojos del profesor los suyos, ahora de un verde más oscuro con el reflejo de la plaza pizarroza, Maret observó de frente, el cuerpo ágil y bien formado, de lineas juveniles bajo el débil paño del abrigo oscuro que se cerraba, con un botón rojo y grueso, a la cintura. Volvieron a emprender la marcha, ahora más lentamente, masticando bombones de licor.
—¿Cita de amor?
—Cita con mi amigo —aclaró ella, dejando sin contestar la pregunta—. Me espera en el bulevar Víctor Hugo.
—¿Ydespués? —insistió el profesor apretándole el brazo, duro bajo la manga ajubonada.
—Después, nos iremos a comer al Palace Mediterranée. Si usted va a jugar esta noche, nos veríamos allí.
—¿Pero tu amigo no es celoso? —avanzó cuando el brazo envolvía ya el talle flexible.
—Mucho, porque es español. Todos ustedes —continuó como un monólogo— son lo mismo. ¡Usted es español verdad!
—No, soy cubano —y agregó para sacarla del atolladero— de la América.