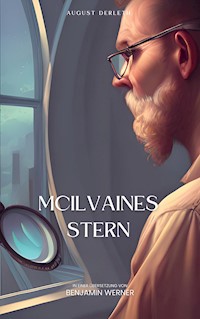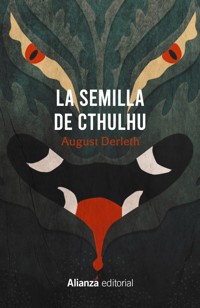
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Discípulo, amigo y estrecho colaborador de H. P. Lovecraft, August Derleth desempeñó un papel decisivo en la conformación definitiva de los llamados "mitos de Cthulhu", que remontan al lector a un universo onírico en que se libra la eterna lucha entre las fuerzas del bien y del mal bajo la constante amenaza de un horror cósmico y primordial presto a traspasar las barreras del tiempo. La semilla de Cthulhu reúne por primera vez en español los tres libros que Derleth escribió bajo esta inspiración, en los que el lector conocerá (o reconocerá) objetos y lugares tan sugerentes como el Necronomicón, R'lyeh, Arkham, Ithaqua o la Ciudad sin Nombre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 928
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
August Derleth
La semilla de Cthulhu
Índice
Otros mitos de Cthulhu
El morador de la oscuridad
Al otro lado del umbral
El ser que caminaba sobre el viento
Ithaqua
La defunción de Eric Holm
Algo de allá afuera
La máscara de Cthulhu
Introducción del autor
El regreso de Hastur
Los whippoorwills de las colinas
Una talla en madera
El pacto de Sandwin
La casa del valle
El sello de R’lyeh
El rastro de Cthulhu
La casa de Curwen Street, que es «El manuscrito de Andrew Phelan»
El vigilante que vino del cielo, que es la «Declaración de Abel Keane»
El barranco de Salapunco, que es «El testamento de Claiborne Boyd»
El Guardián de la Llave, que es «El Informe de Nayland Colum»
La Isla Negra, que es «La narración de Horvath Blayne»
Notas sobre los Mitos de Cthulhu
Créditos
OTROS MITOS DE CTHULHU
El morador de la oscuridad
Los exploradores del horror frecuentan extraños y remotos parajes. Para ellos están las catacumbas de los Ptolomeos y los esculpidos mausoleos de regiones de pesadilla. Escalan las torres iluminadas por el claro de luna de los ruinosos castillos del Rhin y descienden con paso vacilante los negros peldaños cubiertos de telarañas que se abren entre los escombros de las ciudades olvidadas de Asia. El bosque encantado y la desolada montaña son sus santuarios, y se demoran entre los siniestros monolitos de las islas deshabitadas. Pero el verdadero epicúreo de lo terrorífico, para quien un nuevo escalofrío de inefable espanto constituye el fin último y la justificación de la existencia, aprecia por encima de todo las viejas granjas solitarias; pues es en ellas donde se da esa tenebrosa combinación de fuerza, soledad, monstruosidad e ignorancia que constituye la más acabada expresión de lo horripilante.
H. P. LOVECRAFT
1
Hasta hace bien poco, un viajero que recorría el sector central del norte de Wisconsin y tomaba un desvío a la izquierda, en la intersección de la autopista de Brule River y la carretera de Chequamegon para dirigirse a Pashepaho, se encontraba en una región tan primitiva que se diría alejada de cualquier contacto humano. Si siguiera por esa solitaria carretera, al cabo de un rato pasaría por delante de unas destartaladas chabolas, que en tiempos debieron estar habitadas, pero que hace ya mucho que fueron recuperadas por el avance del bosque; no es una región desolada, sino una zona de frondosa vegetación, y sobre toda su extensión persiste la intangible aura de lo siniestro, una suerte de ominosa opresión del espíritu que no tarda en hacerse patente hasta al más despreocupado de los viajeros, pues la carretera que se ha tomado se vuelve cada vez más intransitable y finalmente muere a escasa distancia de un refugio abandonado que se alza al borde de un lago de límpidas aguas azules, sobre el que se ciernen eternamente unos árboles centenarios y donde el único ruido son los chillidos nocturnos de los búhos, los chotacabras y los fantasmales somormujos, el rumor del viento entre los árboles y..., pero, eso que suena entre los árboles ¿es sólo el rumor del viento? ¿Cómo saber si el chasquido de una rama al quebrarse lo ha producido el paso de un animal... o algo distinto, alguna criatura inconcebible para el entendimiento humano?
Lo cierto es que el bosque que rodea el refugio abandonado del lago Rick tenía una extraña fama mucho tiempo antes de que yo lo conociese, una fama que excedía ampliamente a las historias que suelen contarse sobre otros lugares igualmente primitivos. Corrían extraños rumores sobre un ser que moraba en la más recóndita oscuridad del bosque –no se trataba en absoluto de las consabidas y disparatadas consejas de fantasmas–; un ser mitad animal, mitad humano, del que hablaban con temor los indígenas que habitaban en los aledaños de esa región, y al que los indios que ocasionalmente abandonaban aquellas tierras para marchar hacia el sur sólo aludían para negarlo moviendo obstinadamente la cabeza. El bosque, en suma, tenía una fama maléfica; y ya a principios de siglo poseía una leyenda capaz de disuadir al más intrépido aventurero.
El primer testimonio al respecto lo constituyen los escritos de un misionero que cruzó la región para acudir en auxilio de una tribu india que, según las noticias recibidas en Chequamegon Bay –un puesto avanzado situado algo más al norte–, padecían una terrible hambruna. El padre Piregard desapareció, pero al cabo de un tiempo los indios trajeron algunos de sus efectos personales: una sandalia, un rosario y un libro de rezos en el que había dejado escritas unas anotaciones bastante extrañas, que han sido conservadas con sumo cuidado:
«Estoy convencido de que una extraña criatura me sigue. Primero pensé que sería un oso, pero ahora estoy convencido de que se trata de algo increíblemente más monstruoso que cualquier ser que habite en la tierra. Se está haciendo de noche y me pregunto si no estaré empezando a delirar, porque no paro de escuchar una extraña música, así como otros sonidos desconocidos que de ningún modo pueden deberse a una causa natural. Tengo también la perturbadora ilusión de que siento como unas pisadas enormes que hacen vibrar la tierra, y en varias ocasiones me he topado con unas huellas de gran tamaño, cuyas formas varían...».
El segundo testimonio es bastante más siniestro. Cuando a mediados del siglo pasado, Big Bob Hiller, uno de los magnates madereros más rapaces de todo el Medio Oeste, empezó a penetrar en la región del lago Rick, no pudo menos de sentirse impresionado por los pinares de la zona próxima al lago, y, aunque no le pertenecían, siguiendo la práctica habitual entre los madereros de la época, mandó allí algunos hombres desde una parcela adyacente que tenía en propiedad, alegando cínicamente que no conocía bien el trazado de sus lindes. Trece hombres no regresaron tras el primer día de trabajo al borde de la zona de bosques que rodea el lago Rick; los cuerpos de dos de ellos jamás fueron recuperados; otros cuatro –insólitamente– aparecieron en el lago, a varias millas de distancia del lugar donde habían estado cortando madera; y los demás fueron hallados en distintos lugares del bosque. Hiller pensó que se las tenía que ver con una guerra entre madereros y, para burlar a su contrincante, despidió a sus hombres y súbitamente los mandó de nuevo a trabajar en la región prohibida. Tras perder cinco hombres más, Hiller tiró la toalla, y desde entonces nadie ha vuelto a poner sus manos sobre el bosque, salvo unos pocos individuos que adquirieron allí algunas parcelas y se trasladaron a la zona.
Al cabo de poco tiempo, todos ellos la abandonaron sin apenas decir nada, aunque insinuando bastantes cosas. Sin embargo, la naturaleza de aquellas veladas insinuaciones hizo que pronto se vieran forzados a renunciar a todo intento de dar una explicación; así de increíbles eran las historias que contaron, unas historias que dejaban entrever algo demasiado horrible para ser descrito, un mal primigenio que antecedía a cualquier cosa que pudiera haber soñado el más erudito de los arqueólogos. Sólo uno de ellos desapareció, y de él no volvió a hallarse ni rastro. Todos los demás dejaron el bosque y, con el tiempo, se perdieron entre las demás gentes de los Estados Unidos; todos menos un mestizo, conocido como el Viejo Peter, al que se le había metido en la cabeza que había yacimientos minerales en las inmediaciones del bosque, y que de vez en cuando acampaba en sus lindes, aunque sin aventurarse nunca más adentro.
Era inevitable que las leyendas del lago Rick acabaran por llamar la atención del profesor Upton Gardner de la Universidad del estado; había realizado ya sendas recopilaciones de las fábulas de Paul Bunyan, Whiskey Jack y Hodag, y cuando se topó por primera vez con los extraños y casi olvidados relatos de la región del lago Rick se hallaba trabajando en una recopilación de las leyendas que suelen ir asociadas a determinados lugares. Más adelante me enteré de que en un primer momento sólo le habían suscitado un interés pasajero; las leyendas de lugares remotos son muy abundantes y no había nada que indicara que éstas eran más importantes que otras muchas. Es cierto, sin embargo, que en sentido estricto no guardaban similitud con el tipo de historias más habitual, pues, a diferencia de la mayoría de las leyendas, que suelen tratar de apariciones fantasmales de hombres y animales, tesoros perdidos, creencias tribales y otras cosas de índole semejante, las del lago Rick chocaban por estar centradas en unas criaturas absolutamente extravagantes, o mejor dicho, en una sola criatura, pues no se sabía de nadie que hubiera vislumbrado más de una en medio de la oscuridad del bosque. Quienes decían haberla visto hablaban de una criatura que era mitad animal, mitad hombre, aunque siempre daban a entender que sus descripciones eran inadecuadas y no hacían justicia a la idea que tenían acerca de aquella presencia que merodeaba por las inmediaciones del lago. Aun así, es muy probable que el profesor Gardner, tras haber escuchado esas leyendas, se hubiera limitado a añadirlas a su colección, de no haber sido por unas curiosas noticias sobre dos hechos aparentemente inconexos y por el descubrimiento accidental de un tercero.
De los dos hechos daban cuenta unas informaciones que aparecieron en la prensa de Wisconsin con una semana de diferencia. La primera de ellas era un escueto reportaje, de tono un tanto humorístico, que bajo el titular ¿UNA SERPIENTE MARINA EN UN LAGO DE WISCONSIN?, venía a decir lo siguiente:
«Durante un vuelo de prueba que tuvo lugar ayer sobre el norte de Wisconsin, el piloto Joseph X. Castleton asegura haber visto un gran animal, de una especie desconocida, bañándose en las aguas de un lago situado en los bosques próximos a Chequamegon. Castleton se había visto sorprendido por una tormenta, y cuando miró hacia tierra para cerciorarse de su posición, aprovechando el resplandor de un relámpago, vio emerger de las aguas de un lago que tenía justo debajo un animal de gran tamaño, que luego desapareció en el bosque. El piloto, que no añadió ningún otro detalle a su relato, asegura no obstante que la criatura que vio no era el monstruo del lago Ness».
La segunda noticia era una historia absolutamente disparatada acerca del hallazgo del cuerpo del padre Piregard que, según se contaba, había sido hallado en perfecto estado de conservación en el tronco hueco de un árbol en la ribera del río Brule. En un primer momento se pensó que se trataba de uno de los integrantes perdidos de la expedición Marquette-Joliet, pero pronto fue identificado como el padre Piregard. Como apostilla a dicha noticia se añadía una gélida declaración del presidente de la Sociedad Histórica del Estado, desechando el hallazgo, al que tachaba de burdo fraude.
El descubrimiento que hizo el profesor Gardner fue simplemente que un viejo amigo suyo era el propietario del refugio abandonado, así como de la mayor parte de las tierras que bordeaban el lago Rick.
A partir de ahí los acontecimientos se sucedieron ateniéndose a una secuencia que sin duda era inevitable. El profesor Gardner asoció inmediatamente las dos noticias con las leyendas del lago Rick; es muy posible, sin embargo, que esto no hubiera bastado para incitarle a aparcar sus investigaciones sobre el rico legado de leyendas de Wisconsin para centrarse en una investigación de muy distinta índole, de no haber sido por un acontecimiento, aún más asombroso si cabe, que le hizo acudir con presteza a ver al propietario del refugio abandonado para pedirle que le dejara ocuparlo en aras de la ciencia. Lo que le espoleó a tomar esta decisión fue una llamada del conservador del museo estatal, rogándole que acudiera de noche a sus oficinas para echarle un vistazo a una nueva pieza que acababa de recibir. La visita la realizó en compañía de Laird Dorgan, y más adelante fue el propio Laird quien acudió a mí.
Pero eso fue después de que el profesor Gardner desapareciera.
Porque, en efecto, desapareció; transcurridos tres meses, durante los cuales fueron llegando de forma esporádica informes del lago Rick, no volvió a recibirse ni una palabra más desde el refugio ni se volvió a tener noticias del profesor Upton Gardner.
Un día del mes de octubre, Laird se presentó en mi habitación del club de la Universidad a altas horas de la noche; una mirada vidriosa asomaba en sus francos ojos azules, sus labios estaban tensos, el ceño fruncido, y todo en su aspecto indicaba que se hallaba en un estado de tensión contenida que no parecía atribuible a algún exceso con la bebida. Supuse que había estado trabajando demasiado; acababan de concluir los exámenes del primer trimestre de las clases que impartía en la Universidad de Wisconsin, y Laird solía tomarse muy en serio los exámenes; ya era así en sus tiempos de estudiante, y ahora que era profesor auxiliar se mostraba doblemente concienzudo.
Pero las cosas no iban por ahí. Hacía ya casi un mes que el profesor Gardner había desaparecido, y era eso lo que no podía quitarse de la cabeza. Ésas fueron más o menos las palabras que él empleó para contármelo, para luego añadir:
–Jack, tengo que ir allí y ver si puedo hacer algo.
–Pero, hombre, si el sheriff y los suyos no han podido descubrir nada, ¿por qué ibas a poder hacer tú más?
–Por una simple razón, yo sé algo que ellos no saben.
–En tal caso, ¿por qué no se lo has contado?
–Porque no es el tipo de cosas a la que ellos prestan atención.
–¿Leyendas?
–No.
Me tanteaba con la mirada, como preguntándose si podía confiar en mí. De pronto tuve el convencimiento de que realmente sabía algo que, para él al menos, era de la máxima importancia; y en ese mismo momento sentí la más extraña sensación premonitoria que jamás haya experimentado. En aquel instante me pareció que la habitación entera estaba en tensión y que la atmósfera se había cargado de electricidad.
–Si voy... ¿crees que podrías acompañarme?
–Me imagino que podría arreglarse.
–Bien. –Dio una o dos vueltas por la habitación, dirigiéndome de vez en cuando una mirada pensativa en la que se adivinaba su incertidumbre y lo difícil que le resultaba tomar una decisión.
–Mira, Laird... ¿por qué no te sientas y te tranquilizas un poco? Dar vueltas como un león enjaulado no le va a hacer ningún bien a tus nervios.
Siguió mi consejo; tomó asiento, se cubrió el rostro con las manos y un escalofrío recorrió su cuerpo. Por un instante me sentí alarmado; pero a los pocos segundos reaccionó, se echó hacia atrás y encendió un cigarrillo.
–¿Conoces las leyendas del lago Rick, Jack?
Le dije que sí, y añadí que también conocía la historia del lugar desde sus orígenes, en la medida en que hubiera registro de ello.
–¿Y esas noticias de las que te hablé...?
Sí, también las conocía. No las había olvidado, pues el propio Laird había estado hablando conmigo del efecto que habían tenido en su jefe.
–La segunda, la del padre Piregard... –empezó a decir, pero vaciló y se interrumpió. Luego, tras respirar profundamente, siguió hablando–. Verás, una noche de la primavera pasada Gardner y yo fuimos a ver al conservador del museo en su despacho.
–Lo sé, fue cuando yo estaba en el este.
–Es verdad, sí. Pues bien, el caso es que fuimos para allá porque el conservador quería que viéramos algo. ¿A que no sabes lo que era?
–No tengo ni idea. ¿Qué era?
–¡El cuerpo del árbol!
–¡No!
–Al verlo, nos dio un vuelco el corazón. Allí estaba, con el tronco hueco y todo, tal y como lo encontraron. Lo habían enviado al museo para que se exhibiera. Pero, por supuesto, nunca llegó a exponerse... y por muy buenas razones. Cuando Gardner lo vio, pensó que era una figura de cera, pero no era así.
–¿No querrás decir que era el verdadero?
Laird asintió.
–Sé que es increíble.
–Di más bien que es imposible.
–Vale, tal vez lo sea. Pero las cosas son como te las cuento. Por eso, en lugar de exhibirlo, se lo llevaron para enterrarlo.
–Me parece que no te sigo.
Se inclinó hacia delante y, con voz muy grave, dijo:
–Porque cuando llegó todo parecía indicar que estaba perfectamente conservado, tal vez como consecuencia de algún proceso de embalsamamiento natural. Pero no era así. Estaba congelado. Esa misma noche empezó a descongelarse. Es más, había indicios de que el padre Piregard no llevaba tres siglos muerto como decía su historia. El cuerpo empezó a deshacerse en multitud de pedazos... pero ni mucho menos se convirtió en polvo. Según los cálculos de Gardner, no debía de llevar muerto más de cinco años. ¿Dónde había estado entre tanto?
Hablaba con total sinceridad. En principio, lo más probable es que no le hubiera creído. Pero la seriedad que se apreciaba en Laird resultaba inquietante y me impedía adoptar una actitud frívola. Si me hubiera tomado su historia a broma, como estuve tentado de hacer, se habría metido en su concha y se habría ido de mi habitación para seguir cavilando sobre el asunto en secreto, y sólo Dios sabe el daño que eso podría haberle causado. Permanecí un rato sin decir absolutamente nada.
–No me crees.
–Yo no he dicho eso.
–Se nota.
–No, de veras. Pero no es algo fácil de tragar. Digamos que creo en tu sinceridad.
–Muy bien –dijo en tono grave–. ¿Me crees lo bastante para acompañarme al refugio y tratar de averiguar lo que ocurrió allí?
–Por supuesto que sí.
–De todos modos, creo que será mejor que antes leas estos extractos de las cartas de Gardner. –Los puso encima de la mesa con un gesto retador. Los había copiado en una sola hoja, y mientras los cogía, me explicó apresuradamente que aquéllas eran las cartas que había escrito Gardner desde el refugio. Cuando concluyó, volví la vista hacia los extractos y empecé a leer:
«No puedo negar que en el refugio, en el lago, e incluso en el bosque, flota un aura de maldad, una sensación de peligro inminente... pero es más que eso, Laird; ojalá pudiera explicarlo, pero mi fuerte es la arqueología, no la literatura. Creo que para hacerle justicia a lo que siento tendría que recurrir a la literatura... Sí, hay veces que tengo la clara sensación de que alguien o algo me vigila desde el bosque o desde el lago, de eso no estoy todo lo seguro que me gustaría, y aunque no llega a inquietarme, me da que pensar. El otro día logré contactar con ese mestizo, el Viejo Peter. Parecía haber abusado del agua de fuego, pero bastó que le mencionara el refugio y el bosque para que se volviera mudo como una tumba. Aun así, me dio un nombre, el Wendigo lo llamó; ya conoces esa leyenda, aunque en realidad es más propia de la región francocanadiense».
Ésa era la primera carta, y había sido escrita aproximadamente una semana después de que Gardner llegara al refugio abandonado del lago Rick. La segunda era mucho más escueta, y había sido enviada por correo urgente.
«¿Querrías telegrafiar a la Universidad de Miskatonic en Arkham, Massachusetts, para comprobar si está disponible en fotocopias un libro llamado el Necronomicón, obra de un autor árabe que firmaba con el nombre de Abdul Alhazred? Pregunta también por los Manuscritos Pnakóticos y por el Libro de Eibon, y entérate de si es posible adquirir en alguna de las librerías locales un ejemplar de El extraño y otros cuentos, de H. P. Lovecraft, que fue publicado por Arkham House el año pasado. Creo que estos libros, tanto individual como colectivamente, pueden serme de gran ayuda a la hora de determinar qué es exactamente lo que merodea por este lugar. Porque algo hay, de eso que no te quepa duda; estoy convencido de ello, y si te digo que esa cosa está aquí, no desde hace años sino desde hace siglos –tal vez desde antes de que apareciera el hombre sobre la tierra–, entenderás que quizá me halle en el umbral de un descubrimiento extraordinario».
Aunque ya de por sí esta carta resultaba alarmante, la tercera lo era aún más. Un intervalo de quince días mediaba entre la segunda y la tercera carta, y parecía evidente que entre tanto había ocurrido algo que había hecho que la tranquilidad del profesor Gardner se viera amenazada, pues, aun tratándose tan sólo de un extracto, la tercera carta dejaba traslucir una extrema inquietud.
«Todo aquí es maligno... No sé si se trata de la Cabra Negra de las Mil Crías o del Sin Rostro, y/o de otro ser que cabalga sobre el viento. ¡Dios bendito, aquellos malditos pasajes...! También algo en el lago, y de noche... ¡esos ruidos! ¡Qué calma y, luego, de pronto..., esas horribles flautas, esos aullidos lastimeros! No se oye ni un pájaro, ningún animal... sólo esos ruidos repugnantes. ¡Y las voces...! ¿O es que estoy soñando? Lo que oigo en la oscuridad ¿no será mi propia voz?».
A medida que leía aquellos extractos, mi inquietud iba en aumento. Algunas de las implicaciones e indicios que podían leerse entre líneas en los escritos del profesor Gardner sugerían la presencia de un mal terrible e intemporal, y sentí que a Laird Dorgan y a mí se nos abría una aventura tan increíble, tan singular e inusitadamente peligrosa, que bien podía ocurrir que no regresáramos para contarla. Por otro lado, ya entonces me rondaba la duda de que llegáramos a hablar alguna vez de lo que encontráramos en el lago Rick.
–¿Qué me dices? –preguntó Laird con impaciencia.
–Que voy contigo.
–¡Estupendo! Todo está listo. Incluso tengo ya un dictáfono con pilas de sobra. Me he puesto de acuerdo con el sheriff del condado de Pashepaho para que restituya las notas de Gardner y lo deje todo tal y como estaba.
–Un dictáfono –le interrumpí–. ¿Para qué?
–Para esos ruidos de los que habla; así podremos aclararlo de una vez por todas. Si están ahí y son audibles, el dictáfono los grabará; si sólo eran imaginaciones suyas, no –hizo una pausa y a sus ojos asomó una expresión de suma gravedad–. Ya sabes, Jack, que quizá no salgamos de ésta.
–Lo sé.
No hizo falta decir más, pues sabía que, al igual que yo, Laird sentía que éramos como dos pequeños David que iban a enfrentarse a un adversario mucho más formidable que cualquier Goliat, un adversario invisible y desconocido, que no tenía nombre y se hallaba envuelto en un manto de leyendas y miedos, un morador, no ya de la oscuridad del bosque, sino de esa otra oscuridad más profunda que la mente del hombre ha tratado de explorar desde sus albores.
2
El sheriff Cowan se encontraba ya en el refugio cuando llegamos. Y acompañándole estaba el Viejo Peter. El sheriff era un hombre alto, reservado y de indudable ascendencia yanqui, pues aunque representaba la cuarta generación de su familia en la región, conservaba un característico gangueo, que sin duda se había ido transmitiendo de padres a hijos. El mestizo, por su parte, era un tipo de tez oscura y pelo revuelto, y parecía ser persona de pocas palabras, aunque, de cuando en cuando, se sonreía o soltaba una risilla como si le hiciera gracia algún chiste privado.
–He traído unos paquetes que llegaron hace ya algún tiempo para el profesor –dijo el sheriff–. Uno de ellos es de un lugar en Massachusetts y el otro de un sitio cerca de Madison. No me pareció cosa de devolverlos. La verdad, no sé qué piensan ustedes encontrar por aquí, amigos. Mis hombres y yo hemos recorrido el bosque de arriba abajo y no hemos visto nada.
–¿Por qué no se lo cuenta todo? –terció el mestizo, sonriendo burlonamente.
–No hay nada más que contar.
–¿Y lo de la talla?
El sheriff, irritado, se encogió de hombros.
–Mierda, Peter, eso no tiene nada que ver con la desaparición del profesor.
–Pero él la dibujó, ¿o no?
Al verse presionado, el sheriff nos confesó que dos de sus hombres se habían topado en medio del bosque con una gran losa o roca; estaba cubierta de musgo y medio oculta entre la maleza, pero en su superficie tenía grabado un extraño dibujo, sin duda tan viejo como el propio bosque, que seguramente sería obra de alguna de las primitivas tribus indias que habitaron en el norte de Wisconsin antes que los Sioux Dakota y los Winnebago.
El Viejo Peter dejó escapar un gruñido despectivo:
–Ese dibujo no es indio.
El sheriff desestimó el comentario con un gesto y siguió hablando. El dibujo representaba un extraño ser, pero no había forma de saber qué era exactamente; un hombre, desde luego no, aunque tampoco parecía un animal, pues carecía de pelaje. Y, por si fuera poco, a aquel artista anónimo se le había olvidado ponerle un rostro.
–Y a su lado había otros dos seres –dijo el mestizo.
–No le hagan caso –dijo de inmediato el sheriff.
–¿Qué clase de seres? –quiso saber Laird.
–Pues unos seres –dijo riéndose el mestizo–. ¡Je! ¡Je! Cómo quieren que los llame... no eran hombres, no eran animales, pues eso, unos seres.
Cowan estaba visiblemente irritado. De pronto, adoptó una actitud brusca; ordenó al mestizo que se estuviera callado y luego nos dijo que si le necesitábamos estaría en su oficina en Pashepaho. No nos explicó cómo podríamos contactar con él, pues en el refugio no había teléfono, pero lo que desde luego estaba muy claro era que no concedía mucho valor a las numerosas leyendas asociadas con el lugar en el que se había adentrado con tanta determinación. El mestizo mostraba hacia nosotros una indiferencia casi absoluta, que de vez en cuando rompía con una sonrisa maliciosa; sin embargo, sus oscuros ojos no paraban de escrutar con ávido interés nuestro equipaje. Laird y él se cruzaron alguna que otra mirada, pero en todos los casos el Viejo Peter desvió indolentemente la vista. El sheriff seguía hablando; las notas y los dibujos del desaparecido estaban en el escritorio que éste había utilizado en el gran salón que ocupaba prácticamente todo el piso de abajo, justo en el lugar donde los habían encontrado; ahora eran propiedad del estado de Wisconsin y teníamos que devolverlos a la oficina del sheriff cuando hubiéramos acabado con ellos. Ya en el umbral de la puerta, se dio media vuelta y, a modo de despedida, dijo que esperaba que no nos quedáramos mucho tiempo, porque «aunque yo esas patrañas no me las trago, también es verdad que este lugar no parece haberle sentado demasiado bien a la gente que ha estado por aquí».
–El mestizo sabe o sospecha algo –dijo al punto Laird–. Tenemos que ponernos en contacto con él cuando se haya ido el sheriff.
–Pero ¿no dijo Gardner que cuando se intentaba que concretara algo no había forma de hacerle hablar?
–Sí, pero también nos dio la solución. El agua de fuego.
Nos pusimos manos a la obra para instalarnos; guardamos las provisiones, montamos el dictáfono y lo dejamos todo listo para una estancia de al menos dos semanas; teníamos provisiones suficientes para un periodo de tiempo como ése y, en caso de que tuviéramos que quedarnos más, siempre cabía la posibilidad de ir a Pashepaho a comprar comida. Además, Laird había traído cerca de dos docenas de cilindros para el dictáfono, así que teníamos para un tiempo indefinido, sobre todo teniendo en cuenta que sólo pensábamos usarlos mientras dormíamos, lo cual tampoco ocurriría con demasiada frecuencia, pues habíamos acordado que uno de nosotros haría vigilancia mientras el otro descansaba; un acuerdo que, por muy optimistas que fuéramos, sabíamos que podía fallar, y de ahí que trajéramos aquel aparato. Hasta que hubimos colocado todas nuestras pertenencias, no nos ocupamos de las cosas que había traído el sheriff, de modo que tuvimos tiempo de sobra para adquirir conciencia del peculiar aura que envolvía aquel lugar.
Porque no era un mero fruto de la imaginación que tanto el refugio como el territorio circundante poseían una extraña aura. No se trataba sólo de aquel silencio inquietante, casi siniestro, ni de los gigantescos pinos que cercaban el refugio, ni de las negruzcas aguas del lago, sino de algo más: un sigiloso aire de espera que lindaba con lo amenazador, la ominosa sensación de una especie de impasible certeza, similar a la que cabe imaginar en el halcón que vuela serenamente sobre su presa, seguro de que ésta acabará entre sus garras. Además, tampoco se trataba de una impresión pasajera, pues no sólo la percibimos desde un primer momento, sino que fue creciendo de forma gradual a lo largo de la hora que empleamos en instalarnos. Por otro lado, la sensación era tan palpable, que Laird me habló de ella como si ya la hubiera asumido desde hacía algún tiempo y supiera que a mí me había ocurrido otro tanto. Y, sin embargo, no era atribuible a nada en concreto. En el norte de Wisconsin y de Minnesota hay miles de lagos parecidos a éste, y si bien muchos de ellos no están en zonas boscosas, los que sí lo están no se diferencian gran cosa del lago Rick; así que no había nada en el aspecto de aquel paraje que pudiera justificar esa soterrada sensación de horror que parecía invadirnos desde fuera. De hecho, el entorno producía más bien la impresión contraria; bajo la luz de la tarde, el viejo refugio, el lago y los altos pinares que nos rodeaban transmitían una sensación de aislamiento que resultaba más bien grata; una atmósfera que, por contraste, hacía que aquella aura maligna resultara todavía más intensa y terrible. La fragancia de los pinos, unida al frescor del agua, también contribuía a hacer más patente aquella intangible atmósfera de peligro.
Por último, nos dedicamos a echar un vistazo a los materiales que habían dejado en la mesa del profesor. Como esperábamos, los paquetes contenían un ejemplar de El extraño y otros cuentos de H. P. Lovecraft, así como una serie de fotocopias de varios pasajes manuscritos o impresos extraídos del Texto deR’lyeh y de la obra de Ludvig Prinn, De Vermis Mysteriis; unos textos que, al parecer, habían sido enviados para complementar una serie de datos que el bibliotecario de la Universidad de Miskatonic había enviado al profesor con anterioridad, pues entre los materiales que había traído el sheriff hallamos unas cuantas páginas del Necronomicón, en la traducción de Olaus Wormius, y otras tantas de los Manuscritos Pnakóticos. Pero lo que más nos llamó la atención no fueron esas páginas, que en su mayor parte nos eran ininteligibles, sino las notas fragmentarias que había dejado el profesor Gardner.
Resultaba evidente que sólo le había dado tiempo a poner por escrito las distintas incógnitas y reflexiones que le habían ido surgiendo, y pese a que no parecía haber sacado ninguna conclusión clara, todo en sus escritos apuntaba hacia una sugerencia terrible que iba adquiriendo unas proporciones colosales a medida que se hacía patente aquello que no había llegado a escribir.
«¿Qué es esa losa... a) tan sólo una antigua ruina, b) un hito similar a una tumba, c) o un punto de referencia para Él? En este último caso, ¿hacia dónde se orienta? ¿Al exterior o al mundo subterráneo? (NB: nada parece indicar que ese Ser haya sido molestado).
»Cthulhu o Kthulhut. ¿En el lago Rick? ¿Un pasadizo subterráneo que conduce hacia el lago Superior y luego al mar, siguiendo el Saint Lawrence? (NB: salvo el testimonio del aviador, nada parece indicar que el Ser esté relacionado con el agua. Probablemente no sea uno de los acuáticos).
»Hastur. Pero sus manifestaciones no parecen corresponderse tampoco con las de un ser del aire.
»Yog-Sothoth. De tierra, sin duda; pero él no es el «Morador de la Oscuridad». (NB: el Ser, sea lo que fuere, tiene que pertenecer al grupo de las deidades terrestres, aun cuando viaje a través del tiempo y del espacio. Puede que haya más de uno, pero que el único que sea visible a veces sea el de la tierra. ¿Ithaqua quizá?).
»‘‘El Morador de la Oscuridad’’. ¿Podría ser el mismo que el Ser Ciego y Sin Rostro? Sin duda podría decirse que habita en la oscuridad. ¿Nyarlathotep? ¿O Shub-Niggurath?
»¿Y el fuego? También debe tener su deidad. Pero no hay ninguna referencia. (NB: si los Seres de la Tierra y el Agua se oponen a los Seres del Aire, es de suponer que también deben oponerse a los del Fuego. Sin embargo, hay indicios sueltos que sugieren que el enfrentamiento entre los Seres del Aire y del Agua es más enconado que el que existe entre los Seres de la Tierra y del Aire. Abdul Alhazred es endemoniadamente oscuro en algunos pasajes. No hay manera de sacar nada en limpio sobre la identidad de Cugha en esa terrible nota a pie de página).
»Partier dice que estoy siguiendo una pista falsa. No me convence. Quienquiera que sea el que toca esa música por la noche es un maestro de las cadencias y los ritmos infernales. Y sí, también de la cacofonía. (Cf. Bierce y Chambers)».
Eso era todo.
–¡Vaya un galimatías! –exclamé.
Y no obstante... no obstante, sabía por puro instinto que aquello no era ningún galimatías. Aquí habían ocurrido cosas muy raras, unas cosas que exigían una explicación que no era terrestre; y delante de nosotros, de la propia mano de Gardner, teníamos la prueba que demostraba no sólo que él había llegado a la misma conclusión, sino que había ido incluso más lejos. Por más raro que suene, lo cierto es que Gardner había escrito esas notas con toda seriedad y sin duda para su uso personal tan sólo, pues apenas eran otra cosa que un vago aunque muy sugerente esbozo. Por otra parte, el efecto que tuvieron sobre Laird fue demoledor; se había puesto pálido y ahora tenía la cabeza gacha como si no pudiera creer lo que había visto.
–¿Qué te ocurre? –le pregunté.
–Jack... estaba en contacto con Partier.
–No caigo... –respondí, pero mientras lo decía me acordé de pronto del viejo profesor Partier y del secretismo que había rodeado su expulsión de la Universidad de Wisconsin. Se había difundido entre la prensa la idea de que aquel anciano profesor se mostraba excesivamente radical en sus clases de antropología –¡vamos, que era un «filocomunista»!–; una acusación que cualquiera que conociera a Partier sabía que no podía ajustarse a la realidad. No obstante, en sus clases había dicho cosas bastante raras; había hablado de temas horribles y prohibidos, y finalmente se consideró que lo mejor era desembarazarse de él sin hacer mucho ruido. Por desgracia, Partier, fiel a su carácter altivo, se fue montando un escándalo; y el incidente no pudo taparse de forma satisfactoria.
–Ahora vive en Wausau –dijo Laird.
–¿Crees que podría traducirnos todo esto? –pregunté, consciente de que me había hecho eco de una idea que también le rondaba a Laird.
–Está a tres horas de coche. Copiaremos las notas, y en caso de que no ocurra nada... en caso de que no logremos averiguar nada, iremos a verle.
¡En caso de que no ocurriera nada...!
Si durante el día el refugio se hallaba envuelto en una atmósfera ominosa, ahora que ya había oscurecido parecía estar saturado de peligros. Además, los incidentes se iniciaron súbitamente y fueron sucediéndose con una insidiosa y abrumadora regularidad desde mediada la tarde, justo cuando Laird y yo estábamos sentados ante aquellas extrañas fotocopias enviadas por la Universidad de Miskatonic, en lugar de los propios libros y manuscritos, por ser éstos demasiado valiosos para abandonar el entorno en el que eran custodiados. La primera manifestación fue tan insignificante que durante un rato ninguno de los dos notó nada raro. Fue simplemente un rumor de árboles, como si se hubiera levantado un poco de viento: un creciente gemido que se oía entre los pinos. La noche era cálida y teníamos todas las ventanas del refugio abiertas. Laird hizo un comentario sobre el viento y luego siguió hablando de la perplejidad que le producían los fragmentos que teníamos delante de nosotros. Sólo media hora más tarde, cuando el viento había alcanzado ya las proporciones de un auténtico vendaval, se le ocurrió a Laird que pasaba algo raro y, tras alzar la cabeza, fue recorriendo con la mirada cada una de las ventanas con un gesto de creciente inquietud. En ese momento también yo me di cuenta.
Pero, a pesar del fragor del viento, no se notaba en la habitación ni una sola corriente de aire, y las livianas cortinas de las ventanas no temblaban ¡ni un ápice!
Con un movimiento simultáneo, salimos a la amplia galería del refugio.
No hacía viento; ni una sola brizna de aire nos rozaba las manos o la cara. Lo único que había era aquel ruido del bosque. Dirigimos la vista hacia el lugar donde las siluetas de los pinos se recortaban sobre el firmamento salpicado de estrellas, esperando ver sus copas dobladas por un feroz vendaval; pero no había movimiento alguno; los pinos permanecían quietos, inmóviles, mientras aquel ruido que atribuíamos al viento seguía rodeándonos por todas partes. Permanecimos cerca de media hora en la galería, tratando inútilmente de determinar cuál era la fuente de aquel sonido, y, de pronto, con la misma naturalidad con la que había empezado, ¡cesó por completo!
Ya era casi medianoche, y Laird se dispuso a irse a la cama; no había dormido bien la noche anterior, y habíamos acordado que yo haría la primera guardia hasta las cuatro de la madrugada. Ninguno de los dos habló demasiado del ruido del viento, pero, por lo poco que dijimos, estaba claro que ambos preferíamos pensar que el fenómeno debía tener una explicación natural, aunque quizá nos faltaba el punto de apoyo necesario para comprenderlo. Era inevitable, supongo, que pese a la extrañeza que nos causaban aquellos hechos, siguiéramos empeñados en buscarles una explicación racional. De todos los miedos que acucian al hombre no hay ninguno más antiguo que el miedo a lo desconocido; nada que sea susceptible de una racionalización y una explicación nos causa temor; pero a medida que iban transcurriendo las horas, cada vez era más evidente que nos enfrentábamos a algo que desafiaba toda racionalización y todo credo conocido, pues giraba en torno a un sistema de creencias anterior al hombre primitivo, e incluso, como sugerían algunos de los indicios desperdigados entre las páginas fotocopiadas que había enviado la Universidad de Miskatonic, anterior a la propia existencia de la Tierra. Por otro lado, en todo momento persistía esa sofocante atmósfera de terror, esa ominosa sensación de una amenaza cuya procedencia desafiaba la capacidad de una inteligencia tan limitada como la humana.
No es de extrañar, por tanto, que estuviera ligeramente inquieto antes de empezar mi vigilia. Cuando Laird subió a su dormitorio, una habitación cuya puerta se abría a un corredor abalaustrado que daba a la sala donde yo estaba sentado hojeando el libro de Lovecraft, me dispuse para una tensa espera. No es que tuviera miedo de lo que pudiera suceder, lo que realmente temía era que lo que sucediera fuera algo que escapara a mi comprensión. Sin embargo, a medida que corrían los minutos en el reloj, quedé totalmente atrapado por la lectura de El extraño y otros cuentos, con sus infernales alusiones a un mal primigenio y a unas entidades que coexisten con todos los puntos del espacio y del tiempo, y empecé a comprender vagamente que existía una relación entre los escritos de este autor de relatos fantásticos y las extrañas notas del profesor Gardner. Lo más perturbador de esta certeza era que sabía que el profesor Gardner había realizado sus anotaciones sin tener conocimiento del libro que ahora estaba leyendo, pues el ejemplar había llegado tras su desaparición. Además, aunque algunas de las claves de los escritos de Gardner se hallaban en los primeros materiales que había recibido de la Universidad de Miskatonic, cada vez había más datos que indicaban que el profesor había tenido acceso a alguna otra fuente de información.
¿Qué fuente era ésa? ¿Podía haberse enterado de algo a través del Viejo Peter? No parecía muy probable. ¿Había acudido a ver a Partier? No era imposible que fuera así, si bien ésa era una información que no le había comunicado a Laird. De todos modos, tampoco cabía descartar que hubiera entrado en contacto con alguna otra fuente, aunque en sus notas no había nada que indicara que tal cosa hubiera sucedido.
Me hallaba enfrascado en especulaciones cuando de pronto me percaté de la música. Es posible que llevara ya sonando desde hacía algún tiempo, aunque no creo que fuera así. Era una melodía bastante extraña, que empezó con un tono armonioso y arrullador, pero que de forma sutil se fue convirtiendo en una cacofonía infernal, cuyo ritmo no paraba de crecer, pese a que en todo momento parecía venir desde muy lejos. A medida que la escuchaba, mi asombro iba en aumento; al principio no fui consciente de la sensación de malignidad que se abatió sobre mí en cuanto salí fuera y pude constatar que la música brotaba de las lóbregas profundidades del bosque. Fue también allí donde pude darme plena cuenta de su carácter preternatural; era una melodía ultraterrena, absolutamente singular y aberrante, producida por lo que parecían ser flautas o, en todo caso, algún instrumento similar a una flauta.
Hasta aquel momento no se había producido ningún fenómeno verdaderamente alarmante. Es decir, no había nada, aparte de las sugestiones que pudieran despertar aquellos dos fenómenos, que inspirara temor. Dicho en otras palabras, siempre quedaba la posibilidad de recurrir al viento para encontrar una explicación natural al ruido y a la música.
Pero de pronto ocurrió algo tan horrible, tan aterrador, que al instante hizo presa en mí el miedo más atroz que puede experimentar un ser humano; me invadió una oleada del primitivo terror a lo desconocido, a lo que viene del exterior. Y si acaso había albergado dudas sobre lo que se sugería en las notas de Gardner y en el material que las acompañaba, en aquel momento supe de forma instintiva que eran infundadas, pues el sonido que siguió a aquella música ultraterrena era de una naturaleza tal que desafiaba cualquier descripción, y aún hoy sigue desafiándola. Era simplemente un ulular espantoso, imposible de atribuir a ningún animal conocido por el hombre y menos aún a un ser humano. Fue subiendo en un crescendo sobrecogedor y luego se desvaneció dejando un silencio que resultaba aún más terrible tras haber escuchado aquel grito que helaba el corazón. Comenzó con una llamadade dos notas, repetida dos veces, un espantoso: ¡Ygnaiih! ¡Ygnaiih!, que luego se tornó en un gemebundo aullido triunfal que brotó del bosque y se perdió en la noche como si fuera la horrenda voz del mismísimo abismo: Eh-ya-ya-ya-yahaaahaaahaaahaaa-ah-ah-ah-ngh’aaaa-ngh’aaa-ya-ya-ya...
Durante un minuto permanecí absolutamente paralizado en la galería. Aunque me hubiera ido la vida en ello, no habría sido capaz de proferir ni un solo sonido. La voz había cesado, pero los árboles parecían hacerse eco todavía de aquellas abominables sílabas. Oí a Laird saltar de la cama y correr escaleras abajo, llamándome, pero no pude contestarle. Cuando llegó a la galería, me agarró del brazo.
–¡Dios bendito! ¿Qué ha sido eso?
–¿Lo has oído?
–Más que de sobra.
Permanecimos a la espera para ver si sonaba de nuevo, pero ya no volvió a repetirse. Y tampoco volvió a sonar la música. Regresamos al salón y allí nos quedamos, aguardando e incapaces de dormir.
¡Pero ya no hubo ningún fenómeno más durante el resto de la noche!
3
Fueron los sucesos de aquella primera noche, más que ninguna otra cosa, lo que determinó nuestra actuación al día siguiente. Porque, al darnos cuenta de lo mal informados que estábamos para tratar de comprender lo que había ocurrido, Laird dejó preparado el dictáfo no para la segunda noche, y luego partimos hacia Wausau para ver al profesor Partier, con la intención de regresar al día siguiente. Previendo que podían sernos de utilidad, pese a su carácter fragmentario, Laird llevaba consigo nuestra copia de las notas que había dejado Gardner.
En un primer momento, el profesor Partier se mostró reacio a recibirnos en aquel despacho que tenía en el corazón de Wisconsin, pero finalmente nos hizo pasar y despejó de libros y papeles dos sillas para que pudiéramos sentarnos. Aunque su aspecto era el de un anciano, como indicaban su poblada barba blanca y el mechón de pelos canos que asomaban bajo su bonete negro, poseía la agilidad de un joven; era un hombre de complexión delgada, manos huesudas, rostro chupado y ojos de un intenso color negro, cuyo semblante lucía permanentemente una expresión de hondo cinismo y de un desdén rayano en el desprecio, y, aparte de proporcionarnos un lugar donde sentarnos, no hizo el menor esfuerzo para que nos sintiéramos a gusto. Recordaba que Laird era el ayudante del profesor Gardner, y nos dijo que era un hombre muy ocupado, que estaba preparando para sus editores el que sin duda sería su último libro y que nos agradecería que le expusiéramos el motivo de nuestra visita de la forma más escueta posible.
–¿Qué sabe usted de Cthulhu? –preguntó bruscamente Laird.
La reacción del profesor fue asombrosa. El anciano, que hasta entonces se había mostrado altivo y distante, se puso inmediatamente en guardia y adoptó una actitud cautelosa; con estudiada lentitud dejó el lápiz que tenía entre las manos y, sin dejar de mirar a Laird en ningún momento, se inclinó un poco sobre el escritorio.
–O sea, que acuden a mí –dijo, soltando acto seguido una carcajada, la socarrona carcajada de un carcamal–. Acuden a mí para preguntarme por Cthulhu. ¿Y eso por qué?
Laird le explicó lacónicamente que nos habíamos propuesto averiguar qué le había pasado al profesor Gardner. Le contó todo lo que consideraba imprescindible, mientras el anciano cerraba los ojos, cogía de nuevo el lápiz y se ponía a golpetear suavemente con él, escuchando con atención a Laird y animándole de vez en cuando a que siguiese. Una vez que hubo terminado, el profesor Partier abrió lentamente los ojos y posó sobre cada uno de nosotros una mirada en la que parecían mezclarse la compasión y el dolor.
–Así que mencionó mi nombre, ¿eh? En realidad sólo tuve con él un contacto telefónico –dijo, frunciendo los labios–. Y se refirió más a una vieja controversia que a sus descubrimientos en el lago Rick. De todos modos, quisiera darles un pequeño consejo.
–Para eso hemos venido.
–Váyanse de ese lugar y olvídense de todo esto.
Laird negó enérgicamente con la cabeza.
Los negros ojos de Partier le escrutaron como apremiándolo a que modificara su decisión, pero Laird no flaqueó. Se había embarcado en esta empresa y estaba dispuesto a llegar hasta el final.
–No son éstas unas fuerzas con las que el hombre corriente esté acostumbrado a lidiar –dijo entonces el anciano–. Francamente, carecemos de los medios adecuados para hacerlo.
Y luego, sin más preámbulo, se puso a hablar de unos asuntos tan alejados de cualquier consideración mundana que resultaban casi inconcebibles. De hecho, tardé un buen rato en darme cuenta de adónde quería ir a parar, pues los conceptos que manejaba eran de una amplitud tan impresionante que a un hombre como yo, acostumbrado a una vida prosaica, le resultaban muy difíciles de entender. Tal vez también contribuyera a ello el hecho de que Partier empezara a abordar la cuestión de forma un tanto tangencial, sugiriendo que todo parecía indicar que la presencia que rondaba el lago Rick no era Cthulhu, o uno de sus secuaces, sino algún otro ser: la existencia de la losa y el grabado que había en ella dejaban bastante claro cuál era la naturaleza del ser que frecuentaba aquel lugar. El profesor Gardner, en última instancia, estaba en el buen camino, aunque pensara que Partier no le creía. ¿Quién sino Nyarlathotep podía ser el Ciego, el Sin Rostro? Estaba claro, en cualquier caso, que no se trataba de Shub-Niggurath, la Cabra Negra de las Mil Crías.
En ese momento Laird le interrumpió para instarle a que contara las cosas de una forma más inteligible, y, entonces, el profesor se dio cuenta por fin de nuestra total ignorancia y, sin abandonar su estilo velado y un tanto irritante, pasó a darnos una lección de mitología, de una mitología de los tiempos prehumanos, que hacía referencia no sólo a la Tierra sino a todas las estrellas del universo.
–No sabemos nada –repetía de vez en cuando–. No sabemos absolutamente nada. Pero existen determinados signos, ciertos lugares malditos, y el lago Rick es uno de ellos.
Habló de unos seres cuyo mero nombre causaba pavor; de los Dioses Arquetípicos que, remotos en el tiempo y el espacio, habitan en Betelgeuse, y de cómo expulsaron a los Grandes Primordiales, cuyos líderes son Azathoth y Yog-Sothoth, y entre los que se cuentan asimismo la progenie primordial del anfibio Cthulhu, los seguidores con forma de murciélago de Hastur el Innombrable, Lloigor Zhar e Ithaqua, el que camina sobre el viento y los espacios interestelares, así como los seres elementales de la tierra, Nyarlathotep y Shub-Niggurath; unas criaturas malignas que no cejan en su intento de volver a imponerse a los Dioses Arquetípicos que los expulsaron o los aprisionaron, como sucedió con Cthulhu, que duerme desde tiempos inmemoriales en el reino oceánico de R’lyeh, o con Hastur, que fue encerrado en una estrella negra próxima a Aldebarán en las Híades. El combate entre los Dioses Arquetípicos y los Primordiales tuvo lugar mucho antes de que los seres humanos hollaran la Tierra y, cada cierto tiempo, los Primordiales trataban de volver a hacerse con el poder, siendo detenidos a veces por la intervención directa de los Dioses Arquetípicos y con más frecuencia por medio de un agente humano, o de algún otro tipo, que provocaba una confrontación entre los propios seres elementales, pues, como señalaban las notas de Gardner, los malignos Primordiales eran ante todo fuerzas elementales. Y su resurgimiento había dejado siempre una profunda huella en la memoria del hombre, aunque se hubiera hecho todo lo posible por eliminar todas las pruebas y silenciar a los supervivientes.
¿Qué sucedió, por ejemplo, en esa localidad de Massachusetts, Innsmouth? ¿Qué ocurrió en Dunwich? ¿En las tierras vírgenes de Vermont? ¿O en la vieja mansión Tuttle de la carretera de Aylesbury? ¿Qué fue del misterioso culto a Cthulhu y qué sucedió durante el insólito viaje de exploración a las montañas de la Locura? ¿Qué seres poblaban la oculta y maldita meseta de Leng? ¿Y la ciudad de Kadath, en las desolaciones heladas? ¡Lovecraft lo sabía! Gardner, como tantos otros, intentó descubrir estos secretos, buscando un vínculo entre los increíbles sucesos acontecidos en los más diversos lugares de la tierra; pero los Primordiales no quieren que unos simples hombres sepan más de la cuenta. ¡Están advertidos!
Tomó las notas de Gardner, se puso unas gafas con montura dorada que le hacían parecer aún más anciano y, sin darnos la oportunidad de decir nada, siguió hablando, consigo mismo más que con nosotros, para añadir que había quien creía que los Primordiales habían adquirido un grado de desarrollo científico superior a todo lo que hasta ahora se consideraba posible, pero que, por supuesto, de eso no sabíamos nada. Por su forma de decirlo daba a entender claramente que, tanto si existían pruebas como si no, sólo un loco o un idiota se negaría a creerlo. Pero, a renglón seguido, reconoció que, en realidad, sí que había alguna prueba: aquella repugnante y bestial placa, con la representación de un monstruo infernal caminando sobre los vientos por encima de la tierra, que Josiah Alwyn tenía entre las manos cuando se halló su cuerpo en una pequeña isla del Pacífico, meses después de su increíble desaparición de su casa en Wisconsin; asimismo estaban los dibujos que hizo el profesor Gardner, y, por encima de todo, la extraña losa labrada de los bosques del lago Rick.
–Cthugha –murmuró pensativamente–. No he leído la nota de la que habla. Y Lovecraft no lo menciona –hizo un gesto negativo con la cabeza–. No, no lo sé. –Luego, alzando la vista, preguntó–: ¿No podrían sonsacarle al mestizo?
–Ya habíamos pensado en eso –reconoció Laird.
–Bien, mi consejo es que lo intenten. Parece evidente que sabe algo... quizá no sean más que exageraciones propias de una mentalidad más o menos primitiva, pero... ¡quién sabe!
El profesor Partier no supo o no quiso decirnos más. Por otra parte, Laird no parecía muy dispuesto a hacer preguntas, pues resultaba evidente que entre lo que nos había revelado, por más increíble que pareciera, y los escritos que había dejado el profesor Gardner existía una conexión terriblemente perturbadora.
Sin embargo, nuestra visita, pese a no habernos permitido llegar a ninguna conclusión definitiva, o tal vez debido a ello, tuvo un curioso efecto sobre nosotros. La propia indefinición del resumen y de los comentarios del profesor, unida a las pruebas inconexas y fragmentarias a las que habíamos accedido por nuestra cuenta, nos tranquilizó e hizo más firme la determinación de Laird de llegar al fondo del misterio que rodeaba la desaparición de Gardner, un misterio que ahora se había ampliado y abarcaba igualmente el misterio aún mayor en que se hallaban envueltos el lago Rick y los bosques circundantes.
Al día siguiente, cuando regresamos a Pashepaho, tuvimos la enorme fortuna de cruzarnos con el Viejo Peter en la carretera que salía de la ciudad. Laird levantó el pie del acelerador, dio marcha atrás y, al llegar a su altura, sacó la cabeza por la ventanilla y se dirigió al mestizo, que le miraba con gesto interrogante.
–¿Le llevamos?
–¡Por qué no!
El Viejo Peter subió al coche y permaneció sentado en el borde del asiento hasta que Laird, sin más ceremonias, sacó una petaca y se la ofreció. Los ojos del viejo se iluminaron, la agarró con avidez y echó un buen trago, mientras Laird iniciaba una conversación insustancial sobre la vida en los bosques del norte, animando al mestizo a que le hablara de los yacimientos minerales que creía poder encontrar en las proximidades del lago Rick. Así transcurrió una parte del trayecto y, durante todo ese tiempo, el mestizo no soltó la petaca, que sólo devolvió cuando ya estaba casi vacía. En sentido estricto no puede decirse que estuviera borracho, aunque sí desinhibido, y de hecho no protestó cuando tomamos la carretera del lago sin dejarle a él antes, si bien, una vez que vio el refugio y se dio cuenta de dónde estaba, nos comunicó con voz pastosa que se había alejado de su ruta y que tenía que estar de vuelta antes de que anocheciera.
Seguramente habría emprendido la marcha de inmediato si Laird no le hubiera convencido de que entrara un momento, bajo la promesa de prepararle una copa.
Y eso fue lo que hizo. Le preparó la mezcla más explosiva que pudo y Peter se la echó al gaznate.
Laird aguardó a que se hicieran patentes sus efectos para sacar el tema de lo que Peter sabía del misterio de la región del lago Rick, pero, nada más hacerlo, el mestizo enmudeció y, mirándonos alternativamente a uno y a otro, farfulló que de eso no hablaba, que él no había visto nada y que todo era un malentendido. Pero Laird insistió. Había visto la losa de piedra tallada, ¿verdad? Sí, dijo en tono reticente. ¿No podría llevarnos hasta ella? Peter hizo un enérgico gesto negativo con la cabeza. Ahora no. Estaba cayendo la tarde y antes de que pudieran regresar ya se habría hecho de noche.
Pero Laird se mantuvo firme y, ante su insistencia en asegurarle que podíamos estar de vuelta en el refugio, e incluso en Pashepaho, si Peter quería, antes de que cayera la noche, el mestizo accedió a conducirnos hasta la losa. A pesar de su estado, se internó rápidamente en el bosque por una vereda tan indistinguible que apenas merecía el nombre de camino, y tras avanzar a buen ritmo durante cerca de una milla, se detuvo en seco detrás de un árbol, como si tuviera miedo de ser visto, y con mano temblorosa nos señaló un pequeño calvero, rodeado por unos árboles descomunales, situados a una distancia que dejaba al descubierto una amplia franja de cielo.
–Allí... ésa es.
La losa sólo era parcialmente visible, pues en muchos lugares estaba recubierta de musgo. Pero de momento la losa no era lo que más interesaba a Laird; resultaba evidente que el mestizo le tenía un pánico mortal a aquel lugar y estaba deseando huir de allí.
–¿Qué te parecería pasar aquí la noche, eh, Peter? –le preguntó Laird.
El mestizo le miró con pavor.
–¿A mí? ¡Dios, no!
La voz de Laird adquirió de pronto un tono acerado.
–Pues a menos que nos cuentes qué fue lo que viste aquí, eso es exactamente lo que te va a pasar.
El mestizo no estaba tan borracho como para no prever los acontecimientos; cabía la posibilidad de que Laird y yo lo redujéramos y luego lo dejáramos atado a uno de los árboles que bordeaban el claro. Obviamente, se le pasó por la cabeza la idea de salir a la carrera, pero sabía que en su estado no podría dejarnos atrás.
–No me obliguen a hablar –dijo–. Esas cosas no se deben contar. Nunca se lo he contado a nadie... ni siquiera al profesor.
–Necesitamos saberlo, Peter –dijo Laird sin abandonar el tono amenazador.
El mestizo empezó a temblar; se dio la vuelta y miró a la losa como si pensara que de un momento a otro surgiría de ella un ser hostil que avanzaría hacia él con las más funestas intenciones.
–No puedo, no puedo –murmuró; y luego, clavando en Laird sus ojos sanguinolentos, dijo en voz muy baja–: No sé lo que era. ¡Dios!, pero era espantoso. Era un Ser... sin rostro, y estuvo aullando hasta que pensé que me iban a reventar los tímpanos, y luego estaban aquellos otros seres que había con él, ¡Dios! –Se estremeció y se apartó del árbol para acercarse a nosotros–. Ahí mismo lo vi una noche, lo juro por Dios. Apareció de golpe, no sé, como si saliera del aire, y allí estuvo cantando y aullando, mientras los otros seres tocaban esa maldita música. Creo que me volví medio loco durante un rato, antes de largarme. –Se le quebró la voz, y las imágenes que había visto debieron acudir de forma tan vívida a su memoria que gritó–: ¡Vámonos de aquí! –y acto seguido se dio la vuelta y, zigzagueando entre los árboles, huyó por donde habíamos venido.
Laird y yo corrimos tras él y no tuvimos problema en darle caza. Laird trató de tranquilizarle, asegurándole que le sacaríamos del bosque con el coche y que se encontraría muy lejos de su linde antes de que se nos echara encima la noche. Los dos estábamos convencidos de que el mestizo no se había inventado aquella historia y que nos había contado todo lo que sabía; durante el trayecto hasta la carretera donde le habíamos cogido permaneció en silencio y, una vez allí, le metimos cinco dólares en el bolsillo para que, si así lo quería, tratara de ahogar en alcohol sus recuerdos.
–¿Qué te parece? –me preguntó Laird cuando por fin llegamos al refugio.
Hice un gesto negativo con la cabeza.
–El gemido de anteanoche –dijo Laird–. Los ruidos que oyó el profesor Gardner... y ahora esto. Todo encaja de una forma espantosa y perversa –se volvió y clavó en mí una mirada apremiante–. Jack, ¿te atreverías a ir a ver esa losa esta noche?
–Desde luego.
–Entonces iremos.
Hasta que estuvimos dentro del refugio no nos acordamos del dictáfono; entonces, Laird lo preparó para que reprodujera lo que había grabado durante nuestra ausencia. Esto al menos, reflexionó en voz alta, no dependía en absoluto de la imaginación de nadie, pues era pura y simplemente el producto de una máquina y, como toda persona inteligente sabe, al carecer de nervios e imaginación, de temores y esperanzas, resulta mucho más fiable que cualquier persona. Me imagino que, como mínimo, contábamos con oír una repetición de los sonidos de la otra noche; pero ni en nuestros más descabellados sueños habríamos imaginado lo que en realidad oímos, pues la grabación iba de lo prosaico a lo increíble y de lo increíble a lo espantoso, para concluir finalmente con una revelación demoledora que eliminó en nosotros toda fe en la normalidad de la existencia.
Empezaba con algún canto esporádico de somormujos y lechuzas, a lo que seguía un periodo de silencio. Después volvía a sonar aquel fuerte sonido del viento que ya nos era familiar, acompañado de las extrañas cacofonías de las flautas. La grabación recogía a continuación una serie de sonidos que transcribo aquí tal y como los oímos en aquella inolvidable hora del atardecer:
«¡Ygnaiih! ¡Ygnaiih! EEE-ya-ya-ya-yahaahaaahaaa-ah-ah-ah-ngh’aa-ngh’aa-ya-ya-yaa (proferido por una voz que no era ni humana ni animal, aunque tenía algo de ambas).
»(Un incremento del tempo de la música, que se volvía cada vez más salvaje y demoníaca.)
»Poderoso Mensajero... Nyarlathotep... desde el mundo de los Siete Soles a su morada terrestre, el Bosque de N’gai, adónde podrá llegar El Que No Puede Ser Nombrado... Allí proliferará la progenie de la Cabra Negra de los Bosques, la Cabra de las Mil Crías... (con un tono de voz extrañamente humano).
»(Una sucesión de sonidos bastante raros, parecidos a los de una intercomunicación; unos zumbidos y un rumor como de cables telegráficos.)
»¡Iä, Iä! ¡Shub-Niggurath! ¡Ygnaiih! ¡EEE-yaa-yaa-haa-haaa-haaa! (con la misma voz del principio, ni humana ni animal, y ambas cosas a un tiempo).
»Ithaqua te servirá, Padre del millón de favorecidos, y Zhar será llamado de Arturo por mandato de ’Umr At-Tawil, Guardián de la Puerta... Unirás tu voz para alabar a Azathoth, al Gran Cthulhu, a Tsathoggua... (de nuevo la voz humana).
»Parte con su forma o con cualquier otra forma de apariencia humana que elijas, y destruye todo cuanto pueda conducirlos hasta nosotros... (de nuevo la voz medio humana medio animal).
»(Un intervalo de frenéticos sones de flauta, acompañado otra vez por un sonido similar al batir de unas alas enormes.)
»¡Ygnaiih! Y’bthnk... h’ehye-n’grkdl ’lh… ¡Iä! ¡Iä! ¡Iä! (haciendo coro)».