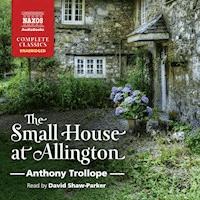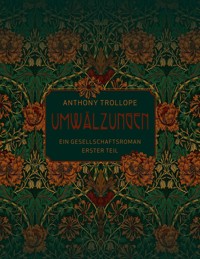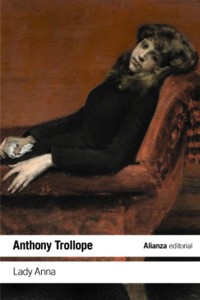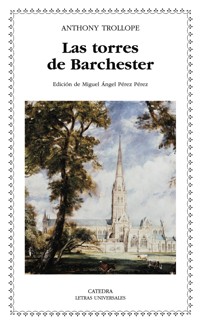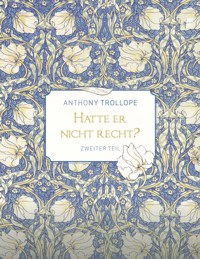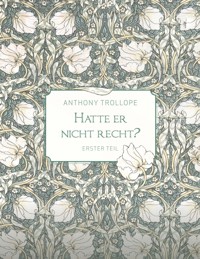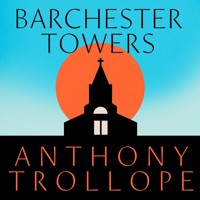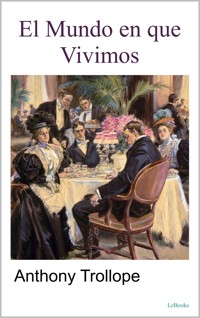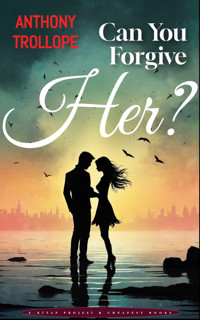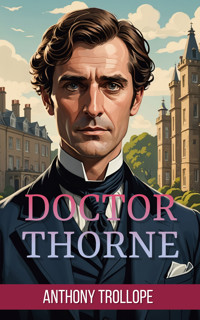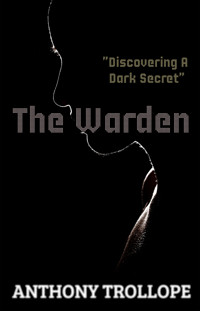18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Margaret Mackenzie, soltera de casi treinta y cinco años, ha permanecido toda su vida en la penumbra y el silencio que acompañan la enfermedad y muerte de su padre, en primer lugar, y la posterior y larga enfermedad y fallecimiento de su hermano menor. Su vida ha sido tediosa monotonía, confinamiento y dedicación a los enfermos. Su vida podríamos decir que ni ha sido suya ni ha sido vida.
Con el fallecimiento de su hermano todo parece, sin embargo, que puede cambiar al heredar doce mil libras. Esto significa libertad e independencia para una mujer soltera como ella; ese dinero puede abrirle las puertas a otro modo de vida e incluso, se permite fantasear a veces, al amor. Decide entonces, en lugar de quedarse a vivir con su hermano mayor y su familia, que esperaban ser los herederos y ansiaban el dinero, irse a Littlebath, un lugar de descanso y recreo para la gente de clase alta.
El dinero pronto atrae a tres pretendientes, de desigual honestidad y franqueza, entre los que Margaret, inexperta e insegura, deberá elegir...
En "La señorita Mackenzie", escrita en 1864 y publicada al año siguiente, Anthony Trollope dibuja un retrato conmovedor de las dificultades a las que se enfrentaba una mujer soltera cuando carecía de recursos económicos propios, al tiempo que nos regala una descripción magistral de las costumbres sociales de la época victoriana.
Anthony Trollope es considerado, junto a Charles Dickens, uno de los más prolíficos y famosos escritores ingleses de la época victoriana. El político y Primer Ministro del Reino Unido entre 1957 y 1963, Harold Macmillan, afirmaba que se habían inventado pocos placeres como irse a la cama pronto con un gran novelón de Trollope, y uno de esto novelones es "La señorita Mackenzie".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anthony Trollope
La señorita Mackenzie
Tabla de contenidos
LA SEÑORITA MACKENZIE
I. La familia Mackenzie
II. La señorita Mackenzie viaja a Littlebath
III. Los primeros conocidos de la señorita Mackenzie
IV. La señorita Mackenzie comienza su carrera
V. Una muestra de los progresos del señor Rubb «junior» en Littlebath
VI. La señorita Mackenzie regresa a los Cedars
VII. La señorita Mackenzie abandona los Cedars
VIII. La cena de la señora Tom Mackenzie
IX. La filosofía de la señorita Mackenzie
X. Plenaria absolución
XI. La señorita Todd recibe a unos amigos a tomar el té
XII. La señora Stumfold se entromete
XIII. El cortejo del señor Maguire
XIV. Junto al lecho de Tom Mackenzie
XV. La destrucción de los versos
XVI. El agravio de lady Ball
XVII. El despacho del señor Slow
XVIII. Tribulación
IXX. De cómo se comportaron dos de los pretendientes de la señorita Mackenzie
XXI. De cómo se comportó el tercer pretendiente
XXI. El señor Maguire viaja a Londres por negocios
XXII. Aún en los Cedars
XXIII. Los hospedajes de la señora Buggins, Née Protheroe
XXIV. La fábula del león y el cordero
XXV. Lady Ball en Arundel Street
XXVI. La señora Mackenzie de Cavendish Square
XXVII. El bazar de los huérfanos de los soldados negros
XXVIII. De cómo el león fue picado por la avispa
XXIX. En los momentos difíciles se reconoce a los verdaderos amigos
XXX. Conclusión
Notas
LA SEÑORITA MACKENZIE
Anthony Trollope
I. La familia Mackenzie
I
LA FAMILIA MACKENZIE
Me temo que debo importunar a mi lector con algunos detalles relativos a los primeros años de vida de la señorita Mackenzie —detalles cuyo relato será más bien tedioso, por lo que intentaré alargarlo lo menos posible—. Su padre, que en su juventud había dejado Escocia para vivir en Londres, había dedicado toda su vida al servicio de su país. Se convirtió en empleado de Somerset House [1] a los dieciséis años y aún era empleado de Somerset House cuando murió, a la edad de sesenta. Será suficiente añadir que su esposa había muerto antes que él y que, al morir, dejó dos hijos y una hija.
Thomas Mackenzie, el mayor de los hijos, se había involucrado en actividades comerciales —como solía decir su esposa al referirse al trabajo de su marido—; o se había convertido en vendedor y poseía una tienda, como decían generalmente las personas de su círculo que expresaban libremente lo que pensaban. La verdad auténtica y sin adornos del asunto la expongo a continuación. Junto a su socio fabricaba y vendía tela encerada y poseía un establecimiento en New Road sobre el que estaban impresos —en grandes letras— los nombres «Rubb y Mackenzie». Como usted, lector, hubiera podido entrar en dicho establecimiento y comprar yarda y media de tela encerada, si tal hubiera sido su deseo, pienso que los amigos de la familia que hablaban sin medias tintas sobre el tema no estaban demasiado distantes de la realidad. La señora Thomas Mackenzie, no obstante, afirmaba que de este modo se la calumniaba a ella, y se injuriaba cruelmente a su marido, y basaba sus afirmaciones en el hecho de que «Rubb y Mackenzie» tenían un negocio mayorista que vendía sus artículos a los comercios, que a su vez los revendían. Si eran injuriados o no, dejo a mis lectores decidirlo, tras haberles dado toda la información necesaria para formarse una opinión propia.
Walter Mackenzie, el segundo hijo, se había colocado en la oficina de su padre, y también había fallecido con anterioridad a la época en que —según parece— comienza nuestra historia. Era una pobre criatura enfermiza, siempre con achaques, y estaba dotado de una naturaleza afectuosa y un gran respeto por el linaje de los Mackenzie, pero desprovisto de otras cualidades intrínsecamente propias. La sangre de los Mackenzie era, de acuerdo a su manera de pensar, una sangre extremadamente pura, y sentía que su hermano había deshonrado a la familia asociándose con el llamado «Rubb», en New Road. Lo había sentido aún más profundamente al ver que «Rubb y Mackenzie» no habían logrado grandes cosas en su actividad comercial. Habían mantenido su asociación a flote, pero hubo momentos en que apenas habían logrado hacer tal cosa. Nunca entraron en quiebra, y eso, tal vez, desde hacía algunos años, era todo lo positivo que podía decirse sobre el negocio. Si un Mackenzie decidía establecerse como comerciante, debería, en cualquier caso, haber conseguido algo mejor que eso. Ciertamente, debería haber obtenido algo mejor, en vista de que había comenzado su vida con una considerable suma de dinero.
El viejo Mackenzie, venido desde Escocia, era primo hermano de sir Walter Mackenzie, baronet, de Incharrow, y se había casado con la hermana de sir John Ball, baronet, de Cedars, Twickenham. Los jóvenes Mackenzie, por tanto, tenían motivos para sentirse orgullosos de su linaje. Es cierto que sir John Ball era el primer baronet de su familia, y que había sido «simplemente» un alcalde políticamente activo en tiempos políticamente agitados; un alcalde comerciante de cuero, es cierto. No obstante, su negocio había sido indudablemente mayorista, y un hombre convertido en baronet se ve limpio de la «mancha» del comercio incluso a pesar de tratarse del comercio del cuero. Además, el actual baronet Mackenzie era el noveno de este nombre, de modo que por esa rama más alta y noble de la familia, nuestros Mackenzie podían sentirse ciertamente muy «fortalecidos».
Los dos empleados de Somerset House sentían y disfrutaban esta «fortaleza» muy profundamente, por lo que podemos entender que no tuvieran en alta estima la fabricación de tela encerada.
Cuando Tom Mackenzie tenía veinticinco años —más tarde se convertiría en «Rubb y Mackenzie»— y Walter, con veintiuno, se había colocado desde hacía uno o dos años tras un escritorio de Somerset House, murió Jonathan Ball, hermano del baronet Ball, dejando todo lo que tenía en el mundo a los dos hermanos Mackenzie. Aquello en modo alguno era una bagatela, pues cada hermano recibió aproximadamente doce mil libras cuando finiquitaron las demandas interpuestas por la familia Ball. Estas demandas se llevaron a cabo con gran empuje —aunque sin éxito alguno para la rama de los Ball— durante tres años. Al término de esos tres años, sir John Ball, de los Cedars, estaba medio arruinado, y los Mackenzie obtuvieron su dinero. Es innecesario extenderse demasiado para explicarle al lector la forma en que Tom Mackenzie encontró su camino en el comercio; cómo, en primer lugar, trató de retomar la participación del tío Jonathan en el negocio del cuero, estimulado por su deseo de oponerse a su tío John —sir John, que se enfrentaba a él por el asunto de la herencia—, cómo perdió su dinero en este intento, y finalmente invirtió el resto de su fortuna —tras alguna otra infructífera especulación— en su asociación con el señor Rubb.
Todo esto ocurrió hace ya mucho tiempo. Ahora es un hombre de casi cincuenta años que vive con su esposa y su familia —una familia de seis o siete niños— en una casa de Gower Street, sin que la vida le haya tratado demasiado bien.
Tampoco es necesario extenderse mucho en la figura de Waller Mackenzie, que era cuatro años más joven que su hermano. Continuó con su trabajo de oficina a pesar de su riqueza, y como nunca se casó, fue un hombre rico. En vida de su padre, cuando aún era muy joven, brilló durante un tiempo en el beau monde bajo la protección del baronet Mackenzie y de otros que pensaban que un empleado de Somerset House con doce mil libras era una compañía muy estimable. No había brillado, no obstante, de una manera muy destacada. Invitado a recepciones durante uno o dos años, había probado la vida de un joven de ciudad, frecuentando teatros y salas de billar, haciendo algunas cosas que no hubiera debido hacer, y dejando sin hacer otras que debería haber hecho. Pero, como ya he dicho, era tan débil de cuerpo como de mente, y pronto se convirtió en un inválido; y aunque conservó su puesto en Somerset House hasta su muerte, su época de brillo en la sociedad de moda llegó a su fin muy rápidamente.
Y finalmente, llegamos a Margaret Mackenzie, la hermana, nuestra heroína, que era ocho años más joven que su hermano Walter y doce años más joven que el socio del señor Rubb. Era poco más que una niña cuando su padre murió; o para ser más exacto, debería decir que a pesar de haber llegado a una edad en la que las niñas se convierten en mujeres, tal cambio aún no se había producido en ella. Tenía por entonces diecinueve años, pero su vida en la casa de su padre había sido muy monótona y aburrida, apenas se había relacionado socialmente, y sabía muy poco de las costumbres del mundo. La familia del baronet Mackenzie no había reparado en ella. No le habían dado demasiada importancia a Walter y sus doce mil libras, y menos se preocuparon por Margaret, que no tenía fortuna alguna. La rama del baronet Ball estaba absolutamente enfrentada con su familia, y, como era costumbre, no recibió apoyo ninguno de su parte. Bien es verdad que en aquellos tiempos no recibió demasiado apoyo de nadie, y tal vez debería decir que no mostró excesivo interés en ese tipo de protección que tan a menudo se presta a las señoritas por parte de sus parientes más ricos. No era hermosa ni inteligente, ni poseía el especial encanto de dulzura y gracia de la juventud que en algunas jovencitas parece expiar la falta de belleza o inteligencia. A los diecinueve años, casi se podría decir que Margaret Mackenzie era más bien poco agraciada. Tenía el cabello castaño muy encrespado, y no le crecía por igual. Sus pómulos eran ligeramente salientes, a la manera de los Mackenzie, y su figura era delgada y desgarbada, con los huesos demasiado grandes como para otorgarle un atractivo juvenil. Sus ojos grises no estaban desprovistos de cierto brillo, pero era esta una cualidad que desconocía aún cómo utilizar. En esa época su padre vivía en Camberwell, y dudo que la educación que recibió Margaret en el establecimiento para jóvenes damas de la señorita Green en ese suburbio, pudiera compensarla por las destrezas que la naturaleza le había negado. Además, había dejado la escuela cuando aún era muy joven. A la edad de dieciséis años, su padre —que para entonces era un anciano—, cayó enfermo, y pasó los siguientes tres años cuidando de él. Cuando murió se trasladó a la casa del más joven de sus hermanos, que se había instalado en una de las tranquilas calles que conducen desde el Strand hasta el río, con el fin de estar cerca de su oficina; y allí había vivido durante quince años, comiendo su pan y cuidando de él, hasta que murió también, y se encontró sola en el mundo.
Durante estos quince años había vivido hastiada. Una granja amurallada en el campo es pésima para la vida de cualquier Mariana[2], pero en la ciudad es mucho peor aún. Su vida en Londres había sido digna de una granja amurallada y parecía muy aburrida ya antes de la muerte de su hermano. Yo no diría que estuviera a la espera de alguien que no llegó, o que se declarara aburrida, o que deseara morirse. Pero su estilo de vida se le aproximaba tanto como la prosa puede estarlo a la poesía, o la verdad a la novela. Había deseado en alguna ocasión la llegada de alguien que, por circunstancias, pronto dejó de venir a verla. Había un joven empleado de Somerset House, un caballero llamado Harry Handcock, que visitaba a su hermano al comienzo de su larga enfermedad. Harry Handcock había percibido la belleza de sus ojos grises; los desordenados mechones, desiguales hasta entonces, estaban por esa época más atusados; las gruesas articulaciones, cubiertas, conformaban movimientos más suaves y femeninos; y la ternura de la joven hacia su hermano era muy admirable. Harry Handcock le había hablado una o dos veces —Margaret tenía por entonces veinticinco años y Harry era diez años mayor—. Harry le había hablado, y Margaret le había escuchado gustosamente, pero el enfermo se había mostrado muy enojado e irascible, y como tal cosa no debía efectuarse sin su pleno consentimiento, Harry Handcock dejó de hablarle tiernamente.
Dejó de hablarle con ternura, pero no de visitar la tranquila casa de Arundel Street. En lo que se refiere a Margaret, bien podría haber dejado de hacerlo; y en su corazón, cantó la canción de Mariana, lamentando amargamente su hastío, aun cuando el hombre aparecía por la habitación de su hermano regularmente, una vez por semana. Y así continuó durante años. Su hermano se arrastraba hasta su oficina durante el verano, Itero nunca salía de la habitación durante los meses de invierno. En aquellos tiempos, estas cosas eran permitidas en las oficinas públicas, y solo al final de su vida, algunos austeros oficiales reformistas [3] insinuaron la necesidad de su jubilación. Quizá fue esta insinuación lo que le mató. En cualquier caso, él murió «trabajando», si es que podemos decir que alguna vez lo había hecho. A su muerte, Margaret Mackenzie pensó más en Harry Handcock. Harry aún era soltero y, cuando se conoció la naturaleza de la última voluntad de su amigo, dijo unas palabras para confirmar que aún no se juzgaba demasiado viejo para el matrimonio. Pero el hastío de Margaret ya no podía ser aliviado de este modo. Quizá habría sido posible mientras no tenía nada, o quizá le habría aceptado en aquellos primeros días si la fortuna hubiera llenado de oro su regazo. Pero había visto a Harry Handcock al menos una vez por semana durante los últimos diez años, y no habiendo recibido la menor expresión de amor hacia ella, no estaba preparada ahora para una renovación de tal discurso.
Cuando Walter Mackenzie murió, no hubo lugar a dudas en todo el círculo Mackenzie en cuanto al destino de su dinero. Se sabía que había sido un hombre prudente, y que poseía la titularidad absoluta de unas propiedades que le generaban al menos seiscientas libras al año. Y más allá de esto, también era sabido que tenía dinero ahorrado. Además, se sabía así mismo, que Margaret no tenía nada, o casi nada, de su propiedad. El viejo Mackenzie no había heredado fortuna alguna, y se sintió agraviado cuando sus hijos no unieron sus riquezas a su pobre suerte. Esto, claro está, no había sido culpa de Margaret, pero sintió que le justificaba al dejar a su hija como carga para su hijo menor. Durante quince años, Margaret comió de un pan al que no tenía derecho real; pero si una mujer hizo méritos alguna vez para ganarse su sustento, esa fue Margaret Mackenzie con los incansables cuidados prodigados a su hermano.
Ahora se encontraba abandonada a sus propios recursos, y mientras paseaba en silencio por la casa durante las tristes horas que transcurrieron entre la muerte de su hermano y su entierro, ignoraba por completo si le había dejado algún medio de subsistencia. Era sabido que Walter Mackenzie había alterado en más de una ocasión su testamento —había redactado incluso varios documentos—, en función de las variaciones en el grado de amistad que le unía a su hermano en cada momento; pero nunca le había confiado a nadie la naturaleza de esas distintas voluntades. Thomas Mackenzie pensaba en su hermano y su hermana como en un par de pobres criaturas, y estos, a su vez, no veían en él más que a un pobre miserable. Se había convertido en tendero, como ellos le llamaban, y es justo reconocer que Margaret también compartía el sentimiento deshonroso que le inspiraba la profesión de su hermano Tom. Ellos, los habitantes de Arundel Street, eran seres ociosos, imprudentes e inútiles (cosa que Tom le había dicho muchas veces a su esposa) y la amistad entre ellos había sido muy intermitente. Pero la firma «Rubb y Mackenzie» no nadaba en la abundancia en esa época, y Thomas y su esposa se sintieron obligados a aceptar una serie de concesiones debido a las necesidades de supervivencia de sus siete hijos. Walter, sin embargo, no dijo nada sobre su dinero; y cuando su féretro fue seguido a la tumba por su hermano y sus sobrinos, y por Harry Handcock, nadie sabía de qué naturaleza sería la provisión hecha para su hermana.
—Sufrió mucho —dijo Harry Handcock en la única conversación que mantuvo con Margaret después de la muerte de su hermano y antes de la lectura del testamento.
—Así es, pobrecillo —respondió Margaret sentada en la penumbra del salón comedor, desolada en su nuevo duelo.
—Usted misma, Margaret, ha sufrido mucho apenada por las circunstancias.
La llamaba Margaret desde los tiempos en que su relación había sido más estrecha, y continuaba haciéndolo de este modo.
—He sido bendecida con buena salud —respondió ella— y estoy muy agradecida. No obstante, he llevado una vida bastante monótona durante los últimos diez años.
—Las mujeres llevan generalmente vidas monótonas, creo —y se quedó en silencio durante unos momentos, como si algún pensamiento rondara su mente y quisiera considerarlo antes de hablar de nuevo.
En esa época el señor Handcock era calvo y muy robusto; un hombre saludable y fuerte, pero sin evidencia alguna de las cualidades de un enamorado. Le gustaba comer y beber —nadie lo sabía mejor que Margaret Mackenzie—, y había abandonado por completo las cosas poéticas de la vida, si es que alguna vez le habían interesado. Era, de hecho, diez años mayor que Margaret, pero ahora parecía veinte años mayor que ella.
La señorita Mackenzie, a sus treinta y cinco años, poseía más encantos femeninos que cuando tenía veinte. Él, sin embargo, a sus cuarenta y cinco años, había perdido toda la lozanía que confiere la juventud a un hombre. Aun así, pienso que ella hubiera regresado a su antiguo amor, y se hubiera contentado, si él le hubiera hecho la «pregunta» en ese momento; se habría sentido comprometida por su fe para aceptarlo si le hubiera dicho que ese era su deseo, antes de la lectura del testamento de su hermano. Pero no hizo tal cosa.
—Espero que la haya dejado acomodada —dijo.
—Espero que me haya preservado de la miseria —respondió Margaret. Y eso fue todo.
La señorita Mackenzie, quizá, esperaba algo más de él al recordar que el obstáculo que los había separado había desaparecido para siempre. Pero nada más ocurrió; y no sería justo decir que se sintiera decepcionada, pues Margaret no abrigaba un fuerte deseo de casarse con Harry Handcock —a quien nadie más volvió a llamar Harry—; sin embargo, por consideración a la naturaleza humana, ella suspiró ante su frialdad cuándo él no transmitió sensibilidad alguna más allá de desearle una vida acomodada.
Margaret Mackenzie había llevado, obligada por las circunstancias, una vida muy retirada. No tenía ninguna amiga a quien poder confiar sus pensamientos y emociones; y dudo incluso que nadie supiera de la existencia —en Arundel Street, en la pequeña habitación del fondo—, de varias manos de papel en las que Margaret había escrito sus reflexiones y sentimientos; cientos de poemas que no habían visto más ojos que los suyos, sinceras palabras de amor grabadas en cartas que nunca envió, que nunca había tenido intención de enviar a destino alguno. Las cartas, de hecho, comenzaban sin destinatario y terminaban sin firma alguna; y no sería justo decir que estaban destinadas a Harry Handcock, ni siquiera en el periodo más álgido de su amor. Más bien eran pruebas de su ímpetu, ensayos de lo que sería capaz de hacer si la fortuna le fuera amable y le permitiera amar algún día.
Nadie hubiera imaginado todo esto, nadie habría soñado acusar a Margaret de tener un espíritu romántico; no había conocido a nadie capaz de desentrañar su verdadero carácter. En los últimos días había cenado varias veces en casa de su hermano, en Gower Street, pero la señora Tom había dicho que Margaret no era más que una solterona callada y estúpida; y como una solterona callada y estúpida estaban dispuestos los Mackenzie, de «Rubb y Mackenzie», a considerarla. Pero ¿cómo debían tratar a la tía, esa solterona estúpida, si resultara de pronto que toda la fortuna de la familia le pertenecía?
Cuando se leyó la última voluntad de Walter, se vio que este era el caso. No había ninguna duda, ni lugar para la misma, sobre el asunto. El testamento databa de dos meses antes de su muerte y lo legaba todo a Margaret, añadiendo el testador su convicción de que era su deber proceder de tal modo tras los constantes cuidados que le había prodigado su hermana. Así mismo, Harry Handcock fue designado albacea y se le pidió que aceptara un reloj de oro y un presente de doscientas libras.
A lo largo de la lectura del testamento la familia del fallecido no expresó palabra alguna; y Tom, al regresar a casa con el corazón apesadumbrado, le dijo a su esposa que todo era consecuencia de ciertas palabras que ella había pronunciado en la última visita al enfermo.
—Sabía que esto iba a pasar —le dijo Tom a su esposa—. Ya no se puede hacer nada al respecto, por supuesto; pero sabía que no serías capaz de guardar silencio y por eso siempre le decía que no te acercaras a él.
Para el curso de nuestra historia no es necesario que cuente ahora lo que su esposa le respondió. Que lo hizo con bastante atrevimiento, nadie, creo, lo pondrá en duda, pero sí podemos suponer que las cosas en Gower Street no fueron nada agradables aquella noche.
Tom Mackenzie le comunicó entonces el contenido del testamento a su hermana, que había rehusado estar presente en la sala cuando se procedió a la apertura del mismo.
—Te lo ha dejado todo, absolutamente todo —le dijo Tom.
Si Margaret emitió alguna palabra como respuesta, Tom no la oyó.
—Serán más de ochocientas libras al año, y te ha dejado también todos los muebles —continuó Tom.
—Ha sido muy bueno —dijo Margaret, casi sin saber cómo expresarse en tal ocasión.
—Muy bueno para ti —respondió Tom, con un cierto tono sarcástico en la voz.
—Quiero decir bueno para mí —dijo Margaret.
Después le dijo que Harry Handcock había sido nombrado albacea.
—El testamento no dice nada más sobre él, ¿verdad? —preguntó Margaret.
En ese momento, ignorando casi por completo las funciones del cargo de albacea, se imaginó que su hermano, al hacer tal nombramiento, había expresado algún otro deseo referido al señor Handcock. Tom le explicó que el albacea recibiría doscientas libras y un reloj de oro, y tras escuchar tal cosa, se quedó satisfecha.
—Por supuesto, no es una perspectiva agradable para nosotros —dijo Tom—, pero no te culpo por ello.
—Me sentiría ofendida si lo hicieras —respondió Margaret—, porque ni una sola vez durante todos los años que hemos vivido juntos, hablé con Walter una palabra sobre su dinero.
—No te culpo —replicó el hermano. Y la conversación terminó.
Él le había pedido antes del funeral que se fuera a vivir con ellos a Gower Street, pero Margaret había rechazado la propuesta; la señora Tom Mackenzie no la había invitado. Por aquel entonces la señora Tom Mackenzie esperaba —esperaba e interiormente había resuelto—, que su marido heredaría al menos la mitad del dinero de su hermano fallecido; y del mismo modo pensaba que si ella misma se imponía la presencia de la solterona, esta podría quedarse más tiempo del deseable.
—Nunca podríamos deshacemos de ella —le había dicho a su hija mayor, Mary Jane.
—Nunca, madre —le había contestado Mary Jane.
Madre e hija habían pensado que sería más seguro no insistir en la invitación; no insistieron, y la solterona se había quedado en Arundel Street.
Después de la lectura del testamento y antes de regresar a su hogar, Tom invitó de nuevo a su hermana a vivir en su casa. Solo habían pasado una o dos horas desde que Margaret conociera su nueva situación, y se sorprendió de encontrarse tan calmada y segura de sí misma en el tono y el talante de su respuesta.
—No, Tom, creo que es mejor que no acepte. Sarah se sentirá un poco decepcionada…
—No debes preocuparte por eso.
—Creo que es mejor que no. Me alegraré de verla si viene a visitarme, y espero que tú vengas, Tom, pero creo que me quedaré aquí hasta que decida lo que voy a hacer.
Margaret permaneció en Arundel Street durante los tres meses siguientes, y su hermano la visitó con frecuencia, pero la señora Tom Mackenzie nunca fue a verla, y ella nunca fue a ver a la señora Tom Mackenzie.
—Así sea —dijo la señora Mackenzie—; nadie podrá decir que corrí tras ella y su dinero. Odio esos aires.
—Yo también, mamá —afirmó Mary Jane, asintiendo.
—Siempre dije que era una solterona despreciable.
El mismo día de la lectura del testamento, el señor Handcock también se acercó a saludarla.
—No es necesario que le diga cuánto me alegro… por su propio bienestar, Margaret —le dijo estrechándole la mano.
Ella le estrechó la mano a su vez y le dio las gracias por su amistad.
—Sabe que he sido nombrado albacea del testamento continuó; —seguramente lo hizo así para evitarle las molestias. No puedo más que prometerle que haré todo…, todo lo que usted pueda desear.
Luego se fue, sin decir nada sobre sus intenciones en esa ocasión.
Dos meses más tarde —dos meses durante los cuales la había visto forzosamente con frecuencia—, el señor Handcock le escribió desde su oficina en Somerset House, renovando su antigua propuesta de matrimonio. Su carta era breve y sensata, y abogaba por su causa con las mejores palabras que podía argumentar en ese momento; pero fue en vano. En referencia a su dinero, le decía que sin duda consideraba que era un importante añadido a sus esperanzas de felicidad en el caso de que unieran sus destinos; en cuanto a su amor hacia ella, le hizo referencia a la época en la que él había deseado hacerla su esposa, aun sin un chelín de su fortuna. Afirmó que él no había cambiado, y que si su corazón era tan constante como el suyo, aceptaría ahora la propuesta que había estado dispuesta a aceptar en el pasado. Ciertamente, tenía unos ingresos inferiores a los suyos; no obstante, eran considerables, y por consiguiente, en cuanto a recursos, vivirían muy confortablemente. Tales fueron sus argumentos, y Margaret, por lo poco que sabía del mundo, percibió que esperaba que tuvieran éxito con ella.
Pero Margaret, por poco que supiera del mundo, no estaba dispuesta a sacrificarse a sí misma y su nueva libertad, su renovada energía, y su nueva fortuna, al señor Harry Handcock. Con una palabra pronunciada al quedar libre de ataduras y antes de convertirse en rica, habría sido suficiente; pero una carta bien redactada, llena de argumentos y dirigida a ella dos meses después de sentir impregnado su espíritu de esta nueva libertad y fortuna, no tenía poder alguno sobre ella. Mirándose al espejo se había dado cuenta de que había mejorado con los años, mientras que los años no habían mejorado a Harry Handcock. Consideró de nuevo sus antiguas aspiraciones —aspiraciones que nunca había pronunciado ni en susurros, pero no por ello eran menos fuertes en su interior—, y se convenció a sí misma de que no podría satisfacerlas mediante una unión con el señor Handcock. Pensaba, o más bien, esperaba, que la sociedad le abriría aún sus puertas, no solamente la sociedad de los Handcock de Somerset House, sino la sociedad que había leído en las novelas durante el día, y había soñado durante la noche. ¿Acaso no le sería dado ya el poder conocer personas inteligentes, amables y brillantes, personas que no fueran pesadas y gruesas como el señor Handcock, enfermas y cansadas como su pobre hermano Walter, o vulgares y pendencieras como sus parientes de Gower Street?
Se recordó a sí misma que era sobrina de un baronet y sobrina segunda de otro, que tenía ochocientas libras de renta, y la libertad de hacer lo que más deseara; y recordó también que tenía gustos más elevados en el mundo que el señor Harry Handcock. Así pues, le dirigió una respuesta mucho más larga que su carta, en la que le explicaba que el intervalo de más de diez años transcurridos desde que se habían intercambiado algunas palabras de amor había… había… había cambiado la naturaleza de su aprecio por él. Después de muchas vacilaciones, esa fue la frase que utilizó.
Y su decisión fue la correcta. Si estaba condenada a ver sus aspiraciones frustradas, o a ser en parte complacidas y en parte decepcionadas, estas páginas lo narrarán; pero creo que podemos concluir que difícilmente habría sido feliz casándose con Harry Handcock mientras que tales aspiraciones fueran tan fuertes para ella. Por su parte, no veía en tal matrimonio unís que un vago recuerdo de los viejos tiempos.
Margaret permaneció tres meses en la casa de Arundel Street, y fue durante este período de tiempo cuando le hizo a su hermano Tom una propuesta que manifestaba la carga que estaba dispuesta a asumir para ayudar a su familia. ¿Le permitiría hacerse cargo de la educación y el mantenimiento de su segunda hija, Susanna? No se ofrecía para adoptar a su sobrina, dijo, porque era probable que ella misma pudiera casarse, pero prometía hacerse cargo de todos los gastos de la educación de la niña y su mantenimiento hasta que se completara dicha educación. Si más adelante, la tutela se volviera incompatible con sus propias circunstancias, le daría a Susanna quinientas libras. Este trato tenía cierto aire de seriedad que sorprendió a Tom Mackenzie que, como se ha dicho, se había acostumbrado a pensar en su hermana en los viejos tiempos como en una pobre criatura. Y particularmente seria fue la alusión a la situación futura de Margaret. A Tom no le sorprendió en absoluto que su hermana pensara en casarse, pero sí le asombró muchísimo que se atreviera a declarar abiertamente sus pensamientos.
—Por supuesto, se casará con el primer idiota que pida su mano —dijo la señora Tom.
El padre de familia numerosa, no obstante, declaró que la oferta era demasiado buena para rechazarla.
—Si se casa, mantendrá su promesa en relación a las quinientas libras —dijo.
La señora Tom, aunque a regañadientes, evidentemente terminó cediendo; y cuando Margaret Mackenzie salió de Londres en dirección a Littlebath [4], donde había reservado alojamiento, llevaba con ella a su sobrina Susanna.
II. La señorita Mackenzie viaja a Littlebath
II
LA SEÑORITA MACKENZIE VIAJA A LITTLEBATH
Cuando salió para Littlebath, la señorita Mackenzie, me temo, no tenía previsto un plan suficientemente preciso de la vida que se proponía adoptar. Deseaba vivir cómodamente, y tal vez de una manera elegante, pero también quería una vida respetable, con la debida observancia a la religión. Cómo lograr esto en Littlebath, sospecho que no lo sabía muy bien. Repetía una y otra vez que la riqueza conlleva deberes y privilegios, pero no tenía una idea clara de cuáles eran tales deberes y privilegios. ¿Cómo tenerla cuando había vivido durante tantos años en una prisión junto al lecho de su hermano?
Ciertamente, su traslado de Londres a Littlebath había sido provocado por una circunstancia que no debería haber permitido que la influenciara. Había estado enferma, y el doctor, con esa solicitud que los médicos sienten en ocasiones por las damas adineradas, le había recomendado un cambio de aires. Littlebath, en las colinas de Tantivy, era el lugar ideal para ella; allí podría tomar las aguas durante uno o dos meses para fortalecer su organismo. Por aquel entonces, a finales del mes de julio, todos aquellos que eran «alguien» se disponían a salir de la ciudad. ¿Por qué no ir a Littlebath en agosto, y pasar allí un mes, o tal vez dos, según su predisposición? Su médico de Londres conocía a un médico de Littlebath al que estaría encantado de recomendarla. Entonces habló con el clérigo de la iglesia que frecuentaba desde hacía tiempo y que la había apoyado más firmemente tras la muerte de su hermano, que podía igualmente recomendarla por carta a otro clérigo de Littlebath. Realmente no tenía relación de amistad con el médico o el párroco de Londres, pero sus cartas le permitirían al menos formarse un círculo de conocidos en Littlebath. De esta forma surgió la idea de trasladarse a Littlebath, y a partir de entonces se fue reafirmando poco a poco en su decisión.
Otro pequeño incidente, o más bien, otros dos pequeños incidentes, casi la convencieron de quedarse en Londres, pero no en Arundel Street, lugar que detestaba, sino en una pequeña casita señorial en los alrededores de Brompton. Margaret había escrito a los dos baronets para anunciarles la muerte de su hermano, pues Tom se había negado tajantemente a mantener ningún tipo de comunicación con ellos. Después de algún tiempo, recibió amables respuestas a ambas cartas. Sir Walter Mackenzie era un hombre muy anciano, de más de ochenta años, que no salía de Incharrow, en Rossshire, y lady Mackenzie ya no vivía. La carta no la había escrito el propio sir Walter, sino la esposa de su hijo mayor, la señora Mackenzie, quien anunciaba que ella y su marido estarían en Londres la primavera siguiente, y esperaban tener el placer de conocer a su prima. Es cierto que esta carta no llegó hasta principios de agosto, cuando el proyecto de Littlebath estaba casi decidido; y Margaret sabía que su primo, miembro del Parlamento, había estado en Londres casi hasta el momento en que la carta había sido escrita, de forma que hubiera podido ir a visitarla si ese hubiera sido su deseo; pero estaba muy dispuesta a perdonar. Podía sentirse ofendida, pero si sus nobles parientes estaban ahora dispuestos a estrechar su mano, no había razón alguna para rechazar este acercamiento. Sir John Ball, el otro baronet, había ido a visitarla y ella le había recibido. La visita había dado lugar a una escena de reconciliación muy natural, y Margaret había ido a pasar un día y una noche a los Cedars. Sir John también era un hombre anciano, de más de setenta años, y lady Ball era de una edad similar. El señor Ball, futuro baronet, estaba allí también. Era un hombre viudo, con muchos hijos y pocos recursos, que había ejercido y por supuesto seguía ejerciendo como abogado, aunque nunca había tenido demasiado éxito en su profesión; y ahora estaba tristemente a la espera de la modesta herencia que recibiría a la muerte de su padre. Los Ball, de hecho, no se habían beneficiado demasiado de su título de baronets, y su prima los encontró viviendo con un grado de rigor, en cuanto a los gastos pequeños, que ella misma jamás se había visto forzada a practicar. Lady Ball, ciertamente, tenía un carruaje (pues ¿qué sería de la esposa de mi baronet sin carruaje?), pero no lo utilizaba muy a menudo. Los Cedars era una vieja morada, con sus tierras y prados, pero el viejo y solitario jardinero no podía sacar gran provecho de los terrenos, y la hierba de los prados siempre se vendía. Cuando fue invitada a los Cedars, Margaret consideró que sería mejor renunciar a su idea de mudarse a Littlebath. Sería bueno para ella, pensó, vivir cerca de sus primos; pero había encontrado a sir John y lady Ball muy aburridos, y su hijo, el padre de familia numerosa, apenas había hablado con ella, y casi exclusivamente de dinero. Cuando volvió a Londres no estaba demasiado encantada con los Ball y decidió mantener el plan de Littlebath.
Hizo un viaje preliminar al lugar y reservó alojamiento amueblado en Paragon. Todo el mundo sabe que Paragon es el centro de todo aquello que es agradable y a la moda en Littlebath. Se trata de una larga hilera de casas delimitada por dos pequeñas filas perpendiculares a los dos extremos, en la que cada casa tiene vistas a los jardines de Montpellier. Si no de piedra, las viviendas están construidas de un estuco tal que las Margaret Mackenzie de este mundo no encuentran la diferencia. Seis escalones, incuestionablemente de piedra, conducen a cada puerta. Las fachadas están ennoblecidas por altas verjas, y la vía enlosada que transcurre frente a ellas es de gran amplitud, dibujando en cada esquina una extensa cursa a fin de facilitar el cambio de dirección a los carruajes de los purugonienses. La señorita Mackenzie sintió su corazón encogerse ante tanta grandeza cuando su nuevo amigo el doctor la llevó a Paragon por primera vez; pero armó su espíritu de valentía y examinó el comedor y la sala de estar en que se dividía el primer piso, la gran alcoba destinada a ella en el piso superior, dos cuartos pequeños destinados a su sobrina y la criada, y una cocina que debía compartir…, sin desmayarse ante tanto esplendor. Y sin embargo, ¡cuán diferente a los sórdidos cuartos de Arundel Street! Tan diferente que apenas se atrevía a pensar que tan brillante morada podría convertirse en la suya.
—¿Y cuál es el precio, señora Richards?
Casi le faltó la voz al hacer esta pregunta. Había decidido no ser tacaña, pero habiendo tenido hasta entonces recursos tan escasos aún sentía temor ante la idea de gastar.
—El precio, señora, todos los que conocen Littlebath lo saben bien. Nunca ha variado. Pregunte al doctor Pottinger si es cierto.
La señorita Mackenzie no quería preguntarle al doctor Pottinger que estaba en ese momento en el salón, mientras ella y su futura patrona negociaban el contrato de arrendamiento en el cuarto trasero.
—¿Pero, cuál es el precio, señora Richards?
—El precio, señora, son dos libras y diez chelines a la semana, o nueves guineas si lo paga mensualmente, incluyendo el fuego de la cocina.
Margaret respiró de alivio. Había hecho sus pequeños cálculos repetidas veces, y estaba dispuesta a ofrecer una suma tan alta como la mencionada para la combinación de comodidad y esplendor que la señora Richards le podía ofrecer. Le hizo una pregunta rápida, manteniendo los labios lo suficientemente cerca de la oreja de la señora Richards para que su amigo el doctor no pudiera oírla a través del pasillo, y luego dio un salto yarda y media atrás, aturdida por la energía con que le respondió la casera.
—¡Chinches en Paragon!
La señora Richards declaró que la señorita Mackenzie aún no conocía Littlebath; y Margaret se dijo a sí misma que solo conocía Arundel Street y de nuevo agradeció a la Providencia todas las cosas buenas que le habían sido dadas.
La señorita Mackenzie tuvo miedo de formular más preguntas después de esto, y tomó los cuartos en alquiler directamente por un mes.
—Se encontrará usted muy cómoda —dijo el doctor Pottinger, acompañando a su nueva amiga de regreso al hostal. Se había sentido tal vez un poco decepcionado al ver que la señorita Mackenzie mostraba todos los signos de una buena salud; pero soportó su decepción, como hombre y como cristiano, recordando sin duda que, no obstante la buena salud, a una dama le gusta ver a su médico de vez en cuando, especialmente si está sola en el mundo. Le ofreció, pues, toda la ayuda que estaba en su poder.
—Las salas de reuniones están muy próximas a Paragon —dijo.
—¡Ah, ciertamente! —dijo la señorita Mackenzie, sin saber cuál era el objeto de dichas salas.
—Y hay dos o tres iglesias a cinco minutos de paseo.
La señorita Mackenzie se encontraba en terreno más conocido en ese tema y nombró al reverendo Stumfold, para quien tenía una carta de presentación, y a cuya iglesia le gustaría asistir.
El reverendo Slumfold era entonces una brillante luz en Lilllebath, un hombre entre los hombres, incluso más que un simple mortal a los ojos de los devotos habitantes de la ciudad. La señorita Mackenzie nunca había oído hablar del señor Slumfold hasta que su párroco de Londres hubo mencionado su nombre, y aún ahora no tenía idea de que era una figura notable por sus especiales puntos de vista en asuntos eclesiásticos. Por su parte no tenía ninguna visión particular, pero el señor Slumfold de Littlebath tenía puntos de vista muy específicos y era muy especialmente conocido por ellos. Sus amigos decían que era evangélico, y sus enemigos que era miembro de la Baja Iglesia [5]. Él mismo solía reírse de tales nombres —pues era un hombre que sabía reír—, y proclamaba que su única ambición era luchar contra el diablo bajo cualquier nombre que le permitiera continuar con la batalla, oponiéndose a las actividades que son la vida y el soporte principal de lugares como Littlebath. Sus enemigos principales eran los juegos de cartas y el baile, tan apreciados por el sexo débil, y la caza y las carreras de caballos —a las que, ciertamente, se podría añadir todo aquello que llevase el nombre de entretenimiento—, para el sexo fuerte. Los placeres dominicales eran también enemigos a los que odiaba con una aversión vigorosa, a menos que se denominara placeres a tres misas solemnes intercaladas con diversas lecturas religiosas y ejercicios del espíritu. No debería suponerse, no obstante, que el señor Stumfold fuera un hombre siniestro, oscuro y sarcástico. Ese no era el caso. Podía reír en voz alta, mostrarse muy jovial en las recepciones, y hacer chascarrillos sobre pequeños vicios consentidos. Nunca rehusaba una copa de vino a tiempo, y permitía las comidas campestres y los coqueteos que las acompañaban. Él mismo se dejaba conducir por un par de caballos y sus hijas eran buenas amazonas. Si los rumores eran ciertos, sus hijos eran verdaderos Nemrods[6], pero en otro condado, lejos de las colinas de Tantivy; y el señor Stumfold no sabía nada de todo ello. En Littlebath, el señor Stumfold reinaba como un tirano en su propio círculo, aunque, para los que le seguían, nunca se había mostrado austero en su tiranía.
Cuando la señorita Mackenzie pronunció el nombre del señor Stumfold, el doctor consideró que había cometido un error al referirse a las salas de reuniones. Los discípulos del señor Stumfold nunca iban a las salas de reuniones. Y por su parte, él, al ser doctor en medicina, es obvio que visitaba tanto a santos como a pecadores, aunque, en una ciudad como Littlebath encontraba pertinente sostener un discurso para los santos y otro para los pecadores. Actualmente Paragon estaba en general habitado por pecadores, y por ese motivo había mencionado las salas de reuniones; pero inmediatamente señaló la iglesia del señor Stumfold, cuya aguja podían ver en el camino de regreso a la posada, y deslizó unas palabras de alabanza hacia ese buen hombre.
No se habría permitido una sílaba más sobre los vicios del lugar si la señorita Mackenzie no le hubiera hecho algunas preguntas referidas a las salas de reuniones.
«¿Cómo se conseguía ser admitido? ¿Era un lugar agradable? ¿Qué hacían allí? Oh, ¿podría ella inscribirse? Si había algo de divertido, sin duda tenía la intención de inscribirse en ello». Esa tarde, cuando el doctor Pottinger le daba instrucciones a su esposa para ir a visitar a la señorita Mackenzie tan pronto como se instalara, le explicó que la recién llegada apenas conocía las formas y costumbres de Littlebath.
—¿Cómo? ¡Ir a las salas de reuniones y a las misas del señor Stumfold! —exclamó la señora Pottinger—. No se pueden hacer ambas cosas a la vez, bien lo sabes.
La señorita Mackenzie volvió a Londres y regresó una semana más tarde con su sobrina, su nueva criada y sus baúles. Todos los muebles antiguos se habían vendido, y sus pertenencias personales eran muy escasas. Había llegado el momento en que sus efectos personales comenzarían a acrecentarse, pero cuando llegó a Paragon, un baúl grande y uno más pequeño contenían todo cuanto poseía. El equipaje de su sobrina Susanna era casi tan importante como el suyo, y Margaret se sintió casi avergonzada de la escasez de sus posesiones a los ojos de su criada, que había sido recientemente contratada.
La forma en que le habían cedido a Susanna había resultado tiránica y, en algún momento, incluso angustiante. Las objeciones que la madre de Susanna y la señorita Mackenzie tenían para visitarse la una a otra, no se habían superado, y ninguna de las partes había cedido terreno. Ninguna visita de afecto o de amistad se había producido, pero siendo necesario que el traslado de la niña se llevara a cabo con cierta solemnidad la señora Mackenzie condescendió a llevar a la joven a la vivienda de su futura tutora el día anterior al fijado para su viaje a Littlebath. La señora Mackenzie había aceptado exponerse a tal humillación, pues a sus ojos lo era, y el señor Mackenzie debía llegar a la mañana siguiente para llevar a su hermana y su hija a la estación.
La madre, en cuanto se encontró sentada y casi antes de recuperar el aliento perdido al subir las escaleras de la casa de huéspedes, comenzó el discurso que tenía preparado para la ocasión. Mientras, la señorita Mackenzie tomó la mano de Susanna y la mantuvo entre la suya durante gran parte del discurso. Antes de que terminara la disertación soltó la mano de la pobre muchacha, pero no había maldad alguna en este gesto por parte de la tía.
—Margaret —dijo la señora Mackenzie—, esto es una prueba, una prueba grandísima para una madre, y espero que lo sienta como yo.
—Sarah —dijo la señorita Mackenzie—, cumpliré con mi deber para con su hija.
—Bueno, sí, eso espero. Si pensara que no cumpliría con su deber hacia ella, ninguna consideración puramente financiera me conduciría a dejar que la acompañara; pero, en verdad espero, Margaret, que piense en la grandeza del sacrificio que hacemos. Susanna es la mejor de mis hijos.
—Estoy muy feliz por ello, Sarah.
—En verdad, nunca hubo un niño mejor que cualquiera de ellos; le diría lo mismo en su presencia. Y si cumple con su deber hacia ella, estoy segura de que ella cumplirá a su vez con usted. Tom piensa que lo mejor es dejarla ir, y por supuesto, como ha heredado usted todo el dinero que él debería haber percibido (aquí es donde Margaret dejó la caer la mano de Susanna) y como no tiene ningún pequeñuelo a su cargo, ni nadie cercano a usted, sin duda es natural que sienta el deseo de tener uno de los niños.
—Quiero ser generosa con mi hermano —dijo la señorita Mackenzie— y con mi sobrina.
—Sí, por supuesto…; entiendo. Cuando se negó a venir con nosotros, Margaret, estando sola y teniendo nosotros un hogar confortable que ofrecerle, ya supe los sentimientos que tenía hacía mí. ¡No necesito que nadie me lo diga! ¡Oh, no, querida! «¡Tom —dije cuando me pidió que viniera a Arundel Street—, por supuesto que no!». Estas fueron exactamente las palabras que pronuncié «¡Por supuesto que no, Tom!». Y tu padre jamás me pidió de nuevo que viniera, ¿no es cierto, Susanna? No habría podido obligarme a hacerlo. Como es usted tan franca, Margaret, tal vez la sinceridad sea lo mejor por ambos lados. Voy a dejar a mi querida hija en sus manos, y si tiene usted corazón de madre, espero que cumplirá con ella los deberes de una madre.
Más de una vez durante este discurso, la señorita Mackenzie hubiera querido decir lo que pensaba y plantarle batalla, pero se reprimió ante la presencia de la joven. ¿Cómo podría esperar el menor sentimiento de ternura, el menor afecto entre su pupila y ella, si, en una ocasión como aquella, la niña era testigo de una pelea entre su madre y su tía? El rostro de la señorita Mackenzie enrojeció, y sintió crecer la ira en su interior, pero lo soportó todo con gran coraje.
—Lo haré lo mejor posible —dijo—. Susanna, ven a darme un beso. Seremos grandes amigas, ¿no es cierto?
Susanna se acercó a besarla; pero si la pobre chica intentó alguna respuesta, no fue audible.
Entonces la madre rodeó el cuello de su hija, y abrazadas la una a la otra, lloraron amargamente.
—Encontrará sus cosas muy ordenadas y en abundancia —dijo la señora Mackenzie entre lágrimas—. Creo que hemos trabajado muy duro las tres últimas semanas.
—Estoy segura de que lo encontraremos todo muy bien —dijo la tía.
—No la enviaríamos para que nos avergonzara; aunque, en términos de dinero, no cambiaría nada para usted si hubiera venido sin nada. Pero yo soy así, y no podía consentirlo; así se lo dije a Tom.
Después de esto, la señora Mackenzie besó de nuevo a su hija y se despidió.
La señorita Mackenzie, tan pronto como se hubo ido su cuñada, tomó la mano de la niña entre las suyas. La pobre Susanna estaba anegada en lágrimas, y ciertamente tenía suficientes motivos en ese momento para justificar su llanto. Había sido abandonada a su nuevo destino de una manera nada jovial.
—Susanna —dijo la tía Margaret con su voz más dulce—, estoy muy contenta de que vengas conmigo. Te querré mucho, si tú me lo permites.
La muchacha se acurrucó contra ella en el sofá, deslizándose bajo su brazo. Nunca nadie se había deslizado bajo su brazo, ni se había acurrucado contra ella hasta ahora. Nunca había recibido o entregado tal afecto.
—Querida mía —dijo la señorita Mackenzie—, te querré tanto…
Susanna no dijo nada, sin saber qué palabras utilizar para tal ocasión; y ante la certeza del afecto de su tía, se acurrucó aún más contra ella, y comenzaron a entenderse antes del final de la tarde.
Esta sobrina adoptada ya no era una niña cuando fue acogida bajo la custodia de su tía. Tenía quince años y aunque parecía muy infantil para su edad —no tenía ese aire de feminidad precoz que algunas jovencitas asumen en esos años—, era una chica fuerte y saludable, desenvuelta, plantada vigorosamente sobre sus piernas, con la cabeza bien equilibrada, espalda recta y, si bien carente de un talle esbelto, bien formada. Tenía los hombros y los codos afilados, como los tienen —o los deberían tener— las chicas de su edad; su rostro no se había moldeado aún en cualquier forma de belleza o fealdad definitiva, pero sus ojos eran brillantes —como en todos los Mackenzie—, y su boca no era la de una tonta. Si sus pómulos eran un poco prominentes y el óvalo de su cara algo anguloso, estas peculiaridades no eran desagradables, probablemente, a los ojos de su tía.
—Eres una verdadera Mackenzie —dijo la señorita Mackenzie, hablando con un ligero acento del norte en su voz, aunque jamás había estado allí.
—Eso es lo que los hermanos de mamá me dicen siempre… Que parezco escocesa.
La señorita Mackenzie la besó de nuevo. Si Susanna le había sido enviada porque en sus andares y su apariencia recordaba más a la tierra de las tortas [7] que cualquier otro niño de su familia, no era ese, no obstante, un motivo que disminuyera la estimación de su tía. Y de este modo, se hicieron amigas.
A la mañana siguiente, el señor Mackenzie las llevó a la estación.
—Supongo que te veremos en Londres en alguna ocasión —preguntó, mientras sujetaba la puerta del vagón.
—No veo que haya mucho por lo que volver —dijo.
—Y yo no veo que haya mucho que te retenga allí. No conoces a nadie en Littlebath, creo.
—La verdad, Tom, es que no conozco a nadie en ninguna parte. Tengo tantas probabilidades de conocer a alguien en Littlebath como en Londres. En mi situación, debo vivir por mí misma dondequiera que esté.
Luego llegó el jefe de estación indicando que se apresuraran a lo largo del andén, y el padre besó a su hija por última vez; besó también a su hermana, y nuestra heroína partió con su joven pupila y comenzó su andadura en el mundo.
Durante muchas millas la señorita Mackenzie no intercambió una sola palabra con su sobrina. La mayor de las dos viajeras tenía la mente ocupada en sus pensamientos —pensamientos y sentimientos también— y se sentía incapaz de hablarle alegremente a la jovencita. Se preguntó si su conducta era sabia. Toda su vida había sido hasta entonces amarga, sombría, y casi podríamos decir, silenciosa. El azar había querido que nunca hubiera tenido poder sobre su propia persona. Ni su padre ni su hermano, a pesar de ser ambos discapacitados, le habían confiado la administración del hogar; y no había tenido ninguna influencia ni siquiera en la contratación ni en el cese de una ayudante de cocina. Nunca había ejercido poder alguno sobre las finanzas de la casa; poder que le corresponde legítimamente a una esposa porque es la socia en el negocio doméstico. Los dos enfermos a los que había cuidado se complacían en retener en sus manos los pequeños privilegios que su posición les concedía; y Margaret, por tanto, había sido una enfermera, y nada más que eso, en la casa. Si esta situación se hubiera prolongado diez años más, habría renunciado a ambicionar una vida más emocionante y, de haber heredado entonces el dinero que ahora poseía, habría terminado sus días cuidando de sí misma, o casi con toda certeza, dada su naturaleza desinteresada, habría renunciado a su ambición y su orgullo y se habría ido a vivir con su hermano, ocupando sus días en cuidar de sus sobrinos y sobrinas. Pero, afortunadamente para ella, o tal vez por desgracia, había recibido la herencia antes de marchitarse. Sus emociones, sus energías, sus deseos tenían aún en ella una gran fuerza. Incluso podría decirse que había llegado al grado máximo de madurez a una edad tan avanzada, que tal periodo de esclavitud había terminado en el momento más oportuno para ella. En la preparación de sus dos modestos baúles había destruido la mayor parte de sus primeros poemas, pero había conservado ciertas efusiones de su espíritu que había rimado en los últimos doce meses. Desde la muerte de su hermano se había limitado a la prosa y con este propósito mantenía un extenso diario. Todo esto se menciona para mostrar que a los treinta y seis años, Margaret Mackenzie era una mujer joven todavía. Había resuelto no conformarse con una vida sin vida, como era de esperar por las pocas personas que la conocían. Harry Handcock había pensado en hacerla su enfermera, y Tom Mackenzie tenía esa misma idea en la mente cuando le había propuesto instalarse en Gower Street por vez primera. Algunas palabras pronunciadas en los Cedars le hicieron suponer que la familia del baronet la habría aceptado, con sus ochocientas libras anuales, si lo hubiera deseado; pero se había prometido luchar por conseguir algo mejor de sí misma y de su dinero. Entraría en el mundo para tratar de encontrar los placeres que había leído en los libros. Era demasiado vieja para bailar y jamás en su vida había brillado como adoradora de Terpsícore [8]; tampoco sabía nada de cartas y nunca había visto cómo se usaban. Había ido una o dos veces a ver un espectáculo teatral en su juventud, y actualmente no consideraba el teatro como un sumidero de todos los vicios a la manera de los stumfoldianos, sino como un lugar peligroso por lo dificultoso de la entrada y la salida, y porque los formalismos en el teatro la sobrepasaban en demasía; desconocía incluso cómo debía vestirse si fuera invitada a una cena ordinaria. Y, sin embargo, a pesar de todo ello, decidió probar.
¿No habría sido más fácil para ella, más fácil y más cómodo, renunciar a toda idea del mundo y ponerse de inmediato bajo la tutela y la protección de algún pastor que le hubiera explicado cómo donar su dinero, y cómo prepararse de la manera adecuada para una muerte apacible? Esta visión de las cosas tenía múltiples atractivos. Sería muy fácil y tenía la fe necesaria; además, un pastor de este tipo sería un amigo muy conveniente y, si fuera casado, un amigo muy querido. Probablemente sería la esposa del pastor la que la acompañaría y la ayudaría a donar su dinero. ¿No sería esta mejor vida, después de todo? Pero, a fin de aceptar plenamente la idea de una vida como esa, debía estar convencida de que la otra vida era abominable, cruel y reprobable. Sabía lo bastante, había observado las maneras del mundo para percibir tal cosa. Esta tarea requería fuertes convicciones y, hasta ahora, no podía resignarse a pensar que «el baile y los placeres» fueran condenables. Podría llegar a creerlo, sin duda, si algún eclesiástico persuasivo se lo repitiera asiduamente; pero no estaba segura de querer creer tal cosa. Después de muchas dudas había decidido ponerse a prueba en el mundo y, considerando que Londres era demasiado grande para ella, había elegido Littlebath.
Pero ahora, una vez iniciado el viaje, se sentía como un marinero que hubiera sido empujado al mar con una embarcación pequeña, con suficiente valentía para el intento, pero careciendo de esa clase de coraje que haría el intento mismo, delicioso.
¡Y la muchacha que la acompañaba! Se había dicho a sí misma que no estaría bien vivir para ella sola, que era su deber compartir las cosas buenas con alguien, y había decidido, por tanto, compartirlas con su sobrina. Pero tal responsabilidad no estaba exenta de peligros, que la asustaban cuando pensaba en ellos.
—¿Estás cansada, querida? —preguntó la señorita Mackenzie cuando llegaron a Swindon.
—No, querida tía, no estoy cansada en absoluto.
—Tienen pasteles ahí, según veo. Me pregunto si tendríamos tiempo para comprar alguno.
Después de considerar el asunto durante cinco vacilantes minutos, la tía Margaret salió finalmente a comprar los pasteles.
III. Los primeros conocidos de la señorita Mackenzie
III
LOS PRIMEROS CONOCIDOS DE LA SEÑORITA MACKENZIE
En la primera quincena de estancia de la señorita Mackenzie en Littlebath, cuatro personas la visitaron; y aunque tal cosa sin duda fue un éxito, esas dos semanas se hicieron muy pesadas. Durante su anterior visita había hecho preparativos para inscribir a su sobrina en una escuela que le había sido recomendada como muy refinada, y que se conducía bajo los más exaltados auspicios morales y religiosos. Susanna acudía cada mañana después del desayuno y llegaba a casa a las ocho de la tarde, en aquellos días de verano. Los domingos acudía a la catequesis con otras jóvenes muchachas, de suerte que la señorita Mackenzie se quedaba mucho tiempo sola.
La señora Pottinger fue la primera en acudir a visitarla; la esposa del doctor se contentó con algunas sencillas propuestas de asistencia general. Le indicó a la señorita Mackenzie un panadero y una costurera, y le explicó el precio justo a pagar por una hora de alquiler de un carruaje privado y un coche de punto. Todas estas indicaciones le eran muy útiles, pues la señorita Mackenzie se encontraba en un estado de absoluta ignorancia, pero su relación con la señora Pottinger no prometía demasiado en materia de entretenimiento. La dama no comentó cosa alguna sobre las salas de reunión y tampoco habló de la forma de vida de los stumfoldianos. Sin duda su esposo le había explicado que la recién llegada no se había declarado aún abiertamente discípula de una u otra escuela. La señorita Mackenzie hubiera querido preguntar algo acerca de las reuniones, pero el temor la había disuadido. Después la visitó el señor Stumfold en persona y, por supuesto, nada dijo sobre las salas de reunión. Se mostró muy agradable y la señorita Mackenzie casi resolvió ponerse en sus manos. No la miró con amargura, ni la intimidó con severas palabras, ni le exigió el cumplimiento de arduas tareas. Se comprometió a encontrarle un banco en la iglesia y le informó de las horas de los oficios religiosos. Había tres servicios dominicales, pero consideraba suficiente, para el común de los mortales, asistir regularmente a dos de ellos cada domingo. Se mostró encantado de serle de utilidad y le prometió que la señora Stumfold iría a visitarla. Después de esta promesa se puso en camino. Luego llegó la señora Stumfold, según lo acordado, acompañada de la señorita Baker, una dama soltera. De la señora Stumfold nuestra amiga recibió muy poca asistencia. Era dura, severa, y tal vez un poco imponente. Dejó caer dos o tres palabras que insinuaban su certeza de que la señorita Mackenzie se convertiría en una total stumfoldiana, pues ella misma había pedido protección y asistencia al gran hombre en su primera visita. Pero, más allá de esto, la señora Stumfold no se permitió ofrecer ningún consuelo adicional. Nuestra amiga no podía explicarse la razón, pero después de conocer a la señora Stumfold se sentía menos inclinada a convertirse en discípula que cuando solo conocía al gran maestro. No era solo que la señora Stumfold, a juzgar por las apariencias, fuera más severa que su marido en lo concerniente a los dogmas, sino que también era más severa en lo referente a la práctica eclesiástica. La señorita Mackenzie pensó que probablemente podría obedecer al hombre de iglesia, pero sin duda se rebelaría contra la mujer de iglesia.
Como ya he dicho, la ministra de la iglesia había llegado acompañada de la señorita Baker, y la señorita Mackenzie percibió inmediatamente que si la tal señorita Baker hubiera estado sola, la visita habría sido mucho más agradable. Tenía la voz suave y estaba predispuesta a la conversación afable; era amable en las formas y propensa a las intimidades rápidas con otras damas de su naturaleza. La señorita Mackenzie sintió todas estas cosas antes de poder comprobarlas, y habría estado encantada de recibir a la señorita Baker sin la compañía de la señora Stumfold. Si hubieran podido hablar libremente, sentadas una junto a la otra, habría podido, suponía ella, tener conocimiento de todo en tan solo cinco minutos. Pero la señorita Baker, pobre alma, estaba en aquellos días totalmente sujeta a la influencia de la femenina stumfoldiana, y había evolucionado en Littlebath bajo tal forma de represión, que inspiraba verdadera lástima a los que la habían conocido antes de sus días de esclavitud.
No obstante, cuando se levantaba para dejar el cuarto a las órdenes de su tirana, tuvo unas palabras de consuelo.
—Tengo una amiga, señorita Mackenzie, que vive pegada a su casa, y me ha pedido que le diga que sería un placer para ella poder visitarla, si usted se lo permite.
La dama pronunció este pequeño discurso con vacilación y lanzó una mirada temerosa a su compañera.
—Sin duda, estaré encantada —dijo la señorita Mackenzie.
—Es la señorita Todd, ¿no es cierto? —preguntó la señora Stumfold; y quedaba de manifiesto, por el tono con el que hablaba, que no tenía buena opinión de la señorita Todd.
—Sí, la señorita Todd. Como ya sabe, vive tan cerca… —dijo la señorita Baker en tono de disculpa.
La señora Stumfold sacudió la cabeza con desaprobación y se fue sin añadir nada más.
De inmediato, la señorita Mackenzie comenzó a impacientarse por la llegada de la señorita Todd, y se vio inducida a vigilar con ojo expectante las dos puertas vecinas de Paragon, con el fin de ver a la señorita Todd entre aquellos que entraban y salían. Dos veces vio salir una dama de la casa de su derecha, una señora gruesa de aspecto jovial con la cara roja y un ancho sombrero, que cerraba la puerta tras ella con un portazo y parecía no temer a ningún Stumfold, fuera este hombre o mujer. La señorita Mackenzie, no obstante, resolvió que no era la señorita Todd. Esa dama era una señora casada —pensó ella—; una de las veces había niños con ella y, a juicio de la señorita Mackenzie, era demasiado corpulenta, demasiado decidida, y quizá demasiado estridente para ser una mujer soltera. Toda una semana transcurrió imperceptiblemente antes de que la duda fuera disipada con la visita prometida; semana en la que la recién llegada no salió nunca de su casa en las horas en que se podía esperar una visita, tan ansiosa estaba de entablar relación con su vecina. Casi había perdido la esperanza pensando que la señora Stumfold había interferido con su tiranía, cuando un día, tras el almuerzo —en esa época la señorita Mackenzie desayunaba siempre, pero rara vez cenaba—, fue anunciada la señorita Todd.
La señorita Mackenzie pudo comprobar inmediatamente que se había equivocado. La señorita Todd era la dama corpulenta y de rostro encendido que había visto con los niños. Estaba acompañada de dos niñas de once y trece años. Cuando la señorita Todd cruzó la habitación para estrecharle la mano a su nueva conocida, la señorita Mackenzie reconoció de inmediato la manera en que había cerrado la puerta, y supo que se trataba del mismo paso firme que había escuchado resonar sobre buena parte de la acera de Paragon.
—Mi amiga, la señorita Baker, me dijo que acababa de instalarse como vecina —comenzó la señorita Todd—, y por ese motivo le pedí que le anunciara mi visita. A las mujeres solteras, cuando llegan aquí, por lo general les gusta que alguien venga a visitarlas. Yo misma estoy soltera, y estas dos niñas son mis sobrinas. También usted tiene una sobrina, creo. Cuando los Papas tienen sobrinos, las gentes murmuran toda clase de maldades. Espero que con nosotras no sean tan irrespetuosos.