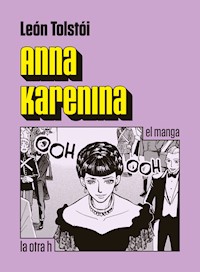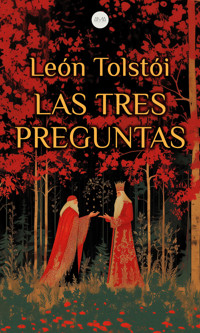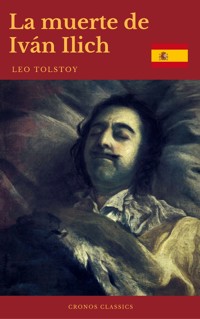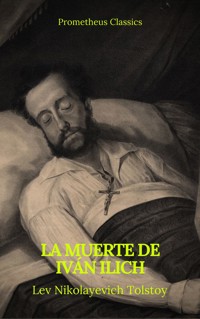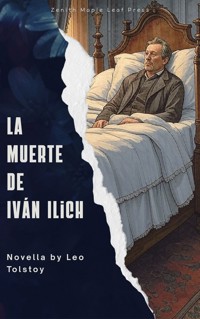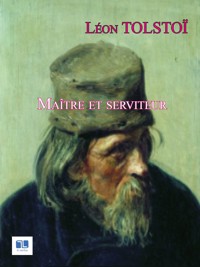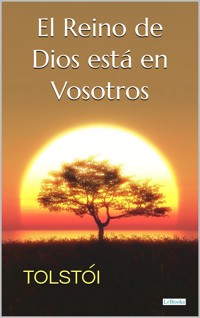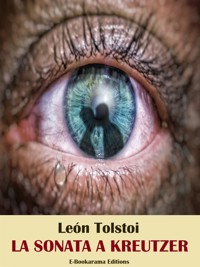
0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Escrita a lo largo de 1889 por el maestro León Tolstoi, "La sonata a Kreutzer" es una obra de una intensidad subyugadora, una de esas obras cuyo crescendo arrebata al lector, que se ve incapaz de abandonar la obra hasta no concluir su lectura. Enhebra además, junto a esa fuerza del argumento, una serie de razonamientos tan certeros que son un puntal fundamental para crear el asombro del lector: asombro ante lo que narra la obra, asombro ante unos razonamientos cuya lógica evidente permitimos que se oculte bajo los buenos modos de nuestra vida ‘civilizada’.
En "La sonata a Kreutzer", León Tolstoi nos relata la historia de Pózdnyshev, un hombre que se casa enamorado y dispuesto a llevar una vida de tranquila felicidad doméstica. Pero las dulzuras de la luna de miel pronto dejan paso a la rudeza de la vida cotidiana, cuando el amor se quita la máscara y queda la descarnada realidad. Cuando por último entran en escena los celos, el final trágico se precipita...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
León Tolstoi
La sonata a Kreutzer
Tabla de contenidos
LA SONATA A KREUTZER
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
Postfacio
Notas
LA SONATA A KREUTZER
León Tolstoi
Mas Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
(San Mateo, V, 28)
Y sus discípulos le dijeron: Si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.
Entonces Él les dijo: No todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre; y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres; y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda ser capaz de eso, séalo.
(San Mateo, XIX, 10-2)
I
E RA EL COMIENZO de la primavera. Llevábamos dos días de viaje. A cada parada del tren bajaban y subían viajeros de nuestro coche; pero quedaban siempre tres personas que, como yo, habían subido al coche en el punto de la partida del tren: una señora, ni joven ni guapa, cara consumida, con gorra en la cabeza, un paleto medio de hombre, y fumando cigarrillos; su acompañante, de unos cuarenta años, portador de un equipaje flamante, muy arreglado y ordenado; finalmente, otro caballero que se mantenía a distancia, aún joven, pero con el pelo rizado prematuramente canoso, bajo de estatura, de ademanes nerviosos, con unos ojos muy brillantes que saltaban con rapidez de un objeto a otro. Llevaba un sobretodo usado pero hecho por un buen sastre, con astracán, y un alto sombrero también de astracán. Bajo el sobretodo, cuando lo desabrochaba, se veía la poddiovka y la camisa rusa bordada. Otra particularidad de este caballero consistía en emitir de vez en cuando sonidos extraños parecidos a tos o risa bruscamente interrumpida. Este señor parecía evitar durante todo el trayecto trabar relaciones con los viajeros. Cuando alguien le dirigía la palabra, daba una respuesta breve y seca y se ponía a leer, o mirando por la ventanilla, fumaba o sacando provisiones de su vieja valija bebía té y comía.
A mí se me antojó que le pesaba la soledad y varias veces traté de hablarle; pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, lo que sucedía a menudo, porque estábamos sentados casi frente a frente, volvía la cabeza, tomaba un libro o miraba por la ventanilla. A la caída de la tarde, aprovechando una parada larga, este señor bajó a la estación a buscar agua hirviente y se puso a preparar su té. El caballero de los equipajes flamantes —un abogado, según supe después— bajó con su vecina, la señora del sobretodo masculino y de los cigarrillos, a tomar té en el restaurante de la estación. Durante su ausencia entraron en el coche algunos viajeros nuevos, entre los cuales figuraban un viejo alto, muy afeitado y arrugado, un comerciante a todas luces, embutido en un cumplido capote de pieles y cubierto por una gorra no menos cumplida. Este comerciante se sentó frente al puesto vacío del abogado y de su compañera; y al punto entabló conversación con un joven que parecía un viajante de comercio, y que acababa de subir también en esa estación. Yo me encontraba lejos de esos dos viajeros, y como el tren estaba parado, podía oír a ratos fragmentos de su conversación.
El comerciante declaró primero que iba a su casa de campo, la que se encontraba cerca de la próxima estación; después hablaron, como de costumbre, del desarrollo actual del comercio, especialmente en Moscú, y luego de la feria de Nijni-Nóvgorod. El comisionista empezó a relatar las francachelas de un rico comerciante, muy conocido; pero el viejo no le dejó seguir, poniéndose a contar francachelas y devaneos de antaño en Kunávino, en las cuales había tomado parte. Estaba evidentemente muy orgulloso de tales recuerdos. Contaba con orgullo cómo, estando beodos, habían hecho precisamente con aquel mismo comerciante, en Kunávino, tales locuras, que no podía decírselas al otro más que al oído, a lo que el viajante soltó una carcajada estrepitosa y el viejo se puso a reír enseñando los dientes amarillentos.
Como no me interesaba su charla, salí del vagón para estirar las piernas. En la portezuela encontré al abogado y la señora:
—No tiene usted tiempo ya —me dijo el abogado—, va a sonar el segundo toque.
En efecto: apenas llegué a la cola del tren, se oyó la campanilla. En el momento de entrar, el abogado hablaba animadamente con la señora. El comerciante, sentado enfrente de los dos, permanecía taciturno, moviendo los labios de vez en cuando con aire desaprobador.
—Y ella —decía el abogado, sonriendo, al tiempo que yo pasaba a su lado— declaró redondamente a su marido «que no podía ni quería vivir con él, porque…».
Y continuó; pero no me enteré del resto de la frase, distraído por el paso del conductor y de un nuevo viajero. Restablecido el silencio, volví a oír la voz del abogado; la conversación pasaba de un caso particular a consideraciones generales.
El abogado decía que la cuestión del divorcio ocupaba la opinión pública en Europa y que entre nosotros se producían casos análogos con frecuencia creciente. Notando que se oía solamente su voz, el abogado concluyó su discurso y se dirigió al anciano:
—En otro tiempo, ni siquiera sucedían esas cosas… ¿No es verdad? —añadió con una sonrisa amable.
En este punto arrancó el tren; el viejo se quitó la gorra, sin contestar, y se santiguó, mascullando una oración. El abogado desvió la vista, aguardando cortésmente la respuesta. Cuando el anciano hubo acabado, se encasquetó la gorra hasta los ojos, y dijo:
—Sí, señor; eso sucedía también antes, pero menos… En los tiempos que corren, es natural que ocurra con más frecuencia… ¡Ahora sabe tanto la gente!…
La velocidad del tren iba en aumento y era tal el ruido, que no me era ya posible oír distintamente. Sintiendo curiosidad por saber lo que dijese el viejo, me acerqué. También mi vecino, el nervioso caballero de los ojos brillantes, estaba evidentemente interesado y prestaba oído sin cambiar de puesto.
—Pero ¿qué mal hay en la instrucción? —preguntó la señora con una sonrisa apenas perceptible—. ¿Sería mejor casarse como en tiempos pasados, cuando los novios no se veían siquiera antes del matrimonio? —continuó, respondiendo, según la costumbre de muchas señoras, no a las palabras de su interlocutor, sino a las que creía que iba a decir—. Las mujeres no sabían si llegarían a amar, ni si serían amadas; se casaban con el primer advenedizo, y después lo lloraban toda la vida. ¿Por lo visto, según ustedes, las cosas andaban mejor de esa manera? —prosiguió, dirigiéndose patentemente al abogado y a mí, y no, ni por asomo, al viejo.
—¡Ahora sabe tanto la gente! —repitió este último, mirando con desdén a la señora, y dejando sin respuesta su pregunta.
—Desearía saber cómo explica usted la correlación entre la instrucción y los disentimientos conyugales —dijo el abogado, sonriendo ligeramente.
Quiso responder algo el comerciante, pero la señora lo atajó.
—No, ¡han pasado esos tiempos!
El abogado le cortó la palabra.
—Déjele expresar su pensamiento.
—La educación no engendra más que tonterías —dijo el viejo resueltamente.
—Casan a los que no se quieren y luego se sorprenden que no vivan en armonía… —se apresuró a decir la señora, dirigiendo una mirada al abogado, a mí, y también al viajante, que escuchaba de pie y sonriente, puesto de codos sobre el respaldo del asiento—. Los animales son los únicos que se pueden unir a voluntad del amo, pero las personas tienen inclinaciones, afectos —decía la señora con la intención evidente de desazonar al mercader.
—No dice usted bien, señora —replicó el viejo—; los animales son bestias, y el hombre ha recibido la ley.
—Pero, con todo eso, ¿cómo vivir con un hombre cuando no hay amor? —continuaba la señora, apresurándose a emitir opiniones que debían parecerle muy nuevas.
—Antes no se hacían semejantes distinciones —replicó el viejo en tono grave—; ahora es cuando ha entrado eso en las costumbres. En seguida que ocurre la cosa más pequeña, dice la mujer: «Ahí te quedas; yo me voy de esta casa». Hasta entre los aldeanos se ha impuesto la moda: «Toma —dice ella—, aquí tienes tus camisas y tus calzones; ¡yo me voy con Vanka, que tiene el pelo más rizado que tú!» ¡Vaya usted a entenderse con ésas! Y, sin embargo, lo primero para toda mujer debe ser el temor.
El viajante nos miró al abogado, a la señora y a mí, reprimiendo una sonrisa, y dispuesto a burlarse de las palabras del comerciante o a aprobarlas, según la actitud de los demás.
—¿Qué temor? —preguntó la señora.
—¿Qué temor? ¡El temor del marido! ¡Ése!
—Eso, señor mío, se acabó.
—No, señora; eso no puede acabar. Eva, la mujer, fue creada de una costilla del hombre, y no será otra cosa hasta el fin del mundo —dijo el viejo, meneando la cabeza tan severamente y con tales aires de triunfo, que el viajante, creyendo decidida en su favor la victoria, soltó el trapo a reír.
—Sí, eso piensan ustedes los hombres —replicó la señora, sin darse por vencida, y volviéndose hacía nosotros—. Ustedes se han reservado la libertad para su uso; en cuanto a la mujer, quieren encerrarla en el serrallo. A ustedes les es permitido todo, ¿verdad?
—Nada de eso; lo que hay es que si el hombre anda en malos pasos fuera de su casa, por eso no se aumenta la familia; pero la mujer, la esposa, es un vaso frágil —continuó el comerciante con la misma severidad.
Su tono autoritario subyugaba evidentemente al auditorio. La misma señora se veía derrotada, aunque no se rendía.
—Sí; pero usted admitirá, supongo, que la mujer es un ser humano y tiene sentimientos, como el hombre. ¿Qué debe hacer si no quiere a su marido?
—¡Si no lo quiere! —repitió el viejo frunciendo el ceño—, ¡pues no faltaba más! ¡Se la obliga a quererlo!
Este argumento inesperado pareció de perlas al comisionista, que se creyó en el caso de acogerlo con un murmullo de aprobación.
—No tal; no podrá obligársela —objetó la señora—. Cuando no hay cariño, no se puede obligar a nadie a querer a su pesar.
—Y si la mujer falta al marido, ¿qué hacer entonces? —interpuso el abogado.
—Eso no debe ocurrir —contestó el viejo—. Hay que andar con ojo.
—Pero ¿y si ocurre, a pesar de todo? Convendrá usted en que a veces ocurre.
—A veces. Pero no entre nosotros —respondió el viejo. Todo el mundo calló. Adelantóse el comisionista, y no queriendo quedarse a la zaga en el debate, empezó con una sonrisa:
—Sí, en casa de nuestro principal ha ocurrido un escándalo, y no es nada fácil ver claro en el asunto. Se trata de una mujer amiga de divertirse, y que ha empezado a torcerse. El es un hombre entendido y serio. Al principio era con el tenedor de libros. El marido trató de reducirla a la razón con bondad; pero ella no cambiaba de conducta, sino que, al contrario, cometía las acciones más feas, y dio en robarle dinero. Él le pegaba. ¡Qué si quieres! La cosa iba de mal en peor. Empezó a admitir requiebros de un no bautizado, de un judío, con perdón de ustedes. ¿Qué podía hacer mi patrón? La ha dejado a sus anchas, y él vive ahora como soltero, mientras ella anda arrastrándose por esos mundos de Dios.
—Es que él es un imbécil —dijo el viejo—. Si desde el primer día no la hubiese dejado campar por su respeto y la hubiese atado corto, viviría honradamente; ¡no que no! Hay que acabar con esas libertades desde el principio. No te fíes de caballo en camino real; no te fíes de la mujer en tu casa.
En este momento pasó el revisor, pidiendo los billetes para la estación próxima. El viejo le dio el suyo.
—Sí; hay que domeñar a tiempo al sexo femenino; si no, se lo llevará todo la trampa.
—Pero, vamos; ¡usted mismo nos contó cómo los hombres casados se divertían en Kunávino!, —no pude resistirme a decir.
—¡Eso es distinto! —dijo severamente el comerciante; y se quedó en silencio.
Cuando se oyó el pito del tren, se levantó, tomó su bolsa de debajo del asiento, se arropó en el capote, saludó quitándose la gorra, y descendió al andén.
II
A PENAS MARCHÓ EL viejo, se generalizó la conversación. —¡He ahí un vejete del Antiguo Testamento! —exclamó el viajante.
—Es el Domostroy [1] —dijo la señora—. ¡Vaya unas ideas salvajes sobre la mujer y el matrimonio!
—Sí, señores —terció el abogado—. Todavía estamos lejos de las ideas europeas sobre el matrimonio.
—Lo esencial, y lo que no comprenden gentes como ése —interrumpió la señora—, es que sólo el amor consagra el matrimonio, y que el verdadero matrimonio es el consagrado por el amor.
El viajante escuchaba sonriente, esforzándose para retener en su memoria las frases que oía, a fin de usarlas en oportunidades futuras.
En medio del discurso de la señora, se oyó un sonido como de risa interrumpida o sollozo, y volviendo la cabeza vimos a mi vecino, el caballero canoso y solitario de los ojos brillantes, quien durante la conversación, que evidentemente le interesaba mucho, se había aproximado a nosotros sin ser notado. Estaba de pie con las manos apoyadas en el respaldo del asiento y se le veía visiblemente agitado; tenía la cara encamada y le temblaba un músculo en la mejilla.