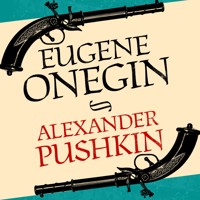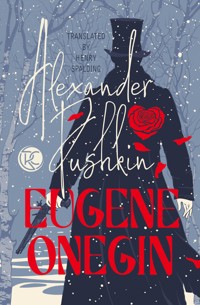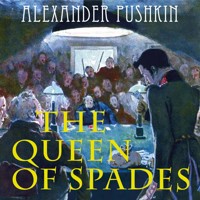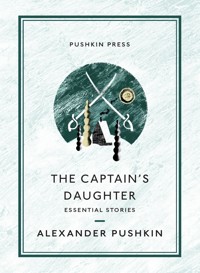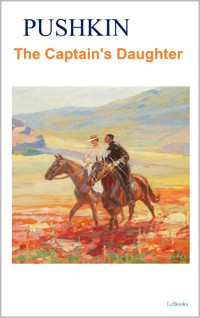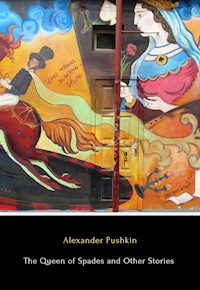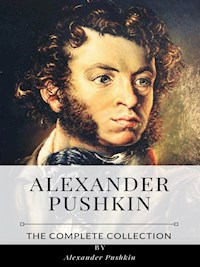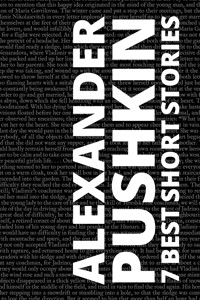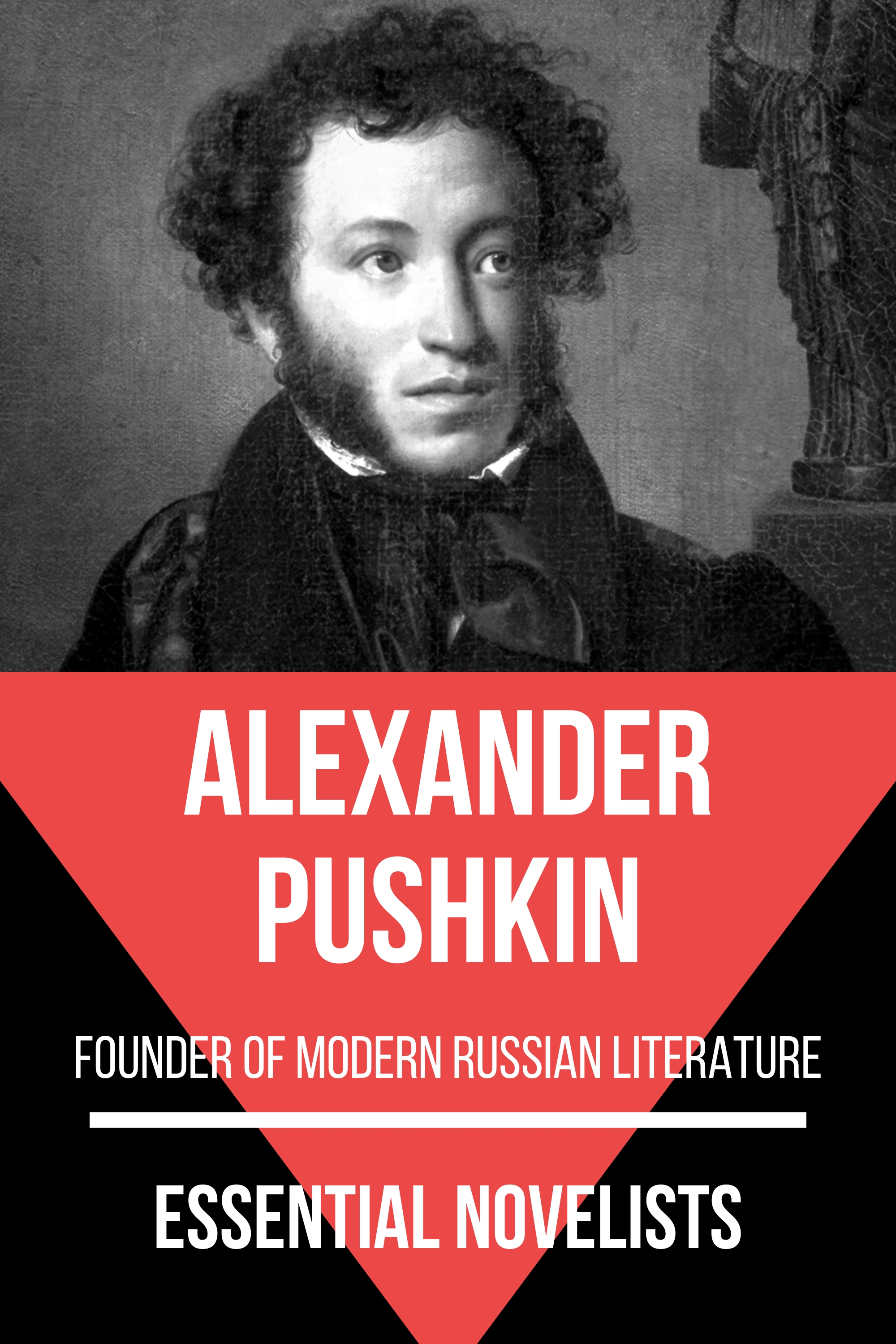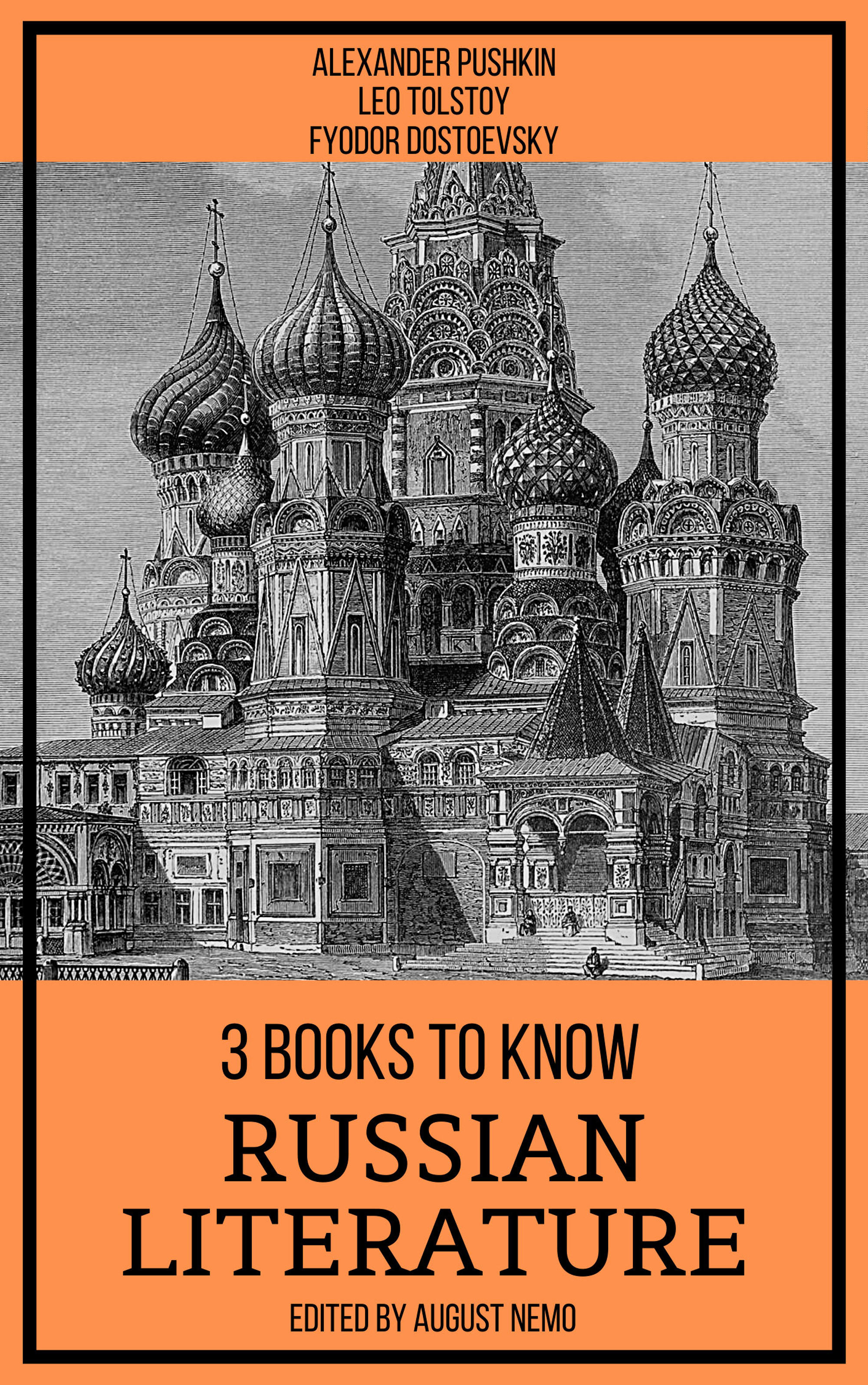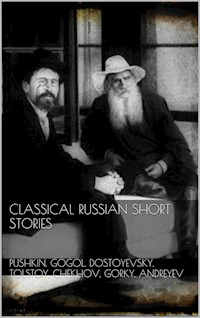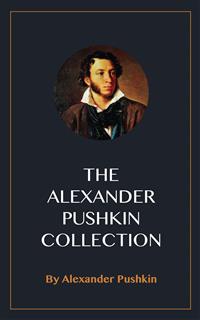1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"La tempestad de nieve" es un relato breve de Alexander Pushkin, que se sumerge en el contexto de la literatura rusa del siglo XIX, caracterizada por sus exploraciones de la identidad, la naturaleza humana y la crítica social. A través de un lenguaje poético y evocador, Pushkin narra la historia de un viaje intrincado y un enfrentamiento con las fuerzas de la naturaleza, simbolizando no solo los desafíos externos, sino también las tormentas internas que afectan a los personajes. La atmósfera gélida y la tensión psicológica se entrelazan en una narración que plantea interrogantes sobre el destino y el libre albedrío, destacando el maestría de Pushkin en el uso del simbolismo y la descripción vívida. Pushkin, considerado el padre de la literatura rusa moderna, se vio influenciado por su entorno político y social, así como por su profundo amor por la cultura y la historia de Rusia. A lo largo de su vida, enfrentó diversas adversidades, incluyendo el exilio y la censura, lo que moldeó su perspectiva literaria y su deseo de reflejar la experiencia humana en sus obras. La tempestad de nieve, aunque menos conocida que sus otras obras, encapsula su aguda percepción de la naturaleza humana en situaciones extremas. Recomiendo encarecidamente "La tempestad de nieve" a todos aquellos interesados en la literatura rusa y en la capacidad de los relatos breves para capturar la complejidad de la vida. La prosa de Pushkin no solo cautiva gracias a su belleza lírica, sino que también invita a la reflexión sobre el papel del hombre ante la adversidad, convirtiéndolo en una lectura esencial para quienes buscan profundizar en el legado literario de un autor fundamental. En esta edición enriquecida, hemos creado cuidadosamente un valor añadido para tu experiencia de lectura: - Una Introducción sucinta sitúa el atractivo atemporal de la obra y sus temas. - La Sinopsis describe la trama principal, destacando los hechos clave sin revelar giros críticos. - Un Contexto Histórico detallado te sumerge en los acontecimientos e influencias de la época que dieron forma a la escritura. - Una Biografía del Autor revela hitos en la vida del autor, arrojando luz sobre las reflexiones personales detrás del texto. - Un Análisis exhaustivo examina símbolos, motivos y la evolución de los personajes para descubrir significados profundos. - Preguntas de reflexión te invitan a involucrarte personalmente con los mensajes de la obra, conectándolos con la vida moderna. - Citas memorables seleccionadas resaltan momentos de brillantez literaria. - Notas de pie de página interactivas aclaran referencias inusuales, alusiones históricas y expresiones arcaicas para una lectura más fluida e enriquecedora.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
La tempestad de nieve
Índice
Introducción
Cuando la nieve borra los caminos y convierte la voluntad humana en titubeo, un simple plan amoroso puede torcer el curso de una vida. La tempestad de nieve, de Alexander Pushkin, condensa en pocas páginas esa frontera inestable entre el deseo y el azar, entre la promesa íntima y la intemperie del mundo. No hay truenos grandilocuentes ni héroes desmesurados: hay en cambio decisiones tomadas a la carrera, carruajes que se desorientan, y una iglesia perdida entre ventiscas. En ese escenario mínimo y absoluto, la historia interroga cómo el clima, la costumbre y la fe en el destino influyen en lo que llamamos elección.
Su estatus de clásico nace de una triple virtud: la precisión del trazo, la potencia temática y la influencia perdurable. Pushkin demuestra que la brevedad no es estrechez, sino concentración de sentido: cada escena hace avanzar la trama y abre, a la vez, una reflexión sobre el tiempo, la responsabilidad y la contingencia. El relato dialoga con la novela sentimental y la corrige con ironía. En esa tensión se reconoce una modernidad temprana que resonó en la prosa rusa posterior y en el cuento europeo: un modelo de economía expresiva capaz de alojar matices morales y ambigüedades sin agotar el misterio.
Alexander Pushkin, considerado el fundador de la literatura rusa moderna, escribió La tempestad de nieve en 1830, durante el célebre otoño de Boldino, y la publicó en 1831 como parte de los Relatos del difunto Iván Petróvich Belkin. Este conjunto de narraciones breves explora, con voces y tonos diversos, la relación entre anécdota y destino. En ese marco, el cuento de la ventisca ocupa un lugar singular por su equilibrio entre romance y sátira. La fecha de composición importa: la prosa rusa aún definía su forma, y en estas páginas se consolidan un ritmo, una claridad y un humor que marcarían un camino.
El dispositivo autoral de los Relatos de Belkin no es un capricho: la atribución a un recopilador ficticio introduce distancia irónica y multiplica las mediaciones del narrador. La historia no se presenta como confesión directa, sino como relato oído, reconstruido, transmitido. Esta cadena de voces acentúa la fragilidad de la información y sujeta los hechos a la deriva de la memoria y el rumor. Sin juegos herméticos, Pushkin sugiere que toda narrativa es selección y énfasis, y que, como en una nevada, algunos detalles quedan cubiertos mientras otros emergen nítidos. El lector participa activamente en esa labor de recomposición.
El planteamiento inicial es nítido: en la Rusia provincial, una joven de familia acomodada ama a un oficial sin fortuna. Ante la oposición esperable, ambos conciben un plan secreto para casarse a escondidas antes del amanecer. La ceremonia debe celebrarse en una iglesia apartada, lejos de la mirada paterna. Pero la noche elegida trae consigo una ventisca feroz. Los caminos desaparecen, los postes de referencia se diluyen, los conductores se confunden. En ese laberinto blanco, cada minuto de retraso pesa y cada desvío adquiere consecuencias. El resto del relato explora cómo esa contingencia altera expectativas y reputaciones.
Pushkin convierte el clima en un personaje más. La carretera rural, las estaciones de posta, los campos cubiertos de nieve y la silueta tenue de una aldea componen una geografía que decide y, a la vez, engaña. No es el paisaje romántico de puro adorno: es un agente que condiciona la acción y desnuda la fragilidad de la voluntad. La prosa, pulcra y sin barroquismos, describe con exactitud de viajero y oído de poeta: el crujir de los patines, el viento que ciega, los faroles que oscilan. En esa materialidad meteorológica se cifran también normas sociales, temores y supersticiones.
El cuento plantea, sin proclamarlo, un problema filosófico elemental: ¿cuánto de nuestras vidas depende de nuestros planes y cuánto de aquello que no controlamos? El amor, la obediencia filial, el honor y la opinión pública aparecen sometidos a fuerzas imprevisibles que pueden enaltecer o ridiculizar a sus devotos. La tempestad funciona como metáfora del azar y como recordatorio de los límites del cálculo. A la vez, la narración observa con humor los clichés del sentimentalismo, sin burlarse de los sentimientos. Esa doble mirada —compasiva e irónica— preserva la humanidad de los personajes y evita el dogma moral.
En términos formales, sobresalen la economía verbal y la medida del ritmo. Pushkin administra la información con mano firme, alternando expectativas y pequeñas demoras que intensifican la lectura. La frase es clara, la imagen precisa, la composición cerrada pero porosa a la ambigüedad. No hay largos discursos ni descripciones redundantes: lo esencial se sugiere con un detalle acertado o un giro de perspectiva. Esa austeridad brillante vuelve el relato ejemplar en talleres, aulas y ediciones anotadas, y explica su capacidad para sostener relecturas. Cada regreso descubre una ironía discreta, un foreshadowing leve, un eco entre escenas que no se impone.
Los personajes, delineados con pocos rasgos, resultan memorables por su verosimilitud. La joven enamorada, su familia atenta a la decencia, el oficial impulsivo, los cocheros y testigos ocasionales configuran un mosaico social sin caricaturas. La historia no los juzga: los observa en la tensión entre el ideal aprendido —romántico, caballeresco, paternal— y la realidad que les sale al encuentro. Incluso la burocracia del matrimonio y las reglas eclesiásticas aparecen con su peso específico, no como simple obstáculo arbitrario. En esta galería mínima, Pushkin ensaya una ética del matiz: nadie es pura luz u oscuridad, sino mezcla movediza.
La influencia de La tempestad de nieve rebasa su brevedad. Junto con los demás relatos de Belkin, contribuyó a fijar un tono para la prosa narrativa rusa, donde lo pintoresco convive con la reflexión y la ironía con la compasión. Generaciones de escritores encontraron en su limpieza formal y su arquitectura precisa un ejemplo de cómo un relato breve puede contener un mundo. Su huella se aprecia en la preferencia por finales que reordenan la lectura previa, en la figura del narrador mediado y en la confianza en el detalle concreto como motor de verdad literaria.
Su recepción ha sido sostenida: se lee en escuelas y universidades, circula en antologías y ha sido traducida a numerosos idiomas, lo que ha permitido que lectores de distintas tradiciones reconozcan en ella una experiencia común. En castellano, el título varía —nevasca, ventisca, tempestad de nieve— sin que se altere el núcleo de la obra. Esa plasticidad de nombres confirma la universalidad del motivo y la transparencia de la escritura. A cada generación, el relato ofrece una puerta de entrada amable a Pushkin y una muestra cabal de lo que el cuento puede lograr sin artificio superfluo.
Hoy, cuando también vivimos bajo el signo de fuerzas imprevisibles —climáticas, sociales, personales—, La tempestad de nieve resuena con una claridad intacta. Nos recuerda que elegimos, sí, pero elegimos en medio de ráfagas, con mapas incompletos y señales cambiantes. Su atractivo perdura porque combina placer narrativo con una inteligencia serena sobre el azar y la responsabilidad. Esta edición invita a leer con atención el planteamiento, a dejarse llevar por el vaivén de la ventisca y a considerar, al cerrar el libro, qué parte de nuestras certezas depende del clima del momento y qué parte de nuestro carácter.
Sinopsis
La tempestad de nieve, de Alexander Pushkin, forma parte del ciclo Historias del difunto Iván Petróvich Bélkin, escrito en 1830 y publicado en 1831. Bajo el discreto marco de un narrador editor que transmite relatos ajenos, la pieza combina humor leve, observación social y una trama gobernada por el azar. Ambientada en la Rusia provincial de comienzos del siglo XIX, la narración examina la tensión entre sentimientos privados y normas públicas. Un lenguaje conciso y una arquitectura narrativa precisa sostienen un pequeño drama romántico que se desarrolla con rapidez, donde una tormenta invernal actúa como catalizador de decisiones, malentendidos y consecuencias duraderas.
El relato se inicia en una hacienda rural donde vive María Gavrílovna, joven de buena familia, sensata y educada, que despierta simpatías en su entorno. Su afecto secreto por Vladímir Nikoláievich, un oficial sin fortuna, contraría las expectativas paternas y las reglas tácitas de clase. Ambos intercambian cartas y promesas, con la discreción que exige un entorno vigilante. Pushkin traza con economía sus caracteres: el impulso apasionado de él, la mezcla de firmeza y delicadeza de ella, y la prudencia interesada de los adultos. La presión social convierte el noviazgo en una apuesta arriesgada cuyo desenlace parece depender de una decisión audaz.
Ante la negativa prevista de los padres, los amantes conciben un plan: casarse en secreto en una iglesia cercana, de madrugada, con testigos dispuestos y un sacerdote complaciente. La súbita irrupción del invierno endurece el paisaje, pero también ofrece la coartada de la noche y la nieve para burlar miradas. La fecha se fija con urgencia, y cada uno emprende la ruta por separado en trineo. El relato subraya el choque entre la pureza de la intención y la precariedad logística de una escapada provincial, mientras la naturaleza, indiferente, empieza a imponer su propio ritmo, convirtiendo la promesa en una carrera contra los elementos.
María sale acompañada por criados de confianza. La ventisca arrecia, los caminos se borran y los hitos se confunden, pero el pequeño convoy consigue orientarse hacia la parroquia pactada. La espera, sin embargo, se alarga entre susurros y miradas nerviosas. El interior de la iglesia, frío y escasamente iluminado, acentúa la sensación de extravío. El sacerdote y el sacristán, convocados de antemano, muestran impaciencia ante un ritual que exige exactitud formal. Pushkin aprovecha el silencio y el cansancio para intensificar la fragilidad de la empresa, mientras María, agotada por el miedo y la expectativa, oscila entre el coraje y el desvanecimiento.
En paralelo, Vladímir se enfrenta a un laberinto de nieve. Cambios de viento, atajos engañosos y la pérdida de referencias le desvían del camino, multiplicando retrasos y dudas. Su decisión de perseverar tropieza con límites físicos y con la evidencia de que la voluntad no basta contra la fuerza de la tormenta. La narración sugiere que los grandes gestos románticos requieren una precisión que el azar desbarata con facilidad. Cuando por fin logra reconducir la marcha, el tiempo pactado se ha roto y el horizonte se vuelve incierto. El compromiso emocional se mantiene, pero las circunstancias exteriores han cambiado de signo.
En la iglesia, la presión de las apariencias y la rigidez del rito precipitan un desenlace intermedio. Entre la confusión, un desconocido que busca refugio en la ventisca termina participando en la ceremonia de manera inesperada, gesto que salva la forma pero deja intacto el fondo afectivo. La legalidad del acto, su carácter público aunque discreto, contrasta con el vacío de reconocimiento personal. Concluido el trámite, el visitante desaparece tan pronto como llegó, y María regresa a casa en un estado de agitación que deriva en enfermedad. El secreto, compartido por pocos, pesa sobre todos sin que nadie comprenda sus alcances.
La convalecencia de María suaviza la rigidez familiar y abre un período de silencios calculados. Poco después, la guerra napoleónica irrumpe y recluta emociones y destinos. Vladímir parte al frente, donde el valor individual se diluye en batallas de alcance histórico. Las noticias regresan con retrasos y eufemismos, hasta que la certeza de su caída, a causa de heridas de campaña, impone un duelo íntimo. La joven, ya marcada por un matrimonio irregular y por la pérdida, adopta una sobriedad que atrae a nuevos pretendientes, a los que rehúye con cortesía. Su mundo afectivo se vuelve más reflexivo y contenido.
Con el tiempo llega a la comarca un oficial llamado Burmín, hombre de modales contenidos y sensibilidad perceptible. Entre él y María nace una simpatía silenciosa, sostenida en conversaciones prudentes y una afinidad de temperamentos. Cuando la relación parece encaminada, el militar revela un obstáculo: arrastra un vínculo conyugal imposible de resolver, fruto de una situación absurda acontecida años atrás durante una tormenta de nieve. No conoce el paradero de aquella mujer ni ha vuelto a verla. Su confesión, mezcla de remordimiento y estupor, intensifica el conflicto entre deseo y deber, y devuelve a la protagonista preguntas que creía resueltas.
La tempestad de nieve se sostiene en el juego entre destino y elección, en cómo el rito social puede tanto consagrar como vaciar el sentido de un compromiso y en el papel de la casualidad en la vida privada. Con una prosa nítida y una ironía contenida, Pushkin explora la fragilidad de los planes humanos frente a la naturaleza, la burocracia del matrimonio y la memoria de la guerra. Su vigencia reside en la capacidad para interrogar la coincidencia sin solemnidad y para mostrar que los afectos perduran a pesar de los desvíos. La resolución invita a ponderar el misterio de lo imprevisto.
Contexto Histórico
La tempestad de nieve se sitúa en la Rusia imperial de comienzos del siglo XIX, un mundo regido por la autocracia, la nobleza terrateniente y la Iglesia ortodoxa. La narración remite a espacios provinciales de la Rusia central, lejos de San Petersburgo y Moscú, donde la vida transcurría entre haciendas rurales, pequeñas ciudades de distrito y parroquias. La obra dialoga con ese entorno: inviernos rigurosos, caminos inestables y sociabilidad doméstica. El marco temporal alude a los años previos y posteriores a 1812, cuando la guerra contra Napoleón atravesó la vida de familias nobles y reconfiguró expectativas, destinos personales y jerarquías de honor, sin disolver las estructuras tradicionales.
El orden social estaba estratificado por estamentos. La nobleza controlaba tierras y siervos, administraba justicia local y se relacionaba directamente con el poder imperial. La servidumbre, vigente hasta 1861, sostenía la economía de las haciendas y definía dependencias cotidianas. La autoridad del patriarca de familia pesaba sobre alianzas matrimoniales, educación y patrimonio. En provincias, esa autoridad se combinaba con redes de vecinos, funcionarios y clérigos. La obra de Pushkin utiliza esta arquitectura institucional para mostrar cómo decisiones íntimas (amar, casarse, huir) se inscriben en un sistema de permisos, costumbres y vigilancias que condiciona los desenlaces.
El matrimonio en el Imperio ruso era, para los ortodoxos, un sacramento que otorgaba la única forma de unión legalmente reconocida. Se requería rito eclesiástico, registro en libros parroquiales y, según la norma social y práctica clerical, consentimiento de los padres, sobre todo si los contrayentes eran jóvenes. Los sacerdotes podían afrontarse a sanciones eclesiásticas o civiles si oficiaban sin los requisitos. Estas reglas, ampliamente conocidas, favorecían fugas y bodas secretas al amparo de la noche o del mal tiempo. Pushkin aborda esa tensión entre sacramento, voluntad individual y control familiar sin cargar el relato de disquisiciones legales.
La vida cotidiana de la nobleza provincial se articulaba en torno a la casa señorial: tertulias, lectura, música doméstica y correspondencia. El francés era lengua de sociabilidad entre las élites, mientras el ruso vertebraba los contactos con el clero y los dependientes. Circulaban novelas sentimentales y relatos de aventuras, modelos que alentaban fantasías de amor irresistible y pruebas extremas. La tempestad de nieve conversa irónicamente con esas lecturas: reconoce su magnetismo y, a la vez, lo somete a la prueba de la rutina, el clima y los trámites. El choque entre el ideal libresco y el peso de las circunstancias es uno de sus núcleos.
El invierno ruso no era solo un telón natural, sino un agente histórico. El sistema de postas (yamskáia sluzhba) articulaba el tránsito por estaciones espaciadas en verstas, con caballos de relevo, trineos y troikas. En invierno, los caminos helados podían facilitar la velocidad, pero las ventiscas desorientaban, borraban huellas y volvían indistinguibles las aldeas. Las tempestades afectaban correos, ceremonias y viajes de urgencia. Este trasfondo técnico y meteorológico dota de verosimilitud a la peripecia central del cuento, en la que una nevada extrema altera horarios, rutas y coincidencias sobre las que descansan decisiones vitales.
El año 1812 marcó a la nobleza rusa. La invasión napoleónica movilizó a oficiales jóvenes, reorganizó guarniciones, provocó levas de milicias provinciales y generalizó billetes de alojamiento. La guerra impactó en los calendarios familiares: noviazgos suspendidos, matrimonios postergados, herencias redefinidas por ausencias y muertes. Aunque La tempestad de nieve se concentra en lo privado, su cronología y menciones militares evocan ese clima de incertidumbre y exaltación patriótica. Los desplazamientos del ejército y las noticias fragmentarias, transmitidas por cartas tardías, atraviesan la sensibilidad de los personajes, situando el amor y el honor en un tablero movido por la historia.
La cultura del servicio militar impregnaba la identidad masculina de la nobleza. El uniforme, la disciplina de regimiento, los permisos y los largos inviernos en cuarteles provinciales creaban un ritmo social específico. Oficiales en tránsito animaban bailes, salones y visitas, fomentando encuentros, rivalidades y compromisos. La obra sugiere, con economía, esa sociabilidad militar: la figura del oficial encarna movilidad, riesgo y prestigio, a la vez que dependencia de órdenes y campañas. El azar de una parada en una iglesia o un retraso en un camino nevado se vuelven verosímiles en función de ese mundo itinerante.
Bajo la servidumbre, el patrimonio se sostenía en rentas agrícolas y trabajo forzado, lo que convertía los matrimonios en operaciones económicas además de afectivas. Dotes, alianzas entre familias vecinas y expectativas de herencia definían opciones y prohibiciones. La tónica sentimental de comienzos del siglo XIX no anulaba ese cálculo. De ahí que el impulso de huir para casarse, presente en el cuento, sea históricamente plausible: respondía a la fricción entre deseo y norma patrimonial. Pushkin no pronuncia un alegato, pero su ironía deja ver cómo los arreglos familiares chocan con la imprevisibilidad del mundo real.
La Iglesia ortodoxa vertebraba el calendario social: ayunos, festividades, vigilias y ritos de paso. Las bodas, frecuentemente invernales por razones prácticas, reunían a clero, padrinos y comunidad. La religión convivía con supersticiones rurales, presagios y consultas a adivinas, corrientes en el folclore y la literatura de la época. El relato recoge elementos de esa religiosidad ambiental sin convertirlos en fábula sobrenatural. La parroquia no es solo un decorado: es una institución que certifica un estado civil, que conoce a las familias y que, en condiciones extremas —una ventisca, una llegada imprevista—, puede precipitar decisiones con consecuencias legales y morales.
El contexto de escritura y publicación está marcado por la censura del reinado de Nicolás I. Tras la fallida insurrección decembrista de 1825, se reforzaron controles sobre la prensa y las letras, y se organizó la Tercera Sección para vigilar intelectuales. Pushkin, bajo supervisión desde antes, adoptó formas narrativas prudentes, centradas en personajes comunes y situaciones episódicas. La atribución ficticia de las Historias del difunto Iván Petróvich Belkin, a la que pertenece La tempestad de nieve, funcionó como máscara literaria y juego poético, pero también como estrategia para circular historias no polémicas en un ambiente de estrecha vigilancia.
La composición del ciclo se sitúa en el llamado “otoño de Boldino” (1830), cuando una cuarentena por la epidemia de cólera impidió a Pushkin regresar de su hacienda en la provincia de Nizhni Nóvgorod. Ese encierro involuntario desencadenó una productividad excepcional: poemas, prosas y los relatos de Belkin. La enfermedad y las medidas sanitarias —cordones, retrasos en el correo, cierre de caminos— afectaron la vida rusa en 1830–1831, con disturbios locales y temor generalizado. Aunque el cuento no trate la epidemia, su gestación en un tiempo de interrupciones y azares añade resonancia a una trama gobernada por lo imprevisto.
Las Historias de Belkin se publicaron en 1831 con el marco ficticio de un recopilador anónimo que atribuye los relatos a un terrateniente provinciano ya fallecido. Esta presentación favoreció una recepción atenta al tono sobrio, la economía de recursos y la novedad de la prosa breve. Lectores urbanos y provinciales encontraron en estos textos un espejo reconocible de hábitos, hablas y escenarios cotidianos. La tempestad de nieve destacó por su equilibrio entre intriga y observación social, demostrando que la narrativa rusa podía emanciparse del exceso retórico y, al mismo tiempo, dialogar con los gustos románticos del público.
En lo literario, el cuento trabaja con y contra el sentimentalismo heredado de Karamzín y la moda romántica. Figuras como la fuga amorosa, la coincidencia providencial y la prueba del destino eran lugares comunes. Pushkin los retiene, pero les infunde prosaicidad: la nieve, el atraso de un coche, el horario del párroco sustituyen a lo fantástico. Este giro contribuye al nacimiento de una prosa realista rusa capaz de ironizar sin cinismo y de condensar, en una anécdota, estructuras sociales. El azar no niega la historia: opera precisamente en las grietas que dejan las instituciones, las costumbres y la geografía.
La bilingüidad cultural de la nobleza —francés en la conversación y cartas, ruso en los actos oficiales y religiosos— atraviesa el ambiente del relato. Ese code-switching no es decorativo: señala filiaciones europeas de gusto, modelos de conducta y lecturas, a la vez que confirma la centralidad de la Iglesia y del derecho consuetudinario local. Cartas, notas y malentendidos de camino dependían de escribientes, criados y estaciones de posta. La sociabilidad provincial se constituía, pues, en una ecología de papeles y voces que podían perderse o cruzarse, reforzando la plausibilidad de desenlaces moldeados por retrasos y confusiones.
Los desplazamientos exigían documentos de viaje y salvoconductos, más estrictos para siervos y comunes que para nobles, pero no exentos de fricciones. La verificación de identidad era rudimentaria y descansaba en testigos, sellos y libros parroquiales. En materia matrimonial, la presencia de padrinos y el registro eclesial certificaban el acto. Esa combinación de formalidad y precariedad administrativa explica cómo, en situaciones límite —noche, tormenta, prisa—, el cumplimiento externo del rito podía separarse del reconocimiento social posterior, generando dilemas sobre la validez, el consentimiento y la responsabilidad de las partes.
La geografía del relato remite a distritos (uyezd) conectados por rutas de tierra y nieve, con haciendas cercanas que compartían bailes, rumores y noticias. Las distancias eran cortas en el mapa, pero largas en invierno. Una iglesia de aldea podía estar a pocas verstas y, sin embargo, volverse inalcanzable en ventisca. Ese microcosmos permite a Pushkin mostrar cómo lo local subordina lo grandilocuente: la épica nacional de 1812 se filtra en el murmullo de salas de estar, cartas atrasadas y visitas de oficiales, donde el destino personal se decide, muchas veces, por la frágil logística del día a día.
El clima de posguerra tras 1812 consolidó un mito patriótico que convivió con frustraciones económicas y debates en la nobleza sobre servidumbre y reformas. Aunque La tempestad de nieve no discute programas políticos, su representación de la nobleza media provincial, con sus recursos limitados y su dependencia de la reputación, insinúa esas tensiones. La guerra elevó el prestigio del servicio; la rutina lo desinfló. Entre ambos polos, la vida siguió rigiéndose por permisos, liturgias y herencias. La historia individual, en el cuento, queda suspendida entre el relato nacional y la gestión doméstica de consecuencias imprevistas, como una instantánea de época en miniatura.
Biografía del Autor
Alexander Pushkin (1799–1837) es ampliamente considerado el fundador de la literatura rusa moderna. Vivió en la Rusia imperial posterior a las guerras napoleónicas, una época de reformas frustradas, censura estricta y efervescencia intelectual. Su obra abarca poesía lírica, poemas narrativos, drama, prosa y crítica, y consolidó un idioma literario flexible que integró registros coloquiales con tradición clásica. En sus textos convivieron la memoria histórica, la sátira social y una sensibilidad romántica inclinada a la libertad individual. La recepción en vida fue intensa y polémica: celebró éxitos de público y sufrió vigilancia oficial, tensiones con la censura y debates sobre su papel en la cultura rusa.
Formado en el prestigioso Liceo de Tsárskoe Seló (1811–1817), Pushkin recibió una educación humanística que lo acercó a la literatura francesa del siglo XVIII y a la reforma prosística de Nikolái Karamzín. El romanticismo europeo, y en particular Byron, alimentó su primera voz poética, mientras que poetas como Vasili Zhukovski y Konstantín Batiúshkov lo alentaron y sirvieron de modelo. En San Petersburgo frecuentó círculos literarios y cultivó epigramas y odas que circularon en manuscrito. Desde temprano defendió en versos la dignidad personal y valores liberales, lo que atrajo la atención de las autoridades y delineó el vínculo entre su obra y la vida pública de su tiempo.
Su primer gran éxito fue el poema narrativo Ruslán y Liudmila (1820), que combinó motivos folclóricos con recursos paródicos y marcó su irrupción como figura central. Poco después fue enviado al sur del imperio, en un exilio administrativo que lo llevó al Cáucaso, Crimea y Odesa. Aquel período estimuló una serie de poemas narrativos románticos —El prisionero del Cáucaso, La fuente de Bajchisarái, Los gitanos— donde exploró el paisaje, el destino individual y el conflicto entre libertad y sociedad. El viaje y la distancia de la capital ampliaron su registro, matizando el ímpetu romántico con observación crítica y una ironía cada vez más controlada.
En 1824 fue relegado a Mijáilovskoe, donde afianzó su lírica y avanzó en su proyecto mayor: Eugenio Oneguin, novela en verso iniciada hacia 1823 y concluida por entregas a inicios de la década de 1830. Allí también compuso la tragedia histórica Boris Godunov (c. 1825), concebida con ambición shakesperiana y sometida a trabas censorias. Tras la insurrección decembrista de 1825, fue interrogado; en 1826 obtuvo permiso para regresar y quedó bajo la supervisión directa del emperador Nicolás I, que actuó como censor personal. Este marco condicionó su relación con el poder, sin impedir una expansión notable de su experimentación formal y temática.
El otoño de 1830, retenido por una cuarentena en Boldino, produjo una concentración creadora excepcional. En pocas semanas escribió Los relatos de Bielkin, ciclo que inauguró su prosa narrativa moderna, y las llamadas Pequeñas tragedias (El huésped de piedra, Mozart y Salieri, El caballero avaro, Un festín en tiempo de peste), piezas breves de alta tensión ética y estilística. Ese periodo dejó además poemas y experimentos métricos que consolidaron un ruso literario dúctil y conversacional. La combinación de narradores irónicos, cambios de registro y atención exacta a la vida cotidiana fijó un modelo para la narrativa y el teatro posteriores.
En la década de 1830 alternó investigación histórica y creación literaria. Compuso el poema petersburgués El jinete de bronce (c. 1833) y relatos como La dama de picas (1833), de gran repercusión. Publicó Historia de la rebelión de Pugachov (1834) y transformó ese estudio en la novela histórica La hija del capitán (1836), sobria en estilo y amplia en perspectiva social. Participó activamente en el periodismo literario, desde iniciativas breves hasta la fundación de Sovreménnik (1836). Aunque la lectura pública fue entusiasta, la censura y presiones económicas complicaron su actividad editorial y acentuaron la tensión entre su independencia creativa y el control oficial.
En sus últimos años, la visibilidad en la corte y la atmósfera de rumores derivaron en un duelo con Georges d’Anthès a comienzos de 1837; herido de gravedad, Pushkin murió en San Petersburgo pocos días después. Su legado es central: fijó un estándar lingüístico, renovó la métrica rusa, abrió la prosa moderna y ofreció un repertorio de formas —novela en verso, drama histórico, cuento— que guiaría a generaciones. Su obra ha inspirado numerosas adaptaciones teatrales y operísticas y sigue siendo referencia para escritores y lectores. La vigencia crítica de su imaginación histórica y su sensibilidad moral sostiene su lugar en el canon mundial.
La tempestad de nieve (texto completo)
A finales de 1811, en tiempos de grata memoria, vivía en su propiedad de Nenarádovo el bueno de Gavrila Gavrílovich R**. Era famoso en toda la región por su hospitalidad y carácter afable[13q]; los vecinos visitaban constantemente su casa, unos para comer, beber, o jugar albostona cinco kopeks con su esposa, y otros para ver a su hija, María Gavrílovna, una muchacha esbelta, pálida y de diecisiete años. Se la consideraba una novia rica y muchos la deseaban para sí o para sus hijos[14q].
María Gavrílovna se había educado en las novelas francesas y, por consiguiente, estaba enamorada[15q]. El elegido de su amor era un pobre alférez del ejército que se encontraba de permiso en su aldea. Sobra decir que el joven ardía en igual pasión y que los padres de su amada, al descubrir la mutua inclinación, prohibieron a la hija pensar siquiera en él, y en cuanto al propio joven, lo recibían peor que a un asesor retirado.
Nuestros enamorados se carteaban y todos los días se veían a solas en un pinar o junto a una vieja capilla. Allí se juraban amor eterno, se lamentaban de su suerte y hacían todo género de proyectos. En sus cartas y conversaciones llegaron a la siguiente (y muy natural) conclusión: si no podemos ni respirar el uno sin el otro y si la voluntad de los crueles padres entorpece nuestra dicha, ¿no podríamos prescindir de este obstáculo? Por supuesto que la feliz idea se le ocurrió primero al joven y agradó muchísimo a la imaginación romántica de María Gavrílovna.
Llegó el invierno y puso término a sus citas, pero la correspondencia se hizo más viva. En cada carta Vladímir Nikoláyevich suplicaba a su amada que confiara en él, que se casaran en secreto, se escondieran durante un tiempo y luego se postraran a los pies de sus padres, quienes, claro está, al fin se sentirían conmovidos ante la heroica constancia y la desdicha de los enamorados y les dirían sin falta:
—¡Hijos, venid a nuestros brazos!
María Gavrílovna dudó largo tiempo; se rechazaron muchos planes de fuga[16q]. Pero al final aceptó: el día señalado debía no cenar y retirarse a sus habitaciones bajo la excusa de una jaqueca[17q]. Su doncella estaba en la conspiración; las dos tenían que salir al jardín por la puerta trasera, tras el jardín llegar hasta un trineo listo para partir y dirigirse a cinco verstas[2] de Nenarádovo, a la aldea de Zhádrino, directamente a la iglesia, donde Vladímir las estaría esperando.
En vísperas del día decisivo María Gavrílovna no durmió en toda la noche[18q]; arregló sus cosas, recogió su ropa interior y los vestidos, escribió una larga carta a una señorita muy sentimental, amiga suya, y otra a sus padres. Se despedía de ellos en los términos más conmovedores, justificaba su acto por la invencible fuerza de la pasión, y acababa diciendo que el día en que se le permitiera arrojarse a los pies de sus amadísimos padres lo consideraría el momento más sublime de su vida.
Tras sellar ambas cartas con una estampilla de Tula, en la que aparecían dos corazones llameantes con una inscripción al uso, justo antes del amanecer, se dejó caer sobre la cama y se quedó adormecida. Pero también entonces a cada instante la desvelaban imágenes pavorosas[19q]. Ora le parecía que en el momento en que se sentaba en el trineo para ir a casarse, su padre la detenía, la arrastraba por la nieve con torturante rapidez y la lanzaba a un oscuro subterráneo sin fondo… y ella se precipitaba al vacío con un inenarrable pánico en el corazón. Ora veía a Vladímir caído sobre la hierba, pálido y ensangrentado. Y éste, moribundo, le imploraba con gritos estridentes que se apresurara a casarse con él… Otras visiones horrendas e insensatas corrían una tras otra por su mente.
Por fin se levantó, más pálida que de costumbre y con un ya no fingido dolor de cabeza[20q]. Sus padres se apercibieron de su desasosiego; la delicada inquietud e incesantes preguntas de éstos—«¿Qué te pasa, Masha? Masha, ¿no estarás enferma?»— le desgarraban el corazón. Ella se esforzaba por tranquilizarlos, por parecer alegre, pero no podía.
Llegó la tarde. La idea de que era la última vez que pasaba el día entre su familia le oprimía el corazón. Estaba medio viva: se despedía en secreto de todas las personas, de todos los objetos que la rodeaban. Sirvieron la cena. Su corazón se puso a latir con fuerza. Con voz temblorosa anunció que no le apetecía cenar y se despidió de sus padres. Éstos la besaron y la bendijeron, como era su costumbre: ella casi se echa a llorar. Al llegar a su cuarto se arrojó sobre el sillón y rompió en llanto. La doncella la convencía de que se calmara y recobrara el ánimo. Todo estaba listo. Dentro de media hora Masha debía dejar para siempre la casa paterna, su habitación, su callada vida de soltera…
Afuera había nevasca. El viento ululaba, los postigos temblaban y daban golpes; todo se le antojaba una amenaza y un mal presagio. Al poco en la casa todo calló y se durmió. Masha se envolvió en un chal, se puso una capa abrigada, tomó su arqueta y salió al porche trasero. La sirvienta tras ella llevaba dos hatos. Salieron al jardín. La ventisca no amainaba; el viento soplaba de cara, como si se esforzara por detener a la joven fugitiva. A duras penas llegaron hasta el final del jardín. En el camino las esperaba el trineo. Los caballos, ateridos de frío, no paraban quietos; el cochero de Vladímir se movía ante las varas, reteniendo a los briosos animales. Ayudó a la señorita y a su doncella a acomodarse y a colocar los bultos y la arqueta, tomó las riendas, y los caballos echaron a volar.
Tras encomendar a la señorita al cuidado del destino y al arte del cochero Terioshka, prestemos atención ahora a nuestro joven enamorado.
Vladímir estuvo todo el día yendo de un lado a otro. Por la mañana fue a ver al sacerdote de Zhádrino, consiguió persuadirlo, luego se fue a buscar padrinos entre los terratenientes del lugar. El primero a quien visitó, el corneta retirado Dravin, un hombre de cuarenta años, aceptó de buen grado. La aventura decía que le recordaba los viejos tiempos y las calaveradas de los húsares. Convenció a Vladímir de que se quedara a comer con él y le aseguró que con los otros dos testigos no habría problema. Y, en efecto, justo después de comer se presentaron el agrimensor Schmidt, con sus bigotes y sus espuelas, y un muchacho de unos dieciséis años, hijo del capitán jefe de la policía local, que hacía poco había ingresado en los ulanos. Ambos no sólo aceptaron la propuesta de Vladímir sino incluso le juraron estar dispuestos a dar la vida por él. Vladímir los abrazó lleno de entusiasmo y se marchó a casa para hacer los preparativos.
Hacía tiempo que ya era de noche. Vladímir envió a su fiel Terioshka con latroika[1]a Nenarádovo con instrucciones detalladas y precisas, y para sí mismo mandó preparar un pequeño trineo de un caballo, y solo, sin cochero, se dirigió a Zhádrino, donde al cabo de unas dos horas debía llegar también María Gavrílovna. Conocía el camino y sólo tendría unos veinte minutos de viaje.
Pero, en cuanto Vladímir dejó atrás las casas para internarse en el campo, se levantó viento y se desató una nevasca tal que no pudo ver nada. En un minuto el camino quedó cubierto de nieve, el paisaje desapareció en una oscuridad turbia y amarillenta a través de la que volaban los blancos copos de nieve; el cielo se fundió con la tierra. Vladímir se encontró en medio del campo y quiso inútilmente retornar de nuevo al camino; el caballo marchaba a tientas y a cada instante daba con un montón de nieve o se hundía en un hoyo; el trineo volcaba a cada momento. Vladímir no hacía otra cosa que esforzarse por no perder la dirección que llevaba. Pero le parecía que ya había pasado media hora y aún no había alcanzado el bosque de Zhádrino. Pasaron otros diez minutos y el bosque seguía sin aparecer. Vladímir marchaba por un llano surcado de profundos barrancos. La ventisca no amainaba, el cielo seguía cubierto. El caballo empezaba a agotarse, y el joven, a pesar de que a cada momento se hundía en la nieve hasta la cintura, estaba bañado en sudor.
Al fin Vladímir se convenció de que no iba en la buena dirección. Se detuvo, se puso a pensar, intentando recordar, hacer conjeturas, y llegó a la conclusión de que debía doblar hacia la derecha. Torció a la derecha. Su caballo apenas avanzaba. Ya llevaba más de una hora de camino. Zhádrino no debía estar lejos. Marchaba y marchaba, y el campo no tenía fin. Todo eran montones de nieve y barrancos: el trineo volcaba sin parar y él lo enderezaba una y otra vez. El tiempo pasaba; Vladímir comenzó a preocuparse de veras.
Por fin algo oscuro asomó a un lado. Vladímir dio la vuelta hacia allá. Al acercarse vio un bosque. Gracias a Dios, pensó, ya estamos cerca. Siguió a lo largo del bosque con la esperanza de llegar en seguida a la senda conocida o de rodearlo; Zhádrino se encontraba justo detrás. Encontró pronto la pista y se internó en la oscuridad de los árboles que el invierno había desnudado. Allí el viento no podía campar por sus fueros, el camino estaba liso, el caballo se animó y Vladímir se sintió más tranquilo.
Y sin embargo, seguía y seguía, y Zhádrino no aparecía por ninguna parte: el bosque no tenía fin. Vladímir comprobó con horror que se había internado en un bosque desconocido. La desesperación se apoderó de él. Fustigó el caballo, el pobre animal primero se lanzó al trote, pero pronto comenzó a aminorar la marcha y al cuarto de hora, a pesar de todos los esfuerzos del desdichado Vladímir, avanzó al paso.
Poco a poco los árboles comenzaron a clarear y Vladímir salió del bosque: Zhádrino no se veía. Debía de ser cerca de la medianoche. Las lágrimas saltaron de sus ojos, y marchó a la buena de Dios. El temporal se calmó, las nubes se alejaron, ante él se extendía una llanura cubierta de una alfombra blanca y ondulada. La noche era bastante clara. Vladímir vio no lejos una aldehuela de cuatro o cinco casas y se dirigió hacia ella. Junto a la primera isba saltó del trineo, se acercó corriendo a la ventana y llamó. Al cabo de varios minutos se levantó el postigo de madera y un viejo asomó su blanca barba.
—¿Qué quieres?
—¿Está lejos Zhádrino?
—¿Si está lejos Zhádrino?
—¡Sí, sí! ¿Está lejos?
—No mucho. Habrá unas diez verstas.
Al oír la respuesta Vladímir se agarró de los pelos y se quedó inmóvil, como un hombre al que hubieran condenado a muerte.
—¿Y tú, de dónde eres?—prosiguió el viejo.
Vladímir no estaba para preguntas.