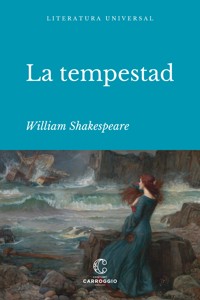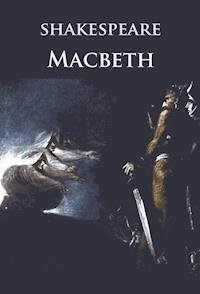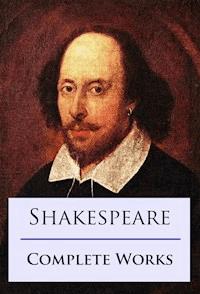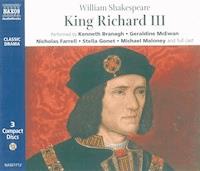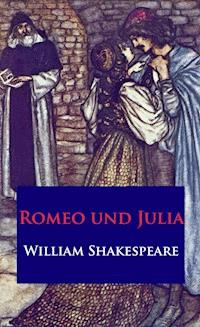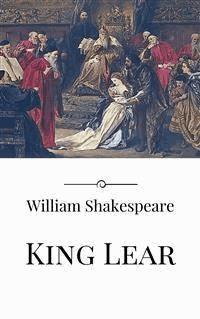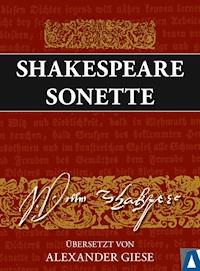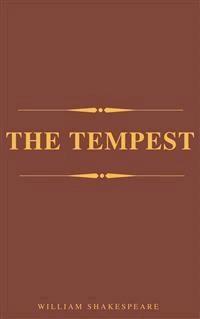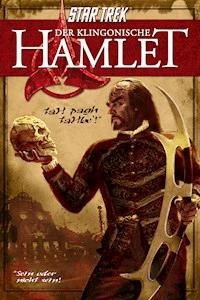La tempestad
William Shakespeare
Julián Marías
Century Carroggio
Derechos de autor © 2024 Century publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Presentación de Julián Marías.Estudio crítico biográfico de José Manuel Udina.Traducción y notas de Jaime Navarra Farré.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
SHAKESPEARE: EL HOMBRE COMO REALIDAD DRAMÁTICA
LA TEMPESTAD
ACTO PRIMERO
ACTO SEGUNDO
ACTO TERCERO
ACTO CUARTO
ACTO QUINTO
NOTAS
DATOS PARA UNA BIOGRAFÍA ENIGMÁTICA
SHAKESPEARE: EL HOMBRE COMO REALIDAD DRAMÁTICA
PRESENTACIÓN
por
Julián Marías
de la Real Academia Española
Muchas veces me he preguntado por la razón de la sin par intensidad dramática de Shakespeare. Cada vez parece más evidente que el teatro europeo alcanzó en él una cima que no significa solo, ni primariamente, un mérito mayor, sino una cualidad distinta. Yo diría que, al lado de Shakespeare, cualquier forma dramática parece deficiente. Pero entiéndase bien: deficiente como drama, es decir, menos dramática, desvirtuada en alguna medida por la narración, por la ideología, por los esquemas, por el lirismo, según los casos.
Esto da a Shakespeare un carácter «único» en bien o en mal. Convendría quizá no pasar por alto la repulsa que gran parte del mundo, durante siglos, ha sentido ante la obra de William Shakespeare. No es bastante desentenderse de ello hablando de «mal gusto» -cuando precisamente este ha sido el reproche acumulado sobre Shakespeare con más frecuencia-. Si se habla de «incomprensión», hay que intentar comprenderla. Tampoco ha gustado el Greco -contemporáneo de Shakespeare- durante largas épocas. Es posible que la explicación de un desagrado no estuviera muy lejos de la del otro. Yo emplearía para ambos la misma palabra: el Greco y Shakespeare han solido resultar desazonantes.
El que ambos hayan venido a resultar «genios», universalmente reconocidos y admirados, el que haya habido una serie discontinua de espíritus que los han amado frenéticamente, el que ambos, en varios sentidos, resulten figuras enigmáticas, todo eso nos haría preguntarnos un poco en serio en qué consiste esa condición desazonante del pintor y el escritor. Aquí solo voy a hablar, y muy brevemente, del segundo; me contento con dejarlos enlazados en un signo de interrogación.
¿Qué hace de Shakespeare un dramaturgo tan desusadamente dramático, tan desazonante en su dramatismo? No puede pensarse en los temas, porque muchas veces son triviales o indiferentes, y además Shakespeare los tomaba de cualquier parte: de la historia inglesa, de la historia romana, de la tradición helénica, de oscuras novelas italianas. Ni siquiera se trata exclusiva ni aun primariamente de los «mitos», de los grandes personajes inagotables que han quedado erguidos frente a nosotros: Hamlet, Julieta, Macbeth, Otelo... No. Son todas las criaturas shakesperianas, las figuras menores y olvidadas, igualmente dramáticas. Tan pronto como empiezan a hablar, sentimos que estamos asistiendo -esta es la palabra-no al drama que se desenvuelve en la escena, sino al drama del hombre, al drama que es el hombre. Yo diría que al entrar en Shakespeare se tiene la misma impresión que al entrar en un bosque: las palabras todas se están estremeciendo, están vibrando, como las hojas agitadas por el viento.
Hace ya muchos años, en la primavera de 1955, tomé parte en un simposio sobre el Barroco, organizado por la Universidad de Wisconsin. Intervinimos en él el gran teórico e historiador del arte Erwin Panofsky, la gran estudiosa de Shakespeare Rosemond Tuve, y yo. Tres conferencias separadas y una mesa redonda en que los tres conferenciantes discutimos nuestros puntos de vista bajo la diestra dirección de E. R. Mulvihill exploraron algunos delicados aspectos del siglo XVII. Yo elegí para mi conferencia este tema: Dream, Fiction and Man; algunos años después la desarrollé en un ciclo, en Madrid, con el título «Sueño, ficción y vida humana». No hablé de Shakespeare más que de refilón, lo suficiente para que no estuviera ausente. Mi tema era la convergencia de los filósofos y los poetas del siglo barroco en un descubrimiento decisivo, que significa un punto de inflexión en la comprensión de la realidad.
El siglo XVII hizo el descubrimiento de que el sueño y la ficción, lejos de ser formas inferiores de realidad, acaso privaciones de realidad, como tradicionalmente se había creído, son formas positivas de realidad, precisamente aquellas que se aproximan a la del hombre mismo. No es este una cosa, algo ya dado, estático y que «está ahí», sino algo que pasa, sucede o acontece, algo que se puede contar o cantar. Los poetas lo adivinan: Cervantes, Quevedo, Calderón, Shakespeare. Los filósofos lo saben -empiezan a saberlo- y lo formulan en conceptos todavía vacilantes: Descartes, Pascal, Leibniz.
Calderón había dicho que «la vida es sueño»; pero había agregado, con mayor profundidad, que «el soñarlo solo basta». Quevedo había expresado como nadie la temporalidad de la vida:
«Ayer se fue, mañana no ha llegado,
hoy se está yendo sin parar un punto,
soy un fue y será y un es cansado.
En el hoy, y mañana, y ayer, junto
pañales y mortaja, y he quedado
presentes sucesiones de difunto.»
Y Shakespeare, en La Tempestad, IV, encuentra la expresión más aguda:
«We are such stuff
as dreams are made on, and our little life.
is rounded with a sleep.»
(Somos de la materia de la que se hacen los sueños, y nuestra pequeña vida de sueño está rodeada.)
Este dramatismo interno, intrínseco, de la vida humana es el gran tema, el hallazgo radical de Shakespeare. El drama no es primariamente lo que pasa tal vez a los hombres, lo que el «argumento» de la obra teatral recoge, y los actores hacen revivir en la escena. El drama es el hombre mismo. Quiero decir cada uno de los hombres y mujeres, personajes chicos o grandes, que Shakespeare hace vivir. No sus relaciones, no sus conflictos, sus amores, sus luchas, sus ambiciones entrelazadas, que buscan desenlace. El drama verdadero y originario, aquel por el cual Shakespeare nos interesa, reside en la realidad de cada uno de ellos, pase lo que pase y aunque no pase nada.
Por eso es el teatro de Shakespeare dramático en segunda potencia. No descansa en “situaciones dramáticas”; está lleno de ellas, y geniales, de insólita invención; pero en rigor no las necesita. En otro autor, la falta de esas situaciones aboliría el drama; en Shakespeare no, el drama acompaña al hombre, porque supo ver que es la sustancia misma de que está hecha la vida.
Sería interesante comparar a Shakespeare, desde esta perspectiva, con Cervantes, de quien habría que decir algo análogo pero distinto, porque a él le sucede lo mismo pero de otra manera; hace «lo mismo, pero con otros recursos». Los dos conceptos de ventura y aventura, en forma primariamente narrativa y no escénica, hacen posible en Cervantes una maravillosa presentación de lo dramático en el hombre, en la que aquí no puedo detenerme (véase mi estudio «El español Cervantes y la España cervantina», en La imagen de la vida humana, El Alción, Revista de Occidente, Madrid 1970).
Los personajes de Shakespeare son personas, proyectos de vida que se afanan por ser alguien, un quién único e inconfundible. Incluso en los secundarios y menores, o en los tomados de la historia, o de otras fábulas pretéritas –no creación de Shakespeare-, alienta una irreductible pretensión personal. Nadie es un uomo qualunque, porque para su autor es siempre, tan pronto como pisa la escena, «alguien», un yo que pesa con la gravedad de su ser real sobre las tablas.
Sentimos que están allí presentes, en cuerpo y alma, y esto quiere decir con su vida entera, distinta de cualquier otra, con una mismidad intrínsecamente dramática. No hay «cosas» en un escenario de Shakespeare; no hay tampoco «tipos» o figuras esquemáticas; no hay «costumbres»; no hay «símbolos»: hay hombres y mujeres, vidas humanas que se hacen ante los ojos del espectador.
¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo consigue Shakespeare este maravilloso efecto? Un autor dramático no tiene más que un poco de acción, idas y venidas sobre la madera del escenario, y palabras, palabras, palabras. Pero estas palabras -a diferencia de las de la narración o la poesía- no son suyas: son de sus personajes. Son ellos los que las dicen, los que las están sosteniendo y sustentando con sus propias vidas, y esto quiere decir que no son palabras abstractas, sino «palabras de presente», dichas en una situación, en una circunstancia determinada, por alguien que habla a alguien, aunque sea a sí mismo o a Dios.
El novelista es el gran creador de circunstancias, de mundos. Por supuesto esos mundos son de alguien, y son los personajes los que confieren mundanidad al «dónde» de la novela, los que hacen que sea efectivo escenario de una vida. Pero en la novela actúa desde el principio y esencialmente la imaginación, que suscita esos mundos y los proyectos humanos que en ellos se proyectan, conjurados por unas cuantas palabras. Cuando el novelista se vale del diálogo, cuando usa las palabras de los personajes, esto es en algún sentido excepcional -aunque sea frecuente-: es el recurso para que los personajes estén en todo caso «aquí», para que podamos asistir a su vida, eso que el mediocre novelista no consigue hacer como tal, es decir, mediante la narración.
La situación del autor teatral es distinta, como estudié hace tiempo en Laimagen de la vida humana. Está constreñido a un escenario, a lo que pasa allí, delante de los ojos del espectador, a lo que se puede ver; dispone, en cambio, de la presencia de los actores, de su cuerpo y su rostro, de su voz y sus movimientos. No puede cambiar a placer de perspectiva; no puede juntar en el escenario lo que está junto en la vida pero distante en el espacio. No tiene más que palabras como «excipiente de la acción», y si nos atenemos a la obra escrita -no representada- no quedan más que palabras: palabras que -repito- no son del autor, sino de los personajes, no «libres», sino ligadas a una situación.
Esto da una significación particular a la palabra dramática, a la palabra del teatro, que resulta especialmente relevante en el caso de Shakespeare. El buen teatro, claro está, no es para leer; cuando una obra teatral está «bien» leída, es que no está del todo bien. El drama pide su representación, como las almas desencarnadas claman por su cuerpo. El texto es solo un elemento de la realidad dramática -un elemento que puede ser secundario-. El teatro español del siglo de oro es el más claro ejemplo de la insuficiencia de la obra dramática como texto literario: cuando lo vemos representar, a poco talento que se ponga en ello, descubrimos una realidad que el texto solo apenas permitía adivinar.
¿Y Shakespeare? La situación es paradójica. En un sentido, es el teatro por excelencia, que reclama la escena; pero por otra parte, la lectura de Shakespeare suscita la representación como ninguna otra lectura dramática, nos hace imaginarla; y, por si esto fuera poco, cuando lo vemos representar en la escena -¡y hasta en el cine!-, en algún sentido lo estamos «leyendo», quiero decir, nos detenemos literariamente en sus palabras. Son, claro es, excipientes de la acción, pero no solo eso: nos llaman, nos retienen, nos seducen, las queremos por ellas mismas.
Se dirá que esto pasa también con los versos barrocos de Calderón, con los ovillejos, con los versos plurimembres y poemas correlativos, con los malabarismos acrobáticos, con los alejandrinos purísimos de Racine. Creo que no, que es cosa distinta. Los versos de Calderón «nos distraen de lo que dicen»; nos «suspenden», pero porque en ellos se suspende la acción. Nos quedamos pasmados, extasiados, contemplando el prodigioso espectáculo, y nos desentendemos momentáneamente de la acción. En el caso de Racine, por motivos opuestos, nos interesa el «discurso poético», la fluencia de conceptos servidos dócilmente por la palabra medida. En Shakespeare esa palabra que nos seduce y extasía no es distinta de la acción: esta se realiza en ella. Quiero decir que eso que pasa (el argumento o sustancia de la comedia o la tragedia) no es más que con esas palabras, se realiza en ellas y con ellas, está siendo literariamente interpretado. Es un caso en que la acción y su interpretación coinciden inseparablemente.
Desde hace veinte años hablo de la «calidad de página» que tienen algunos autores y otros, -hasta grandes, no-, y que consiste en la intensidad que tiene cada una de ellas, con independencia del valor de la obra en su conjunto. Y he dicho que esa calidad estriba en que es el autor mismo quien habla, no «la gente»; quiero decir que es el autor el que dice cuanto escribe, sin apoyarse en las formas recibidas, en las frases hechas, en los recursos tópicos del decir.
Cuando un escritor con calidad de página escribe algo, lo hace desde sí mismo, no desde un repertorio impersonal de fórmulas, y al poner la mano sobre unas líneas impresas sentimos el latido de su corazón. Pues bien, Shakespeare es un máximo de «calidad de página». En rigor, cada frase de un personaje suyo brota de un propósito expresivo único, inconfundible; reconocemos la manera shakesperiana línea a línea, y bajo ella la irreductible personalidad del personaje que está hablando. Nadie puede decir eso más que Shakespeare -pensamos-. Y al mismo tiempo sentimos que en la melodía de esa frase se está expresando, se está manifestando un proyecto de vida personal. Retórica cuando hace falta, sobriedad extrema cuando es lo que se pide, ironía de Marco Antonio, pasión desmesurada, tierna y violenta de Otelo, lirismo de Julieta; poesía siempre, porque Shakespeare sabía que el teatro es poesía dramática.
En El rey Lear, cuando las hijas del viejo rey van a decir cuánto lo quieren, Goneril dice que su padre es «dearer than eye-sight, space, and liberty», «más querido que la vista, el espacio y la libertad». ¿A quién sino a Shakespeare podría habérsele ocurrido esta comparación maravillosa? Pero es Goneril la que habla; y al escuchar su retórica imaginativa y brillante, Cordelia murmura: «What shall Cordelia do? Love, and be silent.» « ¿Qué hará Cordelia? Amar y estar callada.» Basta con eso: las dos figuras están ya presentes, inconfundiblemente trazadas: hijas de Lear (y de Shakespeare), pero irreductibles, únicas: esta y aquella.
Pero creo que todavía esto no basta. Si nos fijamos en los «héroes» de Shakespeare, la cosa no es tan extraordinaria -y empleo la palabra héroe en su sentido más riguroso-. El héroe es siempre el que quiere ser él mismo. Es el hombre o la mujer que vive desde su autenticidad. Ser héroe es ser alguien irreductible a otro, único, irrepetible. Podríamos decir que ser héroe es vivir como hablan los personajes de Shakespeare. La grandeza del arte literario de este autor consiste en que les permite hablar como les corresponde. Pero en una u otra medida esto les pasa a los héroes de todas las grandes obras literarias: Segismundo o Melibea o Don Quijote o Fausto o Julien Sorel o el César de The Ides of March. Lo original de Shakespeare es que eso les pasa a todos sus personajes, hasta a los más ínfimos.
Mientras los criados y «graciosos» del teatro clásico español hablan con «frases hechas», tópicos, refranes, es decir, desde «el decir de la gente», los porteros, soldados, guardias, mujerzuelas de Shakespeare hablan desde sí mismos, cada uno desde su propia condición personal. No afecta esto al coloquialismo o al nivel social o registro del lenguaje; pero a esto se añade la huella individual por la cual eso que dice aquella ínfima criatura que no volverá a aparecer en escena lo dice ella y nadie más.
Nada es intercambiable. Nada es indiferente. Por eso se tiene en Shakespeare esa doble impresión paradójica del arte superior: la libertad y la necesidad. Antes de ser escrita, antes de ser leída por nosotros, ninguna línea es previsible; una vez que se ha dicho, nos parece necesaria, inmodificable: así tenía que hablar el portero de Macbeth, el ama de Julieta, los soldados de Hamlet. No podíamos anticiparlo, pero no concebimos que pudiera ser de otra manera.
Dicho con otras palabras, en Shakespeare nada es inerte. Por eso no se lo puede escuchar -ni leer- resbalando. Las «zonas muertas» que encontramos en los cuadros de grandes pintores, en las páginas de escritores geniales, en él no existen. Parece como si la faena de escribir nunca hubiera sido en él mecánica. Es rigurosamente creación, es decir, innovación. Cuanto dice va naciendo.
Es la lengua de Shakespeare la que nos encadena y hechiza; es su manera de decir la que nos trae como un fresco viento de realidad. Su manera de usar la lengua inglesa es vivirla, ensayarla, jugar con ella, esgrimirla como una espada -o como la lanza de su apellido-; nunca es un instrumento congelado, fijo, lleno de pesadumbre. No hay costra ni corteza, sino miembros bullentes -como la Dafne de Garcilaso-. Diríamos que el inglés está siempre en sus manos en estado naciente, que lo está inventando. Y eso -inventar el decir dentro del uso que es una lengua-, eso es escribir.
Podemos leer al azar una escena cualquiera de un drama suyo, de una comedia, de una pieza histórica que no conocemos y cuya trama se nos escapa, y encontramos la vida alentando en cada página. Yo pienso que la genialidad máxima de Shakespeare estriba en esto: en la recreación desde sí mismo de cuanto puede decir un hombre o una mujer.
Lo que traducen sus palabras es sobre todo un determinado temple vital. Antonio Machado, refiriéndose a las canciones que cantan en corro los niños, escribió estos dos versos definitivos:
«confusa la historia
y clara la pena.»
En Shakespeare, la historia puede estar confusa, o ser desconocida, o no importarnos nada; la pena o la alegría o la pasión o el humor están siempre bien claros: el temple de la vida. En la menor frase se descubre un modo de ser hombre, una interpretación íntegra del sentido de la vida.
Si esto se pudiera analizar, tendríamos lo que de verdad merecería el nombre de estilística. Si se pudiera, tomando una frase de Shakespeare, escuchando su melodía, determinando de dónde viene cada palabra y cómo se han concertado, qué las ha hecho venir desde los mudos depósitos de la lengua para encontrarse aquí y así dispuestas, encontraríamos «la fórmula de Shakespeare», la actitud única e irrepetible frente a la vida que llamamos con ese nombre.
He dicho «si se pudiera». Pero esta expresión no debe entenderse como la expresión indirecta de que no es posible. No sé, no sé. Es muy posible que todavía no se haya acometido adecuadamente el estudio de los textos literarios; quizá sea ya traicionera esa expresión: «textos literarios». Podría pensarse que -contra lo que ahora, en estos años, se cree- solo ahora empezará de verdad a adivinarse hacia dónde deben ir las disciplinas humanas. Cómo, en lugar de obstinarse en reducir el hombre a cualquier otra cosa, habrá que esforzarse por descubrir qué otra cosa -tan otra, que por supuesto no es cosa- es el hombre.
Claro que en Shakespeare nada se explica. Si Shakespeare explicara, sería un pensador, un ideólogo, no un poeta. Transmite, contagia, comunica. Nos hace transmigrar a su mundo, a las innumerables y siempre distintas criaturas que engendró. Unas pocas palabras escogidas, unos acentos repartidos por la frase con instinto infalible, reproducen en nuestros oídos el temblor de una vida.
Al comienzo de estas páginas me asaltó el recuerdo del Greco. ¿Por qué? ¿No ocurre en sus cuadros que todo está vibrando, temblando, estremeciéndose? ¿No nos parece que cada pincelada es, no solo tectónica, constructivamente necesaria, sino expresiva, actuante, como si no se hubiera secado del todo? ¿No vemos en Shakespeare más el decir que lo ya dicho? La impresión desazonante que el pintor y el dramaturgo producen, ¿no vendrá acaso de que uno y otro nos sumergen en la movilidad de lo viviente, sin inercia, sin líneas fijas, sin reposo?
Escribo frente a una enorme masa de árboles iluminados por el sol. Desde lo alto, no veo el suelo en que hincan sus raíces. Solo veo las líneas embozadas de los troncos, presentes más como líneas de orientación que como cosas, las direcciones divergentes, como impulsos vectoriales, de las grandes ramas, el follaje viviente, estremecido por un poco de viento. Nada está quieto, todo está actuando, aconteciendo, gesticulando. Y esa masa vegetal oculta un más allá, algo latente y nunca manifiesto, una llamada. A los cuatrocientos años de haber nacido, William Shakespeare vive fragmentado en los mil dramas memorables, en los millones de palabras que relucen como hojas, que resisten a la muerte y recomponen juntas el misterio de su personalidad esquiva.
Julián Marías
Indiana University
Bloomington, Indiana
LA TEMPESTAD
PERSONAJES
ALONSO, Rey de Nápoles
SEBASTIÁN, hermano del Rey
PROSPERO, legítimo duque de Milán
ANTONIO, hermano del duque y usurpador de su título
FERNANDO, hijo del Rey de Nápoles
GONZALO, viejo y probo consejero del Rey de Nápoles
TRINGULO, bufón
ESTEBAN, mayordomo borracho
UN CAPITÁN de la embarcación
UN CONTRAMAESTRE
MARINEROS
MIRANDA, hija de Próspero
ARIEL, espíritu, silfo que va por el aire
ADRIANO, Señor de la corte
FRANCISCO, Señor de la corte
CALIBÁN, esclavo salvaje y contrahecho
IRIS, enmascarados que hacen el papel de Ariel y otros espíritus
CERES
JUNO
NINFAS
SEGADORES
Un Séquito de espíritus al servicio de Próspero.
La primera escena se desarrolla en alta mar, a bordo de una embarcación.
El resto de la acción tiene lugar en una isla.
ACTO PRIMERO
En alta mar.
A bordo de una embarcación.
Relampaguea y retumban los truenos de la tempestad.
Entran, por distintos lados, el CAPITÁN y el CONTRAMAESTRE.
CAPITÁN
¡Eh..., contramaestre!
CONTRAMAESTRE
Aquí estoy, capitán. ¿Qué sucede?
CAPITÁN
Llama a los marineros.
(Gritando) Maniobrad con destreza... Cuidado o nos hundimos. ¡Rápidos, más rápidos!
Se va.
Entran algunos MARINEROS.
CONTRAMAESTRE
¡Vamos, valientes: coraje, mucho coraje! ¡Aprisa, aprisa! ¡Al palo mayor...! ¡Arriad velas! ¡Atención a las órdenes del capitán! Y ahora, ¡sopla, sopla, tempestad!: haz lo que quieras, que tenemos sitio para maniobrar.
Entran ALONSO, SEBASTIAN, ANTONIO, FERNANDO, GONZALO y otros.
ALONSO
Contramaestre, amigo: pon atención. ¿Dónde está el capitán? Tus hombres, ¡que se muevan!
CONTRAMAESTRE
Mejor haríais, señor, en seguir abajo.
ANTONIO
Contramaestre, ¿dónde está el capitán?
CONTRAMAESTRE
¿No lo oís? ¡Estáis entorpeciendo la maniobra! ¡Permaneced en vuestro camarote! Con vuestra conducta no hacéis más que estorbarnos, ayudando a la tempestad.
GONZALO
No te enfades, buen hombre.
CONTRAMAESTRE
Es al mar a quien habéis de hablar, no a mí. ¡Apartaos de aquí! ¡Qué le importa al mar y al oleaje que se le hable del rey! Bajad a vuestros camarotes. Y callaos, ¡no estorbéis más!
GONZALO
Muy bien. Pero no te olvides de quién llevas a bordo.
CONTRAMAESTRE
No hay nadie a bordo a quien estime más que a mí mismo. Vos sois consejero del rey, ¿no es verdad? Pues calmad a los elementos, si es que podéis. Detened los vientos, empeñando toda vuestra autoridad, y nosotros no moveremos ya ningún cabo más... Pero si no podéis hacerlo, dad gracias a Dios por seguir con vida, bajad a vuestro camarote y estad atento a todo lo malo que puede ocurrir, si es que llega. ¡Animo muchachos! Y vos, ¡apartaos de nuestro camino, os digo!
Se va.
GONZALO
He puesto en este hombre toda mi confianza: a este marinero no se lo comerán los peces, pues en la cara se le ve que ha de morir ahorcado. ¡Oh destino, destino: no me seas infiel! La soga que le has prometido, ¡que sea para nuestro bien! Si ese hombre no ha nacido para ser colgado, nuestra situación es bien desesperada (1).
Gonzalo y otros Nobles se van.
Entra el CONTRAMAESTRE.
CONTRAMAESTRE
¡Arriad la cofa del palo mayor! ¡Rápido, rápido! ¡Bajad, bajad! ¡Capead con la vela mayor!
Se oyen gritos en el interior de los camarotes.
¡Malditos sean! ¿Qué son estos gritos? Se oyen más que la tempestad y que nuestras órdenes.
Entran SEBASTIÁN, ANTONIO y GONZALO.
¿Otra vez? ¿Qué hacéis aquí? ¿Queréis que lo dejemos todo y nos hundamos? ¿Es que tenéis ganas de ahogaros?
SEBASTIAN
¡Que el diablo te lleve y se te pudra el gaznate, miserable impío, perro inmundo!
CONTRAMAESTRE
Si así habláis, tomad el mando vos.
ANTONIO
No pienses que nos da miedo morir ahogados, como tú temes. ¡A la horca, perro desgraciado! ¡Hijo de puta! ¡Perro sarnoso!
GONZALO
No se ahogará, no: lo garantizo. No se ahogaría ni aunque la embarcación fuera frágil como una cáscara de nuez y tuviera tantas vías de agua como una desvergonzada mujerzuela.
CONTRAMAESTRE
¡Aguantad fuerte! ¡Soltad velas! ¡Largo! ¡Largo!
Entra un grupo de MARINEROS, completamente mojados.
MARINERO
¡Todo está perdido! ¡De rodillas! ¡A rezar, a rezar! ¡Nos hundimos!
Los Marineros se van.
CONTRAMAESTRE
¡Cómo! ¿Se nos han de comer los peces?
GONZALO
El rey y el príncipe se han puesto de rodillas. Hagamos lo mismo, pues nosotros nos encontramos igual que ellos.
SEBASTIAN
Yo no puedo más; no tengo paciencia.
ANTONIO
Vamos a morir por culpa de estos borrachos. ¡Este maldito charlatán! Quisiera verlo ahogado y que se lo llevara el mar al infierno.
GONZALO
Será ahorcado, no lo dudéis, aunque todas las aguas del mar se levantaran para tragarlo y se abrieran sus más profundos abismos.
Se oyen ruidos confusos en el interior.
VOCES
¡Oh, pobres de nosotros!, ¡perdón!, ¡perdón! ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! ¡Misericordia!... ¡Dios mío! ¡Mi esposa! ¡Mis hijos! ¡Adiós! ¡Mi hermano!... ¡Adiós! ¡Adiós!
El Contramaestre se va.
ANTONIO
¡Muramos todos junto a nuestro rey!
Se va.
SEBASTIAN
¡Despidámonos de él!
Se va con Antonio.
GONZALO
Ahora daría yo mil leguas marinas por un acre de tierra estéril, por un páramo, por un arenal por pequeño que fuera. Pero..., resignémonos a la voluntad de Dios. Aunque me hubiera gustado morir en tierra firme.
Se va.
La isla. Ante la gruta de Próspero.
Entran PRÓSPERO y MIRANDA.
MIRANDA
Querido padre: no sé de qué medios te has valido para mover estas embravecidas olas; pero si lo conseguiste, ahora calmalas. Pareció como si el mar hubiera querido levantarse contra el cielo que lanzaba sobre las aguas sus fuegos encendidos. ¡Oh!..., ¡yo he sufrido por los que veía sufrir! Y allí, deshecha en mil pedazos, había una soberbia embarcación que sin duda llevaba nobles criaturas. Y yo oía gritos que me rompían el corazón. ¡Pobre gente! ¡Todos han muerto! ¿Por qué no habré sido yo un dios, para precipitar las aguas del mar sobre la tierra antes de que se hubiese hundido aquella majestuosa embarcación con todos sus tripulantes?
PRÓSPERO
Calma, calma... Sosiégate. No tienes por qué sorprenderte, y piensa que nada malo les ha ocurrido.
MIRANDA
¡Oh!... ¡Qué día más desgraciado!
PRÓSPERO
No te lamentes. Todo lo que he hecho, lo hice por ti..., para ti que eres mi hija..., mi hija muy querida, que no sabes quién eres..., ni sabes qué fue tu padre. Y que solo crees que soy Próspero, el dueño de esta pobre gruta.
MIRANDA
Nunca en mis pensamientos he querido saber más.
PRÓSPERO
Ha llegado la hora de que yo te revele lo que tú has de saber. Échame una mano y ayúdame a despojarme de esta embrujada vestidura. Así, así.
Se quita el manto y lo tira al suelo.
Quédate ahí, poder de los poderes. Cálmate... No llores... El espectáculo terrible de ese naufragio, que ha removido en tu alma el sentimiento de la piedad, ha sido obra mía; yo lo he dispuesto con toda suerte de precauciones, de modo que ni una sola de sus criaturas ha perecido..., ni ha perdido un cabello de su cabeza ninguno de todos esos que has oído gritar y que tanto temor te han causado. Siéntate; ahora es preciso que sepas más de nuestro pasado.
MIRANDA
En más de una ocasión ya me has dicho que ibas a explicarme quién soy, pero siempre interrumpías tu narración y me dejabas con mis dudas, diciéndome: «No ha llegado aún el momento de que lo sepas».
PRÓSPERO
Pues ahora sí que ha llegado. Este es el preciso instante en que has de abrir los oídos, prestar atención y callar. ¿Te acuerdas de los tiempos en que aún no habíamos venido a esta gruta? No creo que puedas recordarlo, pues entonces solo tenías tres años.
MIRANDA
Ciertamente que sí.
PRÓSPERO
¡Cómo!... ¿De qué te puedes acordar tú? ¿Te acuerdas de haber vivido en nuestra casa, y en compañía de otras personas? Dime... ¿Qué es lo que recuerdas y conservas en la memoria?
MIRANDA
Todo lo veo lejos, más como un sueño que como una realidad que mis recuerdos puedan explicar. ¿No tenía entonces cuatro o cinco mujeres que cuidaban de mí?
PRÓSPERO