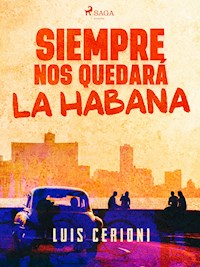Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La vida es una herida absurda es verso de uno de los tangos más conocidos ("La última curda", de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo) y el título de esta novela ambientada en los tiempos de la Guerra de Malvinas, coincidente con el declive grotesco de la espantosa dictadura militar en Argentina. Fernando, el protagonista de la historia, regresa en esos días del exilio para instalarse discretamente en su pueblo natal, San Bernardo. Como dijera Juan Filloy en la carta al autor que se reproduce a modo de epílogo, la novela de Cerioni abarca "las amarguras desoladas, los consuelos y desesperanzas, y los juegos amables y aciagos de la vida".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luis Cerioni
La vida es una herida absurda
Saga
La vida es una herida absurda
Copyright © 1985, 2022 Luis Cerioni and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726903201
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A mis amados nietos: Felicitas, Sofía, Baltazar y Tomás. Por la esperanza de que logren vivir en un país en serio.
A Miguel, el Petiso, por el recuerdo de nuestra entrañable amistad.
Cuando la vi, pensé que no podría ser otra: es un golpe al corazón, un pasaje directo al momento que inspiró esta historia. Quiero agradecer la enorme generosidad de Daniel García, prestigioso reportero gráfico argentino, que nos permitió reproducir su foto para la tapa de este libro: un instante conmovedor que él retrató con maestría en nuestras Islas Malvinas, en 1982. La mirada de ese soldado refleja fielmente el espíritu de este relato.
Debe ser terrible que te atraviesen las carnes con un hierro candente. Pero hay algo peor aún: que te atraviesen las carnes con un hierro candente y no sientas nada.
Miguel de Unamuno
Ya sé, no me digás,
tenés razón,
la vida es una herida absurda.
Y es todo, todo, tan fugaz,
que es una curda nada más,
mi confesión.
Cátulo CastilloLa última curda
I
Por entre los álamos que bordean el cañaveral, logro ver la estación de trenes, el andén, la garita. Y, a una cierta distancia, tres destartalados vagones – albergue de cirujas– abandonados en medio de un desierto pedregoso que se pierde en el horizonte, donde el sol es un pálido reflejo detrás de las montañas.
Cruzo el alambrado que limita los predios del ferrocarril y me detengo del otro lado de la calle, en lo que fue alguna vez una hermosa plazoleta perfumada de eucaliptus. Alguien se ensañó con los árboles y hoy solo quedan algunos bancos de cemento gastados por el tiempo, y una gramilla amarillenta y escasa por donde un chiquilín corretea solitario detrás de una pelota, que al botar sobre el terreno salpica el agua de los charcos que dejó la lluvia el día anterior.
Enciendo un cigarrillo. Sacudo el polvo de uno de los bancos y me siento, por un momento, a contemplar este viejo barrio, refugio de mis antiguos sueños.
Ha desaparecido el almacén de don Fermín. Y sobre el descascarado muro de lo que era entonces la pensión de ferroviarios, cuatro remaches sostienen un enorme cartel que anuncia, con grandes letras rojas, su próximo remate. En cambio, el caserón donde vivía Guadalupe, una solterona de exóticas costumbres, conserva su estructura colonial, junto a un moderno chalet que parece injertado entre tanto pasado.
Veinte años atrás, cuando este sitio era un terreno baldío cubierto de malezas, se instaló un viejo parque llamado “Mi ilusión”.
Era la curiosidad del vecindario. Los pibes nos apiñábamos frente al muro de chapas amarillas, trepábamos sobre una pequeña pila de ladrillos y asomábamos nuestras narices, para descubrir ese mundo de color y miserias.
La faena se repetía una y otra vez cada atardecer, cuando las luces del parque se encendían y desde un altoparlante, colocado sobre la copa de un frondoso paraíso, se anunciaba que “en minutos más” el espectáculo iba a comenzar.
Una calurosa siesta sentados a orillas del zanjón, mientras refrescábamos las peras robadas en la finca de los Coria, lo decidimos con los chicos de la barra: uno de nosotros debía entrar a trabajar en el parque para conseguir el pasaporte de los demás.
La suerte de una moneda quiso que fuera yo quien debiera cumplir aquella delicada misión. Un hombre robusto, de gruesos bigotes y cara de gitano, se dejó convencer con mi mentirosa historia de hijo huérfano de padre y me contrató, por dos pesos diarios, para barrer los kioscos y atender la calesita.
Aquella misma noche lo vi por primera vez. Sentado sobre un catre, frente a un espejo roto, se acomodaba con sus manos un desteñido moño a la luz de una vela.
Su figura me conmovió: era demasiado flaco y parecía un quijote derrotado. Grandes arrugas surcaban su pálido rostro, como si fueran cicatrices que marcaban el camino de una vida infame.
En cuanto advirtió mi presencia me invitó a subir al carromato. Aunque sucio y deprimente, en medio de la penumbra, el lugar no dejaba de ser pintoresco. En una esquina un muñeco de madera –de un notable parecido al hombre que tenía frente a mí– colgaba de un perchero muy antiguo. Un baúl enorme ubicado debajo de la ventana y una mesa forrada con un desgastado hule, completaban el mobiliario del cuchitril, solo adornado con el opaco paisaje de un cuadro tan envejecido como el hombre.
Con el correr de los días, Joaquín y yo fuimos amigos. Antes de cada función, mientras compartíamos una taza de café, él contaba increíbles historias de otros hombres que había conocido. Después se dirigía hasta donde se encontraba el baúl y, como si juntara recuerdos, ordenaba siempre las mismas cosas: un reloj de arena, las cartas de un mazo de póker, un billete de diez escudos y dos amarillentas fotografías de una joven corista que guardaba entre las prendas y los libros.
Más tarde, luciendo un smoking remendado, aparecía sobre el escenario de chapas y tablones y recibía como saludo una enorme silbatina de la concurrencia. Era un espectáculo grotesco: el anciano, con su humanidad vencida, a duras penas podía fingir su temblorosa voz y, a la vez, coordinar con precisión los movimientos del muñeco, mientras el público se burlaba cruelmente de su cometido.
Llegada la medianoche, cuando el parque cerraba sus puertas, improvisábamos una gran mesa y las anécdotas de la jornada amenizaban la comida.
El viejo apenas probaba bocado. Pero, en cambio, bebía permanentemente. Como si buscara en el alcohol la mágica fórmula que lograra arrancarle, para siempre, la añeja tristeza que lo embargaba y que se reflejaba en sus ojos profundos y azules.
Después de la cena, completamente borracho, recitaba los mismos versos de Neruda, una y otra vez: “Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. / Es tan corto el amor y tan largo el olvido…”.
En medio de su delirio, una de esas madrugadas mientras lo acompañaba al carromato, me confesó la historia que rescato entre aquellos recuerdos que perduran.
Había nacido en San Felipe, una pequeña villa chilena donde en verano florecen los jazmines, crecen las viñas y el sol es una bendición del cielo. Allí Joaquín era un artesano de la madera, oficio que había heredado de su padre. Pero al morir su madre y sin otros motivos que lo retuvieran más que los recuerdos, vendió todas sus pertenencias y un día partió a la capital.
En Santiago conoció a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Se llamaba René. Era bailarina y copera de un cabaret de mala muerte.
Lo cierto fue que Joaquín, por esos años un hombre aún joven y apuesto, se enamoró perdidamente de aquella mujer, con quien tuvo un pequeño romance. Pero al formalizar la relación el rufián dueño de la taberna, amenazó a René para que no lo abandonara.
En cuanto Joaquín lo supo decidió enfrentarlo. Y, en la disputa, los dos perdieron la vida: el cafisho acabó en el cementerio, y el viejo en una oscura y miserable celda.
Resignado a su suerte y sin conocer jamás el destino de la única mujer que amó, pasaba los días de su cautiverio tallando con paciencia un pequeño muñeco de madera. En él puso todo su empeño. Lo hizo a imagen y semejanza del hijo con el que soñó alguna vez y nunca tuvo.
Quince años después. A las siete de la tarde de un día otoñal, cuando ya era un hombre triste, envejecido y solitario, atravesó el invulnerable portón de hierro. Caminó unos pasos. Encendió un cigarrillo. Y volvió la mirada para observar por última vez la enorme muralla gris, el alambrado de púas, la garita del vigía. Un estremecimiento recorrió su espalda y pensó que, a esa altura de su vida, la libertad ya nada significaba.
Entonces sacó el muñeco del bolso marrón que colgaba de su hombro. Lo miró con una ternura que apenas reconoció, y una cabalgata de agrios recuerdos desfiló por su memoria. “Al menos él merece vivir”, se dijo, acariciando el muñeco.
Por eso fue ventrílocuo.
II
He pasado más de diez años sin caminar por estas calles, entre esta gente anónima que hace la historia cotidiana. Todo un tiempo en el que San Bernardo solo fue un recuerdo lejano, un territorio de nostalgias.
Y volver a los lugares tantas veces frecuentados, me resulta reconfortante. Es como si, de pronto, recorriera con la mirada las fotografías de un álbum familiar que recuperan del pasado los días entrañables.
Pero esta placentera sensación me dura poco tiempo, Villa Nyllon ha extendido su pobre geografía a lo largo de la costanera norte del río Mendoza; y sus casillas, de barro y chapas, vistas desde el terraplén, conforman un paisaje demasiado triste.