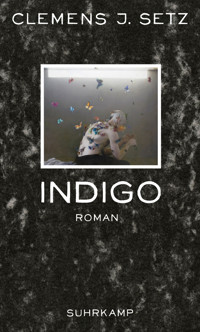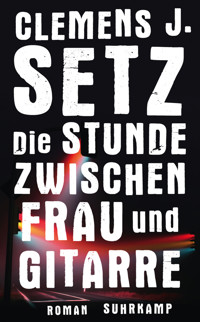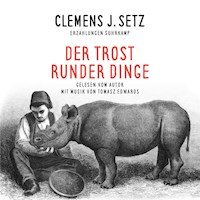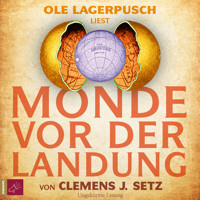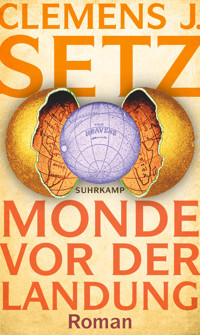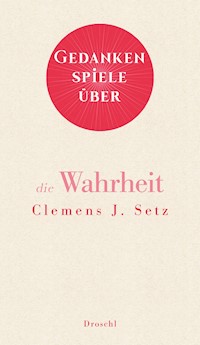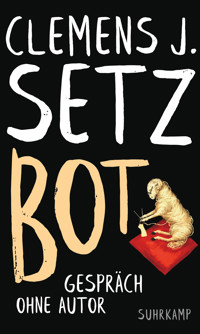14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: H&O Editores
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Un ensayo tan apasionante como sorprendente sobre lenguas inventadas: esperanto, volapuk, klingon, lojban, bliss… por el que desfilan poetas talentosos, reyes perseverantes, gente perdida, invisible y perseguida, robots y criminales, héroes y salvadores del mundo y personajes tan dispares como Kafka, el rey Gigamesh, Landolfi o Werner Herzog. Poder y lenguaje, código y libertad. Clemens J. Setz, el nuevo prodigio literario en lengua alemana, por fin en español. «Uno de los 50 libros del 2023» Babelia «Uno desearía que este libro fuese un correo electrónico para reenviarlo a todos sus contactos, con la nota: "Por fin podemos leer en español a Clemens J. Setz, uno de los autores más radicalmente originales de la literatura en alemán de la última década".» Patricio Pron «Tan malvado como Nabokov, tan virtuoso como David Foster Wallace.» Welt am Sonntag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original: Die Bienen und das Unsichtbare
Primera edición: septiembre de 2023
© De los textos: Suhrkamp Verlag Berlin, 2020
Todos los derechos reservado y gestionados por Suhrkamp Verlag Berlín
© De la traducción: José Aníbal Campos, 2023
© De esta edición:
H&O Editores
www.hyo-editores.com
Fotografía de la faja: © Rafaela Proell
Fotografía de la contra: Freepik
Diseño de colección: Silvio García Aguirre
Maquetación: Fotocomposición gama, sl
Corrección: María Campos Galindo
ISBN: 978-84-127696-4-7
Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, y el alquiler o préstamo público sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, salvo las excepciones previstas por la ley.
I decided not to be silent when the battery dies.
Mustafá Ahmed Jama
Nibuds kömons suvo lü stopöp su lubel – tü minuts degtel. Nek spidon tope, do nibuds binons mödiks.
[‘Los autobuses llegan con frecuencia a la parada de la colina, uno cada doce minutos. Nadie quiere llegar demasiado pronto a ese lugar, pero son muchos los autobuses que van hasta allí’].
Volapük in Action, curso de idiomas de Ralph Midgley
Intro
—Mustafá, naciste en Somalilandia, un país que no existe oficialmente. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Suecia?
—Nací en 1979. Después del parto, estuve muerto durante cinco minutos. Nos trasladamos a Suecia cuando yo tenía tres años, después de varios viajes que emprendieron mis padres, dentro y fuera de Somalia, en busca de ayuda para mí.
—¿Recuerdas todavía tu llegada?
—Sí y no. Conservo un diez por ciento de mis recuerdos de entonces.
—¿Cuándo estuviste en condiciones de comunicarte por primera vez?
—A los cinco. Jugaba con otros niños, y un maestro me dio unas golosinas y me dijo: «Entra en esa aula y apréndete esos símbolos bliss. Hoy le estoy sumamente agradecido a ese maestro, porque en aquel momento yo, por supuesto, intentaba hablar como los demás niños, pero me resultaba casi imposible.
—¿Cómo fue esa primera vez en que pudiste decir cosas?
—No siempre fue como ahora. Hoy domino fluidamente los símbolos. Mis clases empezaron con los símbolos para decir hombre y papá. Luego vinieron los términos para hermano, hermana, etcétera.
—¿Cuánto tardaste en dominarlos con fluidez?
—Diez años de ejercicios diarios.
—¿Y ahora, sueñas en bliss?
—Claro.
—¿Cómo empezaste a escribir poesía con los símbolos?
—Lo primero que hice fue leer poemas, más tarde fui cogiéndole cada vez más el gusto a la poesía, que se convirtió en una pasión para mí. En algún momento, yo mismo empecé a escribir poemas. Y si me permite hablar en nombre de todos los somalíes: la poesía desempeña un papel central en nuestra vida. No es casual que el escritor británico Gerald Hanley, autor de libros de viaje, haya escrito: «Somalia es el país de los poetas».
—Eso no lo sabía.
—Un hermano de mi abuelo también era poeta. De niño leía a poetas suecos y escuchaba poesía somalí en casetes. Las dos cosas me marcaron mucho. La poesía somalí tiene tendencia a la metáfora. Un poema podría sonar como si el autor, por ejemplo, hablara de la madre naturaleza, aunque se trate de algo muy distinto, algo que todavía nadie conoce.
—¿Hay alguna diferencia entre pensar en símbolos bliss y pensar en sueco?
—Sí, obviamente. El bliss es mucho más diáfano. Te da el significado mismo, sin rodeos. Solo el significado y nada más. Ves realmente lo que es el mundo en realidad. Por ejemplo, la palabra hospital: edificio más persona enferma.
—Quedé muy impresionado con tu libro de poemas. ¿Habrá algún nuevo libro tuyo en un futuro próximo?
—No sé si quiero publicar algo de nuevo ni cuándo lo haré. Tal vez cuando esté en la tumba.
—Espero que sea antes.
—En realidad, mi propósito es publicar el resto de manera póstuma. Me repugna la idea de que los periodistas comenten mi obra. Solo me causaría dolor. Pero quizá, si hay suerte, la obra se publicará cuando ya sea anciano y peine canas.
—En todo caso, a mí me encantaría leer otras cosas tuyas. Tus poemas se te lanzan directamente al cuello.
—Mejor no me alabes tanto, de lo contrario acabaré bloqueándome como escritor.
—Bueno, en mi libro pretendo alabar un poco tus poemas.
—De acuerdo. Intentaré no tenerlo en cuenta.
El bailoteo
This is not the best we can do.
Noises with your mouth.
Joe Rogan, JRE Pódcast #1383
1
La historia es vieja. El escritor italiano Tommaso Landolfi (1908-1979) nos habla en su Diálogo de los máximos sistemas, libro del año 1937, de una figura arquetípica básica. Un hombre al que solo conocemos por una sigla, Y., aprende el idioma persa de un capitán inglés que visita en ocasiones su trattoria y hace alarde de sus conocimientos de las lenguas orientales. Y. revela ser un alumno aventajado. El persa parece hecho a la medida de su cerebro. Capta las nuevas estructuras gramaticales con naturalidad casi sonámbula. En un tiempo muy reducido, domina tan bien la lengua que escribe poesía en persa. Su breve obra poética lo llena de gran orgullo. Le parece la expresión más directa y no distorsionada de su alma.
Pasados varios años, se le ocurre leer a un clásico poeta persa. Tal vez piense en Hafiz, en Firdausi, en Rumi. Se agencia un libro, lo abre y lo que ve son unos bloques de signos totalmente extraños. Bueno, piensa, a lo mejor el capitán le enseñó mal la escritura persa. Pero, al echar un vistazo a la gramática de esa lengua, se ve de nuevo ante cosas incomprensibles. Lo que el capitán le enseñó no era persa.
El pobre hombre repasa todas las fuentes lingüísticas que puede conseguir, habla con eruditos y profesores, envía textos de prueba, pero nadie conoce la lengua en la que escribe. No hace referencia a nada conocido. Aquel caprichoso capitán tuvo que habérsela inventado.
Nuestro hombre, Y., le escribe una carta y recibe de él una respuesta inaudita:
Estimado señor:
He recibido su carta. A pesar de todos mis conocimientos lingüísticos, una lengua como la que me describe me resulta completamente desconocida, [...]. En lo que atañe a los estrafalarios signos alfabéticos que me adjunta, se asemejan en parte al sistema de escritura arameo, pero, por otro lado, son parecidos al tibetano. Pero tenga la seguridad de que no expresan ni una lengua ni la otra.
Y., desesperado, sale en busca de un crítico para averiguar qué piensa de los poemas que ha escrito en esa lengua tan rara, en cierto modo virgen y fantástica. Ningún ser humano en el mundo puede leerla, pero él, en cambio, ha vertido en ellos toda su alma. Por lo menos desea saber si esa alma se ve contenida en los poemas. «Lo triste del asunto es que ese maldito idioma sin nombre es muy, muy bello, y que lo amo de todo corazón». El crítico le indica que un idioma no tiene necesariamente que ser entendido por los demás para ser portador de poesía. Podría decirse también que el poeta, en este caso, es algo así como un rey con un poder ilimitado en un reino solo administrado y habitado por él mismo, sin que lo afecten la transitoriedad ni los malentendidos de la fama. Vive, en cierto modo, una vida ideal. Al final, el pobre Y. pierde la razón. Así lo interpretan al menos sus coetáneos, después de haberlo observado, una y otra vez, llevando sus papelitos garabateados con esos signos incomprensibles a las redacciones de las revistas literarias.
En la historia, sobre todo en la historia del siglo xx, ha habido muchísimos Y., pero solo muy pocos capitanes. También ha habido críticos. Este libro pretende reunir a algunos de ellos: poetas talentosos, reyes perseverantes en sus reinos solitarios, gente perdida por un tiempo, invisible y perseguida, robots y criminales, héroes y salvadores del mundo.
2
Un ser humano que se dispone a hablar tiene algo de mágico. O eso parece. Pero esa magia se transforma pronto en trágico encantamiento, a veces incluso en una maldición, sobre todo cuando el implicado, en alguna parte, ha de lidiar en solitario con las palabras que se le agolpan en el cerebro, sin perspectivas de hallar a un congénere que lo escuche lleno de comprensión y que hable el mismo idioma.
Werner Herzog nos cuenta que mientras rodaba en Port Augusta, al sur de Australia, el filme Donde sueñan las verdes hormigas, conoció a un aborigen que era el último hablante de una lengua completamente aislada de los demás dialectos. El hombre no podía hacerse entender ante nadie. Vivía en una residencia en la que lo conocían por el cariñoso mote de el Mudo. En una entrevista con Paul Cronin, Herzog dice que el anciano pasaba sus tardes echando monedas en una máquina de bebidas vacía y pegando luego el oído para escuchar el tintineo de su recorrido a través del aparato. Cuando se dormía, los enfermeros sacaban las monedas de la tragaperras y se las colocaban de nuevo en el bolsillo, aunque, por lo visto, el mágico retorno del dinero no era el elemento más inquietante en la vida cotidiana de aquel hombre.
El pasaje que más me ha conmovido siempre de la obra de Franz Kafka, desde mi juventud, se encuentra hacia el final del cuento Un cruce. Un hombre posee un animal estrafalario, mitad gato y mitad cordero. Es una herencia de su familia. Su doble naturaleza conlleva algunas dificultades. Por lo que parece, no solo quiere ser gato y cordero, sino también, en cierto modo, aspira a convertirse en ser humano. «A veces salta al sillón, apoya las patas delanteras contra mi hombro y me acerca el hocico al oído. Es como si me hablara y, de hecho, vuelve la cabeza y me mira de frente para observar el efecto de sus palabras. Para complacerlo, hago como si lo hubiera entendido y muevo la cabeza. Salta entonces al suelo y empieza a bailotear alrededor».
De ese bailoteo trata mi libro. De nuestra verdadera naturaleza.
Fotografía de Franz Kafka a la edad de cinco años (de dominio público, fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kafka5jahre.jpg)
El caos empieza cuando deja de existir ese bailoteo que implica sentirse entendido. Algo semejante a lo que ocurre en la espantosa historia del último miembro de los yahi —al que, a falta de algo mejor, bautizaron como Ishi [‘hombre’]—, una tribu de aborígenes americanos cuyo verdadero nombre ya nadie sabía pronunciar, pues lo mencionaban solo en determinadas épocas. Pero la tribu ya no existía, tampoco esas determinadas épocas. Lo que había eran más bien unos seres casi extraterrestres agrupados en torno a ese nombre. Aquel hombre pasó los últimos años de su vida como objeto viviente expuesto en el Museo de Antropología de Berkeley, donde un científico, Alfred Kroeber, lo filmaba e interrogaba sobre todo lo imaginable. Kroeber lo trataba con amabilidad, aunque solo dominaba un dialecto vagamente emparentado con el suyo. El hombre murió de tuberculosis en 1916.
Un horror muy potente emana de todas esas historias en las que una mente humana, por naturaleza desbordante de posibilidades para expresarse, se sume de pronto, de la noche a la mañana, en un estado de total ausencia de conectividad y contacto. Esa persona ya nunca volverá a bailotear.
En ocasiones son incluso motivos autoimpuestos los que generan la pérdida de todo un mundo.
Un idioma de los aborígenes australianos, el mati ke, cuenta solo con dos hablantes: Patrick Nudjulu y Agatha Perdjert. Sin embargo, ninguno de los dos lo usa ya para hablar entre sí. Porque, por desgracia, son hermanos carnales. Por desgracia, sí. Un riguroso tabú de los Mati Ke prohíbe que hermanos y hermanas se comuniquen entre ellos una vez rebasada la pubertad. Entrar en contacto con sus hermanos siendo adultos sería para ellos, al menos según lo que nos explica la bibliografía especializada en el caso, algo tan obsceno como para nosotros el incesto. ¡Por otra parte, ellos dos son los únicos miembros vivos de su tribu, de modo que no quedaría nadie en condiciones de castigarlos si rompiesen el tabú! Para ser exactos, ambos gozarían de la misma libertad que los dos últimos seres humanos sobre el planeta Tierra. Pero las cosas no funcionan así. Se acabe o no el mundo, esos hermanos prefieren atenerse al tabú hasta el final de sus vidas, y siguen allí, en su aldea, hablando en inglés y callando en mati ke.1
El gran autor francés Emmanuel Carrère escribió todo un libro, Una novela rusa, inspirado en el caso de un soldado húngaro al que hicieron prisionero en Rusia en 1944, tomaron por un enfermo mental —entre otras cosas porque no hablaba el ruso ni daba muestras de querer aprenderlo— y encerraron en una clínica psiquiátrica en la pequeña ciudad de Kotelnich, donde permaneció cincuenta y tres increíbles años sin hablar ni una palabra de ruso. No fue hasta el 2000 que lo llevaron de regreso a Hungría, con el cuerpo ya casi rígido, capaz solo de murmurar, y pasó allí los últimos años al cuidado de una hermana, llegando incluso a recuperar el habla. El enigma de por qué nunca aprendió ruso jamás se despejó. Carrère viajó hasta Kotelnich y estudió la historia clínica, de las que se infiere que en la década de 1950 este soldado aún garabateaba las paredes, puertas y ventanas del manicomio con frases en húngaro. A partir de entonces, de él solo se dice, de forma monótona: «Solo habla húngaro». En su expediente se consigna, hacia el año 1965, una única interacción en un improvisado lenguaje de signos. Luego, hasta bien entrados los noventa: «Estado del paciente: sin cambios». Hacia el final, le amputan una pierna.
Más raros aún que los casos derivados de ciertas actitudes obsesivas externas o internas de personas aisladas en su capacidad de comunicación son los provocados artificialmente, de manera intencionada y en pleno uso de la razón, algo así como un lujo pasajero, por llamarlo de algún modo. Encontramos, a lo largo de la historia, a toda una variedad de personas imaginables que se inventaron una lengua propia, la aprendieron y se ocuparon intensamente de ella, al precio de acabar sus días en soledad. En la mayoría de los casos, cuando eso ocurrió, esas personas iniciaron una labor misionera a veces de un modo leve y desenfadado, otras veces, de manera apasionada y desesperada, en ocasiones iniciando una cruzada o, incluso, una guerra de fe, pero siempre con el mismo objetivo: la creación de otros hablantes.
Algunos de los idiomas artificiales más conocidos, con una exitosa historia misionera a sus espaldas, son el esperanto, el klingon, el volapuk, los símbolos bliss y el lojban. A todos ellos nos acercaremos a través de su poesía y de sus poetas. En esperanto y en símbolos bliss existen incluso hablantes nativos vivos, los llamados native speakers. El esperanto es el que cuenta con mayor número de escritores. En 1887, un oftalmólogo de Varsovia, Ludwik Zamenhof, inventó un lenguaje y formuló en un folleto sus normas y la razón de su existencia. Llamó a su creación «Lingvo Internacia», y a sí mismo «doctor Esperanto», lo que en su nueva lengua significaba ‘doctor esperanza’. Pronto el idioma empezó a denominarse como su nombre artístico. El mismo año en que surge, quien más adelante se convertiría en amigo de Zamenhof, Antoni Grabowski, aprende el idioma y comienza a escribir poemas hímnicos en esa lengua. En 1889 empieza a imprimirse en Núremberg la primera revista escrita íntegramente en esperanto. Hacia 1900 se forman en todo el mundo las primeras asociaciones. En el año 1907 le sigue la primera novela de quinientas páginas. Hoy la literatura en esperanto cuenta con un gran número de ejemplos en todas sus variantes, dispone de corrientes literarias propias y épocas históricas y, todo hay que decirlo, la densidad poblacional de sus poetas geniales es muy elevada.
Pero ¿qué hace exactamente un poeta que escribe en una lengua inventada por una sola persona? ¿Es de veras lo mismo que escribir en lenguas que se han desarrollado de forma natural? ¿Un escritor no quiere acaso que lo lea y lo entienda la mayor cantidad de personas? Pues no. O no necesariamente. Y, aun así, este caso sigue siendo, a primera vista, bastante desconcertante. Cuando el esperanto solo contaba aún con unos pocos hablantes, ¿cómo se sentía Grabowski al escribir en esa lengua poemas que más tarde se hicieron tan famosos? ¿Para quién escribía? ¿Para la posteridad? ¿Para sus amigos más cercanos? ¿Para sí mismo?
El pobre Y., el personaje de la historia de Landolfi, creía, mientras escribía su poesía, tener la compañía de otros poetas persas, pero no fue hasta que buscó conectar con ellos que se vio sumido en un infierno. Un poema de su pluma dice así:
Aga magéra difúra naturt gua mesciún
Sánit guggérnis soe-wáli trussán garigúr
Gùnga bandúra kuttávol jerís-ni gillára.
Lávi girréscen suttérer lunabinitúr
Guesc ittanóben katír ma ernáuba gadún
Vára jesckílla sittáranar gund misagúr,
Táher chibíll garanóbeven líxta mahára
Gaj musasciár guen divrés kôes jenabinitúr
Sòe guadrapútmijen lòeb sierrakár masasciúsc
Sámm-jab dovár-jab miguélcia gassúta mihúsc
Sciú munu lússut junáscru gurúlka varúsc.
Observemos la página por unos instantes, con atención, tranquilamente. Buena parte de este libro mostrará ese aspecto. Bloques de texto con palabras incomprensibles. Y las lectoras (y los lectores) se dividirán, supongo, en dos categorías: los que repasen por lo menos un par de líneas de esa desconocida secuencia de letras, tal vez leyéndolas enfáticamente en voz alta, solo para ver si algo inesperado se oculta en ellas, el atisbo de algo familiar o interpretable, mientras que los otros percibirán el texto solo como un bloque homogéneo y extraño, como conjunto, como imagen.
Pero Y. —es decir, Landolfi— tuvo la amabilidad de dejarnos una traducción:
Hasta la cara cansada lloraba felicidad
mientras la mujer me contaba su vida
y me afirmaba su afecto fraternal.
Y los pinos y los alerces del paseo graciosamente curvados
sobre el fondo del crepúsculo rosa-cálido.
Y de un chaletito que enarbolaba la bandera nacional,
parecían el rostro surcado de una mujer que no se había dado cuenta
de que tenía la nariz brillante. Y ese brillante serpenteo,
para mí durante mucho tiempo burlón y punzante,
oí saltar y contorsionarse como un pececillo payaso
en el fondo de las tinieblas de mi alma.2
El crítico considera muy logrados los versos. Pero Y. advierte que la traducción no es capaz de mostrar nada, ni un ápice de la gracia del original. Él se siente y se sentirá solo con esa esencia que una vez resumió en palabras con éxito.
Walter Benjamin escribió: «La esencia lingüística del hombre es, por lo tanto, nombrar las cosas. Pero ¿para qué nombrarlas? ¿A quién se dirige el hombre cuando se comunica? ¿Es esa cuestión, en el caso humano, distinta a la de otras formas de comunicarse (otras lenguas)? ¿A quién se dirigen la lámpara, la montaña, el zorro? En este caso, la respuesta reza: a los hombres. Y eso nada tiene que ver con el antropomorfismo». Para terminar, añade: «En el nombre el ser espiritual del hombre se comunica con Dios».
¿Pero a quién —podemos preguntar hoy— se dirige aquel que habla solo para sí mismo una lengua no compartida por sus congéneres? ¿Existe un modo de nombrar el mundo relacionado con Dios que no tenga que dar el rodeo a través de los congéneres a los que es preciso apelar en la comunicación? Eso espero. Sin embargo, no veo hasta ahora en la Tierra signo alguno que sirva de evidencia.
3
Frederic era un chico de mi clase en la escuela pública. Era sordo. Por razones que nunca comprendí, lo habían dejado sin lenguaje. Nadie le había enseñado el lenguaje de signos austriaco. Se dio por sentado, de algún modo, que había aprendido por cuenta propia a hacer algo parecido a leer los labios y a entender el lenguaje articulado normal. No sé a qué niveles estaba extendida entonces esa forma institucional de maltrato infantil, pero tengo la seguridad de que se implantó como se implantan otras actuales, guiadas por una idea central: la ayuda asistencial.
Un buen día, sin previo aviso, Frederic se arrojó sobre mí e intentó estrangularme. Estuve un rato intentando quitármelo de encima, pero era más fuerte. Pasaron tal vez unos veinte segundos hasta que empecé a verlo todo negro, y una alarma se disparó dentro de mí, el corazón se me hinchó en el pecho y empecé a verlo todo en una mezcla de colores rojo y gris. Alguien me lo quitó de encima de un tirón.
Lo peor no fue que me hiciera daño, sino que más tarde nadie pudo hacerle entender lo que había ocurrido, la maestra lo cogió por el brazo con fuerza y se lo torció un poco, y Frederic empezó a gritar, a dar tirones y a llorar, sin tener idea de por qué lo castigaban. Jamás había sostenido una conversación con otro ser humano. Mientras lo mantenía agarrado, la maestra le gritaba. Aún puedo ver la escena delante de mí: la voz desgañitada, las palabras de reprobación, la explicación insistente de lo que había hecho.
Melanie, otra compañera de clase, también tenía problemas de sordera, pero aún disponía de un resto de audición (así lo llamaban) y por lo menos entendía un poco de nuestra cultura directriz, una cultura para ella difícilmente comprensible que tenía lugar sobre todo en el ámbito de las ondas sonoras. Melanie tranquilizó al desconcertado Frederic tras el castigo, ya que sobre ella recayó, de manera injusta, la tarea de velar por él. Pero tampoco ella lo entendía, por supuesto, no era capaz de traducir del modo en que se lo imaginaban los pedagogos, gente confundida en todos los sentidos. Todavía hoy me embarga una rabia asesina cuando imagino las bien apoltronadas autoridades que decidieron privar de lenguaje a aquellos dos niños con problemas de audición. Ojalá que un día sientan el mismo dolor que causaron.
En un fascinante estudio de Susan Schaller, Un hombre sin palabras, leemos sobre el caso de un mexicano sordo llamado Ildefonso y residente en Estados Unidos, quien creció sin saber hablar y, solo en su edad adulta, tras seguir las instrucciones de Schaller y después de un proceso muy arduo, aprendió el lenguaje de signos. El capítulo más conmovedor se encuentra al final del libro, cuando Schaller, al cabo de unos años, visita a su antiguo discípulo y recuerda que Ildefonso no es ni con mucho la única persona en la ciudad que sobrevive sin lenguaje. Está también, por ejemplo, el propio hermano de Ildefonso, Mario, así como numerosos amigos suyos. Un día Schaller los visitó y se vio en «una habitación llena de gente que no habla», que pasaba horas comunicándose entre sí por medio de una pantomima escénica.
Un enunciado como, por ejemplo, «cuando crucé la frontera entre México y Estados Unidos, tuve mucho miedo», necesita, literalmente, varias horas para ser comunicado. Los presentes no emplean estructuras gramaticales comunes ni vocabulario alguno. Cualquier cosa que alguien desee expresar tiene que crearlo de la nada en cada ocasión, mediante la paciente repetición de una pantomima de hechos aislados y escenas. No existe una reserva de signos pactados. Cada expresión es la construcción de una torre.
Para las personas reunidas en aquella habitación no está del todo claro lo que es Estados Unidos ni lo que es México. Sí han comprendido muy bien, en cambio, que aquí donde viven, en Estados Unidos, no son bien recibidos. Aquí deportan a las personas, gente que, por así decirlo, un buen día deja de estar. También ese hecho inquietante se representa a menudo mediante pantomimas. A través de una paciente observación de muchos años, han comprendido «que las tarjetas [los permisos de residencia] servían para rechazar a los hombres verdes», por lo que han empezado a hacer acopio de tarjetas de toda índole. Le muestran a Schaller esos artículos protegidos como piezas de oro, y ella comprueba que solo un par representan algo parecido a una identificación. En esa comunidad, todo lo que es preciso aprender o comunicar requiere de un lapso de tiempo enorme. Las mínimas diferencias en las repeticiones de las historias que se van acumulando son decisivas para la índole y la orientación de una información determinada. Ildefonso llama varias veces la atención de Susan Schaller sobre esas mínimas diferencias. A él, sin embargo, no le resultan ya tan obvias como al principio. Ahora necesita concentrarse. Susan Schaller cuenta que el propio Ildefonso, al cabo de un tiempo, se quejó de dificultades para comprender: ya no era capaz de seguir, sin más, aquellas pantomimas. De pronto, a su cerebro el proceso le parecía una lenta tortura, como si le entregaran a uno los fotogramas aislados de una película en unas postalitas.
El grupo de amigos ve en Ildefonso, entretanto, a una especie de genio que ha aprendido a hablar con gente normal. A menudo, durante los encuentros, es él quien traduce entre las esferas del lenguaje y de la ausencia del mismo. Esta última frase, por cierto, es bastante extraña. Suena como nonsense. Sospecho que yo, poseedor del lenguaje en sentido clásico, no puedo imaginar el mundo interior de los hombres visitados por Schaller, de manera que mi selección de palabras para definir la labor de traducción de Ildefonso es solo una aproximación imprecisa. ¿O acaso nos es todavía cercano y familiar el mundo de la ausencia de lenguaje? ¿De dónde sale entonces el horror que nos asalta ante la idea de una total ausencia del habla?
4
Todavía hoy paso a menudo por delante del edificio que todos llaman el Hirtenkloster, camino del pintoresco y ruinoso puente de Weinzödl, en el norte de Graz. Nos hallamos en el barrio que más me gusta de la ciudad, la mayoría de las calles aquí encierran cosas de mi pasado. El Hirtenkloster es el lugar en el que, a la edad de ocho o nueve años, conocí por primera vez a un grupo de niños con discapacidades más o menos graves. Habíamos pasado varias semanas en la escuela estudiando una especie de revista teatral. Mi papel era el de un anunciante de televisión. Me sentaba sobre el escenario detrás de la caja hueca de un televisor y pronunciaba algunas frases aprendidas de memoria, cuyo contenido exacto ya he olvidado. De algún modo, mi personaje era un descarado timador cuya única intención era sacarles el dinero a los espectadores. Recuerdo aún que aparecían dos palabras cuyo sentido no comprendía del todo: pfänden [‘empeñar’] y delogieren [‘desalojar’]. Un día, en medio de mi actuación, uno de los niños presentes en la sala empezó a gritar. Emitía una especie de graznido prolongado. Yo nunca había oído nada semejante. Me entró un miedo atroz, pero había memorizado mi texto a la perfección y continué declamándolo sin errores hasta el final. Más tarde, estando ya detrás del escenario, me sentí tan confuso que se me saltaron las lágrimas.
No entendía el motivo por el que aquel niño había empezado a llorar. Me llevaron a la sala a través de un lateral del escenario. Y allí, delante de una ventana inundada de luz, vi a un chico sentado en una silla de ruedas. Creo que ese hecho, por sí solo, me entristeció, pero el niño tenía en la cabeza algo que me fascinó y que consiguió sustituir mi miedo infantil por unos segundos de asombro: una gorra de unicornio, con un puntero en forma de telescopio en la frente. Ver aquello me tranquilizó. Un unicornio, algo cómico y simpático.
Sin embargo, pronto comprendí que el dispositivo en forma de unicornio cumplía la función de puntero. Le habían atado aquel increíble utensilio en la frente como una linterna de minero para que señalara a una pizarra enorme extendida delante de él, una pizarra parecida a la tabla periódica de los elementos (de cuya magnífica simetría me enamoré irremediablemente cuando tenía seis o siete años), aunque esta tenía más casillas y colores.
Acababa de ver en el puntero-unicornio un objeto conciliador, una especie de disfraz, pero en ese momento, cuando me di cuenta de su utilidad, me sobrecogió de nuevo el horror: ¡por lo visto, aquel niño solo podía comunicarse señalando a una pizarra repleta de símbolos! No poseía ningún tipo de lenguaje hablado, tampoco sabía escribir, tal vez ni siquiera susurrar. Cuánto me avergüenza hoy el miedo absurdo que sentí. En mi estúpida imaginación, me hallaba ante un ser humano discapacitado involuntariamente, casi transformado en una especie de máquina de coser, y como en todos mis miedos infantiles había siempre una delusión identificativa y metamórfica, de repente temí perder incluso mi capacidad para comunicarme si seguía acercándome a su esfera de influencia. Recuerdo todavía que habían desplegado delante de él muchas pequeñas casillas con una imagen en cada una. Desde entonces he intentado investigar lo que ocurrió con aquel chico del puntero que vi a finales de los ochenta en el Hirtenkloster de Graz, pero sin éxito hasta ahora. Los signos que tenía delante no eran letras. Tampoco dibujos. Eran símbolos, símbolos como estos:
Mustafá Ahmed Jama, Viljan: dikter: poems (Göteborg, 1999)
Casi treinta años después me encontré de nuevo con aquella pizarra de signos y con el puntero. A ese lenguaje lo llaman blissimbolismo. Lo inventó un hombre llamado Charles Bliss. Su historia —me atrevo a apostarlo— será llevada al cine algún día. Y la película, con sus noventa o cien minutos, será sin duda espantosa. De modo que anticipémonos a ella mientras podamos.
La vida de mr. Bliss: una historia difícil de llevar al cine
En Czernowitz, en el extremo oriental del Imperio austrohúngaro, nació en 1897 Karl Kasiel Blitz. Ese mismo año la ciudad tuvo su primer tranvía. Ya para entonces, en las postrimerías del antepasado siglo, la historia del mundo era un amasijo de inquietud. Cuando Karl cumplió un año, asesinaron a la emperatriz Sissi en el lago de Ginebra. La familia de Karl vivía en condiciones muy humildes. Su padre era electricista. El primer objeto mágico que conoció el pequeño Karl fueron los circuitos y diagramas en los planos de su padre. Estos se manifestaron a su cerebro sin el correspondiente esfuerzo necesario para descifrarlos, incluso sin la necesidad interior de entenderlos, generando allí un sentido. Mientras tanto, a intervalos regulares, las tormentas heladas llegadas de la estepa rusa cubrían la ciudad de nieve por completo. La gente se movía poco, hablaba solo lo imprescindible. En ocasiones, cuando el hielo y la nieve se derretían, se organizaban pogromos. A menudo desfilaban por las calles hordas de niños que, al ver a Karl, le gritaban: «¡Hep! ¡Hep!» (las siglas H. E. P. significaban ‘Hierosolima est perdita’, ‘Jerusalén está perdida’). Pasó un tiempo para que el niño Karl aprendiera a descifrar ese mensaje de odio antisemita adherido a un chasquido de apariencia inofensiva, es probable que ya por entonces afloraran en él las primeras dudas en torno a la supuesta inocencia de todo lenguaje articulado con el aparato vocal de los seres humanos.
El segundo acontecimiento mágico de su vida tuvo lugar pocos años después. En 1908 llegó a la ciudad un espectáculo de linterna mágica con las imágenes del explorador polar austriaco Julius Payer, que entre 1872 y 1874 había encabezado, en compañía de Carl Weyprecht, una expedición a los confines del mundo conocido. El pequeño Karl estaba sentado en la oscura sala y, ante sus ojos, acompañado únicamente por el leve crujido del papel, se desplegó en aquel recinto inundado de un silencio devoto algo inimaginable e insospechado: la noche polar. Primero fue el viaje desde Tromsø en dirección al norte, luego el barco, que quedaría congelado entre el hielo a la deriva y continuaría navegando así hasta arribar al polo. Luego estaban aquellos inviernos infinitos y llenos de vicisitudes, en medio de un frío que trituraba a los seres humanos. ¿Se movería el barco? Probablemente. Pero al cabo de dos años seguía congelado en el mismo sitio, atrapado y sin perspectiva alguna de salir de allí, rodeado de escombros de hielos de varios metros de altura, en medio de un «paisaje de palidez fantasmal» (Payer) y de elementos hostiles a la vida humana. Payer y Weyprecht ordenaron a la tripulación marchar a pie a través del hielo. Arrastrarían los botes desde el acantilado de hielo hasta llegar a Nueva Zembla. La conciencia de Karl se diluyó del todo en el destino heroico de aquellos hombres. Estuvo con ellos en medio de ese mundo lunar de aspecto irreal, aquejados de escorbuto, exhaustos y rodeados de osos polares. Y entonces, la peor imagen de todas. ¡Después de dos meses de haber emprendido la fuga a través del hielo, los hombres volvieron a ver su propio barco! Y no, no era un espejismo. La deriva del hielo, que avanzaba en dirección norte, los había traído de vuelta a casa, a las proximidades del Tegetthoff. Estaban perdidos. Los hombres deseaban regresar al barco, donde les esperaba una muerte segura. Pero el capitán Weyprecht no lo permitió. Payer mostró a los espectadores un cuadro suyo titulado ¡Ni un paso atrás! En él se ve a Weyprecht hablando a sus hombres, que lo escuchan como hechizados. «¡No deben mirar hacia atrás, donde está el barco!», les dice. Él es el único que desobedece esa máxima de resistencia vigente a partir de aquel momento, porque él sí que está frente a sus hombres, por lo que su mirada también está puesta en el barco que les ha seguido los talones como un fantasma. Karl experimentó esa imagen como una revelación. Y yo la tengo ahora delante. El cuadro se exhibe en el Museo de Historia Militar de Viena. Es una mañana tranquila. En la sala, aparte de mí, no hay nadie. Después de la fatídica aventura al polo norte, Payer, por razones harto comprensibles, se convirtió en pintor. Dedicó el resto de su vida a retener y describir lo que había visto.3
Karl no se hizo pintor, pero el día en que su padre lo llevó a la conferencia de Payer y, con ella, lo transportó hasta la letal noche polar, el chico comprendió, según él mismo contaba décadas más tarde —todavía oigo su voz, conservada en un viejo casete—, que a él también le depararía un destino muy similar en la Tierra: abandonar su hogar en busca de aventuras, de nuevas regiones y continentes, vencer lo imposible, los límites extremos del ser humano. Tal vez él mismo podría guiar algún día a personas perdidas, sacarlas del aislamiento y el ostracismo y traerlas de vuelta al mundo ya explorado.
En 1920, Karl conoció a una mujer casada quince años mayor que él: Claire Adler. Un primer matrimonio con Rosika Kottler, también oriunda de Czernowitz, quedó disuelto poco tiempo después. En 1922 concluyó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Tecnológica de Viena. Por un breve periodo trabajó como químico para una empresa y, poco después, entró a trabajar en la Oficina de Patentes. Durante mucho tiempo creí que esa parte de su vida podíamos imaginarla como una etapa relativamente feliz y segura. Pero no fue así. Blitz estuvo a punto de suicidarse, se fue hundiendo en depresiones cada vez más profundas y lo expulsaron de una empresa que fabricaba lámparas eléctricas. Por esa época aprendió a tocar la mandolina con una maestría celebrada por muchos de sus contemporáneos. En una ocasión llegó a tocar con la Orquesta Filarmónica bajo la batuta de Franz Schreker.4 A partir de 1933, Karl y Claire, cuyo marido había muerto poco antes, empezaron a vivir juntos. Karl compró una cámara y empezó a rodar películas de valor artístico. La primera de ellas se tituló Añoranza del sur y se proyectó en 1936 en el cine Urania, en Viena. Otra película planeada para 1938, cuyo título era La sinfonía inconclusa, nunca pudo terminarla. Después de la anexión de Austria a la Alemania nazi los hechos se sucedieron de forma muy rápida. El 18 de marzo de 1938, solo seis días después del llamado Anschluss, Karl entró en su empresa y encontró las estancias llenas de hombres de las ss listos para la acción. Uno de los empleados, un tal Slavik, señaló con el dedo a Karl Blitz. Se lo llevaron a la central de la policía en el Rossauer Lände, en el distrito vienés de Alsergrund, o más exactamente al centro de deportaciones de la Hahngasse. Claire, que en ese momento aún no estaba casada con él, se presentó como su casera (la edad en que aventajaba a Karl le otorgó en ese punto cierta credibilidad) y fue a ver a todo tipo de autoridades con el fin de averiguar su paradero. Logró que le entregaran un paquete de ropa. La madre de Karl, en Czernowitz, esperaba mientras tanto las habituales cartas mecanografiadas de su hijo, de modo que convencieron al cuñado de Karl para que escribiera cartas en su estilo e, incluso, falsificara su firma, todo para que la madre no se enterara del peligro que corría.
Durante el arresto, los prisioneros mataban el largo tiempo de espera jugando al ajedrez con fichas hechas de masa de pan o preguntándose la hora exacta. Gracias a un descuido de los guardias, uno de los presos seguía en posesión de un reloj, de modo que recayó en él la tarea de cantar la hora a cada instante, cada vez que los otros prisioneros le preguntaban. Poco a poco, el ritual fue minando el ánimo del hombre, de por sí ya tenso, de manera que Karl, a partir de un trozo de cartón, creó una esfera de reloj sobre la cual el reo podía indicar la hora exacta cada cinco minutos. Karl impartió para sus compañeros de celda clases de geografía, física, química y de teoría de la relatividad einsteniana.
El 15 de junio de 1938 fue un día como otro cualquiera. Los prisioneros judíos eran hacinados en vagones y deportados a Dachau. Esta vez Karl estaba entre ellos. Permaneció hasta septiembre en ese campo de concentración y pasó luego a Buchenwald. Mientras tanto, Claire, a través de un notario, intentaba conseguir un visado para Karl. El notario trabajaba por encargo de una iniciativa llamada «Aktion Gildemeester» (expropiación de ciudadanos judíos a cambio de la posibilidad de salir del país) y se reunió con Karl en Buchenwald. Claire había conseguido (¿cómo?) que a su hombre le entregaran su guitarra y su mandolina en el campo, donde su manera de tocar, como él mismo contó después, impresionó y divirtió mucho a los guardias. Durante las charlas nocturnas que sostenían los presos (con música, teatro y chistes), Karl se ponía camisa y corbata hechas de cartón. Uno de los jefes de galera, particularmente entusiasmado con las artes histriónicas de Karl, le gritaba a menudo: «¡Blitz, toca la mandolina, pero a dos voces!».
Un día en que el notario fue a visitarlo al campo, estaba de guardia justo ese jefe de galera. Karl lo apostó todo a una carta y le pidió que saliera un momento de la celda, ya que tenían que hablar de asuntos privados. Me encantaría saber si dijo esa frase crucial, que podía costarle la vida, en tono jocoso —para no parecer insolente a ojos del guardia— o si empleó uno serio y firme, como correspondía a la ocasión.
En cualquier caso, la frase surtió efecto. El jefe de galera salió del recinto. Entonces fue posible transferir el patrimonio de Karl a cambio de un visado.
Luego tocó esperar.
El tiempo pasaba.
Y de repente todo se concretó, se hizo oficial: la fecha para que Karl saliera en libertad de Buchenwald se fijó para el 2 de febrero de 1939. Pero ese mismo día le impiden ponerse su ropa de paisano, ya que en el campo se ha desatado una epidemia de tifus. Fijan la nueva fecha para el 13 de abril.
Los días pasan.
El 13 de abril le comunican que no lo pondrán en libertad. Karl está desesperado.
Lo liberan al día siguiente. Y de pronto se ve de verdad en la estación y sube al tren. Allí, en un compartimento común y corriente, con el billete normal que le permitieron comprar, viaja de regreso a Viena, donde, por corto tiempo, se reúne con Claire, a la que no le permiten marchar con él al exilio en Inglaterra.
Claire huye de Viena en dirección a Czernowitz y más tarde sigue viaje a Grecia. Mientras tanto, Blitz ha encontrado trabajo en una fábrica. Pero en 1940 empiezan los bombardeos sobre Londres, y su nombre, además, empieza a causarle problemas. La gente se estremecía al escucharlo, ya que blitz, en inglés, significa ‘bombardeo’. Algo parecido les ocurría a los nazis de Viena unos años antes: se estremecían ante el nombre de Blitz, porque les sonaba a ‘judío’. Algo fallaba con el lenguaje. Y no con una lengua específica, como el alemán o el inglés, sino con todas. Todos los idiomas que usaran palabras. Porque de las palabras, sonaran como sonasen, podía abusarse; las palabras podían pervertirse. Era posible invertir su significado y decir justamente lo contrario. Era posible mentir. Era posible incluso matar con palabras a cantidades ingentes de seres humanos, como les recordaba cada mañana a los prisioneros de Buchenwald el sonido metálico de los altavoces. Karl Blitz —que a partir de entonces empezó a llamarse Charles Bliss— pensaba que mientras el lenguaje poseyera una superficie sonora seguiría siendo propenso a corromperse, estaría al servicio de la guerra y de la aniquilación. ¿Acaso el hombre, por el mero hecho de tener boca, estaba condenado a emplear un lenguaje con superficie sonora? ¿No sería posible transmitir de forma directa el sentido, sin el rodeo de la vocalización?
Cuando los fascistas italianos invadieron Grecia, Claire se vio obligada a huir de nuevo. En 1940, Charles intentó obtener asilo en Canadá. Sus esfuerzos fracasaron por culpa de la intrincada burocracia. Claire y él emigraron por separado, escogieron rutas de viaje incómodas, pero seguras, a través de todo el globo, pasando por uno de los últimos lugares del planeta que a esas alturas acogía aún a los judíos: Shanghái. Allí vivía, con su marido, una prima de Bliss: Paula. El día de Navidad de 1940, Charles y Claire volvieron a reunirse por fin. Se casaron el 25 de enero de 1941. Pero les duró poco la dicha de ese nuevo comienzo en un exilio a resguardo de la política. Claire contrajo el tifus y permaneció varias semanas en un hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando le dieron el alta y volvió a estar más o menos sana, se cayó de una riksha y se partió un brazo. Bliss cuidó de su mujer y, mientras tanto, se dedicó con ahínco a aprender chino. Un buen día, su profesor le explicó algo asombroso: dos chinos de diferentes partes del país podían leer un periódico, pero si los ponían a hablar entre ellos, no era seguro que se entendieran, ya que hablaban dialectos diferentes. También a Bliss le pareció más tarde que era capaz de leer los titulares de los periódicos chinos sin conocer la pronunciación, titulares que, en su mente, se transformaban en enunciados en alemán, como había sucedido antes con los circuitos de su padre. Bliss quedó muy impresionado con eso. ¿Podía ser esa la solución? Le pareció un principio aplicable a todo, y fue entonces cuando empezó a trazar los primeros bocetos de una lengua solo compuesta de símbolos.
En diciembre de 1941, Shanghái fue ocupada por los japoneses. Los ocupantes, aliados de los alemanes, ordenaron que todos los judíos fueran trasladados al gueto de Hongkou. El responsable de llevar a cabo esa operación fue un hombre de las ss llamado Josef Meisinger. Como los japoneses no veían en el término judío la imagen de un enemigo, Meisinger, en sus intercambios diplomáticos, los rebautizó como antinazis y los tildó de espías. La medida, en un principio, desató un frenesí antisemita entre los generales japoneses. Los dirigentes de Japón no temían a nada tanto como al espionaje. Una vez más el lenguaje mostraba su faz demoníaca. Las palabras como munición.
Pero Claire era una alemana de confesión católico-romana, es decir que, para eludir el mísero y peligroso destino de ser internada en la designated area, le habría bastado con solicitar el divorcio, como hicieron muchas mujeres en esa época. Sin embargo, a pesar de que el gueto significaría enfermedad y hambre, en 1943 acompañó a su marido en su cautiverio. Una frase que se escribe pronto.
Ahora bien: por cruel que fuera la situación externa para ambos, el mundo interior de Bliss estaba en intensa actividad y rebosante de esperanza. Siguiendo el modelo de Julius Payer, había partido en busca de nuevos continentes, pero ahora, después de meditarlo mucho y de haber estudiado chino, había descubierto mucho más que un territorio nuevo. Había dado con la cura para la humanidad. Pero ¿una cura de qué? Una cura del mal. Es decir, del lenguaje. Del lenguaje articulado. Del pérfido juego de las palabras. Prescindir totalmente del lenguaje era imposible, claro, pero se necesitaba algo nuevo, algo que transmitiera el sentido de forma directa. Signos intercambiados en un mutismo monacal que encerraran un significado puro. En un principio, Bliss denominó su concepto New World Writing y, más tarde, semantography.
«Podría existir un oído para el que todos los pueblos hablasen una sola lengua», escribió Georg Christoph Lichtenberg. Charles Bliss fue un paso más allá y sustrajo el oído a esa idea. ¡Cuántas cosas se habían destruido, cuánto daño se había hecho por medio de palabras ladradas o susurradas! ¡Acabemos con ello de una vez y por todas! Dad a los oídos la libertad para escuchar tan solo la música y los sonidos de la naturaleza.
Antes de que lo encerraran en el gueto, Bliss había empezado a dar conferencias sobre su nuevo sistema en el Shanghai Jewish Club. También compareció como orador público en el propio gueto, ante la Hongkew Medical Society, por ejemplo, donde encontró aprobación, interés y, en ocasiones, incluso, entusiasmo. Encargó a un periodista vienés llamado Kars la misión de criticar su New World Writing. Vendió cámaras, ofreció servicios para hacer películas, encontró vías para vadear las limitaciones del gueto y desarrolló para los exiliados unas tabletas condimentadas que recordaban a las pastillas Maggi. También empezó a escribir un libro.
Aquí lo tengo, encima del escritorio. Lo compré en una librería de anticuario, carísimo, muy viejo y gastado, con varios centenares de páginas. A cada nueva edición, Charles le añadió varios capítulos y digresiones. Al final, el libro lo contendría todo. Su vida entera, su nuevo sistema lingüístico, su amor por Claire.
En agosto de 1945, las bombas atómicas caen sobre Hiroshima y Nagasaki. La guerra ha terminado, Japón capitula incondicionalmente. Todos los habitantes japoneses y alemanes de Shanghái se ven amenazados por la expropiación violenta de sus pocas posesiones. Antes de que el gobierno chino implemente tal medida, el matrimonio Bliss abandona la ciudad en dirección a Australia.
Charles consigue también un visado para que su madre viaje a Australia, pero la mujer muere el 8 de marzo de 1947. Bajo su almohada encontrarán los visados vigentes.
La diferenciación más importante en la filosofía del lenguaje de Bliss es la establecida entre el uso lógico e ilógico de una palabra. He aquí un ejemplo ilustrativo de esa diferencia a partir de la palabra ir:
«Voy a mi cuarto» – lógico.
«Irse de rositas» – ilógico.
Hoy se hablaría más bien de significado literal e idiomático. O dicho de un modo más breve: Bliss detestaba todas las expresiones idiomáticas. A su juicio eran la enfermedad mortal de toda lengua. Su Semantography, al menos por sus intenciones, no debía contener frases idiomáticas.
Desde el punto de vista histórico y lingüístico, es un sinsentido, algo imposible. Lo que hoy tiene un significado literal puede ser mañana una frase idiomática. Además, las expresiones de Bliss me parecen en parte muy metafóricas, casi barrocas en su estratificada suntuosidad, sobre todo cuando se trata de conceptos abstractos.
En todo caso, algunas de sus diferenciaciones poseen un encanto innegable, como, por ejemplo, el símbolo de existir, que se escribe así:
Captura de pantalla del autor (fuente: https://globalsymbols.com/)
Según el tamaño del símbolo, se refiere a la existencia de un ser vivo o de un objeto inanimado. Cuanto más grande, tanto más animado. «El ser humano existe»: en este caso el símbolo es tan grande en tamaño como ser humano. En la frase «El Estado existe», por el contrario, el símbolo es más pequeño. Aunque también se puede usar el símbolo pequeño para designar al ser humano: en situaciones en las que su existencia no es el asunto principal, solo un estado pasajero. «El hombre vive ahora en esa casa, pero normalmente no vive allí», en ese caso se emplea el símbolo pequeño. Pero ¿qué ocurre si usamos el símbolo grande para designar al Estado? El manual de Bliss no nos proporciona ningún consejo en ese caso.
En un documental filmado en 1974 por el National Film Board of Canada y titulado Mr. Symbol Man, Charles Bliss presenta, además, su símbolo para el campo semántico de tener. Se parece a un signo de más. Si se traza debajo una línea horizontal, tenemos el símbolo de poseer:
Captura de pantalla del autor (fuente: https://globalsymbols.com/)
«Vean», exclama Charles Bliss, dando unos golpecitos frenéticos sobre el símbolo: «¡Parece una lápida! ¡Y es acertado, porque se trata de todas esas posesiones terrenales que no podrán llevarse al más allá!». Se muestra entonces profundamente conmovido por su propia interpretación.
La visión romántica que tenía Bliss de la escritura china, de sus pictogramas e ideogramas, no es un caso aislado en la historia de las ideas. Pensemos, por ejemplo, en Ernest Fenollosa, que no dominaba el chino y solo conocía algunos rudimentos de japonés, pero que, aun así, partiendo de su interpretación de la supuesta poesía de los signos, fue capaz de cocer una sopa muy atractiva que inspiraría a todos los poetas imaginables de principios del siglo xx, sobre todo a ese maniaco que lo entendía todo llamado Ezra Pound, que no conocía ningún idioma asiático ni siquiera en rudimentos, pero pasó años traduciendo aplicadamente, con gran influencia, a Confucio. Sospecho, por cierto, que al señor Pound nos lo tropezaremos a menudo en este libro. Tal vez podamos evitarlo, pero ya veremos.
En cualquier caso, Fenollosa consideraba que la escritura china era un «sistema de notación gráfica basado en la escritura abreviada de procesos naturales».5 Los signos hacían que el hablante tuviera una percepción «más original» y «no distorsionada» del mundo: «Un mosaico en el que confluyen varios elementos gráficos para formar un único signo». Pound vio en ello de inmediato los fundamentos de la nueva poesía: un vórtice (vortex) de significados reunidos en una escueta unidad, un vórtice de «universo en movimiento», de relaciones mutuas eternas y dinámicas.
Hum.
Es cierto que mucho antes de Bliss o de Pound hubo quienes soñaron con crear esas estructuras de sentido directas que, sin inercias ni energías de fricción dentro de un medio, pudieran transferirse entre las mentes de las personas. Es preciso admitir, además, que en determinados ámbitos de la vida humana se generan energías de fricción descomunales dentro de las palabras usadas, energías que hacen casi imposible cualquier trabajo, como ocurre con los nombres de algunas setas. Y si no me creen, fíjense en nombres como lactario aterciopelado, amanita excelsa, erizo barbudo, barba de cabra, nariz de borracho, melena de león o pie azul. ¿Qué científico podría ocuparse de esos nombres sin que el monóculo se le caiga constantemente dentro la taza de té?
En el siglo xvii vivió un hombre, el obispo John Wilkins, que intentó resolver precisamente ese problema. Al prelado no le entusiasmaba mucho la idea de que fuera el hombre el encargado de nombrar las cosas y los animales de este mundo. Desconfiaba. Nombrar las cosas debía ser tarea de Dios. En ese sentido Wilkins, con su criterio, fue un precursor de Charles Bliss. En An Essay Towards a Real Character, and a Philosophical Language creó el boceto de un lenguaje en el que no se designa nada, en el que la forma o la función no nos recuerdan esto o aquello, sino en el que se determina su lugar dentro del gran diagrama arbóreo de la taxonomía y se reproduce luego de un modo sonoro. Cada rama tiene su propia sílaba. Suena terriblemente abstracto. He aquí un ejemplo: la sílaba de designa la categoría elemento. Su quinta variante, claridad del aire, es marcada por una t y la primera categoría de esa especie se marca con una α (correspondiente a la sílaba inglesa aw). Pero ¿qué es esa primera especie dentro de la categoría claridad del aire? La lectora atenta lo ha adivinado enseguida. Un arcoíris, por supuesto. Detα.6 La tercera especie dentro de claridad del aire, dete, se adivina también rápidamente: soles paralelos, parhelia, sun dogs.
Hasta ahí todo es bastante simple. Pero ¿qué ocurre si en lugar de arcoíris o parhelio queremos un buen día designar un concepto algo más insólito como liebre? Tendríamos que consultar la tabla de Wilkins (o, según su idea, aprendérnosla de memoria desde la más temprana infancia), y descubriríamos a la liebre ocupando el tercer puesto en la tercera variante de la categoría animales. La sílaba de animal es Zi, su tercera variante se designa con una g y su tercera especie con una e añadida al final.
Nos queda: Zige.
John Wilkins, An Essay Towards a Real Character, and a Philosophical Language (Londres, 1668)
Madre mía. ¿En serio? ¿Liebre se dice Zige?7
Venga ya. ¿Cómo se dice entonces cabra en el lenguaje de Wilkins? Sé que ya hemos explicado el principio de funcionamiento, pero debo repasarlo otra vez brevemente.
La cabra, por lo tanto, habita aquí, en el segundo recuadro: Es: Zi-d-a, pues se encuentra en el mismo nivel que las ovejas. Para este caso de «cosas emparentadas por afinidad» (como lo llamó Wilkins) es preciso, según sus propias reglas, añadir la vocal localizadora al principio de la palabra. Oveja: Zida. Cabra: Izida.
Y ya que estamos en ello, ¿qué pasaría con nuestro gato-cordero del principio? Veamos: en el lenguaje filosófico del obispo Wilkins se dice: Zipizida. De acuerdo. Ahora solo falta el verbo bailotear. El concepto de bailar lo encontramos en el diccionario adjunto bajo la rúbrica de «Motion, V, 5». Se diría ceto. Tendríamos que convertir ceto, baile, en su adjetivo, y con eso tenemos toda la estructura terminada: C’eto Zipizida.8
Nuestro gato-cordero bailoteando alegremente, el emblemático animal acompañante a través de esta historia.
John Wilkins, An Essay Towards a Real Character, and a Philosophical Language (Londres, 1668)
*
Pero volvamos ahora a Charles Bliss. En su libro Semantography, en un capítulo titulado «How the Semantics of Semantography Works», Bliss analiza para nosotros la frase «Alemania sobre todas las cosas».9 En el sistema bliss, esta se escribe así:
Charles K. Bliss, Semantography (Blissymbolics). A logical Writing for an illogical World (Sídney, 1965)
Bliss escribe al respecto:
Si traducimos los planteamientos de Hitler al lenguaje de la semantografía, se comprenderá por qué no solo creía en ellos una buena parte de la población alemana, sino también el propio Hitler. Las palabras relevantes pertenecen a una clase que en la semantografía se denomina valoración humana.
El lector sabrá disculpar que lo someta a una confrontación directa con símbolos cuyo sentido exacto solo se revelará tras una atenta lectura de todo el libro. Esto es solo un capítulo introductorio.
Pero los símbolos se explican con facilidad: el símbolo de bandera situado encima del símbolo de la Tierra nos da el símbolo de Estado. A eso le añadimos más tarde la imagen de la bandera de cada país específico.
Los símbolos de arriba y abajo se explican por sí mismos. Pero también hemos de reconocer que su significado es vago y relativo. Todo depende de dónde trace uno la frontera, es decir, la línea. Al trazar esa línea es preciso indicar también con relación a qué existe: sobre el nivel del mar o sobre la casa. El mar y la casa son ambas cosas químicas. Pero cuando usamos palabras pertenecientes a la clase valoración humana, como sobre toda crítica o, sobre esto, el resultado puede significar absolutamente todo.
El símbolo para todo es un signo de multiplicación (×) y se escribe en una superficie cerrada, un cuadrado. Puede significar muchas cosas, una variedad, pero una variedad delimitada. Ese símbolo debería tener un efecto semántico que nos hace recordar la frase de E. T. Bell: «The wretched monosyllable all has caused mathematicians more trouble than all the rest of the dictionary» (‘El mísero monosílabo all (todo) ha causado a los matemáticos más problemas que todo el resto del diccionario’). Pero no necesitamos esa interpretación en absoluto. Simplemente nos preguntamos: ¿las palabras sobre y todo aluden a una cosa química o a un proceso físico especial? La respuesta es no. Por esa razón el símbolo recibe el indicador de valoración.
Si Hitler hubiera dicho: «¡Alemania por encima de todo, medido a partir del nivel del mar!», el sinsentido de su frase hubiese sido visible para todos a la primera. Pero un enunciado que contenga palabras de la clase de valoración sin que se indique una relación exacta (¿sobre qué? ¿qué todo?) puede ser interpretado de manera diferente por cualquiera. Luego, repetida un millón de veces, se convierte en «verdad» en las mentes de la gente.
Según su inventor, el sentido de la semantografía consiste en hacer visible, ante todo, las clases semánticas de las que provienen las palabras. De forma parecida a lo que ocurre con las palabras de Wilkins, al menos en teoría, evita la multiplicidad de significados y la vaguedad de la que extrae su energía cierta propaganda. Con los símbolos bliss resulta imposible fabricar, sin más, esos eslóganes pegadizos que se vociferan sin pensar. Aunque tampoco es que se vociferen desde el principio, así que digamos mejor: eslóganes pegadizos que uno puede repetir sin pensar con criterio propio.
Ahora bien: ¿qué significa eso para la poesía? ¿Tenemos que renunciar a ella también? Sabemos que Charles Bliss detestaba las metáforas. Las consideraba uno de los mayores desvaríos del lenguaje, de ahí que desarrollara un signo propio para distinguir de manera clara una metáfora y que nadie se convirtiera en víctima de su oscura fuerza mágica.
No obstante, el libro Semantografía contiene al final un capítulo expresamente dedicado a la poesía. No resulta tan sorprendente que Bliss cite allí al profesor Fenollosa. Además, concede a los poetas —y hasta donde veo, solo a ellos— una especie de derecho especial en la Tierra:
Trabajé toda una vida como investigador en el ámbito de la química industrial y desarrollé muchas cosas útiles, pero lo más útil de todo, de eso estoy convencido, es un poema. [...] También estoy convencido de que los poetas son las criaturas más sensibles. En un flesh of understanding (sic!) han presentido las leyes de la naturaleza miles de años antes que los actuales físicos y matemáticos. La lengua de los poetas es distinta a la lengua del mercado, pero eso se les perdona, ya que ellos intentan explicar lo inexplicable empleando metáforas, comparaciones y analogías.
Bliss considera que la poesía china es la más bella del mundo. En ella está contenida la verdadera atemporalidad. No es preciso siquiera dominar el lenguaje, solo los signos, y con ello es posible entender el sentido, incluso dos mil quinientos años después de surgido el poema. He aquí una línea destinada a ilustrar esa idea:
Charles K. Bliss, Semantography (Blissymbolics). A logical Writing for an illogical World (Sídney, 1965)
Me he tomado la molestia de ir hasta la habitación contigua y pedirle a mi novia, que es sinóloga, que me escriba los caracteres de estas dos líneas poéticas. Quería comprobar si yo, sin conocer el chino, era capaz, de algún modo, de entenderlas.
—Pero eso, lo mires por donde lo mires, es un completo absurdo —me ha dicho Sarah—. Para decir girl pueden escogerse varios signos. ¿Cuál debería ser, al final, el resultado?
—¡Por favor, escríbeme esos caracteres!
—«Escríbeme esos caracteres». Pues es eso, precisamente, lo que no resulta tan fácil. En chino no se colocan signos al azar unos junto a otros. Es preciso conocer la gramática. El chino clásico tiene también una gramática. Esto aquí no es más que esa estupidez de Fenollosa, girl cheek soft peach. Dios santo.
—¿Qué?
—Hombres que contemplan a las mujeres como si fuesen frutas.
Sarah ha sacado entonces de la estantería una edición francesa de poemas de la era Tang.
—Ahí tienes: escoge uno. Luego te escribiré los signos.
—Pero yo lo que quería era refutar el ejemplo de Bliss.
—Ese ejemplo es un sinsentido. Esos recuadros no tienen nada que ver con el chino.
—Pero, por ejemplo, esto aquí: moon —he dicho.
—Moon... ¿qué?
—La luna —he dicho e, impaciente, he pegado un brinco en la silla—. Para eso hay un caracter.
—Sí. ¿Y qué?
—Luna plateada lago en calma.
En realidad, a esas alturas ni yo mismo sabía adónde quería llegar, de modo que he abierto la antología y he leído un par de versos, pero no entendía todas las expresiones francesas. ¿Qué significa humecter?
En ese mismo capítulo, Bliss nos ofrece otro ejemplo de línea poética en símbolos bliss:
Charles K. Bliss, Semantography (Blissymbolics). A logical Writing for an illogical World (Sídney, 1965)
La lectora, si lo que busca es el sentido, puede reflexionar por un instante y adivinar lo que pudiera significar. Los términos ingleses ahí garabateados, mouth y musical note, constituyen pequeños indicios. Yo habría leído del modo correcto el símbolo de la izquierda como sol. El sol sale. Sí, no es difícil. Pero luego está el segundo. Una X algo arrugada, como el rostro estilizado de un gato con ganas de estornudar, pero que no puede hacerlo. Y, sí, encima está el símbolo de varios, lo conocemos gracias a la explicación de la frase Alemania sobre todas las cosas. En fin: varios gatos estornudando. El sol sale sobre unos gatos que estornudan y cantan.
Pero el símbolo significa ave. Jamás lo habría adivinado. Un pájaro tiene otro aspecto. Aunque, por supuesto, tiene sentido, es como una cosa que aletea. En conclusión: el sol sale y unos pájaros cantan.
Bliss nos proporciona luego varias formas de leer la frase en distintos idiomas. En español sus tres variantes serían las siguientes:
El sol se alza, los pajarillos trinan.
Sale el sol y unos pajarillos cantan.
Entre el canto de las aves sale el sol.