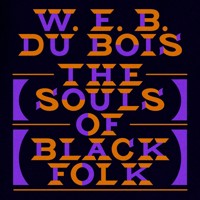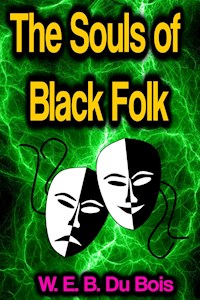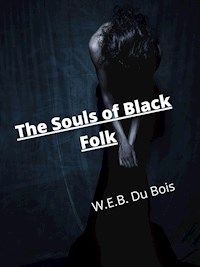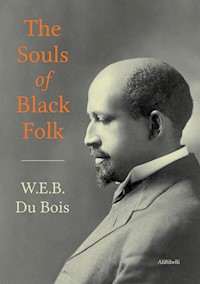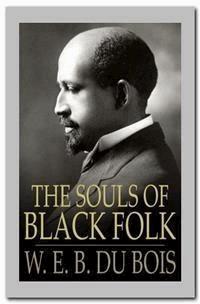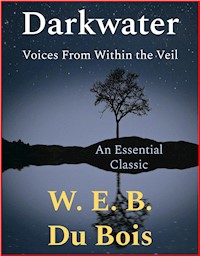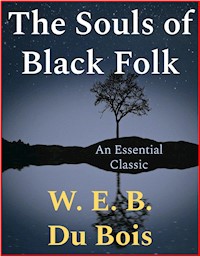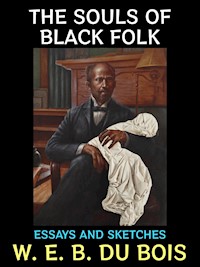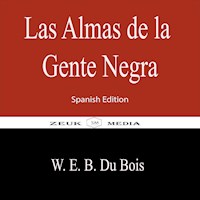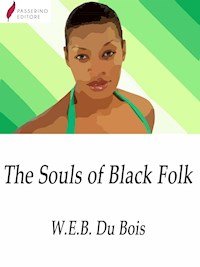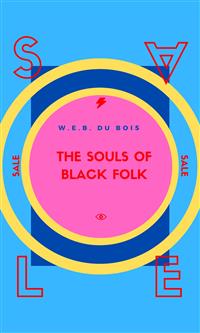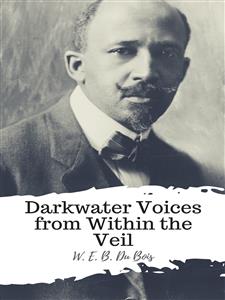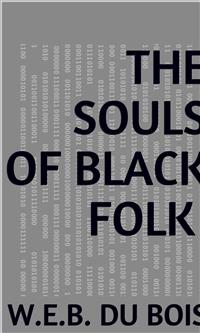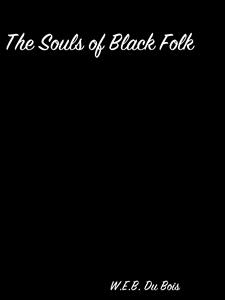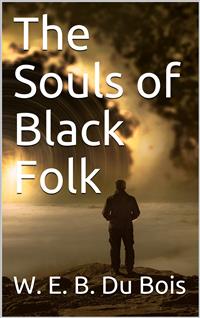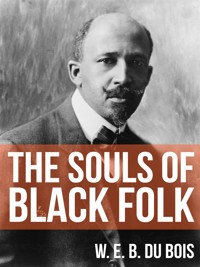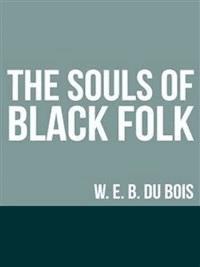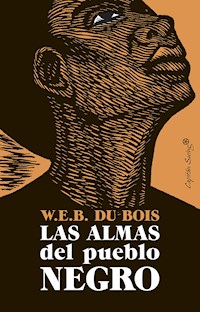
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Las almas del pueblo negro es una obra clásica de la literatura estadounidense, un trabajo seminal en la historia de la sociología y una piedra angular en la historia de la literatura afroamericana. Originalmente publicado en 1903, es un estudio sobre raza, cultura y educación a principios del siglo XX. Con su combinación única de ensayo, memoria y ficción, catapultó a Du Bois a la vanguardia del comentario político estadounidense y el activismo por los derechos civiles. Es un relato apasionado y desgarrador de la situación de los afroamericanos en Estados Unidos, que desarrolla una defensa contundente de su acceso a la educación superior y ensalza de manera memorable los logros de la cultura negra. Se trata de uno de los primeros trabajos de lo que más tarde se denominó literatura de protesta negra. Du Bois desempeñó un papel clave en la estrategia y el programa que dominaron las reivindicaciones negras de principios del siglo XX en Estados Unidos. La publicación de Las almas del pueblo negro supuso un antes y un después que ayudó a polarizar a los líderes negros en dos grupos: los seguidores, más conservadores, de Booker T. Washington y los partidarios, más radicales, de la protesta agresiva. Su influencia es inmensa, por lo que se trata de una lectura esencial para todos aquellos interesados en la historia afroamericana y en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prefacio
En este libro subyacen muchas cuestiones que, estudiadas con paciencia, pueden mostrar el extraño significado de ser negro aquí, en los albores del siglo XX. Dicho significado no deja de tener interés para usted, estimado lector, porque el problema del siglo XX es el problema de la barrera de color.
Le ruego, por lo tanto, que reciba mi modesto libro con toda benevolencia; estudie conmigo las palabras, perdone los errores y los puntos débiles atribuibles a la fe y la pasión que me gobiernan, y ojalá encuentre un ápice de verdad allí escondido.
Me he propuesto delinear, en un esbozo vago, incierto, el mundo espiritual en el que viven y se afanan diez millones de estadounidenses. En los primeros dos capítulos he tratado de mostrar lo que la emancipación significó para ellos y cuáles fueron sus consecuencias. En el tercero he destacado el lento ascenso de un líder, a quien he criticado sin encono porque, a día de hoy, lleva ya el peso de su raza como principal lastre. Después, en otros dos capítulos, he esbozado rápidamente los dos mundos que se encuentran por dentro y fuera del Velo y, de esa forma, he llegado al problema central del aprendizaje de los hombres para la vida. Aventurándome más adelante en mayor detalle, he estudiado, en dos capítulos, las luchas de los millones de campesinos negros, mientras que en otro he tratado de esclarecer las relaciones actuales de los hijos del amo y del siervo.
Al abandonar entonces el mundo del hombre blanco, he traspasado el Velo, levantándolo de tal forma que usted pueda contemplar vagamente sus resquicios más profundos: el significado de su religión, la intensidad de su tristeza humana y la lucha de sus almas más destacadas. Para acabar he utilizado un cuento ya muy sabido, pero pocas veces narrado.
Algunas de estas disquisiciones mías han visto la luz anteriormente con otra apariencia. Por lo tanto, debo dar las gracias a los editores de The Atlantic Monthly, de The World’s Work, de The Dial, de The New World y de Annals of the American Academy of Political and Social Science.
Antes de cada capítulo, en la edición actual, aparecen compases de los cantos de aflicción; ecos de las inolvidables melodías provenientes de la única música norteamericana que surgiera del alma negra en el tenebroso pasado. Y, finalmente, no sé si es necesario indicarlo, pero quien esto suscribe pertenece en cuerpo y alma a los que viven por dentro del Velo.
W. E. B. Du B.
Atlanta (Georgia), 1 de febrero de 1903
01
De nuestras luchas espirituales
«Oh, agua, voz de mi corazón, que lloras en la arena,
toda la noche lloras con un llanto triste,
me acuesto, escuchando, y no alcanzo a entender
la voz de mi corazón en mi pecho o la voz del mar,
oh, agua, que imploras descanso, ¿es a mí, es a mí?
Durante toda la noche el agua está llorándome.
»Agua inquieta, nunca habrá descanso,
hasta que la última luna se desvanezca
y cese la última marea,
y el fuego del fin comience a arder en occidente;
y el corazón esté cansado y absorto y clame como el mar,
toda la vida llorando, implorando en vano,
como el agua toda la noche está llorándome».
ARTHUR SYMONS[1]
[fragmento del espiritual negro
«Nobody knows the trouble I’ve seen»]
Entre el otro mundo y yo siempre se alza una pregunta sin formular: algunos no la plantean por delicadeza; otros, por la dificultad de enunciarla adecuadamente. A todos parece importunarles, sin embargo. Se acercan a mí dubitativos, me miran con curiosidad o compasión, y luego, en lugar de preguntar directamente: «¿Qué se siente cuando se es un problema?», dicen: «Conozco a un hombre de color en mi pueblo que es una excelente persona»; o: «Yo combatí en Mechanicsville»;[2]o: «¿No le hacen hervir la sangre todas esas atrocidades que cometen en el Sur?». Ante todo esto, yo sonrío, o pretendo mostrar interés, o reduzco la ebullición sanguínea hasta llevarla a fuego lento según lo requiera la ocasión. A la verdadera pregunta: «¿Qué se siente cuando se es un problema?», rara vez respondo.
Y, sin embargo, el hecho de ser un problema es una experiencia extraña, peculiar aun para alguien que nunca ha sido otra cosa, salvo tal vez durante la infancia y durante mi estancia en Europa. Fue en los primeros tiempos de la infancia jovial cuando un día, de repente, como si dijéramos, sobrevino la revelación. Recuerdo bien cuando me envolvió, súbita, aquella sombra. No era yo más que un chiquillo, allá en las colinas de Nueva Inglaterra, por donde el oscuro Housatonic serpentea hacia el mar entre las montañas Hoosac y Taghkanic. En la pequeña escuela de madera, a los niños y a las niñas se nos ocurrió comprar unas hermosas tarjetas de visita a diez centavos el paquete e intercambiárnoslas. El canje se sucedía alegre, hasta que una chica, alta, recién llegada, rechazó mi tarjeta; lo hizo con una mirada fulminante. Fue entonces cuando caí en la cuenta, con cierta brusquedad, de que yo era diferente a los demás; o que era igual tal vez en ánimo, en vitalidad, en anhelo, pero me encontraba separado de su mundo por un enorme velo. A partir de ese momento, ya nunca más sentí deseos de rasgarlo, de atravesarlo; despreciaba todo cuanto se encontraba al otro lado, y vivía por encima de él en una región de cielos azules y grandes sombras errantes. Ese cielo se tornaba más azul cuando yo obtenía mejores notas que mis compañeros en los exámenes, o cuando les ganaba en una carrera, o cuando les atizaba en la cabeza, aquellas cabezas de pelo ralo. ¡Ay de mí!, pues con los años todo aquel refinado desdén comenzó a languidecer; porque las palabras que ansiaba utilizar, y todas las maravillosas oportunidades que se me podían brindar, eran para ellos, no para mí. Pero no iban a quedarse ellos con todos los premios, pensaba yo; algunos, si no todos, se los arrebataría. No obstante, nunca pude decidir cómo conseguiría aquel propósito: si estudiando Derecho, curando a los enfermos o contando los cuentos fabulosos que se acumulaban en mi cabeza; de algún modo tendría que ser. Para otros niños negros, la lucha no conllevaba tal furiosa lucidez: su juventud se reducía a una continua adulación de poco gusto, o a un odio silencioso hacia el mundo pálido que los rodeaba y una desconfianza burlona de todo cuanto era blanco; o se consumían en un amargo llanto: «¿Por qué me convirtió Dios en un proscrito y en un extraño en mi propia casa?». Las sombras de la prisión se cernían sobre todos nosotros; muros sólidos y tenaces para los más blancos, pero implacablemente angostos, altos e infranqueables para los hijos de la noche, quienes, resignados, debían perseverar oscuramente en la resignación, golpear en vano el muro con la palma de la mano u observar, firmemente, casi sin esperanza, la franja azulada que se alzaba por encima de sus cabezas.
Tras el egipcio y el indio, el griego y el romano, el teutón y el mongol, el negro es una suerte de séptimo hijo, nacido con un velo y dotado de una segunda visión en este mundo americano: un mundo que no le atribuye una verdadera conciencia personal, sino que solo le permite verse a sí mismo a través de lo que le revela el otro mundo. Es una sensación peculiar, esta doble conciencia, esta sensación de mirarse siempre a uno mismo a través de los ojos de los otros, de medir la propia alma con el baremo de un mundo que observa con desdén jovial y con lástima. Uno siempre siente esta dualidad: un americano, un negro; dos almas, dos formas de pensar, dos luchas irreconciliables; dos ideales en combate en un cuerpo oscuro, cuya fuerza obstinada es lo único que le impide romperse en pedazos.
La historia del negro americano es la historia de esta contienda, de este anhelo por alcanzar una madurez consciente, por fundir este doble ser en uno mejor y más verdadero. En esta fusión no desea que se pierda ninguna de sus antiguas naturalezas. No desearía africanizar América, puesto que América tiene demasiado que enseñar al mundo y también a África. Tampoco querría blanquear su alma negra en una oleada de americanismo blanco, pues sabe que la sangre negra tiene un mensaje para el mundo. Simplemente desea hacer posible que un hombre sea a la vez negro y americano, sin que le insulten ni le escupan sus semejantes, sin que le cierren en la cara bruscamente las puertas de la oportunidad.
Esta es, pues, la finalidad de su lucha: ser un trabajador más en el reino de la cultura, para escapar tanto de la muerte como del aislamiento, para administrar y utilizar sus mejores facultades y su ingenio latente. Estas capacidades del cuerpo y de la mente han sido en el pasado malgastadas extrañamente, olvidadas, disipadas. La sombra de un glorioso pasado negro surca la crónica de Etiopía la Oscura y el Egipto de la Esfinge. A lo largo de la historia, las facultades de individuos negros resplandecen aquí y allá como estrellas fugaces, y a menudo mueren antes de que el mundo haya estimado con justeza su brillantez. Aquí, en Estados Unidos, en el escaso tiempo transcurrido desde la emancipación, las idas y venidas del hombre negro, sumidas en una lucha dudosa, vacilante, con frecuencia han provocado que su propia fuerza haya perdido efectividad, que parezca falta de firmeza, casi debilidad. Y, sin embargo, no es debilidad: es la contradicción de un doble objetivo. Esta lucha en dos frentes del artesano negro —por una parte, evitar el desprecio de los blancos por una nación de meros leñadores y aguadores,[3] y por la otra, labrar, martillear y cavar para una multitud empobrecida— podría convertirlo en un artesano mediocre, al quedar su corazón dividido entre ambas causas. Dada la pobreza y la ignorancia de su pueblo, al sacerdote o al médico negro les tentaban la charlatanería y la demagogia; y, dada la censura del otro mundo, les tentaban ideales que les hacían avergonzarse de sus modestas tareas. El supuesto sabio negro se enfrentaba a la paradoja de que el conocimiento que su pueblo necesitaba eran meras perogrulladas para sus vecinos blancos, mientras que los conocimientos que ese mundo blanco podía proporcionarle resultaban ajenos a su sangre y a su propia carne. El amor innato a la armonía y a la belleza que inducía a las almas más rudas de su pueblo al cante y al baile no provocaba sino duda y confusión en el alma del artista negro. Y esto era así porque la belleza que le revelaban sus ojos era la de una raza detestada por la mayor parte de su público, si bien él se sentía incapaz de expresar el mensaje de algún otro pueblo que no fuese el suyo. Esta pérdida causada por un doble objetivo, este intento de satisfacer dos ideales irreconciliables, ha producido terribles estragos en el coraje, la fe y el comportamiento de diez mil millares de personas, los ha llevado con frecuencia a adorar falsos dioses y a invocar falsos medios de salvación, y a veces incluso ha parecido que los hacía avergonzarse de sí mismos.
Allá en los lejanos días de esclavitud creyeron ver en un acontecimiento divino el final de toda duda y desilusión; pocos hombres han adorado la libertad con una fe tan incondicional como el negro americano durante dos siglos. Para él, hasta donde podía pensar y soñar, la esclavitud era, de hecho, la suma de todas las vilezas, la causa de todas las calamidades, la raíz de todo prejuicio; la emancipación era la llave de una tierra prometida dulcísima, de mayor belleza que la que se extendía ante los ojos de los israelitas desfallecidos. En sus canciones y exhortaciones resonaba una palabra: libertad. En sus lágrimas y maldiciones el Dios al que imploraban tenía la libertad en su mano derecha. Y finalmente llegó, súbita, terriblemente, como un sueño. Con una orgía salvaje de sangre y pasión llegaba el mensaje en sus propias cadencias afligidas:
¡Gritad, oh niños!
¡Sois libres, gritad!
¡Porque Dios os ha traído la libertad![4]
Han pasado muchos años desde entonces, diez, veinte, cuarenta; cuarenta años de vida nacional, cuarenta años de regeneración y desarrollo y, sin embargo, el oscuro espectro sigue ocupando su habitual asiento en el festín de la nación. En vano se alzan ante él nuestras protestas por el problema social cada vez más acuciante que nos acecha:
¡Adopta cualquier otra forma, y mis firmes nervios
nunca volverán a temblar![5]
La nación aún no ha encontrado la absolución a sus pecados; el hombre libre no ha encontrado todavía en la libertad la tierra prometida. Por muchas mejoras que se hayan logrado en estos años de cambio, la sombra de una profunda decepción se cierne sobre el pueblo negro, una decepción más amarga porque el ideal no consumado carecía de límites más allá de los que imponía la simple ignorancia de un pueblo sumiso.
La primera década fue una mera prolongación de la vana búsqueda de la libertad, esa bendición que parecía siempre escapárseles de las manos, como un incitante fuego fatuo, enloqueciendo y descarriando a un ejército sin mando. El holocausto de la guerra, los horrores del Ku Klux Klan, las mentiras de los carpet-baggers,[6] la desorganización de la industria y los consejos contradictorios de amigos y enemigos dejaron al desconcertado siervo sin ninguna nueva consigna más allá del viejo grito por la libertad. A medida que pasaba el tiempo, sin embargo, comenzó a aferrarse a una nueva idea. El ideal de libertad exigía para su consecución de medios poderosos, y estos le fueron dados mediante la Decimoquinta Enmienda. El derecho al voto, antes considerado como signo visible de libertad, ahora aparecía como el principal instrumento para alcanzar y perfeccionar la libertad que la guerra, en parte, le había otorgado. ¿Y por qué no? ¿Acaso los votos no habían causado la guerra y emancipado a millones de personas? ¿Acaso los votos no habían concedido derechos políticos a los libertos? Un millón de hombres negros comenzaron con celo renovado a inscribirse a través del voto en el nuevo reino. Así se consumió la década, llegó la revolución de 1876,[7] y a los siervos, libres solo de palabra, los dejó extenuados, perplejos, pero aún motivados para seguir en la lucha. Poco a poco, pero con firmeza, en los años siguientes una nueva visión comenzó gradualmente a reemplazar el sueño del poder político; un movimiento enérgico, el ascenso de otro ideal para guiar a los descarriados, otra columna de fuego en la noche después de un día nublado. Era el ideal de «la educación»: la curiosidad, surgida de la ignorancia impuesta, por conocer y comprobar el poder de las letras cabalísticas del hombre blanco, el anhelo por saber. Aquí al fin parecía haber sido descubierto el sendero montañoso hacia Canaán; un sendero más largo todavía que la vía hacia la emancipación y la ley, arduo y empinado pero recto, que conducía a cumbres lo suficientemente elevadas como para desde allí vislumbrar la vida.
Por este nuevo sendero la avanzada ascendía con dificultad, trabajosa, lenta, tenazmente; solo aquellos que han observado y guiado los pies vacilantes, la mente confusa, el entendimiento embotado de los oscuros alumnos de estas escuelas saben cuán fielmente, cuán lastimosamente, se esforzó este pueblo por aprender. Era un trabajo abrumador. El frío estadista anotaba las pulgadas de progreso aquí y allá, y apuntaba también si aquí y allá alguien daba un paso en falso o había caído. Para los fatigados escaladores, el horizonte permanecía siempre oscuro, las neblinas casi siempre heladas, Canaán, borroso siempre y lejanísimo. Si, por el contrario, la perspectiva no descubría ninguna meta ni cobijo alguno, poco más que no fuera la adulación y la crítica, la jornada proporcionaba al menos tiempo libre para la reflexión y la introspección. Convirtió al hijo de la emancipación en el joven de incipiente consciencia, esmerada formación personal y respeto a sí mismo. En estos sombríos bosques de su lucha, su propia alma se aparecía ante él, y se vio a sí mismo borroso, como a través de un velo; y, sin embargo, vislumbró en su interior una leve revelación de su poder, de su misión. Comenzó a tener la vaga sensación de que para encontrar su lugar en el mundo, debía ser él mismo, y no otro. Por primera vez procuró analizar la carga que llevaba sobre sus espaldas, ese lastre de degradación social parcialmente enmascarado tras un mal llamado «problema negro». Fue consciente de su pobreza; sin un centavo, sin un hogar, sin tierra ni herramientas ni ahorros, él había entrado en competencia con vecinos ricos, cualificados y con tierras. Ser pobre es duro, pero pertenecer a una raza pobre en una tierra de dólares es el colmo de las penurias. Sintió el peso de su ignorancia; no solo de las letras, sino también de la vida, de los negocios, de las humanidades; la pereza, la dejadez y la torpeza acumuladas durante décadas y siglos lo atenazaban de pies y de manos. No era su lastre solo la ignorancia y la pobreza. La mácula roja de la bastardía, que dos siglos de violación legal y sistemática de las mujeres negras habían imprimido en la raza, no solo significaba la pérdida de la ancestral castidad africana, sino también la carga hereditaria de un cúmulo de corrupción de los blancos adúlteros, que amenazaban casi con la aniquilación del hogar negro.
A un pueblo tan agraviado no se le debería pedir que compitiera con el mundo, sino más bien que dedicara todo su tiempo y su energía a sus propios problemas sociales. Pero, ay, mientras los sociólogos contabilizan alegremente a sus hijos bastardos y a sus prostitutas, la propia alma del hombre negro, laboriosa y sudorosa, se va oscureciendo por la sombra de una vasta desesperación. Los hombres llaman a esta sombra prejuicio, y sabiamente la explican como la defensa natural de la cultura contra la barbarie, de la educación frente a la ignorancia, de la inocencia frente al crimen, de las razas «superiores» frente a las «inferiores». Ante lo que el negro exclama: «¡Amén!», y jura que se doblega y humildemente rinde homenaje a todo este extraño prejuicio siempre que se funda en un respeto justificado a la civilización, a la cultura, a la equidad y al progreso. Pero ante este prejuicio sin nombre que sobrepasa todos los límites el negro se encuentra indefenso, consternado y casi sin palabras. Ante la falta de respeto y la burla, el desprecio y la sempiterna humillación, la distorsión de los hechos y la libertad maliciosa de la imaginación, el rechazo cínico de lo mejor y la vocinglera bienvenida a lo peor, el deseo omnipresente de inculcar el desdén por todo lo negro, desde Toussaint[8] hasta el diablo, ante esto surge una desesperación repugnante que desarmaría y desalentaría a cualquier nación, salvo a esa multitud negra para la cual desánimo es una palabra inexistente.
Pero el hecho de enfrentarse a tan vasto prejuicio no podía sino acarrear el inevitable cuestionamiento y menosprecio de sí mismo, y la caída de los ideales que siempre acompañan a la represión y anidan en una atmósfera de desdén y odio. Los rumores y los malos agüeros se propagaron a los cuatro vientos: «¡Oh, henos aquí, enfermos y moribundos», se quejaba el gentío negro; «No sabemos escribir, nuestros votos son inútiles; ¿de qué nos sirve la educación, si siempre acabamos cocinando y sirviendo?». Y la nación se hizo eco y reforzó la autocrítica, diciendo: «Contentaos con ser siervos y nada más; ¿de qué le sirve la educación superior a un semihombre? ¡Abajo con el derecho al voto de los negros, por la fuerza o de forma fraudulenta! ¡Contemplad el suicidio de una raza!». Sin embargo, no hay mal que por bien no venga: de las cenizas del pasado surgió un ajuste más cuidadoso de la educación para la vida real, la percepción más clara de las responsabilidades sociales de los negros, y una sobria comprensión del significado del progreso.
Así se llegó a la época del Sturm und Drang: tempestad y tensión zarandean hoy nuestro pequeño bote en las procelosas aguas del mar del mundo; dentro y fuera se oye el fragor de la contienda, la cremación del cuerpo y el desgarro del alma; la inspiración se debate con la duda, y la fe con las preguntas vanas. Los prometedores ideales del pasado — libertad física, poder político, la educación del intelecto y la preparación técnica— se han desarrollado y han declinado uno tras otro hasta que el último de ellos, ensombrecido, también se desvanece. ¿Eran todos ellos ilegítimos, todos falsos? No, no es así, pero cada uno por sí solo era demasiado simple o incompleto, sueños de la infancia de una raza ingenua o inocentes imaginaciones de ese otro mundo que no conoce y no quiere conocer nuestro poder. Para que realmente sean eficientes y tengan éxito, todos estos ideales deben fundirse y unirse en uno solo. La educación la necesitamos hoy más que nunca: la preparación de manos diestras, ojos y oídos ágiles y, sobre todo, una cultura más amplia, profunda y elevada de mentes dotadas y corazones puros. El poder del sufragio lo necesitamos como mera defensa propia; si no, ¿qué nos habrá de salvar de una segunda esclavitud? También la libertad, tanto tiempo anhelada, todavía la buscamos; la libertad en cuerpo y alma, la libertad para trabajar y para pensar, la libertad para amar y albergar ambiciones. Trabajo, cultura, libertad, todo esto nos hace falta, no por separado, sino de forma conjunta, no sucesivamente, sino al mismo tiempo, para que se desarrollen y apoyen mutuamente y pugnen por alcanzar ese inmenso ideal que surge ante el pueblo negro: el ideal de la fraternidad humana, ganada a través del ideal unificador de la raza; el ideal de fomentar y desarrollar los rasgos y talentos del negro, sin oposición ni desdén hacia otras razas, sino más bien en conformidad con los grandes ideales de la República americana, para que algún día, sobre suelo norteamericano, dos razas del mundo puedan intercambiarse aquellas características de las que ambas lamentablemente carecen. Nosotros, los de piel más oscura, no venimos, ni siquiera ahora, con las manos vacías: no existen hoy en día exponentes más auténticos del puro espíritu humano de la Declaración de Independencia que los negros americanos; no hay música americana más auténtica que las dulces e indómitas melodías del esclavo negro; las leyendas y el folclore americanos son indios y africanos; y, en conclusión, nosotros, los negros, representamos el único oasis de verdadera fe y respeto en un desierto polvoriento de dólares, fraudes y astucias. ¿Será América más pobre si reemplaza sus desatinos malhumorados por una jovial pero decidida humildad negra? ¿O su ingenio grosero y cruel por una amabilidad alegre y cariñosa? ¿O su música vulgar por el alma de los cantos de aflicción?
El «problema negro» no es más que una prueba concreta de los principios subyacentes a la gran república, y la lucha espiritual de los hijos de los libertos representa el duro trabajo de unas almas cuya carga casi sobrepasa los límites de sus fuerzas, pero que la soportan en nombre de una raza histórica, en nombre de esta tierra, la tierra de los padres de sus padres, y en nombre de la oportunidad humana.
Y ahora permita que lo que he descrito brevemente en una amplia visión de conjunto vuelva a contarlo de distintas maneras en las páginas siguientes, con énfasis entregado y detalles más certeros, de forma que los hombres puedan escuchar el conflicto que anida en las almas del pueblo negro.
[1]Arthur Symons (1865-1945), poeta y crítico inglés.
[2]Localidad en Virginia donde se dirimió una batalla fundamental en el transcurso de la guerra civil estadounidense (también conocida como batalla de Beaver Dam Creek) en junio de 1862.
[3]Referencia bíblica a los esclavos en Josué 9, 21.
[4]Estribillo del espiritual negro «Shout, o children!».
[5]De Macbeth, acto III, escena IV, de William Shakespeare.
[6]Carpet-baggers: denominación política peyorativa que se aplicaba originalmente después de la guerra de Secesión a los norteños que se mudaban a los estados del Sur, entre los años 1865 y 1877. La denominación derivaba del término «bolsa de alfombra», que era una manera barata de construir una maleta de viaje a partir de una alfombra en mal estado.
[7]Los resultados de las elecciones presidenciales de 1876 fueron rebatidos en tres estados, Luisiana, Florida y Carolina del Sur, que respaldaban al demócrata Samuel J. Tilden por delante del republicano Rutherford B. Hayes. Algunos demócratas sureños amenazaron con separarse de la Unión. El compromiso Hayes-Tilden resolvió el conflicto: Hayes fue nombrado presidente y el Norte se comprometió a no seguir interfiriendo en la cuestión de los libertos, poniendo punto final de este modo a la época de la Reconstrucción.
[8]Toussaint L’Ouverture (1743-1803), líder de la Revolución haitiana, durante la cual la población esclava derrocó al Gobierno francés y al ejército de Napoleón.
02
Del alba
de la libertad
«Imprudente parece el gran Vengador;
las lecciones de la historia apenas registran
una lucha mortal en las tinieblas
entre antiguos sistemas y la Palabra del Señor;
la Verdad siempre en el patíbulo,
la Injusticia siempre en el trono;
sin embargo, ese patíbulo mece el futuro,
y tras lo ignoto sombrío
se yergue Dios en la sombra
velando por los Suyos».
LOWELL[9]
[fragmento del espiritual negro
«My Lord, what a mourning!»]
El problema del siglo XX es el problema de la barrera de color, es decir, de la relación entre las razas humanas más oscuras y las más claras en Asia y en África, en América y en los diferentes territorios isleños. La guerra civil tuvo como causa dicho problema, o una parte de él; y aunque quienes combatían por el Sur y por el Norte en 1861 pudieran enredarse en discusiones técnicas referentes a la unión o a la autonomía local, como quien se agarra a un dogma de fe, todos sabían, al igual que nosotros hoy sabemos, que la cuestión de la esclavitud del negro constituía la verdadera causa del conflicto. Asimismo, resultaba curioso cómo existía una pregunta capital que nunca afloró a la superficie a pesar de los esfuerzos de algunos y de la desaprobación de muchos otros. Tan pronto como los ejércitos del Norte tocaron suelo sureño, brotó de la tierra, con un disfraz diferente, esa vieja cuestión: «¿Qué se va a hacer con los negros?». Las órdenes autoritarias de los militares, tanto de un bando como del otro, no pudieron dar respuesta al interrogante; la proclamación de la emancipación pareció solo ampliar e intensificar las dificultades; y las Enmiendas de la Guerra[10] crearon lo que viene a ser el problema negro en la actualidad.
El propósito de este ensayo es estudiar el periodo histórico que abarca desde 1861 a 1872 en lo relacionado con el negro norteamericano. En efecto, este relato del alba de la libertad es una descripción de ese gobierno de los hombres denominado Oficina de los Libertos, uno de los intentos más singulares e interesantes que haya realizado jamás una gran nación para tratar de resolver graves problemas raciales y de condición social.
La guerra nada tenía que ver con los esclavos, aseveraban a gritos el Congreso, el presidente y la nación. Sin embargo, tan pronto como los ejércitos, tanto los del este como los del oeste, penetraron en Virginia y en Tennessee, aparecieron esclavos fugitivos dentro de sus filas. Llegaban de noche, cuando las hogueras de los campamentos brillaban como grandes estrellas temblorosas a lo largo del negro horizonte: hombres viejos y delgados, con los cabellos grises, apelmazados; mujeres de mirada asustada, que arrastraban a niños hambrientos, sollozantes; hombres y muchachas, valientes y macilentos, un gentío de vagabundos famélicos, sin hogar, desvalidos y lastimosos, con su lóbrego sufrimiento. Había dos métodos para el tratamiento de estos recién llegados que parecían tener igual lógica para tipos opuestos de mentalidades. En Virginia, Ben Butler[11] se aprestó a declarar que la propiedad de los esclavos era contrabando de guerra, por lo que puso a trabajar a los fugitivos; mientras que, en Misuri, Frémont declaró libres a los esclavos bajo ley marcial. La acción de Butler fue aprobada, pero la de Frémont se revocó apresuradamente, porque Halleck, su sucesor, mantenía una opinión diferente al respecto. «En lo sucesivo —ordenó—, no se permitirá que los esclavos lleguen a vuestras líneas; si alguno lo hace sin vuestro conocimiento, entregadlos cuando los dueños los vayan a buscar». Hacer cumplir tal política resultó difícil; algunos de los refugiados negros se declararon hombres libres, otros demostraron que sus dueños los habían abandonado y algunos otros fueron capturados junto a fortificaciones y plantaciones. También resulta evidente que los esclavos eran una fuente de poder para la Confederación y que se utilizaban como peones y productores. «Constituyen un recurso militar —escribió el ministro Cameron a finales de 1861—, y siendo así, resulta demasiado evidente discutir por qué no deben ser entregados al enemigo». Por lo tanto, el tono de los altos cargos militares cambió gradualmente; el Congreso prohibió la rendición de los fugitivos, y el «contrabando» de Butler fue acogido con gusto como contingente de peones militares. Esto, más que resolverlo, fue agravando el problema, ya que los fugitivos dispersos se convirtieron en un fluir constante que se incorporaba a los ejércitos según estos marchaban.
Entonces el hombre de cráneo alargado y cara cincelada que presidía la Casa Blanca vio lo inevitable y emancipó a los esclavos el día de Año Nuevo de 1863. Un mes más tarde, el Congreso pidió con vehemencia soldados negros, a quienes el decreto de julio de 1862, y contra la voluntad de muchos, había permitido alistarse. Por consiguiente, se derribaron las barreras y se consumó el hecho. La corriente de fugitivos empezó a desbordarse, por lo que algunos oficiales del Ejército, nerviosos, se seguían preguntando: «¿Qué tenemos que hacer con los esclavos que llegan casi a diario? ¿Habremos de encontrar alimento y refugio para mujeres y niños?».
En Boston, un tal Pierce[12] dio con una solución, por lo que se convirtió en cierto sentido en el fundador de la Oficina de los Libertos. Era amigo íntimo del ministro Chase; y cuando en 1861 el cuidado de los esclavos y de las tierras abandonadas recayó en funcionarios de Hacienda, Pierce fue relevado especialmente de las filas del Ejército con el fin de estudiar la situación. En primer lugar, se encargó de los refugiados llegados a la fortaleza Monroe, y luego, después de que Sherman capturara Hilton Head, fue enviado allí para iniciar su experimento de Port Royal[13] de convertir a los esclavos en trabajadores. Sin embargo, antes de que su experimento comenzara, el problema de los fugitivos ya había alcanzado tales proporciones que se sacó de la incumbencia del sobrecargado Ministerio de Hacienda y se entregó a los funcionarios del Ejército. Entonces se empezaron a formar centros de libertos reagrupados en la fortaleza Monroe, en Washington, en Nueva Orleans, en Vicksburg y Corinth, en Columbus (Kentucky) y en Cairo (Illinois), al igual que en Port Royal. Los capellanes castrenses hallaron nuevos y fructíferos feligreses, los «superintendentes de contrabando» se multiplicaron y se realizaron algunos intentos de trabajo sistemático alistando a los de mejor condición física y brindando trabajo a los demás.
Luego aparecieron las sociedades de ayuda a los libertos, nacidas a raíz de los emotivos llamamientos de Pierce y de los susodichos centros de infortunio. Estaba la American Missionary Association, surgida del Amistad[14] y ahora con un completo desarrollo para el trabajo; también existían varias organizaciones eclesiásticas, como la National Freedman’s Relief Association, la American Freedmen’s Union o la Western Freedmen’s Aid Commission; en total, más de cincuenta organizaciones activas que enviaban ropa, dinero, libros escolares y maestros al Sur. Se necesitaba todo lo que pudieran hacer, ya que a menudo se informaba de que la miseria de los libertos era «tan espantosa que era difícil de creer», y la situación, lejos de mejorar, empeoraba día tras día.
También a diario parecía más evidente que no se trataba de una situación ordinaria de socorro temporal, sino de una crisis nacional, ya que ahí se vislumbraba un problema laboral de enormes dimensiones. Grandes cantidades de negros permanecían ociosos o, si trabajaban de forma intermitente, nunca tenían la seguridad de que fueran a cobrar la paga, y si por azar la recibían, despilfarraban esa novedad sin dilación. De esta manera, la vida en el campamento y la nueva libertad de los libertos no hacían más que desmoralizarlos. Resultaba evidente que se precisaba una organización económica más ambiciosa, que surgió en distintos lugares según determinaron la casualidad y las condiciones locales. Y el plan de Port Royal ideado por Pierce, que incluía el arrendamiento de plantaciones y la dirección de los trabajadores, enseguida demostró cuán arduas podían ser las dificultades a las que se habrían de enfrentar. En Washington, ante el urgente llamamiento del superintendente, el gobernador militar abrió fincas confiscadas para que los fugitivos las cultivaran, por lo que allí, muy cerca de la cúpula del Capitolio, se congregaron pueblos agrícolas de población negra. El general Dix[15] cedió fincas a los libertos de la fortaleza Monroe, y así sucesivamente tanto en el Sur como en el Oeste. El Gobierno y las organizaciones benéficas proporcionaron los medios para el cultivo; y poco a poco el negro se incorporó al trabajo. Los sistemas de control, iniciados de esta manera, crecieron con rapidez en distintos lugares y se convirtieron en pequeños y extraños gobiernos, como el del general Banks en Luisiana, con sus noventa mil súbditos negros, sus cincuenta mil peones bajo su dirección y su presupuesto anual de más de cien mil dólares. Procesaba cuatro mil nóminas de pago al año, inscribía a todos los libertos, investigaba las injusticias y trataba de ponerles remedio, imponía y cobraba impuestos y estableció un sistema de escuelas públicas. De igual modo, el coronel Eaton, superintendente de Tennessee y Arkansas, llegó a gobernar a cien mil libertos, arrendó y cultivó siete mil acres de tierras destinadas al algodón y alimentaba a diez mil indigentes al año. En Carolina del Sur, el general Saxton, que siempre mostró un vivo interés por la población negra, se erigió como sucesor de Pierce y de los funcionarios de Hacienda; vendió fincas decomisadas, arrendó plantaciones abandonadas, fomentó escuelas y, después de la pintoresca marcha de Sherman hacia el mar, acogió a miles de los maltrechos familiares que acompañaban a los soldados.
Podríamos destacar tres figuras características, con sus respectivos simbolismos, en la incursión de Sherman a través de Georgia: el conquistador, el conquistado y el negro. Algunos conceden una importancia capital al gesto contrariado del destructor, y otros a las penosas víctimas de la causa perdida. Sin embargo, para mí ni el soldado ni el fugitivo se expresan con tan hondo significado como la oscura turba humana que se adhirió cual un remordimiento a la retaguardia de esas rápidas columnas, una multitud que casi alcanzaba en número a estas, hasta el punto de estrangularlas. En vano se les ordenó que regresaran, en vano se derribaron puentes para que no siguieran marchando; ellos seguían caminando penosamente, retorciéndose en oleadas hasta que, convertidos en un hambriento y desnudo gentío de cientos de miles de personas, allanaron Savannah. También allí surgió un remedio empleado por los militares que se convirtió en su rasgo distintivo: «Las islas a partir del sur de Charleston, los campos de arroz abandonados a lo largo de los ríos hasta casi cincuenta kilómetros del mar y la región que bordea el río Saint John’s, en la Florida, se reservan y se apartan ahora para el asentamiento de los negros liberados por acto de guerra». De esta forma se expresaba la célebre Orden de Operaciones Número Quince.[16]
Todo este conjunto de experimentos, de órdenes y de sistemas era auspiciado tanto por el Gobierno como por toda la nación, que parecía observar desconcertada. Tras la Proclamación de la Emancipación, el representante Eliot presentó un proyecto de ley que creaba una Oficina de Emancipación, pero nunca se tuvo en cuenta. En el mes de junio, un comité de investigación, nombrado por el ministro de la Guerra, aprobó una oficina temporal para brindar «mejoras, protección y empleo a los refugiados libertos», con casi el mismo razonamiento que se siguió después. Al presidente Lincoln le llegaron peticiones de ciudadanos distinguidos y diversas organizaciones que le urgían enérgicamente a crear un plan amplio y unificado para un tratamiento de los libertos, a través de una oficina que debería «encargarse del estudio de planes y la ejecución de medidas para dirigir sin dificultades y ayudar en todo momento con juicio y humanismo al paso de nuestros negros emancipados y aún por emancipar de la antigua condición de fuerza de trabajo forzado a su nuevo estado de trabajador por voluntad propia».
Con el fin de lograrlo, se dieron algunos pasos no siempre firmes, en parte volviendo a encargar todo el asunto a los agentes especiales de Hacienda. Las leyes de 1863 y 1864 les ordenaban ocuparse de las tierras abandonadas y arrendarlas durante periodos no más largos de doce meses y «asegurar en tales arrendamientos, o de otro modo, el empleo y el bienestar general» de los libertos. La mayoría de los oficiales del Ejército lo acogieron como un merecido alivio ante aquella incomprensible «problemática de los negros», y el ministro Fessenden[17] emitió el 29 de julio de 1864 una excelente normativa de regulaciones que después fue cumplida al pie de la letra por el general Howard. Se arrendaron grandes cantidades de tierras en el valle del Misisipi a cargo de los agentes de Hacienda y se dio empleo a muchos negros, pero en agosto de 1864 se suspendieron las nuevas regulaciones por razones de «políticas públicas» y el Ejército volvió a tomar el control.
Mientras tanto, el Congreso había vuelto su atención hacia el tema; en marzo, la Cámara de Representantes aprobaba un proyecto de ley, por mayoría cualificada, que establecía una Oficina para los Libertos en el Ministerio de la Guerra. Charles Sumner, quien se había encargado del proyecto de ley en el Senado, mantenía que los libertos y las tierras abandonadas tenían que pertenecer al mismo ministerio y anunció una sustitución del proyecto de ley de la Cámara que vinculaba la Oficina al Ministerio de Hacienda. Este proyecto se aprobó, pero se demoró la acción de la Cámara. Los debates pasaban de la política general de la Administración a la cuestión general de la esclavitud, sin llegar a profundizar en los méritos específicos de la medida en cuestión. Luego se llevó a cabo la elección nacional, y la Administración, con un voto de confianza renovada del país, abordó el tema con mayor seriedad. Una conferencia de las dos ramas del Congreso acordó una medida cuidadosamente redactada que contenía las principales estipulaciones del proyecto de Sumner, pero que convertía la organización propuesta en un departamento independiente del Ministerio de la Guerra y de los funcionarios de Hacienda. El proyecto de ley resultó conservador y le encargó al nuevo departamento «la superintendencia general de todos los libertos». Su propósito era «establecer regulaciones» para ellos, protegerlos, arrendarles tierras, ajustar sus jornales y aparecer ante los tribunales civiles y militares como «su amigo cercano». Existían muchas limitaciones vinculadas a los poderes concedidos de esa forma, y la organización se hizo permanente. Sin embargo, el Senado no aprobó el proyecto de ley y se nombró un nuevo comité de consulta, el cual anunció el 28 de febrero un nuevo proyecto, que se debatió rápidamente mientras se cerraba la sesión. Se convirtió en la Ley de 1865, que establecía, dentro del Ministerio de la Guerra, «una Oficina para Refugiados, Libertos y Tierras Abandonadas».
Este último compromiso dio como resultado una legislación apresurada, con un perfil vago e incierto. Se creaba una Oficina «para continuar su ejercicio durante la actual guerra de Rebelión, y después durante un año», a la cual se encargaba «la supervisión y administración de todas las tierras abandonadas y el control de todos los asuntos relacionados con los refugiados y los libertos», sometiéndola a «las reglas y regulaciones que pueda presentar el jefe de la Oficina y aprobar el presidente». Un comisionado, nombrado por el presidente y el Senado, habría de controlar la Oficina, con una fuerza laboral que no excediera de diez oficinistas. El presidente podría nombrar también subcomisionados en los estados secesionados; para todos estos cargos podían seleccionarse funcionarios militares con paga regular. El ministro de la Guerra podía distribuir raciones, ropas y combustible entre los indigentes, y toda propiedad abandonada era entregada a la Oficina para su arrendamiento y su venta eventuales a antiguos esclavos en parcelas de cuarenta acres.
De esta forma, el Gobierno de Estados Unidos asumía definitivamente la carga del negro emancipado como custodia de la nación, lo que constituía un tremendo empeño por su parte. Con el trazo de una pluma, se erigió un gobierno de millones de hombres; y no hombres corrientes, sino hombres negros castrados por un sistema de esclavitud singularmente completado durante cientos de años que de repente, con toda violencia, entraban en posesión de un nuevo derecho de nacimiento en una época de guerra y de pasiones exaltadas, en medio de unas gentes afligidas y amargadas que eran, al fin y al cabo, sus antiguos dueños. Cualquiera podría haber dudado de asumir el peso de semejante trabajo, con grandes responsabilidades, poderes indefinidos y recursos limitados. Con probabilidad solo un soldado habría respondido con premura a tal llamamiento; y, de hecho, solo a un soldado podía encomendársele una empresa así, ya que el Congreso no había asignado dinero ni para salarios ni para otro tipo de gastos.
A menos de un mes de la muerte del emancipador, su sucesor designó al general Oliver O. Howard para el cargo de comisionado de la nueva Oficina. Procedía de Maine y tenía entonces solo treinta y cinco años. Había marchado con Sherman hacia el mar, había combatido valerosamente en Gettysburg y solo un año antes se le había asignado la dirección del Departamento de Tennessee. Hombre honesto, con demasiada fe en la naturaleza humana y poca aptitud para los negocios y el detalle intrincado, había disfrutado de una gran oportunidad para familiarizarse con la mayor parte del trabajo que tenía ante sí. Y respecto de ese trabajo se ha afirmado con certeza que «nunca podrá escribirse una historia de la civilización más o menos correcta sin destacar vivamente la organización y administración de la Oficina de los Libertos como una de las grandes etapas decisivas del progreso político y social».
Howard fue nombrado comisario el 12 de mayo de 1865; rápidamente, asumió las responsabilidades de su cargo el día 15 y comenzó a examinar el ámbito de trabajo. Observó un curioso desorden: pequeños despotismos, experimentos comunistas, esclavitud, uso de peones, especulaciones comerciales, caridad organizada, donación desorganizada de limosnas; todo desarrollándose bajo la apariencia de ayuda a los libertos, insertándose en el fragor y el tumulto de la guerra y ante los insultos y el silencio de hombres iracundos. El 19 de mayo el nuevo Gobierno —pues un Gobierno era en realidad— emitió su constitución; habría de nombrar comisionados en cada estado secesionado, que se harían cargo de «todos los asuntos relacionados con los refugiados y los libertos», y con cuyo consentimiento exclusivo se repartirían las raciones y el auxilio social. La Oficina exhortó a mantener una cooperación continua con las sociedades benéficas y declaró: «Será objetivo de todos los comisionados introducir posibles sistemas de remuneración de asalariados» y establecer escuelas. De inmediato se nombraron nueve subcomisionados. Tenían que apresurarse para llegar a sus campos de trabajo, tratar de cerrar poco a poco los establecimientos de socorro y hacer que los indigentes se independizaran económicamente; actuar como tribunal de justicia donde no lo hubiera o donde no se reconociera la libertad de los negros; establecer la institución del matrimonio entre los antiguos esclavos y mantener los registros; velar por que los libertos fueran libres para elegir a sus empleadores y ayudarlos a hacer contratos justos; por último, la circular exponía:
Solo la buena fe —la cual esperamos que tengan en sus manos todos los interesados en la muerte de la esclavitud— auxiliará sobre todo a los subcomisionados en el desempeño de sus deberes hacia los libertos, al igual que en la promoción del bienestar general.
Tan pronto como se comenzó con semejante trabajo y en cierta medida se iniciaron el sistema general y la organización local, aparecieron dos graves dificultades que cambiaron en gran parte la teoría y el resultado de los quehaceres de la Oficina. En primer lugar, las tierras abandonadas del Sur. Desde hacía tiempo, la teoría del Norte, más o menos definitivamente expresada, consistía en que el establecimiento de los esclavos en las tierras confiscadas de sus amos —según algunos, una especie de justicia poética— podía solucionar los principales problemas de la emancipación. Sin embargo, esa poesía traducida a prosa solemne significaba la confiscación al por mayor de la propiedad privada en el Sur o de vastas apropiaciones. Ahora bien, el Congreso no se había apropiado ni de un centavo, por lo que, tan pronto aparecieron las proclamaciones de amnistía general, los ochocientos mil acres de tierras abandonadas en las manos de la Oficina de los Libertos se desvanecieron rápidamente. La segunda dificultad radicaba en perfeccionar la organización local de la Oficina a través del amplísimo ámbito de trabajo. No es tarea fácil organizar una nueva maquinaria y enviar funcionarios de eficacia probada para realizar un trabajo tan importante de reforma social. Sin embargo, esta tarea resultó más difícil aún de lo previsto, puesto que era necesario encajar una nueva organización central en un sistema heterogéneo y confuso, pero ya existente, de ayuda y control de los antiguos esclavos, y los agentes disponibles para este trabajo había que buscarlos dentro de un Ejército aún ocupado en operaciones militares —hombres que, para el peculiar carácter del caso, estaban mal preparados para un trabajo social muy delicado— o entre los civiles, de dudosa reputación, que acompañaban a las huestes invasoras. Por lo tanto, tras un año de arduos trabajos y aunque la tarea fue impulsada con vigor, el problema parecía aún más difícil de controlar y resolver que al principio. Sin embargo, ocurrieron en este año de trabajo tres cosas que bien merecieron el empeño: el alivio de mucho sufrimiento físico, el transporte de siete mil fugitivos desde centros congestionados de regreso a las fincas y, lo mejor de todo, la inauguración de la cruzada de las maestras de escuelas de Nueva Inglaterra.[18]
Los anales de esta novena cruzada aún están por escribirse: el relato de una misión que para nuestra época parecía mucho más quijotesca que la expedición de San Luis de Francia para la suya. Tras las brumas de la ruina y la rapiña, se ondulaban los vestidos de calicó de estas osadas mujeres; tras el ronco bramido de los cañones, sonaba el ritmo del alfabeto. Eran serias y curiosas, algunas ricas y otras pobres. En la guerra habían perdido a un padre, a un hermano, o incluso más, y llegaron buscando un trabajo que sería vital, pues construyeron escuelas como las de Nueva Inglaterra entre los blancos y los negros del Sur. Realizaron su trabajo con excelencia; de hecho, en el primer año, dieron instrucción a más de cien mil almas.
Resultaba evidente que el Congreso debía emitir sin mayor dilación una nueva legislación sobre la Oficina, ya que esta, pese a haber sido organizada con premura, había alcanzado una importancia decisiva y aún tenía muchas posibilidades por desarrollar. Una institución de estas características fue casi tan difícil de clausurar como de fundar. A comienzos de 1866, el Congreso abordó el asunto cuando el senador Trumbull, de Illinois, presentó un proyecto de ley para ampliar la Oficina y aumentar sus poderes. En el Congreso, esta medida fue discutida con detalle y recibió mucha más atención que su predecesora. El fervor de la guerra había amainado lo suficiente como para permitir que se tuviera una concepción más clara de los esfuerzos que requería la emancipación. Los defensores del proyecto argumentaron que el fortalecimiento de la Oficina de los Libertos aún constituía una necesidad militar, que se requería para el adecuado desempeño de la Decimotercera Enmienda y que era una tarea que justamente se le debía al antiguo esclavo, a un coste insignificante para el Gobierno. Los opositores declararon que la guerra había terminado y ya no eran necesarias las medidas que esta exigía; que, debido a sus poderes extraordinarios, la Oficina resultaba claramente inconstitucional en tiempos de paz y que se destinaba para ajusticiar al Sur y empobrecer a los libertos, con un coste final, posiblemente, de cientos de millones de dólares. Estos dos argumentos quedaron sin respuesta, puesto que, en realidad, eran imposibles de rebatir con sensatez. Por una parte, se pensaba que los poderes extraordinarios de la Oficina amenazaban los derechos civiles de todos los ciudadanos; por otra, que el Gobierno necesitaba tener poder para ejecutar lo que manifiestamente tuviera que hacerse dado que el abandono que sufrían los libertos significaba su virtual vuelta a la esclavitud. El proyecto de ley que finalmente se aprobó ampliaba y convertía en permanente la Oficina de los Libertos. Pronto fue vetado por el presidente Johnson como «inconstitucional», «innecesario» y «extrajudicial», por lo que no se aprobó debido al veto. Sin embargo, mientras tanto, la brecha entre el Congreso y el presidente comenzaba a ampliarse, y por fin el 16 de julio se aprobó una forma modificada del proyecto de ley pasando por alto el segundo veto del presidente.
La ley de 1866 le dio su forma final a la Oficina de los Libertos: la forma por la que será conocida por la posteridad y juzgada por los hombres. La ley extendió la existencia de la Oficina hasta julio de 1868, autorizó adicionar subcomisionados, retener a oficiales del Ejército de baja del servicio regular, vender ciertas tierras confiscadas a libertos en términos nominales y vender también la propiedad pública de los confederados para crear escuelas para negros; por tanto, esta poseía un campo más amplio de interpretación y mayores competencias judiciales. El gobierno del Sur sin reconstruir fue puesto de esta forma en gran parte en las manos de la Oficina de los Libertos, sobre todo cuando, como en muchos casos, el comandante militar departamental ahora era nombrado también subcomisionado. Así fue como la Oficina de los Libertos se convirtió en un gobierno de hombres de hecho y derecho. Legislaba, interpretaba y ejecutaba las leyes; imponía y cobraba impuestos; definía y castigaba los delitos; mantenía y empleaba la fuerza militar, y dictaba las medidas que a su juicio fuesen necesarias y apropiadas para el cumplimiento de sus variados fines. Como es natural, todos estos poderes no se ejercían de continuo ni en la mayor medida posible, aunque, como declaró el general Howard, «probablemente ningún tema que tuviese que legislarse en la sociedad civil dejó de exigir, en un momento o en otro, la acción de esta singular Oficina».
Con el fin de comprender y criticar inteligentemente tan vasto trabajo, no debemos olvidar ni un instante el desarrollo de los acontecimientos en la pasada década de 1860. Lee se había rendido, Lincoln había muerto y Johnson y el Congreso seguían enfrentados; se adoptó la Decimotercera Enmienda, la Decimocuarta estaba pendiente y la Decimoquinta se declaró en vigor en 1870. La incursión de las guerrillas, como una omnipresente e imprevisible combustión retardada de la guerra, consumía sus fuerzas contra los negros; todo el Sur parecía despertar de una pesadilla atroz para hallar solamente pobreza y revolución social. En una época de paz y de ánimos calmos, entre vecinos complacientes y riqueza a raudales, las mejoras sociales de cuatro millones de esclavos en busca de un lugar justo y autosuficiente en el contexto tanto político como económico habría sido una tarea hercúlea; pero si a tal situación se añadían el rencor y el odio del conflicto, el infierno de la guerra y las dificultades inherentes a una operación social tan bien intencionada como delicada, así como la sospecha y la crueldad siempre presentes y el hambre tétrica que sollozaba junto al desconsuelo de las pérdidas…, en tal caso el trabajo de cualquier instrumento de regeneración social se encontraba en gran parte predestinado al fracaso. El mero nombre de la Oficina significaba en el Sur algo que durante dos siglos hasta los mejores hombres se habían negado siquiera a discutir: la vida entre negros libres les parecía sencillamente impensable y constituía un experimento que bordeaba lo irracional.