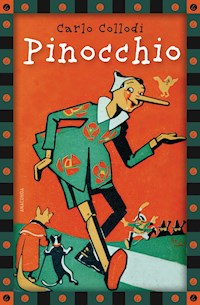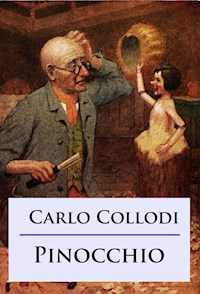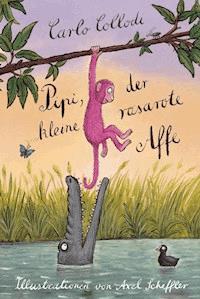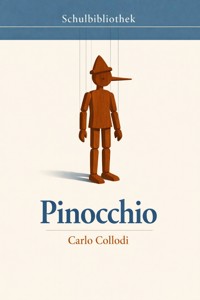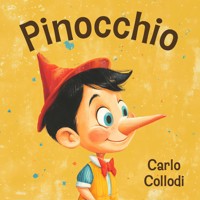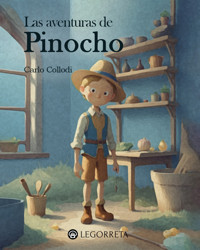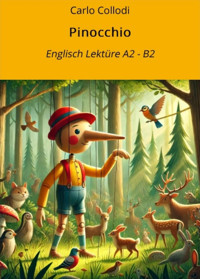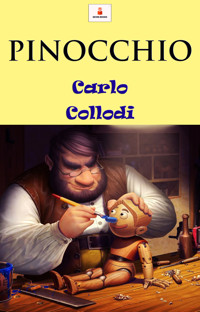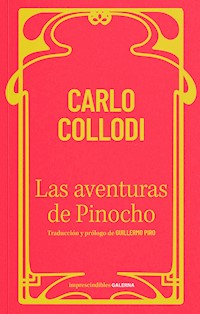
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Galerna
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Como muchos textos que devinieron clásicos, a menudo se conoce Las aventuras de Pinocho por versiones simplificadas o deformadas que no respetan la integridad de la historia. El texto original (sin adaptar, y en una fiel traducción de Guillermo Piro) que ofrecemos en esta edición expone toda su riqueza interpretativa y puede ser disfrutado por grandes y chicos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Collodi, Carlo
Las aventuras de Pinocho / Carlo Collodi. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
Traducción de: Guillermo Piro.
ISBN 978-950-556-897-0
1. Narrativa Italiana. 2. Literatura Clásica. I. Piro, Guillermo, trad. II. Título.
CDD 853
© 2022, RCP S.A.
Título original: Le avventure di Pinocchio
Traducción del italiano: Guillermo Piro
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
ISBN 978-950-556-897-0
Primera edición en formato digital: julio de 2022
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
Diseño de la colección: Pablo Alarcón | Cerúleo
Diseñoy diagramación del interior y de tapa: Pablo Alarcón | Cerúleo
Ilustraciones: Carlo Chiostri
Un libro imprescindible es aquel cuya influencia es capaz de sortear el paso del tiempo desde su aparición y publicación. Es imprescindible porque ha persistido, incluso a pesar de las diferencias culturales y la diversidad de contextos lectores.
Imprescindibles Galerna parte de esta premisa. Se trata de una colección cuyo propósito es acercar al lector algunos de los grandes clásicos de la literatura y el ensayo, tanto nacionales como universales. Más allá de sus características particulares, los libros de esta colección anticiparon, en el momento de su publicación, temas o formas que ocupan un lugar destacado en el presente. De allí que resulte imprescindible su lectura y asegurada su vigencia.
Prólogo, por Guillermo Piro
Qué cómico resultaba cuando era un muñeco
Parece que en un prólogo lo más difícil es la primera frase. Bien: ya la he dejado atrás. Yo, el traductor, he comenzado un prólogo para una obra que, siendo la que siempre soñé con prologar, si hay algo de lo que no necesita es de mi prólogo. Es la ley de la elección forzosa de alto vuelo, en la que inevitablemente lo que aparece a modo de fantasma vengador e inapelable es la figura del “autor” (entre comillas), del gran hacedor al que es necesario contentar y honrar prestamente. He aquí un tema de por sí anacrónico ya que propone el análisis y la reflexión acerca de un asunto que la teoría literaria dejó atrás hace mucho tiempo.
Hay pocas historias cuyas tramas fundamentales, cuyos “superobjetivos” son conocidos casi a la perfección incluso por aquellos que jamás las han leído. Los casos son pocos: debe de haber uno por cada letra del alfabeto. El caso “Q”, de Quijote, es notable. No solo se conoce la historia, sino que además la cultura popular ha sabido adjudicarle al libro pasajes que en el libro no están. Pagaré la suma de cuarenta cequíes de oro o su equivalente a quien encuentre en el Quijote la frase: “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”. Al caso “Q” antecede el “P”, por inevitable precedencia alfabética. Y allí está el Pinocho, un libro que siempre se lee a destiempo; de lo contrario, uno de los libros más traducidos hubiera podido cambiar el curso de la historia y no lo ha hecho. Ya desde su nombre mismo surgen interrogantes insalvables porque es precisamente la presión ejercida por esa cultura popular la que a esta altura haría imposible cualquier corrección. En italiano, Pinocchio significa piñón; el pinocho más cercano a ese significado que existe en castellano es un localismo de Cuenca, tierra donde abundan los pinos, donde se llama pinocho a la piña del Pinus pinaster. Probablemente Rafael Calleja, el primer traductor de la obra de Collodi, que creó ese nombre, pensó en ese significado local. O tal vez no conocía el término pinocho y sí pinocha, colectivo que designa al muñeco. Imposible saberlo. Lo cierto es que el nombre de Piñón se convirtió en Pinocho y así hay que aceptarlo porque ya es tarde para andar innovando.
En tono contrito, que siempre es un tono apropiado para referirse a los libros que amamos, podríamos con toda tranquilidad denostar el singular atraso de le especie humana, empeñada en leer vaya Dios a saber qué estupideces cuando por el mundo anda suelto un libro tan genial e imprescindible. Pregunten a cualquiera y verán lo que les dicen: “Es la historia de un muñeco de madera que después de una serie de desventuras se convierte en un niño de carne y hueso”. No es mucho, pero en realidad es todo, o casi todo. El asunto es que ya como muñeco Pinocho es un niño de verdad; y probablemente ese sea el motivo por el que ha ejercido semejante fascinación en tantos niños, que nunca son suficientes, y tantos grandes, obligados a leerlo en la noche, en voz alta, mientras prestan atención a los peligros de afuera, a los aullidos que vienen del exterior, que invariablemente prefieren confundir con el maullido de un gato o con el ruido de un auto que pasa. El libro está lleno de aventuras fantásticas, aunque relatadas con un realismo que las convierte en algo cercano y usual, de modo que lo fantástico y lo cotidiano se compenetran, hermanan y acompañan a la perfección.
La enseñanza del libro es la de la burguesía de su tiempo. Lo que parece integrarse en esa historia es lo fantástico y el tono aleccionador. Los niños leen la historia en clave fantástica; los adultos prefieren traducir la aventura en enseñanzas educativas: la miseria se puede soportar con dignidad; trabaja el que quiere; no hay que ser ni demasiado escrupuloso ni demasiado delicado de paladar (en este mundo, desde pequeños, hay que acostumbrase a comer de todo); no es el buen traje lo que hace al señor, sino el traje limpio; no hay que hacer caso a los consejos de las malas compañías; solo los locos o los embusteros pueden prometer que te harán rico de la noche a la mañana; todo aquel que pretende obrar a su capricho y a su modo tarde o temprano se arrepiente; el que mal anda mal acaba; los niños que, aburridos de los libros, los maestros y las escuelas, pasan sus días entre juegos y diversiones acaban transformándose en burros; y así sucesivamente. Pinocho, como ya dije, es un niño, por lo tanto está loco, comete travesuras, pero en el fondo es bueno y generoso, sabrá sacrificarse cuando llegue la hora para mantener a su pobre padre enfermo y la recompensa, como siempre, llegará puntual.
Sucede que la fábula en cuestión concluye con una moraleja extraída de los sucesos expuestos, la conducta humana es equiparada al comportamiento típico y habitual de ciertos animales, que encarnan —casi— todos los vicios y las virtudes; posee, al menos (y soy avaro, lo reconozco), dos hallazgos grandiosos. El primero, el más conocido, es el de la nariz retráctil-eréctil, que con su crecimiento pone de manifiesto que el sujeto en cuestión está faltando a la verdad (“faltar a la verdad”: qué eufemismo más demagógico), aunque en sus orígenes puede crecer estimulada por la comicidad o el hambre. El carácter fálico de esa nariz nunca ofreció duda. La primera “erección” de Pinocho tiene lugar apenas Geppetto se la talla. La segunda, ante la olla pintada en la pared de su casa. La tercera, en presencia del Hada polimorfa-afectiva. En la cuarta y última, ante un pobre viejo que le informa sobre la suerte del niño accidentado en la playa; a Pinocho le basta dejar de mentir para que todo vuelva a su tamaño acostumbrado.
El segundo gran hallazgo es la primera frase. O, mejor dicho, no la primera frase, que en cierto modo sigue respondiendo al canon del cuento de hadas, sino los párrafos inmediatamente siguientes: “Había una vez… ¡Un rey…! No…”. Yo nunca he leído un comienzo más catastrófico y más provocador; sobre todo, si se tiene en cuenta que los destinatarios son los “pequeños lectores”, solo competentes en materia de fábulas y en sus reglas. Hay allí una fábula dentro de otra. Ya lo sabemos, el “Había una vez” es el camino obligado, el cartel señalizador, la orden que pone en movimiento la rueda de la fábula, su fortuna aplicada a la ganancia a cada vuelta. Pero en este caso nótese que el camino es engañoso, el cartel miente, la orden no pone nada en movimiento, la rueda se queda quieta. Resulta que el Rey en cuestión no existe. Es difícil evaluar la importancia de este fraude inicial (debería haber dicho “iniciático”). Con este juego de manos, el autor, el villano, el fabulador, ha dado acceso al mundo de la fábula, pero inmediatamente después nos hace notar que se trata de “otra” fábula, dramáticamente incompatible con la ya conocida, la que siempre se ha visto certificada por la presencia de la corona y una o más piedras preciosas. Siempre cómico y poderoso, infantil y terrible, el Rey tiene en sus manos las llaves de la fábula y con ella abre y cierra las puertas de acceso, dirige las entradas y las salidas de los actores, abre paso a los monstruos feroces, a las hermanas insensatas y despiadadas, a las madrastras feas y envidiosas, a los espejos prodigiosos, a las leyes, los gestos, las palabras de la fábula. Lo que el autor intenta decirnos desde las primeras líneas es que piensa aventurarse en un terreno ignoto, que su libro es como una selva, con sus millones de hojas diferentes, con sus millones de cortezas, con sus millones de insectos, frutas, larvas, raíces, serpientes. Es por eso que en Pinocho hay tanto ruido. No se puede caminar al azar por una selva. Hay que reconocer todo lo que hay, hay que probar con la punta de la lengua y luego olfatear las pistas, conocer todos los caminos del agua, del fuego y del aire, sabiendo que en todas partes hay fuerzas mortales, peligros y venenos. De esa selva ha desaparecido el centro de oro, la piedra fundamental, la razón de ser y de existir. Lo que el autor trata de decirnos es que de ahora en adelante se propone escribir una fábula que definitivamente aniquile todas las demás fábulas.
La condición terrible, entonces, que contamina todo el libro, se encuentra presente en la primera frase. Hay un rey que no había una vez. Oneroso. En un universo que se prenuncia lábil, justiciero y modesto, el Rey no está. Hasta ahora le había ocurrido de todo: había sido ajusticiado, había abdicado, había fugado y se había enfrentado a mil tribulaciones. Todo eso era mucho más sutil que este irreductible no estar en absoluto. Si es desagradable, si es decepcionante para todos, para un rey debe ser verdaderamente intolerable. Cuánta historia, cuánto papel malgastado e impreso hicieron falta para que entrara en escena este rey inexistente. Como sucede (casi) siempre, su ausencia era desde hace mucho necesaria y terrible. Alguien debía ocuparse de eso. Pero hay más. El fabulador nos advierte que el puesto del Rey ha sido cedido a un simple y vulgar pedazo de madera. Necesariamente, debe tratarse de una aparición. La humildad de este pedazo de madera engaña: “No era una madera lujosa, sino un simple pedazo de leña, de esos que en invierno se meten en las estufas y en las chimeneas para encender el fuego y calentar las habitaciones”. Bien, de acuerdo, pero ¿de dónde viene, cómo y por qué terminó en el taller de maese Cereza? El autor no lo sabe. En cuatro párrafos breves nuestro prestidigitador ha hecho más de lo que muchos célebres biografiados han conseguido en libros y libros llenos de filosofía, teología y hermenéutica: ha demostrado que es capaz de todo e inmediatamente después ha afirmado que en su soberbia magnificencia, en su poder absoluto, hay algo que escapa a su saber. A diferencia del Rey, el pedazo de madera “está”, pero su “estar” carece de motivos, y eso lo demuestran las vagas noticias que tenemos de su “haber llegado”. No fue comprado ni encontrado por casualidad ni traído por alguien. Está allí y eso basta. Si lo miramos de cerca, notaremos que el pedazo de madera, tal como nos es presentado en estas pocas líneas, es poseedor de un destino múltiple y dramático. Es definido “pedazo de leña, de esos que en invierno se meten en las estufas y en las chimeneas para encender el fuego”; más adelante, maese Cereza lo llamará “trozo de madera de chimenea”, de esos que “se echan al fuego para hacer hervir una olla de porotos”. Madera que arde, entonces, que puede consumirse abrasada por las llamas, para sobrevivir a los inclementes inviernos y permitir la nutrición. Pero también lo persigue otro destino: el de ser trabajado: maese Cereza quiere servirse de él “para hacer la pata de una mesita”. Esa madera es transformista: pronto habrá más transformaciones. Pero lo que constantemente notaremos (y no debería sorprendernos porque el benemérito autor nos lo ha dicho desde las primeras líneas) es que los dos destinos son paralelos: ese pedazo de madera es materia que llama a la destrucción y a las cenizas, pero también quiere convertirse y transformarse en otra cosa.
En cuanto al “Había una vez”, recuerdo ahora una historia divertida. Clarice Lispector escribió una vez un breve relato genial: ella soñaba con escribir un buen día un cuento que empezara diciendo “Había una vez”, pero que no sería un cuento para chicos, sino para adultos. Recordó entonces sus primeros cuentos, los que escribía a la edad de siete años, todos iniciados con “Había una vez”. Los mandaba a un diario de Recife que los jueves publicaba una página infantil. Pero nunca un cuento de esos había sido publicado. Era fácil ver por qué: ninguno contaba un cuento con los hechos necesarios para un cuento. Ella leía lo que se publicaba de otros niños y todos ellos relataban un acontecimiento. Pero ella, desde entonces, había cambiado mucho. Tal vez ahora sí estaba preparada para su “Había una vez”. Parecía sencillo, solo había que tomar la decisión de empezar. Pero, al escribir la primera frase, vio de inmediato que seguía resultándole imposible. Había escrito: “Había una vez un pájaro, Dios mío”.
Trato de encontrar un punto de concordancia entre las fechas. Pinocho comenzó a publicarse en el Giornale per i Bambini en julio de 1881. Clarice Lispector llevó a cabo aquel fallido intento un fatídico día de 1963. Como se ve, cuando hacen falta las coincidencias redondas, estas no se dan. De todos modos, podría decir: casi cien años después, si no hubiera existido Pinocho, solo ella habría podido llevar a cabo la extraña aventura de introducir una fábula dentro de otra. Si renunció al intento, fue porque advirtió que sus pretensiones de acabar con todo ya habían satisfecho la historia de la literatura de la mano de un autor que hubiese merecido la bendición del anonimato (creo que mucha de la fama del Lazarillo de Tormes, cuya picaresca tanto en común tiene con Pinocho, se debe a esa ausencia de la figura de un malsano educador de menores, borrachín difamado o jugador empedernido que lo hace, ¿cómo decirlo?, amoldable a nuestros requerimientos de celebridad ad hoc) y que, como todo verdadero gran autor, siempre estuvo cerca de ganárselo.
A Collodi debe de haberle sucedido algo parecido a lo que le ocurrió a Conan Doyle y a Richmal Crompton. Sherlock Holmes, en el primer caso, y Guillermo Brown, en el segundo, cosecharon tales éxito y fama que acabaron por oscurecer e incluso anular el resto de sus producciones, con una rara mezcla de satisfacción e irritación por parte de sus autores. Aunque eso, en el caso de Collodi, es cierto solo en parte: luego de dieciocho meses de arduo trabajo, Las aventuras de Pinocho terminaron el 25 de enero de 1883. El mismo año fue publicado en forma de libro con ilustraciones de Enrico Mazzanti. La madre de Collodi murió en 1886. Como no estaba casado, Collodi vivió en adelante solo. Y murió el 26 de octubre de 1890. Tuvo el tiempo suficiente para agradecer su invención, pero no el necesario para aprender a detestarla.
Según un impecable y bárbaro dilema (o coincidían con lo enseñado por el Corán, luego eran superfluos, o disentían, luego eran abominables), el Califa mandó a quemar los libros de la Biblioteca de Alejandría. Cuando Hitler tomó el poder, el 10 de mayo de 1933, hizo encender en el centro de Berlín una inmensa hoguera de libros. En el Quijote, en el capítulo V, el licenciado Pero Pérez —que así se llamaba el cura— echa al fuego la literatura “dañosa”, pero salva de la hoguera algunos volúmenes merecedores de otro destino: el canon espera. Los nuevos regímenes inauguran siempre su reinado con ceremonias que expresan la quintaesencia de su ideología (sobran ejemplos, ver Los biblioclastas, de Gérard Haddad). Collodi, a medida que la unificación italiana se convertía poco a poco en realidad, se propuso hacer una literatura que orientara a las nuevas generaciones. En el capítulo XXVII de Pinocho, cuando los niños, en la playa, adonde han llevado con engaños al muñeco, deciden usar los libros de lectura como proyectiles (qué buen destino para los libros), nuestro autor salva solo dos nombres. Tres, mejor dicho: el del propio Collodi (representado por los Giannettinos y los Minuzzolos), el de Ida Baccini (su Pollito) y el de Pietro Thouar (sus Cuentos). Collodi honra a esos narradores depositando flores en sus tumbas (aunque hay que decir que, cuando escribe el Pinocho, Ida Baccini está viva) y de ese modo marca la filiación y la herencia que reivindica. Pero, con su costumbre, su manera de “salvarlos” es impropia: hay que tener presente que, cuando los libros-proyectiles acaban en el mar, los peces, hambrientos y curiosos, después de haberlos saboreado, los escupen: es presumible que los hayan encontrado insípidos e indigestos.
¿Qué es lo que sé de Carlo Collodi? Poco, a decir verdad. Nació en 1826 y murió en 1890. Su verdadero nombre era Carlo Lorenzini y es mundialmente conocido por ser el autor de un libro delirante y fatal, Las aventuras de Pinocho, sobre el que, como suele decirse, han corrido ríos de tinta, pero cuyos verdaderos destinatarios, los niños, ignoran, ignoraron y seguirán ignorando quién lo ha escrito (los niños son, en cierto sentido, menos estrafalarios que nosotros). Nuestro célebre autor estudia en las Escuelas Pías de los Padres Esculapios y pasa luego al seminario de Colle di Val d’Elsa. Es florentino. Al abandonar el seminario, en 1846, trabaja en una librería, la Piatti de Florencia, y entonces comienza a publicar sus primeros artículos en La Rivista di Firenze, una publicación de orientación liberal. Voluntario toscano, en 1848 lo encontramos luchando en Lombardía contra el absolutismo austríaco del mariscal Radetzky, en la primera guerra de la independencia italiana. Sobrevive a las matanzas de Curtatone y Montanara y vuelve a su ciudad natal convertido en un verdadero republicano. Como estaba desilusionado, funda un periódico, Il Lampione (El Farol), con la pretensión de alumbrar a quien vaga en las tinieblas. También le da por el teatro, y publica al menos cinco obras bufas y una serie de banales cuentos rosas que felizmente quedaron en el olvido. Publica su primer libro en 1856, Un romanzo in vapore: Da Firenze a Livorno, Guida storico-umanista, una guía de los pueblos por los que cruza la línea ferroviaria que va de Florencia a Livorno. Inspirado y anhelando el mismo éxito que Les Mystères de Paris, de Eugène Sue, escribe Misteri di Firenze. Jugador empedernido, paga sus deudas cediendo espacios de su periódico. Cuando estalla la segunda guerra de la independencia, en 1859, se enrola como voluntario en el regimiento Cavalleggeri di Novara. Después del armisticio, vuelve a Florencia y retoma la publicación de su Lampione, que había dejado de salir once años antes. En 1860 nace el seudónimo de Collodi, nombre del pueblo natal de su madre. Cuando en el mismo año la Toscana pasa a formar parte del reino de Vittorio Emanuele II, Collodi asume dos cargos en Florencia: adjunto a la censura teatral y funcionario de gobierno. Como ahora es un burócrata, puede dedicarse por entero a la literatura.
Un librero amigo lo introduce en el mundo de la literatura infantil encargándole la traducción de las Histories ou contes du temps passé, avec des moralités, de Perrault. Como la cosa anda bien, el editor le pide que “arregle” el Giannetto de Parravicini, una obra que había sido publicada en 1837, pero que para entonces resulta tan desfasada que hasta a los más ilustres pedagogos se les acabaron los argumentos para defenderla. Al Giannettino de Collodi, y siempre escritos a las corridas y para pagar deudas, se sucedieron La Grammatica di Giannettino, La Geografia di Giannettino, Il viaggio per l’Italia di Giannettino, L’abbaco di Giannettino per le scuole elementari y La lanterna magica di Giannettino. Mientras tanto, sigue escribiendo artículos, que ven la luz más tarde en tres colecciones: Macchiette (1880), Occhi e nasi (1881) y Storie allegre (1881). Luego de veinte años de servicio en la administración pública, en 1881 consigue el retiro y empieza a escribir Pinocho.
Un día de 1881 en que Carlo Collodi había perdido en el juego, un redactor de la revista Giornale per i Bambini lo convence de que escriba la historia de un muñeco. La primera entrega es publicada el 7 de julio de 1881 y la última, aquella en la que el muñeco muere colgado de una rama de la Gran Encina, aparece el 27 de octubre del mismo año. La mayoría de las muertes son inesperadas, pero la de Pinocho deja a los pequeños lectores poco menos que azorados. Comienzan a llover cartas (firmadas) deplorando la repentina desaparición de Pinocho. En el número del 10 de noviembre, el director de la revista, en la sección “Correspondencia”, incluye la siguiente nota: “El señor Collodi me escribe que su amigo Pinocho continúa vivo y que nos contará más cosas de él. Era natural. Un muñeco, un fantoche de madera como Pinocho tiene los huesos duros y no es fácil enviarlo al otro mundo”. Las nuevas aventuras comienzan a publicarse el 16 de febrero de 1882, arrancando nuevamente desde el capítulo primero. El 25 de enero de 1883 aparece la última aventura. Para muchos, el final es un desacierto majestuoso: “¡Qué cómico resultaba cuando era un muñeco! ¡Y qué contento estoy ahora que me he convertido en un niño bueno!…”. Cuenta la leyenda que un amigo le habló a Collodi sobre ese tema y el autor, después de releer el final de su obra, expresó: “Puede ser, pero no recuerdo haber acabado la obra así”. Las hipótesis señalan a Guido Biagi, el mismo que le había encargado la redacción de la obra, como el autor de esta última frase, impuesta por el editor, a quien le gustaban los finales con moraleja explícita.
La literatura infantil es “rara”, adolece de una “rareza” tan “rara” como la “rareza” infantil. Al decir de Leopoldo María Panero, toda la literatura infantil tiene carácter esquizofrénico. Pero no toda la literatura infantil está tocada por ese “tufo benéfico”. Su “rareza” consiste en que, según Todorov, en ella el terror se encuentra en todo el relato y no solo en una parte de él. Cuando maese Cereza se desmaya, está atravesando el grado más tenue del terror. Luego pasará al miedo, total y extremo, que a su vez se volverá susto, ese escalofrío de lo ininteligible. Tirado en el suelo lo encontrará su amigo Geppetto y aquel explicará que en esa posición está “enseñándoles a contar a las hormigas” —mucho tiempo después, un animal irónico, lento y pedagogo le dirá a Pinocho: “Diviértete contando las hormiguitas que pasan por la calle”—. “Hacer cuentas” está emparentado con esos animalitos monótonos y anónimos.
En Las aventuras de Pinocho, las cárceles solo sirven para acoger inocentes. Las prisiones no tienen nada que ver con la justicia, abstracta y enfática, sino con la ley. Hay pocos signos de que esta sea una historia verdaderamente italiana, pero la paradoja judicial vuelve superfluo cualquier comentario. (Personaje kafkiano, Pinocho recurre a la justicia porque ha sido robado y acaba en la cárcel. El joven Emperador, que acaba de obtener “una gran victoria sobre sus enemigos”, ordena que se abran las cárceles para que salgan de ellas todos los “malandrines”. Pinocho “no es de esos”; por lo tanto, no puede salir. Pero entonces el muñeco “miente”, dice que él también es un malandrín y entonces es puesto en libertad. Ni el mismo Pinocho advierte que no está diciendo una mentira, dado que la nariz conserva su tamaño. Él es un malandrín que se ignora a sí mismo como tal.) Los animales entran en esta historia paulatinamente, primero como insultos —la pelea entre Geppetto y maese Cereza—, como similitudes en la descripción del modo de correr del muñeco y luego como seres parlantes, a quienes Pinocho entiende y con quienes puede mantener diálogos extremadamente educativos. El gran sueño infantil es la rebelión y la fuga. Pinocho habla en nuestra lengua cuando le dice al Grillo parlante aquellas palabras que al menos una vez en la vida nos oímos decir a nosotros mismos: “mañana, al amanecer, me iré de aquí”. Hay carrozas, golosas carrozas para el casi fúnebre transporte burlesco del casi muerto muñeco goloso.
Tres veces de boca de Pinocho, en este libro sin rey, tienen lugar esos relatos en los que la densidad no puede ser más extrema. Riguroso, en sus relatos Pinocho cuenta lo que le ocurrió, pero todo llega a su memoria por medio de lazos que no son comprensibles para los grandes. Mentalmente fulmíneo, por ejemplo, el relato del viaje a la Posada del Camarón Rojo que hace al Hada consiste en: “Y yo dije: ‘Vamos’; y ellos dijeron: ‘Detengámonos aquí’”. En esos momentos no miente, no justifica, solo recuerda su vida como una serie catastrófica de acontecimientos, apariciones, alucinaciones, mentiras, amenazas continuas de muerte, burlas y errores, robos y emboscadas, fraudes y milagros, encuentros fortuitos y maravillosos: en suma, una vida absolutamente normal. Y, cuando narra así, se manifiesta como un pésimo escritor, ansioso por llegar al final saltándose los detalles.
Todos quieren matar a Pinocho, pero solo Geppetto y el Hada pueden comunicarle el horror infantil de la desesperación. Con ellos, él es capaz de experimentar la pérdida total, de la que los pies carbonizados y la nariz que crece pueden solo representar una triste caricatura —Pinocho ama a quienes son capaces de hacerlo desesperar: la desesperación es la unidad de medida de la necesidad de una relación; podría decirse que él es un mendigo de esa desesperación que solo Geppetto y el Hada maternalmente sádica pueden otorgarle—.
El Zorro y el Gato, en cambio, tienen un destino singular. Otra herramienta infalible de la fábula: son los criminales desventurados. No pueden robarle a Pinocho sus monedas de un modo simple y funcional, tomándolas y echando a correr; un destino los obliga a construir fraudes complejos y contradictorios, alambicados vericuetos inútiles que ignoran que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta algo curva. La estafa es confiada al Zorro mitómano. El Zorro es elocuente, fantasioso: casi un verdadero literato. Con pasión maníaca ama los detalles, la minucia, la absurda invención de la verdad. El Gato es malvado y taciturno, tiene alma de killer: es el alma homicida de la banda. El Gato es simplemente feroz y expeditivo; el Zorro es feroz también, pero al mismo tiempo irónico. Cuando a los pies de la Gran Encina se oye “¡Colguémoslo!”, seguido de “Adiós, hasta mañana. Cuando volvamos mañana, esperamos que tengas la amabilidad de hallarte bien muerto y con la boca abierta”, es obvio que el que habló primero es el Gato.
Desde su nacimiento, metamórfico y teatral al mismo tiempo, Pinocho es capaz de ser todo lo que se le pide, pero, gracias a esa extrema ambivalencia de devoción y de fuga, hay algo en él que lo lleva a la fidelidad y a la obediencia. Personaje complejo, lo gobierna un oculto y multiforme futuro. En parte pertenece al mundo vegetal, pero habla con los animales (el único “humano” que parece entender la lengua de los borricos es el hombrecito hidrópico); es bien recibido en el mundo del Hada, pero tiene una casa en el mundo de los hombres. Él es continuamente llevado a la deslealtad, a la traición hacia uno y otro de estos lugares morales. La degradación forma parte de su estructura y es, al mismo tiempo, su virtud irrenunciable. No fue a la escuela, pero sabe multiplicar y leer lápidas. También el Hada es multiforme: encontramos a este ser poderoso y frágil primero como Niña muerta, luego como Señora de los animales, luego como Hermanita muerta de dolor, luego la encontramos crecida y bien dotada y capaz de asumir el rol de madre (pero en realidad no es una madre, sino un monstruo amoroso y sabio) y, finalmente, transmutada en valerosa cabra azul, extendiendo solidaria sus patas delanteras para salvar al muñeco del Tiburón narcoléptico. El Hada no tiene una forma propia, cede a las tentaciones de la nada. Lo único que se mantiene es la masa de cabellos azules.
Pinocho siempre desobedece: al desobedecer, suceden demasiadas cosas terribles y estupendas: Pinocho no sabe desobedecer a la desobediencia. No desobedecer significa sumergirse en el ominoso anonimato de los comunes mortales: de un largo año en que Pinocho se porta bien —como de sus cuatro meses transcurridos en prisión—, no hay nada que decir, salvo eso. La obediencia es incompatible con su historia. En términos literarios, su historia es siempre la historia de una desobediencia; supone un error, una deserción a la norma, una condición patológica.
Todo está lleno de infiernos: el infierno ictiológico del hombre verde, ese triste Neptuno que se nutre del mar, hecho de material marino; es un infierno también la ciudad de Atrapaestúpidos; es un infierno el interior del Tiburón, en cuyas vísceras, según el Atún —otro pedagogo—, reina la dignidad. Y todo es masculino, en el mundo de Pinocho hay poco lugar para las niñas. El País de los Juguetes solo acoge a los varones. La ciudad está hecha a la medida de su fantasía agresiva, de su agresividad furibunda. Aunque nunca se dice, la exclusión de las niñas forma parte del sueño estrepitoso de la infancia masculina, que excluye toda tentación indominable. De hecho, sabemos que toda niña custodia el proyecto de una madre. En el País de los Juguetes, los niños no interactúan: todos juegan solos. Están solos en tanto y en cuanto son varones y están solos en tanto y en cuanto no saben jugar más que en soledad.
El descubrimiento del sustrato moral que inspira Pinocho, su exorcismo del precepto cristiano, tiene ya de por sí un valor literario. Para Sergio Martella, autor de Pinocchio, eroe anticristiano