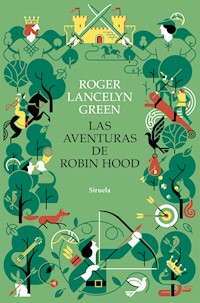
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades
- Sprache: Spanisch
«La de Robin Hood es una historia que jamás morirá ni dejará de prender la chispa de la imaginación. Como los cuentos de hadas de antaño, se ha de contar una y otra vez, ya que —igual que ellos— está teñida de encanto, y pocos son los que no caerán bajo su hechizo».Roger Lancelyn Green Robin Hood, paladín de los pobres y oprimidos, se enfrenta a la crueldad del poderoso príncipe Juan y el corregidor de Nottingham para defenderlos. Acompañado de su banda de forajidos, el escurridizo ladrón se refugia en el intrincado bosque de Sherwood decidido a vencer a sus enemigos. Con ingeniosa astucia, utilizará trucos y disfraces para rescatar a los que tienen problemas, escapando una y otra vez de quienes intentan atraparlo para cobrar la cuantiosa recompensa que ofrecen a cambio de su cabeza. En este libro, publicado por primera vez en 1956, Lancelyn Green nos traslada a su país natal para recorrer de su mano los caminos de Sherwood y acompañar al arquero justiciero en sus aventuras. El autor vuelve a ejecutar su magia al reunir material de distintas épocas y tradiciones: viejos romances, baladas y obras de teatro, así como relatos de Noyes, Tennyson, Peacock, Scott y Greene. Tenemos entre manos un mosaico literario que se ha convertido en una de las obras fundamentales de la mejor literatura clásica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: abril de 2023
Título original: The Adventures of Robin Hood
En cubierta: ilustración © Carlos Arrojo
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Roger Lancelyn Green, 1956
Publicado por primera vez como The Adventures of Robin Hooden 1956 por Puffin, un sello de Penguin Random House Children’s Books, parte del Grupo Penguin Random House.
© De la traducción, Julio Hermoso
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19744-08-1
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Nota del autor sobre sus fuentes
Prólogo: De cómo nació Robert Fitzooth
1 El espíritu benigno de Sherwood
2 De cómo Robert de Locksley se convirtió en un proscrito
3 Los proscritos del bosque de Sherwood
4 El rescate de Will Scarlet
5 De cómo Little John llegó a los bosques
6 De cómo sir Richard de Legh pagó al abad
7 La doncella Marian del bosque de Sherwood
8 La llegada del fraile Tuck
9 De cómo sir Richard pagó a Robin Hood
10 La flecha de plata
11 Robin Hood y el carnicero
12 La aventura de los mendigos
13 Robin Hood y el curtidor
14 El casamiento de Allin-a-Dale
15 Robin Hood y el obispo
16 George-a-Greene, el mayoral de Wakefield
17 Una alarma en la noche y un botín de oro
18 La bruja de Paplewick
19 El final de Guy de Gisborne
20 El cornetín de plata y el Caballero Negro
21 Robin Hood y el peregrino alto
22 La venganza del rey Juan
23 La última aventura de Robin Hood
24 La última flecha
Epílogo: El rey Enrique y los ermitaños
Para «Buss» (la señorita A. L. Mansfield) en recuerdo
de Robin Hood y de tantas otras funciones de fin
de curso en Knockaloe, Poulton y Lane End
Nota del autor sobre sus fuentes
Realizar una adaptación de las aventuras de Robin Hood es algo muy distinto que sentarse a escribir sobre el rey Arturo y sus caballeros. Podríamos llenar toda una librería con los poemas y romances artúricos, aunque tomáramos a Malory como el último de ellos, y en esa librería encontraríamos algunas de las grandes obras de la literatura mundial, en varios idiomas.
Robin Hood no tuvo su Malory, y ha contado con escasos poetas. La lista de lo que podemos denominar literatura robiniana original está formada en su práctica totalidad por un poema tardomedieval rimado, A Lytell Geste of Robyn Hode [Un humilde cantar de Robin Hood], que esuna colección de romances que, en la mayoría de los casos, son ripios de lo más simple y en otros podrían llegar a ser hasta del siglo XVIII, además de una versión en prosa de varios de esos romances y dos obras teatrales de Anthony Munday —contemporáneo de Shakespeare— tituladas The Downfall of Robert Earl of Huntingdon [La caída de Robert, conde de Huntingdon] y The Death of Robert Earl of Huntingdon [La muerte de Robert, conde de Huntingdon]. Para completar nuestras fuentes basta con que añadamos varios extractos breves de algunas obras medievales populares que se limitan a seguir los romances existentes, una breve aparición en la obra de Robert Greene George-a-Greene the Pinner of Wakefield [George-a-Greene, el mayoral de Wakefield] y en la novela de caballerías que es su perfecto paralelo, y una aparición algo más sustancial en la obra pastoral inconclusa de Ben Johnson The Sad Shepherd [El pastor triste].
Robin Hood hizo acto de presencia en la verdadera literatura después de la recopilación y reimpresión de los romances, novelas de caballerías y obras teatrales que hizo Joseph Ritson a finales del siglo XVIII, y, aun así, tuvo la mejor de sus expresiones como un personaje menor, tal y como reconocerá todo lector de Ivanhoe. El grueso de esos romances, sin perder de vista el trasfondo dramático, ofreció a Thomas Love Peacock el esquema para el mejor relato en prosa sobre Robin Hood escrito hasta entonces, su Maid Marian [La doncella Marian] (1822), y las mismas fuentes (a las que Peacock y Scott también aportaron algo) dieron lugar a la obra de Tennyson The Foresters [Los hombres del bosque] de 1881, una agradable reordenación de los materiales de antaño, pero sin nada especial que destacar en el aspecto poético ni tampoco en el dramático. Al siglo XX le correspondió el ofrecernos la mejor obra poética escrita hasta entonces con Robin como protagonista, el Robin Hood de Alfred Noyes (1926, representada ese mismo año).
Por supuesto que ha habido otras muchas contribuciones menores a la literatura de Robin Hood en forma de obras de teatro, óperas y relatos de aventuras, pero, con diferencia, el mayor número de libros sobre él a lo largo de los últimos cien años consiste en diversas formas de adaptación de las antiguas leyendas, y ninguno de ellos ha logrado hacerse un hueco permanente en la estantería reservada para El libro azul de los cuentos de hadas de Andrew Lang, Los héroes de Charles Kingsley y los Cuentos de Tanglewood de Nathaniel Hawthorne.
Mi libro se basa de principio a fin en fuentes autorizadas, y esa autoridad no se reduce a Munday o a los romances. Estos han sido el elemento básico de mi estructura, pero en ciertos lugares he buscado la ayuda de otras fuentes literarias posteriores: Noyes y Tennyson además de Peacock y Scott o Johnson y Greene. El uso que he dado a todas mis fuentes se ha centrado en el esquema de los relatos, aunque los diálogos son adaptaciones de los romances allá donde era posible: en ocasiones a partir de las primeras obras de teatro, en unos pocos casos a partir de Peacock y en otro muy obvio a partir de Scott.
Mis primeros cuatro capítulos muestran quizá el ejemplo más variado de este método del mosaico literario. Los capítulos del cinco al quince siguen casi por entero el Lytell Geste y los romances, si bien con una selección y un cierto grado de refundición y reagrupamiento. El capítulo dieciséis utiliza dos escenas de George-a-Greene;el capítulo diecisiete combina un romance con un capítulo de Peacock; el dieciocho está basado en The Sad Shepherd (aunque con mi propio final, ya que me parecía inadecuado el que hizo F. G. Waldron en el siglo XVIII: solo es de Waldron el canto final). El capítulo diecinueve combina dos romances y el veinte bebe de Ivanhoe con ligeras variaciones para que cuadre con mi esquema general. El veintiuno es fundamentalmente un romance, pero aquí convergen todas las fuentes autorizadas: podemos encontrar frases casi idénticas en las diversas descripciones de este mismo incidente en Scott, Peacock, Tennyson y Noyes. El veintidós utiliza el romance de «Robin Hood y el monje», tal vez el mejor de todos los que obtienen la consideración de poesía, y un incidente que figura en Noyes. Mientras que los dos últimos capítulos son puro romance, la Muerte de Robin da la única nota de patetismo o de tragedia en toda la literatura más antigua sobe el tema. El prólogo y el epílogo siguen también los romances, aunque el segundo lo hace con cierta distancia y con su cierta licencia. Los cantos son de Peacock, Tennyson y fuentes medievales.
En cuanto a la ambientación, he seguido a la mayoría de los autores y tradiciones al escoger el reinado de Ricardo I de Inglaterra, pero la historia —no debemos olvidar— es «legendaria», y no me ha parecido que la precisión en el detalle del contexto sea de ayuda para el relato. Los romances no prestan atención de ninguna clase al escenario histórico, y algunos sitúan a Robin en el reinado de Ricardo I, otros en el de uno de los Eduardos, y algunos incluso en el de Enrique VIII. La precisión geográfica tampoco tiene lugar ninguno en el romancero: Robin puede huir de Nottingham a pie por la mañana y estar en Lancashire esa misma tarde, mientras que ninguno de los autores de los romances se molesta en preguntarse qué pinta el obispo de Hereford en el bosque de Sherwood. He corregido algunos de los errores más burdos, igual que he reducido algunos de los lanzamientos de récord de Robin con arco y flecha a una distancia a su alcance, al menos por mera probabilidad.
«Muchos hablan de Robin Hood sin haber disparado un arco en su vida», cuenta el viejo dicho: yo he vivido con él al menos en el bosque de Sherwood de las novelas de caballerías y lo he traído de vuelta en lo que confío sea un relato veraz sobre su vida y sus andanzas. La de Robin Hood es una historia que jamás morirá ni dejará de prender la chispa de la imaginación. Como los cuentos de hadas de antaño, se ha de contar una y otra vez, ya que —igual que ellos— está teñido de encanto, y pocos son los que no caerán bajo su hechizo:
Su llamada, la misma de siempre, remota y débil parece,
en Sherwood, en Sherwood, con los albores cuando amanece.
ROGER LANCELYN GREEN
Reinado del rey Ricardo I…
Había en estos tiempos muchos Ladrones y Forajidos, y entre ellos bandidos de renombre como Robert Hood y Little John, que continuaban en los bosques saqueando y robando a los ricos. A ninguno mataban, sino que los asediaban, por ejemplo, o lo conseguían por resistencia a la defensa de aquellos.
El susodicho Robert mantenía con sus saqueos y robos a un centenar de hombres, altos y buenos arqueros, a los cuales ni cuatrocientos soldados —jamás igualarían sus fuerzas— se atreverían a desafiar. No soportaba ver a la mujer oprimida, violada o de otro modo importunada; a los pobres repartía bienes y los aliviaba en abundancia con cuanto botín robaba de abadías y casas de ricos hacendados; aquellos acusados por el Corregidor de su rapiña y su robo afirmaban que ese hombre era el príncipe de los ladrones, y el más amable de todos ellos…
JOHN STOW, Anales de Inglaterra (1580)
PrólogoDe cómo nació Robert Fitzooth
Muchos cantan de la hierba y la broza,
y muchos cantan del alforfón,
tantos otros cantan de Robin Hood,
mas pocos saben dónde nació.
No fue en la humilde choza,
ni en la alcoba señorial,
sino en la fronda y la quietud,
entre las flores del verdegal.
Romance El nacimiento de Robin Hood
A pesar del siglo transcurrido ya desde la batalla de Hastings, no reinaba en Inglaterra una verdadera paz. Guillermo el Conquistador había repartido el país entre sus partidarios normandos, y tan solo en ciertos casos especiales permitió que los antiguos señores sajones conservaran la propiedad siquiera de una ínfima parte de lo que antaño fueron sus tierras. Con frecuencia, los nuevos condes, barones y caballeros normandos —al igual que sus hijos y sus nietos— trataban a los sajones como meros esclavos, siervos que cultivaran las tierras para ellos y los siguieran a la guerra, siervos que carecían de derechos y de la menor oportunidad de acceder a una verdadera justicia.
Inglaterra era todavía un «país ocupado» en el siglo XII, y, aunque no se produjeran grandes revueltas tras la muerte de Hereward el Despierto, sí había numerosos movimientos «clandestinos», además de proscritos y bandas de ladrones en todos los bosques. Estos bosques eran propiedad de la corona, y las penas por cazar los venados del rey eran crueles y brutales en exceso.
No es de extrañar que en el año de 1160 fuera escasa la amistad entre los sajones y los normandos; ni tampoco ha de extrañarnos que sir George Gamwell, de Gamwell Hall en Nottinghamshire, caballero sajón que ostentaba la propiedad de los asolados restos de las tierras de sus antepasados, no viese con buenos ojos al joven William Fitzooth, hijo del barón de Kyme, cuando este vino a cortejar a su hija Joanna.
Sir George era un hombre fiero y de mal carácter, un resentido incapaz de olvidar jamás un agravio ni de perdonar a los normandos, cuyos padres y abuelos lo habían agraviado.
Lo cierto es que el joven William Fitzooth era hijo de madre sajona y nieto de abuela sajona, y comenzaba a sentirse más británico que sajón o normando, y a convencerse de que la manera de apaciguar el país y traer la estabilidad no era a base de más crueldades, sino por medio de la justicia.
Sin embargo, sir George no estaba dispuesto a escuchar a William, y le prohibió volver a poner jamás un pie en su casa. Tampoco quiso escuchar a su hija, y con la misma fiereza le ordenó confinarse en sus aposentos y no volver a tener trato con aquel maldito normando.
Joanna se marchó entre lágrimas, pero no obedeció a su padre. Esa noche, William Fitzooth se plantó bajo su ventana, ambos jóvenes se juraron fidelidad eterna y, poco tiempo después —sin que sir George tuviese ni idea de ello—, se encontraron los dos como Romeo y Julieta en una capilla cercana y se casaron en secreto.
A partir de entonces, William visitaba a Joanna noche tras noche, escalaba hasta su ventana en los peligros de la oscuridad y se marchaba con premura antes de rayar el alba.
La primavera dio paso al verano, y William se tuvo que ausentar durante varios meses y acompañar a su padre a Londres por un asunto del rey. Cuando regresó a Gamwell, un mensajero le trajo en secreto una carta de Joanna.
«Me encuentro en un terrible apuro —escribió ella—, puesto que, aunque me quedo en cama y me finjo indispuesta, mi padre no tardará en descubrir lo sucedido entre nosotros, y entonces su furia será terrible. No me cabe duda de que te colgará si te atrapa, y no sé qué me hará a mí o a nuestro hijo cuando nazca. Por eso acude a mí enseguida, querido William, y llévame de aquí, porque estaré viviendo en un temor constante mientras no sienta la fuerza de tu abrazo».
William llamó entonces a tres de sus más fieles partidarios y de inmediato se adentró con ellos en el bosque de Sherwood, donde levantaron un campamento no muy lejos de Gamwell, consciente de que sir George sospecharía de él en cuanto notara la ausencia de su hija e iría a buscarla a Kyme en primera instancia.
Tras la puesta de sol, William y sus hombres se dirigieron silenciosos a Gamwell Hall, llegaron a hurtadillas, accedieron a los jardines y se situaron bajo la ventana de Joanna.
Ella los estaba esperando ya lista para la huida y saltó con bravura desde el alféizar para caer sobre la gran capa roja que sostenían para ella entre los cuatro hombres. Entonces la tomó William en sus brazos y, con primor y sin prisas, se la llevó de Gamwell Hall para adentrarse en el bosque silencioso bajo la luz de la luna sumidos en el verdor de las hojas y una quietud tal que tan solo se oía el ulular de un búho o el aullido de un zorro.
Cuando pasó la noche y lució el sol del amanecer, sir George se despertó de repente y llamó a sus criados a voz en grito.
—¿Dónde está mi hija? —vociferó—. Suele venir a verme a esta hora de la mañana, ¡y no hay rastro de ella! He tenido un terrible sueño sobre ella, ¡quiera Dios que jamás se haga realidad! Pues he creído ver cómo se ahogaba en las saladas aguas del mar… ¡Pero mirad lo que os digo! Como se la hayan llevado, como haya sufrido daño alguno, ¡os colgaré a todos!
El temor y el alboroto se adueñaron entonces de Gamwell Hall, los criados corrían por doquier, los soldados se ceñían el cinto de la espada y los hombres del bosque encordaban sus arcos y se ocupaban de sus flechas.
Llegó furioso sir George hasta el medio entre todos ellos, pidiendo a voces su caballo y amenazando con colgar a todos allí mismo como no encontraran a su hija.
Apareció por fin el montero mayor con dos de sus perros de caza sujetos con una correa, y la partida al completo se adentró en el bosque de Sherwood siguiendo el rastro de William Fitzooth.
Más adelante, aquel mismo día, se toparon de pronto con Joanna, que estaba sentada en su aposento en la fronda y amamantaba a su hijo recién nacido.
En ese instante, sir George desmontó de un salto y aterrizó con la espada desenvainada profiriendo toda clase de horribles juramentos. Aun así, cuando su hija Joanna lo miró sonriente y le puso a su nietecito entre los brazos, el hombre dejó caer la espada, besó al niño con ternura y exclamó:
—Sabe Dios que desearía colgar a tu padre, pero a pesar de todo sigo queriendo a tu madre… Bueno, bueno, eres mi nieto, de eso no cabe duda, y no sería muy amable por mi parte que empezara por matar a tu padre. Joanna, ¿dónde está ese villano?
William Fitzooth salió entonces de detrás de un árbol y se arrodilló ante sir George para rogarle su perdón y prometerle su especial amistad con los sajones por el bien de su dulce esposa y el de su pequeño hijo, más de la mitad de cuya sangre ya era sajona.
—Pues bien —dijo sir George—, todo será perdonado y todo será olvidado, y en cuanto a este jovencito… ¿cómo decís que se llama? ¿Robert? Muy bien, mi joven Robin, que no has nacido en la casa señorial ni en la alcoba engalanada, sino en el verdor de los bosques, ¡que seas fiel a esta tierra inglesa y ofrezcas tu ayuda a los oprimidos hasta el fin de tus días!
1El espíritu benigno de Sherwood
Sherwood en el ocaso: ¿duerme Robin Hood en esta hora oscura?
Las sombras se deslizan grises y fantasmales por la espesura,
sombras del venado pinto que sueña con la madrugada,
con el hombre que toca el oscuro cuerno en la sombra velada.
ALFRED NOYES, Sherwood (1903)
El rey Ricardo I de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, ascendió al trono en 1189, y muy poco tiempo después lo dejó vacío al partir para unirse a la Cruzada con el fin de liberar Jerusalén de los sarracenos. La noticia de tumultos y sublevaciones exigía su retorno a casa, pero fue capturado en el camino y lo encerraron en una prisión —nadie sabía dónde—, y eran pocos en Inglaterra los que pensaban que alguna vez regresaría.
Cuando se marchó, Ricardo dejó encargada al obispo de Ely la tarea de gobernar en su nombre, pero el pérfido hermano del rey, el príncipe Juan, no tardó en acusar de traición al obispo, lo forzó a huir para ponerse a salvo y se convirtió él mismo en regente de Inglaterra.
Juan era un hombre cruel y despiadado, y la mayoría de sus partidarios eran tan malvados como él. Aquellos hombres necesitaban dinero, y también lo necesitaba Juan: la manera más sencilla de conseguirlo era acusar de traición o de haber quebrantado la ley a algún hombre acaudalado, convertirlo así en un proscrito y confiscarle su casa o su castillo y todos sus bienes, ya que los hombres declarados fuera de la ley no podían poseer nada, y quien lo matase recibiría una recompensa.
Cuando el príncipe Juan confiscaba las tierras a un hombre, solía poner en su lugar a uno de sus incondicionales… siempre que este le pagase unas grandes cantidades de dinero. Los partidarios del príncipe Juan no tenían muchos reparos en cuanto al método por el que se hacían con ese dinero: para ellos, la manera más sencilla era arrebatárselo a los pequeños granjeros, a los campesinos y paisanos e incluso a los siervos. Y los caballeros advenedizos y sus escuderos no eran los únicos que obraban de este modo, sino también muchos de los obispos y abades que actuaban en confabulación con el príncipe o movidos por la codicia en su propio bien, igual que los peores de entre los nobles y los barones.
El príncipe Juan nombró también a numerosos corregidores para que mantuviesen el orden y administrasen justicia en las villas y condados… Siempre que cada uno de ellos le pagase bien a cambio de tal honor, y, por supuesto, tenían que arrebatar a la fuerza aquel dinero a alguien que fuese más débil que ellos y, además, obedecer todas las órdenes del príncipe Juan por muy crueles e injustas que pudieran ser.
Uno de ellos era el corregidor de Nottingham, la pequeña villa enclavada junto al lindero del bosque de Sherwood, y, cuando vino el príncipe Juan y estableció allí su corte por un tiempo, como es natural, este corregidor se mostró muy deseoso de dar prueba de su lealtad y su celo.
Una noche, sus hombres y él prendieron a un siervo que había matado a un gamo. Sin el menor asomo de piedad, el corregidor dio la orden de registrar la choza de aquel pobre hombre en busca de dinero y, al no hallar nada, hizo que la redujesen a cenizas.
Acto seguido, llevaron al desdichado siervo ante el corregidor.
—Ya conoces las leyes forestales —le dijo el corregidor con gesto muy severo—. Muy bien, mis hombres: que uno de vosotros ponga enseguida los hierros en el fuego. ¡Dejadlo ciego y soltadlo!
—¡No, no! ¡Eso no! —chilló el hombre—. ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Matadme, si acaso! ¡Si me cegáis, Dios os lo pagará con su castigo! ¡Piedad! ¡Piedad!
El príncipe Juan había salido a caballo para ver trabajar al corregidor, y en aquel preciso instante se unía al grupo alrededor de los restos humeantes que quedaban de la cabaña.
—¿Qué pájaro tenemos aquí? —preguntó despreocupado—. No cabe duda, buen corregidor, de que deberíais haberle cortado primero la lengua. Habéis de guardar silencio y de moveros en secreto si esperáis que ese diablo de Robin Hood acuda en su auxilio, tal y como cuentan que hace. ¡Mirad, los gritos de este hombre van a despertar al rey allá en Palestina, o donde sea que esté!
—¡Silencio, perro! —exclamó el corregidor al tiempo que abofeteaba al siervo en la boca—. ¡Mira que montar semejante escándalo indecoroso en presencia de su Alteza Real el príncipe Juan!
—¡Príncipe Juan! ¡Príncipe Juan! —jadeó el hombre—. ¡Oh, sire, salvadme! ¡Por el amor de Dios, salvadme!
—¿Quién es este? —preguntó Juan con toda naturalidad—. ¿Qué ha hecho?
—Lo llaman Much —dijo el corregidor con aire de importancia—. Antes fue molinero, pero le gustaban demasiado los ciervos del rey. ¿Lo veis? Le han cortado el primer y el segundo dedo de la mano, y esto habla por sí solo: un arco que tensó de manera ilícita. Ahora lo hemos cazado otra vez haciendo lo mismo: la ley establece que al reo se le quemen los ojos por una segunda condena por matar a un ciervo. La tercera vez será ahorcado. Pero ya me aseguraré yo de que le cueste disparar una flecha a un solo gamo cuando hayamos terminado con él. ¡Nunca he conocido a nadie que apunte el arco guiándose por el olor! ¡Ja, ja!
El corregidor se reía con ganas de su propio chiste, y el príncipe Juan sonrió con agrado.
—¿Y bien, amigo? —le dijo al pobre Much, que continuaba arrodillado y temblando ante él.
—Por favor, alteza —jadeó Much—. Me quemaron el molino para ampliar los terrenos de caza y abrir paso al río, para que los ciervos pudieran venir aquí a beber. ¿Cómo iba a conseguir algo de comer sino cazando? Es difícil apuntar bien el arco sin los dedos apropiados para tensarlo, y el arquero que quiera cazar una presa lícita como un conejo o una paloma torcaz ha de apuntar muy bien… Tenía dos hijos, uno murió de pura necesidad, y el otro, el pequeño Much, lloraba pidiendo algo de comer… No podemos vivir de hierbas y pastos como los bueyes, ni tampoco de las raíces que comen los puercos.
—Oh —exclamó el príncipe Juan—, así que decidiste probar una dieta más rica, ¿verdad? ¡Los venados del rey! ¿Acaso no había otra manera? Ah, no, no, maese corregidor, dejadme que lo trate con justicia… ¿Qué me dices de este Robin Hood del que cuentan esas historias? Dicen que es un hombre rico, un terrateniente o un noble nacido en el seno de una antigua familia sajona que, por ser necio y loco, ofrece su ayuda a inmundicias como tú y tu ralea de criminales, que mata él mismo a los venados del rey e incluso robó en una ocasión una bolsa de monedas en el camino… Pues bien, ¿dónde está? Mejor aún, ¿quién es ese hombre? Cuéntame todo eso y conservarás los ojos para abrirte paso camino del patíbulo algún día, ¡tendrás mi palabra!
—¡No sé quién es! —jadeó Much—. Robin Hood suele salir del bosque, los hombres dicen que es el Espíritu Benigno de Sherwood, y después de ofrecer su ayuda se marcha tan sigiloso como vino. Nadie lo ha visto a la luz del día…
—¡Aj! —exclamó con impaciencia el príncipe Juan—. Llevaos a este hombre y haced con él vuestro trabajo fuera de mi vista. Estos bribones son demasiado leales para mi gusto, o para su propio bien.
Así, cuatro de los hombres del corregidor se llevaron a rastras al pobre Much mientras un quinto retiraba los hierros candentes de aquel fuego que había sido el hogar del siervo y después los seguía de cerca con gesto muy serio. Sin embargo, Much consiguió zafarse de repente y liberarse: agarró la espada de uno de aquellos hombres y se abalanzó en dirección al príncipe Juan. No obstante, no llegó nunca a alcanzarlo, porque una flecha salió disparada desde detrás de ellos con un terrible silbido y lo dejó muerto en el suelo.
—Un gran disparo, ciertamente —comentó el príncipe Juan—, aunque hubiera preferido que tan solo lo lisiara. Un muerto no servirá de cebo para ese Robin Hood… ¿Quién ha disparado esa flecha?
Se dio la vuelta conforme hablaba y vio a un hombre bajo y sombrío que avanzaba hacia él desde el borde del claro y vestía un manto verde sobre sus ropas de cuero marrón.
—Mi señor —dijo el hombre, que se postró de forma exagerada ante el príncipe Juan—, me llamo Worman, administrador de Robert Fitzooth, conde de Huntingdon.
Al príncipe Juan se le torció de repente la sonrisa, que se convirtió en un gesto de ira con el ceño fruncido.
—¡El conde de Huntingdon, desde luego que sí! —exclamó—. Ya he oído antes ese disparate: el conde es lord David Carrick, hijo de Northumberland. ¿Qué patraña es esta que decís?
—Perdonadme, mi señor —protestó Worman, que se encogió avergonzado ante el príncipe Juan—. Por estos lares llaman a Fitzooth conde de Huntingdon por derecho heredado de su madre y de la línea sajona de los antiguos condes. Él es mi señor, ¡así que no osaré llamarlo de ninguna otra forma!
El príncipe Juan asintió con la cabeza.
—Me gustaría saber más sobre este supuesto conde —dijo con su tono de voz más cruel y sedoso—. ¿Lo consideráis leal?
—Al rey Ricardo, desde luego —respondió Worman con toda la intención en su voz.
—¡Ricardo, Ricardo, siempre Ricardo! —gruñó Juan—. Ricardo está muerto, o como si lo estuviera, para el caso, ya que se pudre en alguna mazmorra. ¡Ese bardo desquiciado de Blondel jamás dará con él! Yo soy el rey; el rey en todo salvo en el nombre… ¿Y ese tal Fitzooth es rico, decís? ¿Son extensas sus tierras?
—Antes lo eran, bien extensas —dijo Worman—, pero en estos tiempos ya solo conserva la casa y los terrenos de Locksley. Ha vendido el resto de las propiedades.
—¡Ajá, entonces tendrá los cofres llenos de oro! —exclamó el príncipe Juan.
—Soy su administrador, y ni siquiera yo sé nada sobre eso —respondió Worman—. Lo único que sé es que tiene una secreta necesidad de dinero, aunque su motivo se lo guarda para sí, y nadie en toda su casa lo conoce salvo su amigo y ayuda de cámara, William Scathlock.
—¿Cómo podría verlo yo sin ser reconocido? —masculló el príncipe Juan—. Si oyese una sola palabra de traición… Bueno, entonces veríamos qué hay en esos cofres… Y vos, mi buen amigo, obtendréis vuestra ganancia… si demostráis que sois fiel y discreto.
—¿Contra mi señor? —dijo Worman—. ¿Acaso puedo traicionarlo? Aunque mi deber para con vos, sire, está por encima de cualquier otro… Así que os diré cómo podéis hacerlo. El conde Robert se ha de casar mañana en la abadía de Fountains con la doncella Marian, hija de lord Fitzwalter. Esta misma noche dará un gran banquete en los salones de su propia casa, Locksley Hall. Todo el mundo será bien recibido, y nadie vigilará de forma estrecha quién es cada cual. Si acudís con el corregidor, disfrazados tal vez como palmeros, peregrinos de Tierra Santa, y llegáis contando alguna clase de fábula sobre el rey Ricardo, os recibirán con los brazos abiertos.
—Me gusta ese plan —exclamó el príncipe Juan, quien, a pesar de todos sus defectos, jamás anduvo falto de valor—. Vendréis conmigo, buen amigo. Y vos, maese corregidor, congregad a vuestros hombres y venid también: tenemos poco tiempo que perder. Abandonad ahí mismo a ese perro muerto, a modo de advertencia para Robin Hood, por si pasara por aquí.
Después de que aquellos hombres se marcharan a caballo y se perdieran en la gris penumbra del anochecer, cuando el velo de silencio cayó de nuevo sobre el bosque de Sherwood, unas siluetas encorvadas comenzaron a surgir renqueando de entre los matorrales cercanos y se congregaron alrededor del cuerpo de Much, el viejo molinero, que yacía en el mismo lugar donde había caído muerto, cerca de las brasas humeantes de su propio hogar.
—Está muerto —exclamó una de aquellas siluetas—. Bueno, mejor eso que ciego… Qué crueles los tiempos que vivimos.
—Cierto —exclamó otra silueta—, pero las cosas se pondrán mejor cuando el rey vuelva de las Cruzadas.
—Pero si no regresa nunca —masculló una tercera silueta—, ese diabólico príncipe Juan se convertirá en rey, y, entonces, que Dios se apiade de nosotros.
—Aquí llega ese pobre chico, Much, el hijo del hombre al que han asesinado —interrumpió otra silueta—. ¿Qué podemos hacer por él? Ese hombre salió a cazar un venado porque el hambre le empujó a hacerlo… ¿Quién de nosotros puede alimentar a este pobre muchacho huérfano?
Se produjo un murmullo generalizado de lástima mientras el chico se arrodillaba llorando junto al cuerpo de su padre. Entonces dijo alguien en un susurro:
—Robin Hood no permitirá que muera de hambre. Mirad, aquí llega su ayudante, Will Scarlet, y trae un saco. Que Dios y Nuestra Señora bendigan a Robin Hood, que acude en Nuestra ayuda como un verdadero ángel.
Y mientras esto decía, un hombre llegó con paso ligero entre ellos, un tipo alto de unos cuarenta años cuyo atuendo en granate y escarlata cuadraba con el nombre por el que estos proscritos lo conocían.
—¡Tened valor, mis amigos! —exclamó Will Scarlet, que dejó caer aquella saca tan pesada conforme lo decía—. Mi señor y vuestro verdadero amigo Robin Hood temía que pudierais pasar hambre y me ha enviado con esto, puesto que sabe que el corregidor y sus hombres han venido hoy al bosque, ¡y siempre dejan miseria y hambre a su paso!
—¡Dios bendiga al valiente Robin Hood! —exclamaron a coro todos ellos salvo el muchacho, que continuaba arrodillado y llorando junto al cuerpo inmóvil.
Scarlet se acercó, sobre él, y le puso una mano con delicadeza en el hombro.
—Así que han matado al viejo Much —dijo—. Consuélate, muchacho, porque está en paz y se ha ahorrado muchos males. Ha sido una muerte rápida, mira la flecha que le ha atravesado el corazón… Qué extraño, esa flecha no ha salido de una armería de Nottingham, jamás; es como las que usan mi señor y sus criados.
—¡Buen Will Scarlet! —gritó el chico, que se dio la vuelta de repente—. Deja que vaya contigo y sirva también a tu noble señor. Ya sé que solo tengo doce años, pero el dolor nos hace madurar pronto, y así me vengaré de esos malditos asesinos.
—No hables de venganza —le dijo Will Scarlet con voz amable—. Es la justicia por lo que luchamos. Pero vendrás conmigo. Nos hace falta un joven audaz como tú, y alguien en quien se pueda confiar incluso hasta la muerte, igual que tu padre.
—Sí, sí —dijo al unísono el grupo a su alrededor—. Ten la seguridad de que el viejo murió antes que traicionar a tu señor, igual que haría cualquiera de nosotros. ¡Dios salve a Robin Hood! ¡Al rey Ricardo y a Robin Hood!
2De cómo Robert de Locksley se convirtió en un proscrito
Este joven que lleva de la mano a la doncella
es nuestro conde Robert, vuestro Robin Hood,
que en estos días era conde de Huntingdon.
El avaro malencarado y vendido a manos llenas
es Worman, antaño administrador de esta casa,
quien, cual Judas, traiciona a su generoso señor.
ANTHONY MUNDAY, La caída de Robert, conde de Huntingdon (1601)
Parecía reinar la paz y la alegría en Locksley Hall aquella noche en que los amigos y arrendatarios de Robert Fitzooth participaban del banquete para celebrar la boda de este con Marian Fitzwalter, que tendría lugar a la mañana siguiente.
El conde Robert se encontraba recibiendo a sus invitados junto a la gran chimenea: un hombre de unos treinta años con buena constitución física, apuesto, de cabello castaño con una barba corta y unos ojos claros tras los cuales parecía acechar una sombra: la de la compasión y la determinación. Todos sus movimientos eran ágiles, pero ninguno apresurado. Era un hombre de acción, un líder capaz de ver las cosas con claridad y, en un instante, dar una orden y obrar conforme a su dictado con una veloz precisión y una absoluta serenidad.
La doncella Marian Fitzwalter se encontraba a su lado. Era unos cinco años más joven que él, alta y bella, pero también fuerte y audaz, una esposa muy apropiada para tal hombre.
Así pensaba la gran mayoría de los presentes, que se turnaban para acercarse a ofrecer sus parabienes o sus servicios —conforme a su rango—, o se unían de vez en cuando en alguna canción alegre seguida del tradicional brindis sajón del waes hael para desear buena salud a la pareja con la copa o el cuerno de montura de plata en alto, con un trago de hidromiel o cerveza.
Los que no parecían poner tanto entusiasmo en sus brindis, sin embargo, eran dos palmeros que habían llegado tarde acompañados de Worman, el administrador.
—¡Huelo la traición, no me cabe la menor duda! —dijo entre dientes el más siniestro de los dos.
—Esto es un nido de traidores, alteza —coincidió su acompañante—. No tardarán en demostrarlo, ¡podéis contar con ello!
Como si desearan confirmar aquellas mismas palabras, unos cuantos hombres del bosque vestidos de arriba abajo del verde de los paños que tejen en Lincoln se pusieron a cantar cerca de la puerta:
¡Larga vida a Ricardo,
a Robin y a Ricardo!
¡Larga vida a Ricardo!
¡Fuera Juan el felón!
¡Bebamos todos
por el Corazón de León!
—¡Fuera Juan, pues claro que sí! —dijo el sombrío palmero con gesto muy serio—. ¡Ahora sí confío en que llevo un buen disfraz, y en que ese tal Worman, el administrador desleal, no volverá a flaquear en sus lealtades! Vaya, ¿qué tenemos aquí?
Al finalizar la canción se produjo un pequeño revuelo cerca de la puerta y entró un hombre del bosque, alto, vestido de granate y escarlata, que se abría paso entre la multitud con un niño al que llevaba de la mano.
El segundo palmero se puso en tensión al instante, como un perro rastreador que huele a su presa.
—Mi señor —susurró a su compañero—, ese muchacho es el hijo del viejo Much, el molinero al que habéis visto caer esta tarde cuando trataba de escapar de los hombres que iban a castigarlo en justicia y le iban a quemar los ojos por su segundo delito al cazar un venado.
—Con certeza, mi buen corregidor —respondió el supuesto palmero—. Este falso conde Robert da cobijo a hijos de traidores y criminales, ¿verdad?… Pero aquí llega maese Worman.
—¿Y esto, maese Worman? —le preguntó en voz baja el corregidor disfrazado—. ¿Qué significa esto?
—Aquel de allá es el ayudante del conde Robert, William Scathlock —respondió Worman—, y trae consigo al hijo de ese traidor que ha amenazado a su alteza esta tarde, ese cuyo negro corazón he tenido la fortuna de atravesar con una flecha.
—¿Y bien?
—Alteza, cuando me he interesado por el hijo de Much el molinero, da igual ante quién, me han dicho que no había de qué preocuparse, ya que un tal Will Scarlet había llegado para llevárselo y dejarlo bajo el cuidado de Robin Hood.
—¡Will Scarlet! Robin Hood —se dijo el príncipe Juan—. ¡Ese diablo! ¡Maese Worman y vos, mi buen corregidor, hemos sido agraciados con una fortuna mayor de lo que jamás soñamos! ¿No lo veis? Will Scarlet trae a Much al cuidado de Robin Hood… y William Scathlock trae a ese mismo Much al cuidado de Robert Fitzooth, a ese falso conde Robert que vende sus tierras y utiliza los beneficios con tanto misterio… Ya veis, mis buenos amigos, he aquí una auténtica prueba… Y esa canción que entonaban:
¡Larga vida a Ricardo,
a Robin y a Ricardo!
»Así es, no hay duda de ello… Pues bien, vuestro sino está decidido. Este traidor de Robert, o Robin, mañana será declarado proscrito, y vos lo colgaréis de inmediato. Entonces, por supuesto, sus tierras y sus bienes quedarán a mi entera disposición, y me haré con ellos. Y lady Marian, esa joven y atractiva heredera, carecerá de un marido… aunque tendrá uno esperándola, bien lo sé yo, y será uno fiel a mi causa… Sí, será para sir Guy de Gisborne, que la conseguirá con el beneplácito del padre si no me equivoco mucho y conozco bien a este hombre mío… ¡Y sir Guy me pagará una espléndida dote por su desposada!
Nadie había sospechado de aquellos dos supuestos palmeros en el banquete del conde Robert, pero aun así había un cierto aire de inquietud en los preparativos de la boda en la capilla de la abadía de Fountains al día siguiente.
Lord Fitzwalter parecía atribulado e incómodo, pero su hija Marian sí estaba muy tranquila a pesar de que ambos, padre e hija, estuvieron un rato esperando ante el altar hasta que el conde Robert llegó a caballo ante la puerta con su tropa de arqueros. Situó a sus hombres en los pasillos en formación militar —para gran sorpresa de lord Fitzwalter e indignación del abad—, y solo entonces avanzó para ocupar su lugar junto a Marian.
El abad, un hombre pequeño y regordete, tenía pinta de cualquier cosa menos de estar complacido, y comenzó a recitar los cantos de la ceremonia con unas largas hileras de monjes de su orden que cantaban a coro sus respuestas desde detrás de la cancela, a su espalda.
Sin embargo, antes de que se pronunciaran las palabras que convertían a Robert y a Marian en marido y mujer, se oyó la llegada de los cascos de unos caballos al galope, el golpeo y el tintineo metálico de las armaduras, y un caballero entró con paso firme en la capilla con la espada desenvainada en la mano y seguido por un grupo de soldados.
—¿Qué significa este sacrilegio? —exclamó el abad, dividido entre el temor y la indignación.
—¡Alto! —vociferó el caballero—. ¡Yo, sir Guy de Gisborne, vengo en nombre del rey a prohibir que prosiga esta ceremonia! ¡Pregonero, leed el edicto!
Un hombre vestido con la librea del corregidor de Nottingham dio un paso al frente, desenrolló un pergamino y leyó en voz alta:
—A todos se hace saber, en el nombre del príncipe Juan, regente de toda Inglaterra, que teniendo en cuenta que Robert Fitzooth, conocido como Robert, conde de Huntingdon, y conocido también como Robin Hood, ha prestado ayuda a los enemigos del rey, que ha quebrantado las leyes de la corona y es un traidor al rey y a todos aquellos a los que él concedió autoridad, por la presente se declara proscrito y desterrado a este mismo Robert Fitzooth o Robin Hood, hombre sin ley, y sus tierras y sus bienes confiscados. ¡En el nombre de Ricardo, nuestro rey, y del regente, el príncipe Juan!
—Sir Guy —dijo Robert sin levantar la voz—, es impropia esta empresa hostil con la que venís, completamente indigna de la elevada orden de caballería que vos profesáis. Y, en cuanto a ese edicto, pongo en duda su validez. Mostradme el sello del rey Ricardo en ese documento… No podéis. Mostradme entonces el sello del señor obispo de Ely, el único regente designado de forma legítima… ¡Vaya, tampoco figura en ese edicto!… Decidme cuándo he actuado como un traidor. ¡Y por qué yo, Robert Fitzooth, doncel de Locksley y conde de Huntingdon, debo responder por las supuestas fechorías de ese mítico diablo de los bosques llamado Robin Hood, quien, sin duda ninguna, no es más que un fantasmón inventado por la credulidad y la superstición de unos ignorantes!
Guy de Gisborne se rio con dureza.
—Este no es momento para chanzas ni para cuentos de hadas —replicó—. Todo el mundo sabe que no habéis dejado de desacatar las leyes y de esforzaros por poner a los siervos en contra de sus señores. Fijaos, el simple hecho de que os hagáis llamar conde de Huntingdon por el derecho de los antepasados de vuestra madre os sitúa en la traición: los antiguos condes sajones fueron desposeídos y desterrados por negarse a obedecer a su legítimo rey Guillermo de Normandía, y tan solo el título de conde concedido por el rey cuenta con algún derecho conforme a las leyes. En cuanto a vuestros incumplimientos de las leyes forestales, todo el mundo sabe de vuestra pericia con el arco, y son pocos los viajeros que hayan pasado por esta región y que no hayan catado los ciervos del rey bajo vuestro techo. Por último, es inútil que finjáis ignorar los delitos que habéis cometido bajo el falso nombre de Robin Hood. ¿Cuántos de entre vuestros leales partidarios son a la sazón delincuentes proscritos de los que se dice que forman parte de la banda de Robin Hood? ¿Qué me decís de su lugarteniente, que también forma parte de vuestra casa? ¿Y qué me decís de Much, el hijo del molinero, que se encuentra bajo los cuidados de Robin Hood… en vuestra casa de Locksley Hall?
—Muy bien —fue la tranquila respuesta—. En este lugar y esta hora deja de existir Robert Fitzooth, conde de Huntingdon. Me habéis llamado Robin Hood, y tanto vos como vuestro corregidor, y también el mismísimo príncipe Juan, viviréis para temer ese nombre. Pero no solo vos, sino también todos aquellos que son como vos: los abades y obispos que engordan gracias al sufrimiento de los pobres, los caballeros y barones normandos que quebrantan las leyes del rey y la ley de Dios en sus crueldades y sus opresiones, así de cierto, y los suyos vivirán aterrorizados mientras Robin Hood reine en el bosque de Sherwood: en Sherwood y allá donde sea necesario corregir una injusticia hasta que el rey Ricardo regrese de la Cruzada y se restaure una vez más la justicia en esta bella tierra inglesa.
Acto seguido, se dio la vuelta hacia Marian Fitzwalter, que había permanecido a su lado en todo momento, y dijo Robin con voz afectuosa:

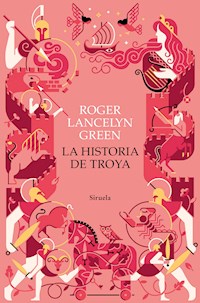

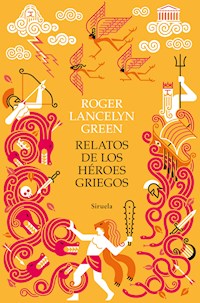













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











