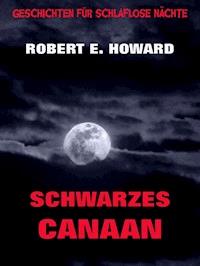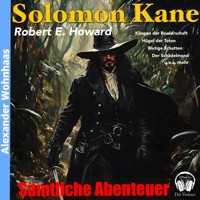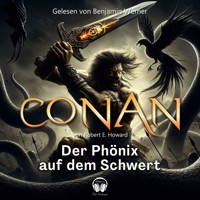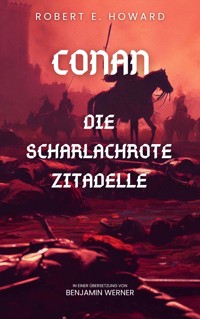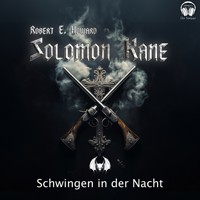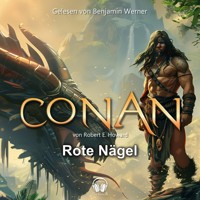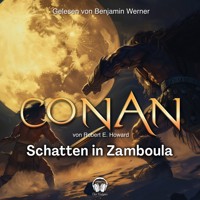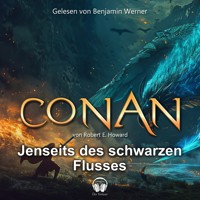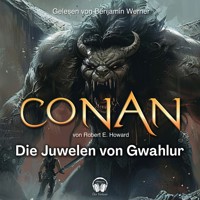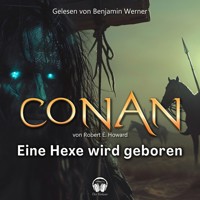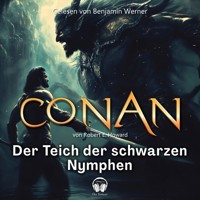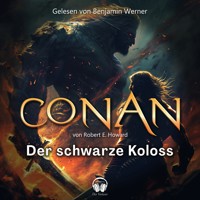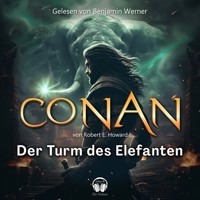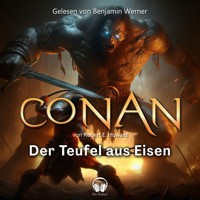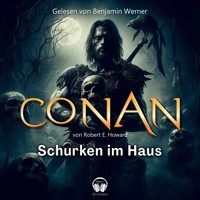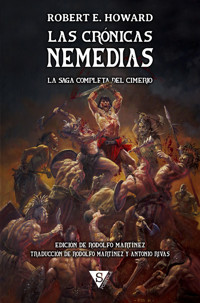
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sportula Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Las Crónicas Nemedias
- Sprache: Spanisch
Casi mil quinientas páginas de la mejor espada y brujería. Robert E. Howard y J. R. R. Tolkien inventan la fantasía moderna, algo a estas alturas indiscutible. La innovación del autor texano consiste en despojar a la épica fantástica de su naturaleza aristocrática y noble y convertirla en una continua lucha por la vida en un mundo que no concede piedad y donde sus personajes, supervivientes de mil batallas, heridas y cicatrices, conservan, pese a a todo, un código de conducta que los permite ser algo más que meras bestias. Si algo guardan celosamente todos los héroes howardianos es su humanidad, como si fuera el núcleo último de su personalidad, su refugio final ante un caos que no da cuartel. De todos esos personajes es Conan de Cimeria el más famoso. Aquí se puede leer su saga completa en un volumen integral que incluye todo el material extra aparecido en la edición original en cuatro volúmenes. Además, aunque cada relato se ordena según la cronología interna de la saga, se ha añadido un índice adicional que permite leer las historias de acuerdo al momento en que fueron escritas, permitiendo de este modo apreciar la evolución de Robert E. Howard como escritor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2591
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROBERT E. HOWARD
LAS CRÓNICAS NEMEDIAS
LA SAGA COMPLETA DEL CIMERIO
EDICIÓN DE RODOLFO MARTÍNEZ
traducción de rodolfo martínez y antonio rivas
ÍNDICE ALTERNATIVO POR FECHA DE CREACIÓN
CimeriaEl fénix en la espadaLa hija del gigante de hieloEl dios del cuencoLa torre del elefanteLa ciudadela escarlataLa Reina de la Costa NegraColoso NegroSombras a la luz de la lunaXuthal del crepúsculoEl estanque del negroHatajo de rufianesEl valle de las mujeres perdidasEl diablo de hierroEl pueblo del círculo negroLa hora del dragónNacerá una brujaLos sirvientes de Bit-yakinMás allá del río NegroEl extranjero negroClavos rojos
Primera edición: Diciembre, 2022
© 2022, Sportula por la presente edición
© 2018, Rodolfo Martínez por «Bienvenidos a la Era Hibórea»
© 2018, Armando Boix por «Torres resplandencientes y altares ensangrentados»
© 2021, Antonio Rivas por «Mucho más que Conan»
© 2022, Santiago L. Moreno por «El peso de la corona»
© 2018, 2019, 2021, 2022, Rodolfo Martínez por la traducción de: «Cimeria», «La hija del gigante de hielo», «La torre del elefante», «El dios del cuenco», «Hatajo de rufianes», «La reina de la Costa Negra», «El valle de las mujeres perdidas», «Coloso negro», «Sombras a la luz de la luna», «Nacerá una bruja», «Los caníbales de Zamboula», «Xuthal del crepúsculo», «El diablo de hierro», «El pueblo del círculo negro», «El extranjero negro», «El estanque del negro», La hora del dragón, «La Era Hibórea», «Carta de Robert E. Howard a P. Schuyler Miller» y todos los poemas
© 2021, Antonio Rivas por la traducción de: «Clavos rojos», «Los sirvientes de Bit-yakin», «Más allá del río Negro», «El fénix en la espada» y «La ciudadela escarlata»
Revisión de textos: Natalia Cervera, Rodolfo Martínez y Antonio Rivas
Ilustración de portada: © 2022, Breogán Álvarez
Diseño de cubierta: Sportula
Ilustraciones intteriores: © 2018, 2019, 2021, 2022, Juan Alberto Hernández
Mapa: © 2022, Rodolfo Martínez
ISBN: 978-84-18878-51-0
SPORTULA
www.sportula.es
SPORTULA y sus logos asociados son marca registrada de Rodolfo Martínez
Prohibida la reproducción sin permiso previo de los titulares de los derechos de autor. Para obtener más información al respecto, diríjase al editor en [email protected]
BIENVENIDOS A LA ERA HIBÓREA
rodolfo martínez
Robert E. Howard nació en 1906 en una pequeña población de Texas. Murió treinta años más tarde: se subió al coche y se pegó un tiro en la cabeza con un Colt calibre 38.
En esos treinta años hizo muchas cosas. Fue, especialmente, un prolífico autor de las revistas pulp de la época, las cuales inundó literalmente con sus relatos: de aventuras, históricos, picantes, de hazañas deportivas, de misterio, de terror, westerns… y especialmente narraciones fantásticas, concretamente del subgénero a menudo llamado «fantasía épica» (nombre propuesto por Michael Moorcock en 1961) o «fantasía heroica». Aunque en mi opinión el nombre más apropiado para el género es el de «espada y brujería», acuñado por Fritz Leiber, y que es lo bastante descriptivo de por sí para no tener que ahondar más en su significado.
En plena época de la Gran Depresión era el hombre más acaudalado de la pequeña población tejana en la que vivía, incluso teniendo en cuenta que varias revistas (especialmente Weird Tales, siempre con problemas de liquidez) le debían dinero. Era, también, un completo desconocido para la mayoría de los lectores ajenos al circuito de la literatura pulp, circuito del que intentó salirse varias veces (escribió La hora del dragón, su única novela de Conan, con destino a un editor inglés, pero el proyecto se malogró), siempre sin éxito. Era tremendamente prolífico y si unimos el material que publicó en vida con toda la obra que quedó inédita a su muerte tendríamos para llenar varias cajas de buen tamaño. Si a eso añadimos los poemas, las sinopsis de relatos que nunca llegó a escribir y los inicios de historias inacabadas, la fertilidad literaria de Howard resulta bastante apabullante.
Escribía relativamente de prisa, para un mercado que pagaba poco y con retraso, y que a menudo fraccionaba los pagos. Su estilo no siempre era pulido ni estaba bien acabado, y en ocasiones no le habría venido mal un repaso y la ayuda de un revisor de estilo competente. A veces era repetitivo, usaba clichés con frecuencia, tendía a reutilizar situaciones muy parecidas en relatos diferentes y a menudo abusaba de ciertos adjetivos, especialmente «dark» y «black».
No importaba, porque tenía algo no se podía suplir con revisiones y pulidos.
Era un narrador nato.
Sus páginas, incluso las de los relatos más manidos y rutinarios, rebosan vida, nervio, expresividad. Sus personajes, pese a ser delineados con rapidez a base de tres o cuatro rasgos destacados, parecen vivos y de carne y hueso. No importa lo que cuente: es capaz de meterse al lector en el bolsillo y mantenerlo enganchado e interesado de la primera página a la última.
Se pueden aprender muchas cosas en el oficio de escribir: el trabajo duro y la constancia pueden limar muchos defectos, ayudar en el manejo de numerosas técnicas y potenciar las cosas buenas que se tengan.
Pero se es un buen narrador o no se es. Y eso no se aprende; aunque puede mejorar, y mejora, con la práctica. Simplemente, algunas personas han nacido para contar historias y otras no.
Howard había nacido para ello, sin la menor duda, y lo demostró con creces a lo largo de su vida. No todo su trabajo es bueno, no todo es notable, seguro que una parte de él no es merecedora de pasar a la posteridad. Pero incluso sus relatos más manidos, más de fórmula, tienen algo que aún hoy hace que el pulso se nos acelere y no podamos parar de leer.
En las páginas que siguen intentaré analizar sus principales características como narrador, especialmente aquellas referidas a su más famoso ciclo narrativo (al fin y al cabo, estás ante una edición de las historias de Conan, amable lector), pero que pueden ser fácilmente extrapoladas a toda su obra.
Has de saber, oh príncipe
A lo largo de su vida Howard experimentó con varios personajes y creó distintos ciclos narrativos. Hay cierta tendencia a afirmar que todos los héroes howardianos están cortados por el mismo patrón y Sprague de Camp usó esa idea (quién sabe si fue el responsable de ella) como justificación para convertir relatos póstumos de Howard protagonizados por otros personajes en historias de Conan.
Al fin y al cabo, el mismo Howard lo había hecho. El primer relato de Conan, «El fénix en la espada», es la reelaboración de «¡Con esta hacha gobierno!», una historia de Kull que no había conseguido vender. «El extranjero negro», por otro lado, nació como historia de Conan; Howard no logró colocarle en ninguna revista y la transformó en un relato de bucaneros en el siglo xvii, con la misma fortuna editorial que la versión inicial.
Esa idea de los héroes intercambiables howardianos no es del todo falsa, aunque dista mucho de ser completa. Buena parte de sus protagonistas, es cierto, comparten abundantes elementos comunes que hacen que no sea complicado intercambiarlos entre sí. Son, casi siempre, personajes eminentemente físicos que desbordan un vitalismo feroz entreverado de melancolía.
Pero dentro de esa pauta encontramos diferencias evidentes. El exultante Conan de la Era Hibórea no es el meditabundo Kull de la era precataclísmica, el melancólico Bran Mak Morn de la Bretaña romana o el enloquecido Solomon Kane del siglo xvii, por citar algunos de sus personajes más famosos. ¿Han sido todos cortados de un patrón similar? Hasta cierto punto, pero cada uno tiene características diferenciadoras no solo por su entorno, su época y su biografía, sino por su carácter. A Conan le sería difícil comprender la tendencia a la meditación filosófica de Kull, y este a su vez no entendería el pesimismo brutal que permea cada pensamiento de Bran Mak Morn.
Como sea, de todos esos personajes Conan el cimerio es el más famoso; y sin duda a él dedicó Howard algunos sus mejores esfuerzos en la última etapa de su vida. Entre 1932 y 1936, gran parte del mejor material que salió de su máquina de escribir fue gracias a Conan.
De hecho, las aventuras y la biografía del bárbaro ocuparon suficiente espacio en la mente de Howard para que este se tomase la molestia de escribir un ensayo pseudohistórico con el fin de trazar las líneas maestras del escenario donde el cimerio habría vivido, esa ficticia Era Hibórea en la que «reinos resplandecientes se extendían por el mundo como mantos color zafiro tachonados de estrellas». Cuando los aficionados P. Schuyler Miller y John D. Clark le escribieron para hacerle llegar la biografía de Conan que habían desarrollado, Howard no tardó en responderles: dio por buenos gran parte de los eventos que ambos fans habían detallado, corrigió algunos y amplió otros, lo que demostraba que tenía claros los puntos principales del periplo vital de su personaje, incluyendo aquellos momentos sobre los que aún no había escrito… ni llegaría a hacerlo.
Por otro lado, en el momento de su muerte llevaba meses sin escribir ningún relato nuevo de Conan (el último sería «Clavos rojos»), en parte desanimado por el hecho de que la revista Weird Tales, que había publicado serializada su novela La hora del dragón, aún no le había pagado por ella.
Es muy posible que, de haber seguido vivo, hubiera dejado al cimerio abandonado a su suerte y se hubiera embarcado en un nuevo ciclo narrativo, sin duda algo relacionado con el wéstern, a juzgar por los intereses que mostraba en esa época, que incluso permean algunos de los mejores relatos de Conan. «Más allá del río Negro» y «Clavos rojos» no dejan de ser wésterns ambientados en la Era Hibórea. El segundo, de hecho, está inspirado en la guerra entre clanes que tuvo lugar en Nuevo México, en el condado de Lincoln, en 1878.
La popularidad de Conan, ya grande entre los lectores de fantasía pulp, aumentó poco a poco tras la muerte de su creador. Gnome Press publicó en los años cincuenta cinco volúmenes, algunos de ellos editados por el escritor de ciencia ficción L. Sprague de Camp, que recopilaban todo el material que Howard había llegado a publicar sobre el cimerio y recogían algún relato inédito. La edición se completaba con dos libros más: uno era un pastiche escrito por el sueco Björn Nyberg y revisado por De Camp y el otro incluía relatos inéditos de otros personajes de Howard que De Camp había transformado en historias de Conan.
En la siguiente década De Camp, ayudado por su colega Lin Carter, emprendió la tarea de compilar una nueva edición con aspiraciones de definitiva, al menos desde su punto de vista. Entre los dos prepararon para su publicación todo lo que Howard había escrito sobre el cimerio, tanto relatos publicados en vida como historias póstumas, desarrollaron las sinopsis de cuentos que no se habían llegado a escribir, completaron otros de los que solo existía el inicio y siguieron transformando relatos inéditos de diferentes personajes howardianos en aventuras de Conan. Además, completaron todo aquel material con historias propias que hicieron encajar en diferentes momentos de la biografía del bárbaro.
Hay mucho que decir sobre la pertinencia del trabajo de Carter y De Camp. Lo reprochable no es tanto la escasa calidad de sus pastiches conanescos (que ciertamente resultan rutinarios y apagados cuando se los compara con la exuberante vitalidad del material original) como el que metieran mano en los textos de Howard y cambiaran el estilo (a veces en pequeñeces absurdas que solo se justifican por el afán de cambiar el texto lo suficiente para argumentar una autoría compartida) además de alterar otras veces parte de la trama.
Eso es ir mucho más allá de lo que sería una labor meramente editorial, por no mencionar lo discutible de su proceder en cuanto a transformar relatos inéditos de Howard protagonizados por otros personajes en historias de Conan. En ocasiones la modificación a la que sometieron los textos originales fue excesiva, algo que quedó patente gracias a la edición de Berkley de 1977 coordinada por Karl Edward Wagner, en la que, por primera vez desde la publicación original de los relatos, el lector pudo asomarse a los textos del texano sin los añadidos ni las «mejoras» de Carter y De Camp.
Al respecto resulta revelador el relato «El extranjero negro», rebautizado por Sprague de Camp como «El tesoro de Tranicos». Ya hemos dicho que Howard no logró vender esa historia de Conan y la transformó en una aventura de piratas en tiempos históricos, aunque no tuvo mejor fortuna que con la versión original.
De Camp recupera a Conan y su entorno y publica el relato en 1953 en la revista Fantasy Magazine. En el proceso realiza varios cambios de cierta importancia, además de podar con generosidad el texto para adaptarlo a una longitud más conveniente de cara a su publicación en una revista. Con el tiempo, De Camp recupera la longitud original del relato para su inclusión en Conan el usurpador, dejando, eso sí, las modificaciones que había efectuado en la primera versión.
De estas, una de las más relevantes es que exponga, nada más iniciar la novela corta, la identidad del personaje que aparece en la primera secuencia, dejando claro desde el principio que se trata de Conan, en una maniobra narrativa torpe y absurda que le resta buena parte del suspense al relato. No contento con eso, hace aparecer en escena a Tot-Amón (ausente del texto howardiano) y cambia el final: en lugar de hacerse con un barco y reemprender su carrera como pirata, en la versión de De Camp Conan decide ir a Aquilonia y unirse a la rebelión contra el rey. Estos dos cambios no afectan a la trama general del relato y tienen como objetivo darle más densidad y profundidad al entramado vital del cimerio, pero no dejan de ser de cierto calado y nada tienen que ver con lo que el creador de la historia tenía en mente.
Hay quien piensa que, con todos sus excesos y defectos, el trabajo de ambos autores fue fundamental para que el cimerio alcanzara la popularidad de que goza hoy, y que fue su edición de la saga de Conan la que lo llevó más allá de los fans de la literatura pulp y lo acercó al gran público. Patrice Louinet, en su Guía de Robert E. Howard (Sportula, 2022), sostiene que, en realidad, Conan se habría popularizado mucho antes sin De Camp. De hecho, esas historias tardaron tanto en publicarse porque muchos editores se negaban a aceptar los relatos de Howard si venían acompañados de los pastiches de De Camp. Donald A. Wollheim, por ejemplo, que habría estado encantado de publicar los relatos de Conan en la editorial Ace Books, no tenía ningún interés en los escritos por De Camp.
Quizá la popularidad del personaje fuera del mundillo del pulp tuvo más que ver con la acertadísima elección de un portadista que, además, cambiaría para siempre el paradigma visual de Conan y de la fantasía épica en general. Las espectaculares portadas de Frank Frazetta contribuyeron bastante más al éxito de la edición de Conan realizada por Lancer Books que el trabajo de Carter y De Camp, diría yo.
Roy Thomas, que había comprado los libros precisamente por las portadas de Frazetta, pero no los había leído, fue el responsable de que Marvel editase en 1972 un cómic basado en las aventuras del cimerio. Thomas no tardó en subsanar su error y, desde la primera palabra de Howard que leyó, se convirtió en fan incondicional del autor texano. Fue guionista de la serie regular durante diez años y algo más de cien números (a los que hay que añadir su trabajo en la revista en blanco y negro La espada salvaje de Conan, en las tiras de prensa y en los primeros números de Conan Rey) y puso su importante grano de arena en la popularización del personaje. Su actitud hacia el material howardiano fue siempre de respeto y su trabajo como guionista de las aventuras del más famoso de los bárbaros fue en general excelente, teniendo en cuenta las licencias que el mercado y las limitaciones del medio en esa época lo obligaron a tomar con la obra de Howard. De hecho, su Conan es bastante más cercano al personaje original, en espíritu y en fuerza narrativa, que el de Carter y De Camp.
Podemos discutir si versiones posteriores en cómic, como el Conan de Busiek o el de Truman para Dark Horse, son mejores que la de Thomas. O incluso si todos ellos son superados por la reciente versión de Glénat. Pero es innegable que, sin Thomas, Smith y Buscema, las demás versiones del cimerio en el cómic habrían sido muy distintas.
El espaldarazo definitivo a la popularidad del personaje se lo daría en 1982 la película de John Milius Conan el bárbaro, que de paso lanzó a la fama a Arnold Schwarzenegger. El filme contó con un excelente diseño de producción, un reparto interesante y un buen guion que recogía varios momentos icónicos de la vida de Conan, aunque en realidad tenía poco que ver con este y a veces estaba en las antípodas de personaje de Howard. Eso no le impidió ser durante casi veinte años, hasta el estreno en 2001 de La comunidad del anillo de Peter Jackson, el estándar por el que se medía cualquier producción audiovisual de fantasía épica.
Hubo después una secuela de menguante calidad y un spin-off infecto dedicado a Red Sonja, por no mencionar un reciente remake de escasa fortuna (pese a que Momoa es más Conan en medio segundo en pantalla que Schwarzenegger en dos películas completas), un par de series de animación tirando a patéticas y una de imagen real no mucho mejor. Pese a la poca suerte que ha tenido en la pantalla, más allá de la primera película, su aparición en los medios audiovisuales ha sido el toque final que lo ha convertido en un icono popular conocido en todo el mundo. Cualquiera que vea un individuo musculoso con melena negra al viento, vestido con un taparrabos y armado con una enorme espada piensa inmediatamente en Conan, lo quiera o no.
Las claves del éxito
Cabría preguntarse qué tiene Conan que no tienen otros personajes de Robert E Howard, ni tampoco otros héroes de fantasía pulp.
Conan es, en cierto modo, la cristalización de buena parte de los personajes anteriores de Howard: en él confluye una amalgama de características definitorias (el salvajismo, la ruda caballerosidad, la amoralidad, la ética personal, la fuerza indomeñable, la melancolía que alterna con el júbilo desbordante, el empecinamiento que lo hace no rendirse jamás por apurada que esté la situación, la continua perplejidad ante las triquiñuelas de la civilización) y de elementos biográficos (a lo largo de su vida será ladrón, matón a sueldo, forajido, mercenario, bandido, pirata, capitán de la guardia real, proscrito, soldado, caudillo tribal, rebelde y, finalmente, rey) que solo estaban presentes en parte en personajes anteriores.
En una carta a Clark Ashton Smith fechada en julio de 1935, el autor texano dice:
Puede parecer descabellado el uso del término «realista» en relación a Conan, pero, dejando a un lado los elementos sobrenaturales de sus aventuras, es el personaje más realista que jamás he creado. No es más que una combinación de diversos individuos que he conocido y creo que por eso es por lo que parece haber saltado directamente a mi pensamiento consciente cuando pergeñé el primer relato. De algún modo mi subconsciente tomó y combinó las características principales de diversos luchadores profesionales, pistoleros, contrabandistas de licor, matones de campos de petróleo, jugadores de ventaja y hombres honrados a los que había conocido, y dio como resultado la amalgama a la que he llamado Conan el cimerio.1
Quizá ese «proceso inconsciente» que Howard describe no fue tan inconsciente como le quiere hacer creer a Smith, pero el mecanismo que refiere para crear a Conan es, en realidad, el que suelen usar muchos escritores y, aunque sin duda contribuye a que el cimerio nos parezca real (sus «componentes» lo son, al fin y al cabo), no responde a la pregunta de por qué este personaje en concreto se aferra con tanta facilidad a nuestra imaginación y se resiste a abandonarla. Volveremos sobre esto más adelante.
Hay que mencionar primero el escenario que sirve de telón de fondo a sus aventuras. Esa Era Hibórea que Howard inventó como trasfondo histórico para su personaje es una combinación inteligente de diversas épocas, ya sean históricas o legendarias, y de diferentes países, culturas y pueblos, y tiene la enorme virtud de ser sumamente exótica y resultar tremendamente familiar a la vez.
Así, el autor, ahorrándose la necesidad de situar al lector en el escenario mediante interminables parrafadas explicativas, lo deja transitar por un territorio conocido, pero en el que, al mismo tiempo, todo resulta lo bastante ajeno para parecer exótico, para estimular la curiosidad y despertar las ganas de saber más.
Al contrario que la Era Precataclísmica en la que corre sus aventuras el rey Kull y que apenas está esbozada, la Era Hibórea va ganando definición relato a relato, como un paisaje que se fuera dibujando poco a poco ante nuestros ojos y cada historia es una nueva pincelada que vuelve más complejo y creíble el escenario.
Como ya se ha visto, tras las primeras narraciones Howard se toma la molestia de escribir un ensayo pseudohistórico titulado «La Era Hibórea» en el que define los principales momentos y características de esa época (y, de paso, integra a Kull como parte de la «prehistoria» del escenario), lo que indica que sin duda el entorno iba creciendo en riqueza y complejidad en su mente. Escribir ese ensayo es la forma de fijarlo de un modo definitivo, de convertirlo en un marco histórico firme e inmutable que sirva de trasfondo para los relatos y les aporte una textura más rica y elaborada.
Hay que decir que eso de «fijarlo de un modo definitivo» no es del todo exacto. Por ejemplo, en el ensayo no hay la menor mención al imperio de Aqueronte, que por lo que sabemos gobernó con puño de hierro sobre los reinos hibóreos en el pasado. Ese imperio legendario y maligno es creado por Howard para La hora del dragón, la única novela de Conan, cuando el artículo sobre la Era Hibórea llevaba años escrito. Quizá Howard lo habría revisado con el tiempo y habría incluido un inserto mencionando el imperio aquerontio. Por desgracia, moriría el mismo año de la publicación de La hora del dragón. En su edición del primer volumen de los relatos de Conan, Sprague de Camp reedita la primera mitad del ensayo de Howard e introduce un párrafo de cosecha propia donde hace una referencia a Aqueronte; referencia, lamentablemente, no demasiado bien integrada con el resto de los acontecimientos y la cronología que se detallan en el ensayo.
Otro elemento que le da interés a Conan y ayuda a dotarlo de credibilidad y a hacerlo más atractivo es la sensación, que crece a medida que leemos cada relato, de que estamos contemplando distintos momentos puntuales en la dilatada biografía del personaje, narrados sin un orden determinado. En ese aspecto, Howard se movió con maestría por los diversos acontecimientos de la vida de Conan y nos lo supo presentar y caracterizar de la forma adecuada en cada momento, de modo que asistimos a su evolución como personaje, desde el adolescente bárbaro carente de sofisticación al que se le escapan las sutilezas civilizadas («La torre del elefante») hasta el maduro estadista que reina con mano firme sobre la nación hegemónica del oeste y que, aunque no ha perdido el fuego salvaje ni el carácter indómito, es capaz de mostrarse como un perspicaz diplomático cuando la ocasión lo requiere (La hora del dragón).
En cierto modo, toda la narrativa howardiana confluye en Conan y alcanza en él su cima. No es por tanto extraño que, de todos sus personajes, sea de lejos el más popular.
Sin embargo, eso no explica por qué ha traspasado las fronteras a las que estaba confinado y se ha convertido en un icono.
Como todos los iconos, despierta ciertos acordes en nuestra mente y nuestra sensibilidad y, de algún modo, apela a zonas primigenias de nuestro pensamiento. Hay mucho de catarsis en nuestra fascinación por Conan. Cuando el bárbaro se enfrenta a las triquiñuelas y complejidades del mundo civilizado, no pierde el tiempo preocupándose o agobiándose, no cae en una depresión ni se va al psicólogo. Se limita a blandir la espada y abrirse camino a tajos y estocadas. Baste como muestra este fragmento de «La reina de la Costa Negra»:
Anoche, un capitán de la Guardia Real ofendió en la taberna a la amante de un joven soldado, quien naturalmente se lo hizo pagar. Al parecer existe una absurda ley que prohíbe matar guardias, y la pareja de mozos tuvo que poner pies en polvorosa. Corrió la voz de que se me había visto con ellos, así que hoy me llevaron ante el juez, que me preguntó por su paradero. Le respondí que, dado que el soldado era mi amigo, no podía delatarlo. El tribunal se encabritó de rabia y el juez se puso a perorar sobre mi deber hacia el Estado, la sociedad y otras cosas que no entendí, y me ordenó revelarle adónde había huido mi amigo. Yo empezaba a enfadarme; ya había dejado clara mi postura, al fin y al cabo.
Me tragué la cólera mientras el juez berreaba que había incurrido en desacato al tribunal y que debía pudrirme en una mazmorra hasta que delatase a mi amigo. Comprendí que estaban todos locos, así que desenvainé la espada, le partí la crisma al juez y me abrí paso a estocadas hasta salir del juzgado.2
El humor lobuno, la rabia ante lo que no comprende, la violenta perplejidad cuando siente que le están tomando el pelo lo señalan como un bárbaro que, ante el nudo gordiano de la civilización, no se limita a cortarlo, sino que seguramente lo aplasta hasta hacerlo trizas. Y está claro que todo eso tiene mucho que ver con que el personaje cale y encuentre eco en ciertas partes de nuestra mente.
¿Quién de nosotros, al fin y al cabo, no ha deseado ante un abuso de autoridad o una arbitrariedad que nos perjudica blandir una espada y abrirle la cabeza al responsable de nuestro infortunio? Podemos mentir a los demás y decir que, como personas civilizadas, no es esa la forma adecuada de lidiar con las adversidades. Pero, por favor, no nos mintamos a nosotros mismos: el deseo es real, aunque estemos demasiado domesticados para ceder a él. La rabia veloz y sangrienta de Conan (brillantemente resumida en una sola frase: «Comprendí que estaban todos locos, así que desenvainé la espada») sublima ese deseo, nos ofrece una catarsis indolora, inocua y placentera y es, sin duda, una de las claves de su éxito.
Es una criatura primaria, que no se dejará avasallar por nadie y que solucionará sus problemas de forma directa y sin pensárselo demasiado. Es, en cierto modo, la fantasía de un niño… como lo son en el fondo todas las fantasías, por complejas y elaboradas que sean. Y precisamente por eso, por lo que tiene de fantasía compensatoria, es por lo que acaba funcionando como icono.
Pese a lo que acabo de decir, Conan está muy lejos de la que es la fantasía compensatoria por excelencia: El Emperador de Todo de Norman Spinrad, que no hay que confundir con el arquetipo campbelliano de El Héroe de las Mil Caras, aunque comparte con él más de un elemento en común y puede considerarse una derivación deformada de este, una suerte de reverso tenebroso.
El Emperador de Todo es invencible y siempre se encuentra en una posición superior, ya sea física, moral o espiritual, cuando no las tres cosas a la vez; de hecho, a menudo el autor carga los dados para que la única decisión ética posible sea la que toma su personaje y para que nadie más pueda tomarla. Su destino manifiesto es controlar el universo que lo rodea y moldearlo a su imagen y semejanza y, encima, sus motivos para hacerlo son correctos, sus métodos los adecuados y su fin no podría ser más noble.
Poco en común tiene nuestro cimerio con ese arquetipo que se ha desparramado por la ficción popular en la segunda mitad del siglo xx. Y, como ya hemos dicho, tampoco se parece demasiado a su versión más positiva, El Héroe de las Mil Caras.
Si Conan guarda relación con algún cliché narrativo, algún arquetipo literario, está más cerca de la picaresca española que de la tradición heroica.
En cualquier caso, queda claro que hay algo en el personaje y su entorno que no tienen otros héroes de espada y brujería, un poder de evocación y una vitalidad primaria y desbordante de los que los demás carecen. Quizá, del mismo modo que Conan compendió y amalgamó buena parte de la creación anterior de Howard, haya compendiado y amalgamado a todos los héroes bárbaros.
¿Una fantasía compensatoria?
Sin la menor duda. Si examinamos no tanto el comportamiento de Conan con las mujeres sino la reacción de algunas ante el cimerio, nos daremos cuenta de que el autor está usando el personaje para sublimar ciertas fantasías sexuales.
Lo temía; se decía que era por su fuerza bruta y su salvajismo indisimulados, pero había algo peligroso en él que le quitaba el aliento y le hacía querer acercarse más; el oculto acorde primitivo que se agazapa en el corazón de toda mujer resonaba con él y obtenía respuesta. Había sentido su mano en el brazo y algo dentro de ella hormigueaba al recuerdo del contacto. Muchos hombres se habían arrodillado ante Yasmela; a su lado iba uno que estaba segura de que jamás se arrodillaría ante nadie. Era como guiar a un tigre desencadenado; estaba aterrada y fascinada a la vez.3
Sospecho que buena parte del público original que leyó «Coloso negro» en 1933 en las páginas de Weird Tales se sintió identificado (o le habría gustado) con ese hombre indómito que nunca se arrodillará ante nadie y cuya masculinidad salvaje volverá locas a las mujeres con una sola mirada.
¿Es esa fantasía un reflejo de los problemas emocionales de su creador o se trata de algo introducido deliberadamente en los relatos para captar la atención del público masculino?
No creo que la crítica psicológica, esa que intenta explicar las claves de una obra a través de la vida del autor y sus problemas, sea una llave maestra que encaje en todas las cerraduras y sirva para explicarlo todo. Pero es innegable que la obra, queramos admitirlo o no, es un reflejo de la personalidad del autor, por deformada y sublimada que esté.
Según los primeros biógrafos de Howard, L. Sprague de Camp, Catherine Crook de Camp y Jane Wittington Griffin, este fue un niño enfermizo, víctima habitual de los matones del colegio, que se dedicó posteriormente al perfeccionamiento físico del cuerpo, que vivía en un ambiente provinciano y seguramente agobiante (sobre todo para alguien con inquietudes intelectuales y creativas como las suyas) y que tenía una personalidad tímida, retraída, tendente a la melancolía y muy dependiente de su madre. Si aceptamos las premisas de sus biógrafos, no es difícil llegar a la conclusión de que nunca maduró del todo emocionalmente y de que sus relaciones con el sexo opuesto, si las hubo, debieron de ser esporádicas, breves y quizá poco satisfactorias. Resulta casi inevitable, entonces, pensar que el autor texano sentía una profunda insatisfacción ante su vida y el ambiente en el que vivía (reflejo claro de ello es Conan cuando habla de su Cimeria natal como un lugar al que no volvería ni borracho) y no lo es menos suponer que tal insatisfacción incluía también su vida sexual.
De hecho, si hacemos caso de lo que afirman sus biógrafos, Howard murió virgen:
Aunque no es imposible que en alguna visita en solitario a Brownwood sus amigos lo llevaran a «Casa de Sal», nombre de uno de los tres prostíbulos locales, el peso de nuestra evidencia hace pensar que lo más probable es que Robert E. Howard muriese sin siquiera haber probado los placeres del sexo. (…) Quizá debemos el poder disfrutar hoy de Conan y su destreza con la esgrima y sus triunfos sexuales a que su creador se vio obligado a sublimar sus propios sueños y fantasías para dar vida a su personaje.4
Como vemos, es tentador llegar a la conclusión de que Howard se sublimó a sí mismo y sus fantasías en lo que escribía y que lo hizo de un modo especial con Conan. Parece plausible, sin duda. ¿Es cierto?
Quizá debamos dar un paso atrás y examinar lo que nos cuentan De Camp y sus colaboradores, como han hecho Patrice Louinet y otros estudiosos.
Para empezar, veríamos que no hay el menor rastro de ese niño enfermizo del que abusaban los matones del colegio que refleja la biografía escrita por De Camp. Ni del muchacho introvertido que no se relaciona con los demás (al contrario, a menudo era Howard quien organizaba los juegos de otros niños). En cuanto a su supuesta virginidad, parece bastante claro que su relación con Novalyne Price tuvo poco de platónica.
Es decir, esa especie de santo patrón de todos los incels que los De Camp se empeñan en dibujar en su biografía parece haber salido de su imaginación y de las conclusiones a las que llegan en entrevistas en las que se les ha dicho todo lo contrario de lo que sostienen.
Al parecer, en lo único que aciertan es en afirmar que Howard sentía una cierta insatisfacción vital. Lo cual no es extraño cuando hablamos de una persona con inquietudes culturales que vive en un pueblo de Texas en años treinta del siglo xx.
Lo que es innegable es que Howard conocía bien las fantasías del público masculino (sin duda porque las compartía, lo que no está reñido con una vida sexual sana) y supo crear una ficción escapista (sin que el término tenga el menor matiz peyorativo, me apresuro añadir) que se adaptó muy bien a ellas. Teniendo en cuenta que el público aficionado a los géneros no realistas (ya sea ciencia ficción, terror o fantasía) era hasta hace poco eminentemente masculino y solía iniciarse en su afición en la adolescencia, es fácil imaginar por qué esas fantasías encontraron campo abonado en las mentes de los lectores.
Cabe preguntarse por qué sigue funcionando hoy en día, cuando el público del género fantástico es, se supone, más adulto, variado y sofisticado. Analizar eso escaparía de los límites de este estudio introductorio.
Erotismo
Visto hoy, más de ochenta años después de su publicación en algunos casos, el erotismo que se puede encontrar en estos relatos es, como poco, ingenuo: rápidas descripciones de muslos torneados, talles esbeltos, blancos pechos agitados, carnes trémulas y brazos marfileños, algún subtexto lésbico extremadamente sutil, un par de momentos de flagelación medio entrevistos…
Hoy en día, el más recatado anuncio de perfume tiene una carga erótica y sensual mil veces superior al más atrevido de estos relatos.
Sin embargo, como todo, hay que situarlos en su contexto: En los años treinta del siglo pasado, una época en la que las hoy inocentes y pintorescas «postales francesas» eran el colmo del erotismo, la sofisticación y la sensualidad.
Howard llegó a escribir unos cuantos relatos para el mercado de revistas «picantes», con lo cual está claro que no le hacía ascos al género erótico, por más que fuese, como ya se ha dicho, un erotismo sutil y poco más que intuido. Es cierto que lo hizo llevado por la necesidad de ganar dinero rápido y fácil, pero no es menos cierto que pudo haber elegido otros géneros y prefirió ese. Eso sí, normalmente con seudónimo.
Incluso cuando toca géneros no directamente eróticos, a menudo se percibe en la historia una evidente sensualidad. Los relatos de Conan no son una excepción y en ellos es fácil encontrar una indiscutible carga sexual. Pienso por ejemplo en «La hija del gigante de hielo», que es básicamente una estampa de lujuria y violencia, o en la pirata Bêlit despojándose de sus escasas ropas e iniciando delante de su tripulación una «danza de apareamiento».
La sensualidad impregna buena parte de estos relatos, por más que no se vea en ellos sexo explícito. Ni falta que hace: con un par de pinceladas, Howard se las apaña perfectamente para sugerir momentos de intimidad sexual y de veloz (y a veces feroz) lujuria. A medida que pase el tiempo, esos toques de erotismo irán derivando poco a poco hacia lo que hoy conocemos como bdsm. Las escenas de flagelamiento de aterradas jóvenes de carnes apetecibles se irán volviendo cada vez más frecuentes, detalladas y explícitas en la obra de Howard. Quizá la culminación de todas ellas sea el momento en «Clavos rojos» en que nos muestra una escena de flagelación de una mujer por parte de otra y en la que, junto con el componente sadomasoquista, hay un claro subtexto lésbico.
Parece que esa inclinación hacia el sadomasoquismo, más que una moda de la época, obedece a un reflejo de ciertos gustos de Howard en materia sexual, a juzgar por algunos de los volúmenes de su biblioteca. O por el libro erótico que le regaló a Novalyne Price, su novia.
Racismo y machismo
El racismo de Howard se percibe de inmediato en cuanto empieza a hablar de «razas mestizas» o muestra a los hibóreos y nórdicos como superiores (en civilización o en actitud vital, cuando no ambas) a los estigios, hirkanios, shemitas y otras razas.
Es especialmente explícito y molesto en relatos como «El valle de las mujeres perdidas»:
No soy un perro que vaya a dejar a una mujer blanca en las garras de un negro. (…) Aunque fueras vieja y arrugada como una harpía, te apartaría de Bajujh simplemente por el color de tu piel.5
Howard es hijo de su tiempo y esa actitud se veía entonces como algo corriente y no se le daba importancia alguna. En los años treinta del siglo xx los clichés raciales eran el pan nuestro de cada día. No compartidos por todos, sin duda, pero sí vistos como algo normal por buena parte de la población. Ciertos estereotipos étnicos eran aceptados como algo natural por la mayoría de la gente (incluidos a menudo los miembros de la etnia que sufría el estereotipo, lo cual no deja de ser irónico) y no se ponían en duda, del mismo modo que no se dudaba de que el sol salía por el este o que la noche sucedía al día.
Su amigo y colega H. P. Lovecraft padecía un racismo más intenso y visceral… y sumamente contradictorio con buena parte de sus actitudes hacia las personas concretas. En su trato con individuos aislados, tuvieran el origen étnico que tuvieran, Lovecraft siempre fue atento, ecuánime y desprejuiciado (que se casase con una judía, sin ir más lejos, deja bastante en entredicho su racismo), pero reaccionaba con asco y horror ante la idea de las «degeneradas hordas mestizas». Su racismo fue un prejuicio asumido de forma intensa e irracional en la infancia y que fue desmoronándose poco a poco en los últimos años de su vida, a medida que empezó a viajar, a ampliar sus horizontes y a tener contacto con personas pertenecientes a aquellas supuestas razas inferiores. Al respecto es sintomática la crónica de su viaje a Canadá, donde se vuelca en loar la cultura y costumbres de un país al que, hasta hacía poco, había despreciado pomposamente, tildándolo de degenerado y decadente, desde la distancia… y la ignorancia.
Howard, por el contrario, asume sin más la premisa de que el hombre blanco (concretamente el de ascendencia anglo-germánica) es superior al resto de las razas y no le da más vueltas ni se plantea jamás la idea a nivel consciente. Para él es un pensamiento tan natural, una idea tan evidente, que ni siquiera se molesta en desarrollarla o recalcarla. Ha vivido toda su vida en una sociedad en la que esas ideas son comunes y no se ponen en duda.
Sin embargo, ese racismo asimilado de forma innata acaba creando contradicciones en las filias y fobias de Howard. Como afirman sus biógrafos (y, por una vez, posiblemente digan algo bastante cercano a la verdad):
Howard aceptaba la creencia entonces común entre los blancos estadounidenses de que los negros eran gentes de escaso desarrollo intelectual, incapaces de ser creativos. Al mismo tiempo, su visión de la raza negra estaba impregnada de una sutil paradoja. Por un lado, estaba muy influido por el primitivismo romántico de Kipling, Burroughs y London y, por el otro, mantenía una actitud amarga y cínica hacia la civilización, así que difícilmente podía condenar a los bárbaros por serlo. En muchos aspectos encontraba el estado de barbarie admirable. Al hablar de algunos autores franceses dijo: «Dumas posee una virilidad ausente de otros escritores franceses... sin duda por su sangre negroide.»
De un modo más bien condescendiente, contemplaba con cierta indulgencia a los africanos y otros pueblos no civilizados. Fue algo más amable con los nativos americanos. La animosidad de su madre hacia ellos y las tradiciones tejanas basadas en los estragos de los comanches fueron contrarrestadas por sus lecturas sobre la tradición india y por la relación con su tío, indio en parte. Creía que los nativos americanos habían sufrido un «trato brutal» por parte de los blancos y estaba convencido de que, abandonados a su suerte, habrían desarrollado una civilización propia.6
Todos somos hijos de nuestra época. Y contadas son las personas excepcionales capaces de escapar a los prejuicios de su sociedad. Pese a todo, el racismo de Howard es, para lo habitual en su época, sumamente moderado. Recordemos algunos de sus relatos del ciclo de Bran Mak Morn donde toma partido por los cetrinos pictos frente al Imperio Romano, o el relato del oeste «Los muertos recuerdan» donde las simpatías del narrador basculan con claridad hacía una pareja de negros maltratada y asesinada por un sanguinario vaquero blanco. Incluso el cuento «Black Canaan», acusado de racismo por algunos a causa del uso abundante del término «nigger» (para qué molestarse en contextualizar), es en el fondo una crítica feroz a ciertas actitudes habituales de los blancos del sur. En ese cuento, si bien hay personajes positivos de raza negra, no hay un solo blanco que se salve. Curioso.
No es descabellado suponer que un Howard mayor y más maduro (especialmente uno que hubiera visto más mundo, como le ocurrió a su amigo Lovecraft en sus últimos años) se habría replanteado ciertas ideas, aunque su muerte a los treinta años nos deja para siempre con la duda.
En los que se refiere a su consideración del sexo femenino, vivía en una época donde los roles de género estaban marcados con claridad y se esperaba que todo el mundo supiese cuál era su lugar. Recordemos que las pocas escritoras que entonces se dedicaban al fantástico solían firmar con iniciales (C. L. Moore) o tenían un nombre que podía aplicarse tanto a hombre como mujer (Leigh Brackett). Dado que su carrera tuvo lugar en décadas posteriores, no me molestaré en hablar del caso de Alice Sheldon, que publicó gran parte de su obra de ciencia ficción bajo el nombre de James Tiptree Jr. y cuyos relatos fueron aclamados como ejemplos de escritura viril por algún crítico «perspicaz».
En determinado momento, los relatos de Conan se llenan de mujeres desvalidas que necesitan un héroe que las salve y que se sienten inevitablemente atraídas por el cimerio en cuanto le ponen la vista encima. Sucede durante un periodo muy concreto y se debe más a la necesidad económica que a otra cosa: es un intento de crear una narración que mereciese la ilustración de portada, con la consiguiente bonificación en el pago que eso conllevaba. Margaret Brundage, la portadista de Weird Tales en aquella época, se especializaba en los desnudos femeninos. Y Howard lo sabía.
Cuando este empieza a tener mercados alternativos a Weird Tales que le producen buenos beneficios, las mujeres fuertes e independientes vuelven a sus historias de Conan, y esta vez para quedarse. En general, los personajes femeninos de Howard tienden más a lo que hoy llamaríamos «empoderamiento» que al cliché de la mujer-trofeo o la mujer-florero, sin que estos estén del todo ausentes en su obra.
Personajes como Sonya la roja, Dark Agnes, Bêlit o Valeria son reveladores al respecto. Sin ir más lejos, Catherine L. Moore, responsable de la heroína de espada y brujería Jirel de Joiry, era amiga y gran admiradora de Howard, y tanto la Jirel de Moore como la Agnes de Howard (ambas espadachinas y pelirrojas) surgen de un intercambio epistolar entre ambos.
Como ha hecho notar Jennifer Bard, Conan rara vez se doblega al liderazgo de otros hombres (en cuanto se incorpora a un grupo no tarda en maniobrar para arrebatarle la jefatura a quien la posea en ese momento) pero no tiene ningún problema en seguir las órdenes de una mujer, como vemos en «La Reina de la Costa Negra»:
Conan se mostró de acuerdo, tal como solía hacer. Era ella quien planeaba y dirigía los ataques, y él, quien llevaba a cabo los planes. No le importaba gran cosa adónde navegaban o contra quién luchaban, en tanto navegasen y luchasen. Le parecía que llevaba una buena vida.7
Otro tanto podemos decir de su relación con Valeria en «Clavos rojos», donde pese a su evidente deseo sexual por la mercenaria, que no oculta en ningún momento, su trato con ella es de igual a igual, sin condescendencia masculina de ninguna clase.
Cierto es que algunas de estas indómitas féminas se rinden ante el protomacho cimerio y ponen su vida a los pies de este. Epítome de ello es precisamente Bêlit, la Reina de la Costa Negra, la Diablesa con Espada. La capitana pirata es un ejemplo característico de heroína de acción: bravía, salvaje, independiente, única mujer en una tripulación enteramente masculina (y de raza negra, lo cual hoy sería un cliché, como poco, complicado de justificar) y capitana inflexible de todos ellos.
Pero en cuanto ve a Conan todo esto se va por el desagüe y Bêlit es arcilla en las rudas manos del bárbaro. La Reina de la Costa Negra no se doblega ante un blando y civilizado hibóreo ni, desde luego, ante un negro pintarrajeado, pero el bárbaro de negra melena y ojos azules «despierta a la mujer que lleva dentro» y la pirata cae rendida a sus pies.
En todo caso, es aconsejable situar estas cosas en su contexto adecuado y saber contemplarlas con la debida distancia. Todo arte, toda literatura, es hija de su época y su sociedad y refleja, de un modo u otro, las convenciones, los prejuicios y las ideas de esta. Shakespeare comparte sin cuestionárselo y con entusiasmo el antisemitismo de su época y buena parte de la obra poética de Quevedo está teñida de una misoginia extrema y de un clasismo feroz, por citar solo dos ejemplos. La obra de Howard no es diferente y comparte los prejuicios de su tiempo, aunque mucho menos de lo podría pensarse a primera vista.
En todo caso, rasgarnos las vestiduras porque la ficción popular de los años treinta del siglo xx esté empapada de machismo y racismo es tan absurdo como quejarnos de que la ensayística científica del Siglo de Oro español no mencione por parte alguna la mecánica cuántica.
Conan, el personaje
Uno de los aspectos más sorprendentes de las distintas historias de Conan es que, con cierta frecuencia, el cimerio no es el personaje principal del relato. En algunas ocasiones el protagonismo es coral, como en «Nacerá una bruja». En otras, Conan no pasa de ser un personaje secundario en la historia de otros, si bien su papel acaba siendo decisivo para el desenlace, como en «Hatajo de rufianes», «El valle de las mujeres perdidas», «Más allá del Río Negro» o «El extranjero negro». Existen dos borradores de «Lobos allende la frontera», un relato que nunca llegó a desarrollar del todo y donde Conan ni siquiera aparece, solo es mencionado un par de veces.
En otros cuentos el cimerio es el protagonista y la peripecia gira a su alrededor, pero resulta refrescante (y aporta una sensación de verosimilitud muy de agradecer y nada desdeñable) verlo convertido a menudo en secundario de su propia saga. Conan nunca es tan Conan como cuando es visto a través de los ojos de los demás.
Las líneas maestras de su personalidad se dibujan con rapidez y no cambian demasiado a lo largo del tiempo. Con el correr de los años se va volviendo más sofisticado a medida que aprende a moverse por los intrincados vericuetos de la civilización, pero no pierde nunca el salvajismo innato que lo caracteriza, su vitalismo desbordante, su naturaleza franca y directa y su increíble adaptabilidad para moverse por cualquier entorno o terreno. Con el tiempo, Conan se encontrará tan a gusto en la corte real de Aquilonia como entre los corsarios de la Costa Negra o con los mercenarios de las Compañías Libres, como si el mundo entero fuera su concha y fuese ciudadano de todas las naciones… excepto quizá de la suya propia.
Pocas veces Conan rememora su Cimeria natal y, cuando lo hace, no es con nostalgia. La describe como una tierra sombría, brumosa, preñada de melancolía. Aunque autores posteriores a Howard, como De Camp y Carter, han hecho volver a Conan a Cimeria en más de una ocasión, nunca me pareció demasiado probable que, una vez probado el clima y la civilización de las tierras del sur, el bárbaro sintiera el menor deseo de volver al norte, a menos que las circunstancias lo obligaran de algún modo. Además, siempre que habla de Cimeria es para él un recuerdo remoto, distante, como un lugar que no ha visitado en mucho tiempo. Es cierto que Howard, en su carta a P. Schuyler Miller y John D. Clark menciona la posibilidad de que el bárbaro volviera de vez en cuando a su tierra natal. Pero no parece del todo convencido, mientras que en otros aspectos de la vida de su personaje se muestra mucho más seguro.
Hay que señalar el detalle de que Conan es el único cimerio que aparece en los relatos, como si ningún otro se hubiera atrevido a bajar de las montañas e internarse en las tierras civilizadas. A lo largo de su vida, Conan se encontrará con otros bárbaros del norte, especialmente vanires y aesires, pero jamás con otro cimerio. Ya sea pura casualidad o algo deliberado, este detalle es un golpe maestro: mostrar a otros cimerios habría rebajado la naturaleza de criatura única que tiene el bárbaro y le habría restado atractivo al personaje.
Pese a la imagen general que se suele tener de él (y que el cine y, en cierta medida, los comics han contribuido a perpetuar), no siempre resuelve los conflictos a punta de espada. Al respecto es especialmente clarificador el relato «Sombras a la luz de la luna». En él, Conan se pasa buena parte de la historia intentando evitar el enfrentamiento con la criatura que acecha en la jungla y solo luchará contra ella cuando sea inevitable. No contento con eso, cuando comprueba que las sorprendentes estatuas que ha visto son una amenaza, no corre a enfrentarse a ellas espada en ristre, sino que prefiere, con muy buen juicio, abandonar la isla y salir con vida del asunto. Puede ser una criatura primaria, violenta y temeraria, pero desde luego no es tonto.
Merece la pena señalar también que, si Conan es un héroe, generalmente lo es a su pesar. Es algo que me gustaría destacar de forma especial, sobre todo porque una porción importante del material post howardiano del cimerio pasa ese hecho por alto; incluidos muchos de los relatos de Sprague de Camp, que presentan a Conan como alguien obsesionado con el sueño de ser rey, que orienta todos sus pasos a ese propósito casi desde el momento en que pone un pie en el mundo civilizado y que acaba a la postre como salvador de Occidente tocado por el dedo del destino.
El bárbaro, en realidad, nunca tiene la menor intención de salvar el mundo; se limita a ganarse la vida como mejor puede y es el azar el que lo pone en el camino de diversas amenazas. Se enfrenta a ellas por pura supervivencia, no por motivos más elevados o nobles, detalle que añade una nueva capa de verosimilitud a su carácter. Conan no es un paladín: no es, desde luego, un Aragorn o un Galahad. En realidad, sus aspiraciones son sencillas y no van más allá, en su juventud, de conseguir buena comida y buena compañía de lecho y, en su madurez, de encontrar un lugar estable en el que poder, por fin, darse un merecido reposo tras una vida agitada. El azar hará que ese lugar de descanso sea el trono de la nación más poderosa de Occidente… trono que al final no será tan acogedor como se podría pensar, como bien se puede apreciar en «El fénix en la espada» o La hora del dragón.
No importa cuántas batallas gane, a cuántos brujos derrote o cuántos monstruos mate. En sus combates a regañadientes para salvar el mundo, el beneficio personal que obtiene el cimerio es escaso, cuando lo hay, y no tarda en dilapidarlo en la siguiente taberna o lupanar en su camino. Como se comentaba unas páginas atrás, buena parte de la peripecia vital del cimerio entronca más con el modelo de la narrativa picaresca española que con la tradición del héroe arquetípico. Cierto que a la postre consigue el trono de Aquilonia, pero no está nada claro que esa posición vaya a ser definitiva y, desde luego, dista de ser cómoda, a juzgar por lo turbulento que resulta lo poco que se ha podido ver de su reinado.
Como ya he dicho, Conan no es El Héroe de las Mil Caras (aunque comparte con él algunos rasos) ni, mucho menos, El Emperador de Todo. La creación de Howard bebe de muchas fuentes, tanto populares como cultas, y la amalgama final que compone tiene elementos demasiado dispares para poder ser asimilada a un arquetipo u otro.
Si hablaba al principio de los motivos del éxito y la perdurabilidad de Conan, quizá ahí esté otra de las claves: aunque el personaje en sí parezca sencillo y primordial, bajo él hay un entramado complejo, dispar y ambiguo que lo convierte en una creación bastante más sofisticada de lo que se aprecia a primera vista.
Compañeros de peripecias
Conan no está solo en sus aventuras, por supuesto. Y a menudo los que lo acompañan son tan interesantes como él, y a veces más.
Tenemos al Demetrio de «El dios del cuenco», por ejemplo, un personaje culto, inteligente y de cabeza fría, ligeramente cínico (a momentos casi un detective de maneras holmesianas), que se hace cómplice del lector enseguida y que a punto está de ser el verdadero protagonista de una de las más curiosas historias de Howard. Pues, si bien termina con el inevitable enfrentamiento con un monstruo sobrenatural, buena parte del relato es una historia policiaca de corte clásico, incluido un investigador avispado que no se deja engañar por las apariencias y un policía bruto y no muy listo que prefiere golpear a diestro y siniestro hasta que alguien confiese.
Recordemos también el Nabonidus de «Hatajo de rufianes». El Sacerdote Rojo es el villano de la historia, pero su actitud jovial y socarrona acaba volviéndolo simpático a pesar de todo. De hecho, los verdaderos protagonistas de este relato son Nabonidus y Murilo, el joven aristócrata corrupto que se enfrenta al sacerdote: ambos son productos elaborados de una civilización sofisticada y ambos calan con facilidad en el lector. Conan, en medio de ambos, es poco más que una fuerza de la naturaleza sin pulir y un personaje eminentemente secundario… si bien necesario para que la historia funcione y llegue a su conclusión lógica.
Personajes que aparecen fugazmente como Amalric, Taurus de Nemedia, Constantius u Olgerd Vladislav son descritos con dos pinceladas vigorosas y encuentran acomodo fácilmente en nuestra memoria. A menudo tienen un punto irónico y una cierta sofisticación que los hace contrastar con el carácter directo y no muy dado a las sutilezas de Conan.
Cuando se habla de personajes femeninos siempre se recuerda a Bêlit, por supuesto. Al fin y al cabo, la pirata fue el primer gran amor de Conan para algunos, si bien otros ven la relación más como un amor de conveniencia por parte del cimerio y hay quien la entiende o como poco más que una relación de camaradería salpicada de sexo. Como sea, compartieron juntos tres años de sangrientas aventuras hasta la amarga separación. Lo cierto es que Bêlit es uno de los personajes femeninos más antipáticos creados por Howard. No es alguien con quien sea fácil empatizar, no solo a causa de su carácter sanguinario sino por su carencia de escrúpulos y su avaricia.
En cambio, la Olivia de «Sombras a la luz de la luna», pese a que parece destinada al papel de sumisa damisela en apuros incapaz de valerse por sí misma, acaba siendo un personaje mucho más interesante: con todo lo que ha tenido que soportar a manos de su amo hirkanio, es capaz de sobreponerse a ello y seguir adelante. Y cuando se queda sola y capturan a Conan, tiene redaños suficientes para arrastrarse entre las sombras y liberar al cimerio pese al riesgo evidente de ser capturada por una horda de piratas ebrios (y suponemos que con ganas de juerga en todos los sentidos).
Taramis, de «Nacerá una bruja», acaba siendo una criatura decepcionante: su actitud regia no tarda en desvanecerse y pasará el resto de la historia llorando y esperando que la rescaten, desmayándose y gimoteando cada poco. En ese aspecto resulta mucho más interesante su gemela Salomé: quizá es la villana del relato, pero al menos tiene la audacia de hacer las cosas por sí misma y tomar las riendas de su propio destino.
Por supuesto, es necesario mencionar a la mercenaria Valeria de «Clavos rojos», que puede valerse por sí misma perfectamente en un mundo de hombres. Pese a los evidentes impulsos lujuriosos que mueven a Conan a buscar su compañia, la trata en todo momento como a una igual, jamás se muestra condescendiente con ella y la relación entre ambos es, sobre todo, de intensa camaradería. Mark Finn afirma que Valeria está inspirada en Novalyne Price, novia de Howard por esa época, y no es una hipótesis descabellada en ningún sentido.
Recordemos por último a la joven Zenobia de La hora del dragón, que arriesgará su vida para salvar al rey de Aquilonia. Aunque el personaje apenas es esbozado, se nos muestra como una persona que, pese a todos sus temores, no vacila en seguir los dictados de su corazón y enfrentar la muerte, si es necesario, para ayudar a aquel de quien se ha enamorado. Cierto que es un enamoramiento adolescente (¿no lo son todos?), pero los pocos detalles que vemos de Znobia a través de los ojos de Conan (como cuando el cimerio gruñe su satisfacción ante el puñal que le ha dado ella; no una enjoyada daga ornamental, sino un buen cuchillo, recio, largo y afilado) nos dejan entrever un personaje con abundantes posibilidades.
El que probablemente sea el personaje femenino más conocido de Howard, Sonya la Roja de Rogatino, no pertenece al mundo hibóreo y jamás se ha encontrado con Conan… al menos en los relatos de su creador.
Fue Roy Thomas quien provocó la extraña situación del personaje. Mientras estaba narrando la participación del cimerio en una de las guerras turanias, decidió adaptar el relato «La sombra del buitre», una historia de Howard ambientada en el sitio de Viena por los turcos, y trasladarlo a la Era Hibórea. De este modo Sonja (ahora con «j» y natural de Hirkania) entró en la vida de Conan y acabó convirtiéndose en un personaje recurrente en los cómics del bárbaro. Tendría serie propia de corta duración (y una película de infausto recuerdo).
Evidentemente, la Sonya original de Howard no viste el biquini de acero que luego ha hecho tan famosa a su homónima en los cómics ni ha realizado ese ridículo juramento de no aparearse con nadie que no la haya vencido en combate, que es lo mismo que acabar pidiéndole a cualquier macho rebosante de testosterona en varias leguas a la redonda que se le lance encima espada en ristre. Se trata de una mercenaria de origen polaco-ucraniano y temperamento explosivo, hermana, en la ficción, de la histórica Roxelana, favorita de Suleimán y posteriormente su esposa.
A estas alturas es un entuerto difícil de desfacer. La mayoría de los fans conocen a Sonja por el cómic y para esos lectores es un personaje del mundo de Conan. Sea pues, aunque aquí queda aclarado el asunto para quien le interese.
Narrador
Decía Howard que sentía que no estaba narrando las historias de Conan, sino que era como si el propio bárbaro se las fuera contando y él se limitase a transcribir sus palabras. De ahí que no fuera escribiendo sus peripecias en orden cronológico, pues cuando uno recuerda su vida lo hace sin orden ni concierto, saltando en los distintos momentos.