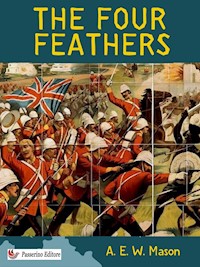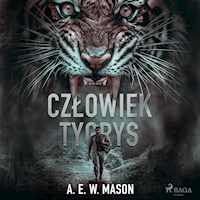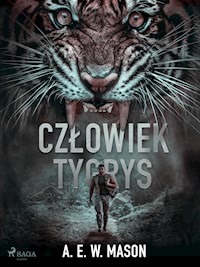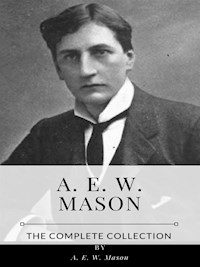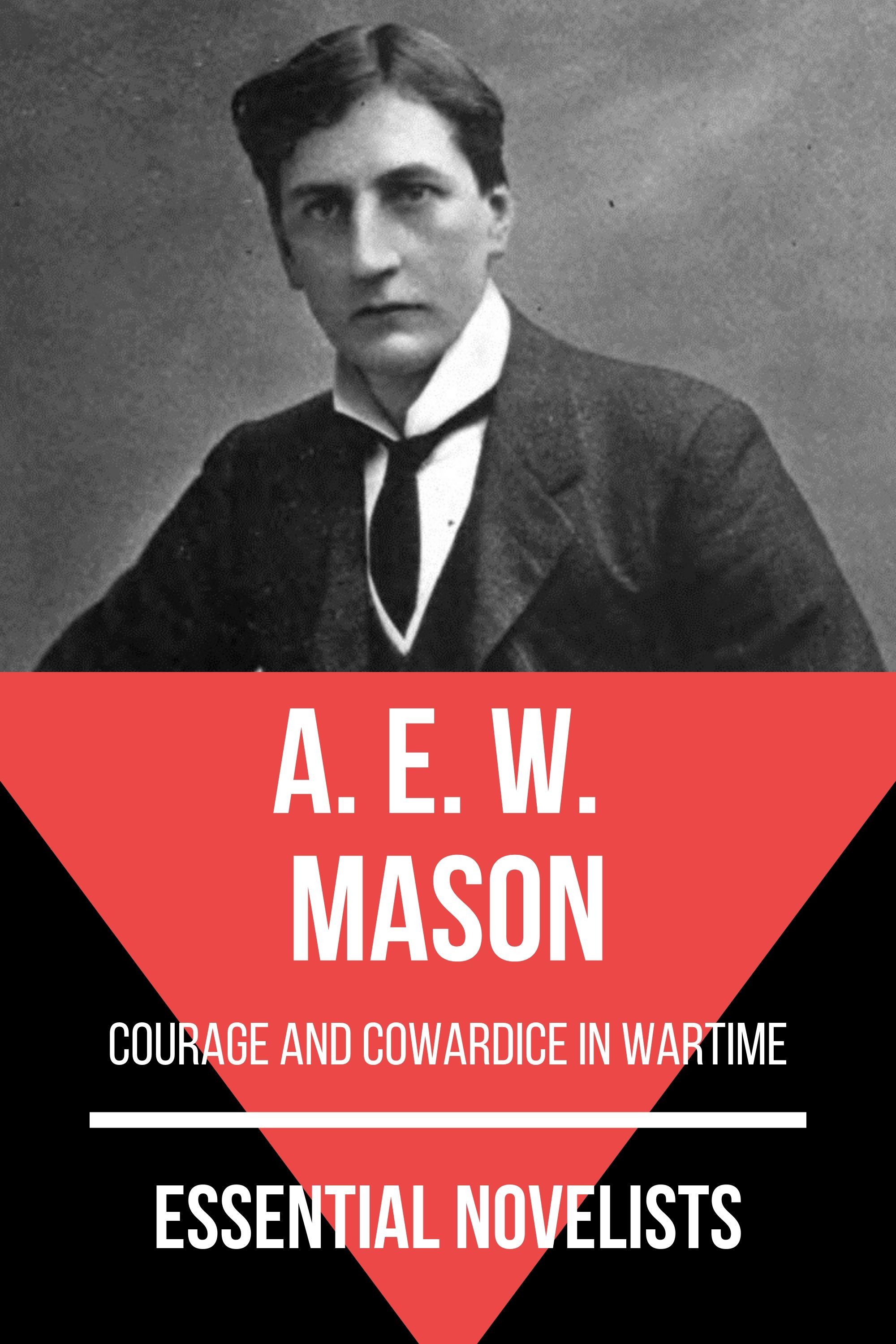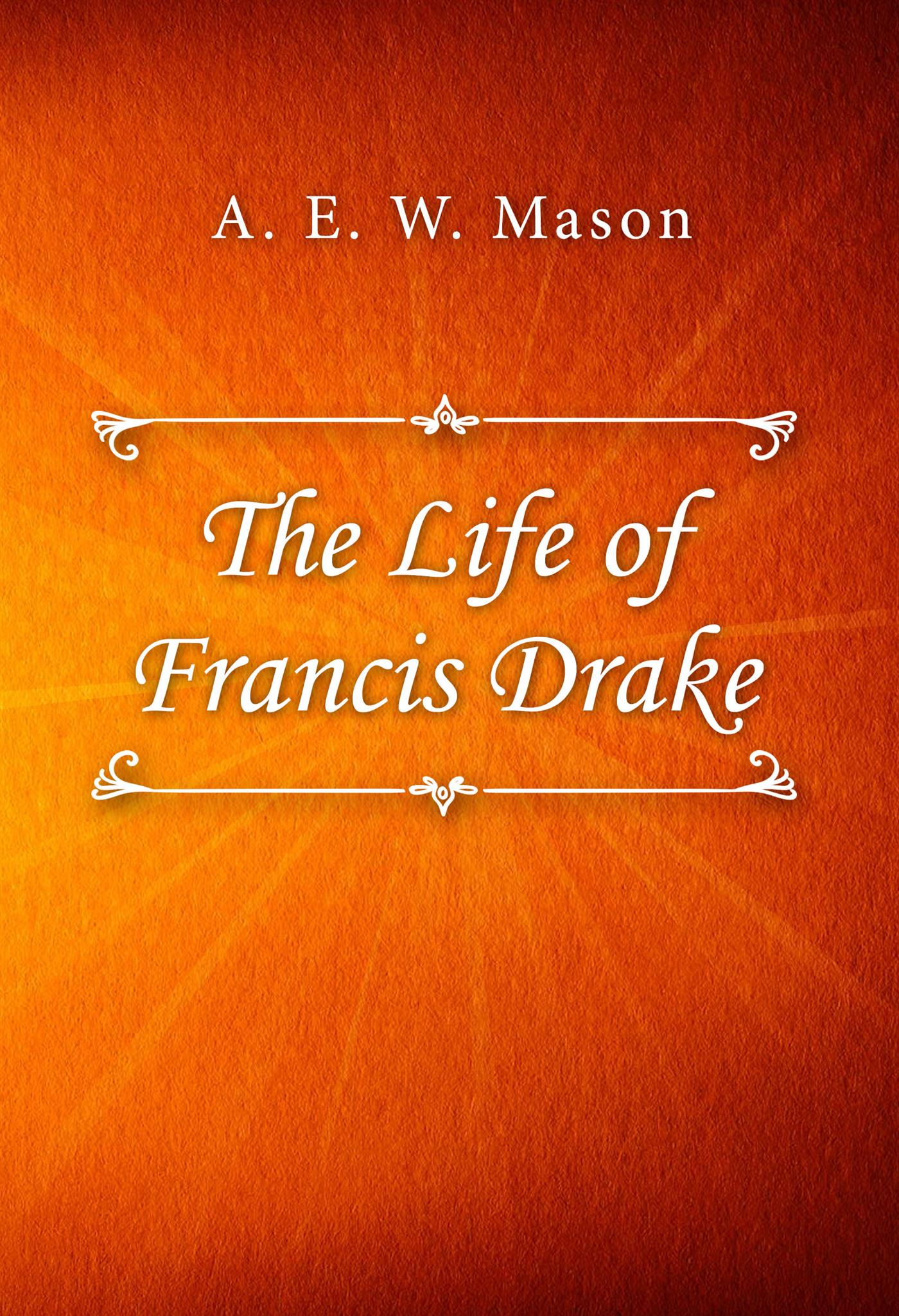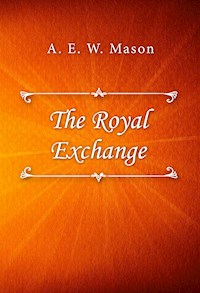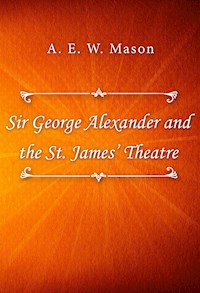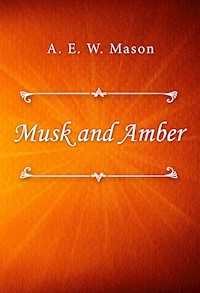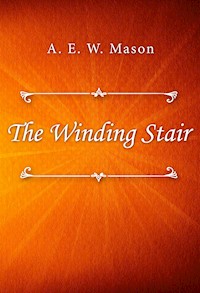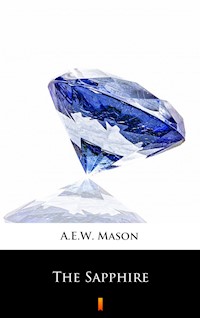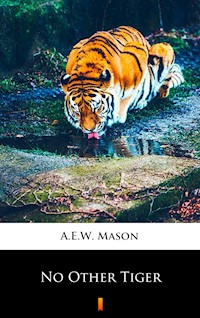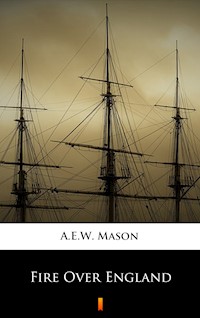7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecos Travel Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Las cuatro plumas mete el dedo en la herida de una de las mayores derrotas del Imperio británico, cuando en 1885 un desierto implacable y una población orgullosa y fiera le dio una lección en Sudán. Las tropas coloniales fueron arrasadas y su máximo oficial, Gordon, decapitado para humillación de Londres. Cuando los hechos de la novela suceden, ese incidente todavía está muy fresco, y los ingleses saben que tendrán que abandonar Sudán. Es este libro un clásico de la novela de aventuras que tiene en los escenarios exóticos y la valentía de sus protagonistas los elementos imprescindibles que se requieren del género. Las cuatro plumas ha sido llevada al cine hasta en seis ocasiones entre 1911 y 2002, y también a series televisivas. Ello habla de un argumento y un desarrollo de los hechos que no se ha marchitado desde que A.E.W. Mason la publicara por primera vez nada más iniciado el siglo XX. Paisajes africanos, aventuras y debilidades humanas en estado puro, una lectura a la que siempre se regresa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
LAS CUATRO PLUMAS
A.E.W. Mason
SUMARIO
Una piedra en el zapato imperial
El Imperio británico llegó a ser el mayor que jamás haya existido. Desde el Caribe hasta las islas del Pacífico, 350 millones de súbditos extranjeros estuvieron bajo la corona británica. En Asia, países de dimensiones formidables como India. En Oceanía, la inmensa Australia que es considerada por ella misma un continente. En África se podía ir desde Alejandría hasta Ciudad del Cabo sin dejar de pisar en ningún momento territorio de Su Majestad. El siglo XIX, con el longevo, peculiar y –en algunos aspectos– romántico y novelesco periodo victoriano, dicha dominación alcanzó su punto máximo.
Aun con su formidable potencia militar y tecnológica, el Imperio británico tuvo piedras en su zapato. En la mayoría de sus colonias vivió revueltas y alzamientos que aplastó sin miramientos. En las guerras anglo-zulús desarrolló políticas de tierra quemada e “inventó” los campos de concentración que luego se perpetuarían en todo el mundo incluso hasta nuestros días.
Gran Bretaña, sin embargo, se tropezó con pueblos indomables que le hicieron morder el polvo. Dos pasajes históricos fueron especialmente amargos para el orgullo albión. En el indomable Afganistán, país que jamás se ha doblegado a potencia colonial alguna, vivió el Imperio una derrota que todavía se rememora en las comidas familiares británicas. Otro lugar donde un desierto implacable y una población orgullosa y fiera le dio una lección fue Sudán.
La defensa inútil y desesperada de Jartum, la capital sudanesa, por parte del general Charles Gordon “se le ha hecho bola” a los británicos, y todavía no la han tragado. Los inclementes derviches del Mahdi que les vencieron aún se rememoran como sinónimo de terror.
Las cuatro plumas mete el dedo en la herida de aquella derrota de 1885, en que las tropas del Imperio fueron arrasadas y su máximo oficial, Gordon, decapitado para humillación de Londres. Cuando los hechos de la novela suceden, ese suceso todavía está muy fresco, y los ingleses saben que tendrán que abandonar Sudán.
Es este libro un clásico de la novela de aventuras que tiene en los escenarios exóticos y la valentía de sus protagonistas los elementos imprescindibles que se requieren del género. Los personajes tienen tanto orgullo y tantos prejuicios –en la misma onda que los protagonistas de las obras de Jane Austen– como para arruinar sus vidas y las de los demás. Pero aparecen, además, unas técnicas literarias muy interesantes que la elevan por encima de la nota media. Nos encontramos con que el personaje principal, cuya presencia es absoluta y obsesiva a lo largo de todo el relato, interviene muy poco en el desarrollo del libro. Son los personajes “secundarios” quienes llevan el peso de la trama. Y aunque los abrasadores paisajes del Sudán nos resecan la boca a casi cada página, los vivimos básicamente desde la verde Irlanda, donde una pléyade de individuos que tienen una extraña manera de entender el honor, la amistad y las lealtades cambian su severa posición sobre las relaciones humanas con la facilidad de una veleta en un temporal.
Harry Feversham, nuestro héroe incomprendido, y las ardientes arenas del Sudán aparecen justo en unos cuantos capítulos para cerrar el argumento como se merece.
Las cuatro plumas ha sido llevada al cine hasta en seis ocasiones entre 1911 y 2002, y también a series televisivas. Ello habla de un argumento y un desarrollo de los hechos que no se ha marchitado desde que A.E. Mason la publicara por primera vez nada más iniciado el siglo XX. Paisajes africanos, aventuras y debilidades humanas en estado puro, una lectura a la que siempre se regresa.
LOS EDITORES
Capítulo I
Noche crimeana
El teniente Sutch fue el primer invitado del general Feversham en llegar a Broad Place. Eran alrededor de las cinco de una soleada tarde de mediados de junio, momento en que la antigua casa de ladrillo rojo, edificada en una ladera meridional de las colinas de Surrey, resplandecía en las oscuras profundidades de un pinar con la calidez de una exótica joya. El teniente Sutch cruzó cojeando el recibidor, de cuyas paredes colgaban los retratos de los Feversham uno encima de otro hasta llegar al techo, y salió a la enlosada terraza de la parte posterior, lugar donde encontró a su anfitrión, erguido como un muchacho en su asiento, vuelto al sur, a Sussex Downs.
—¿Cómo anda la pierna? —inquirió el general Feversham al tiempo que se levantaba con gesto enérgico. Era un hombre pequeño, nervudo y, a pesar de sus canas, muy despabilado. No obstante, toda su actividad era física. El anguloso rostro, la elevada y estrecha frente, así como los inexpresivos ojos de acerado azul, sugerían esterilidad mental.
—Me dio quehacer durante el invierno —respondió Sutch—, aunque era de esperar.
El general Feversham asintió, y durante unos instantes ambos guardaron silencio. Desde la terraza, el terreno trazaba una pronunciada pendiente hasta una extensa llanura de tierra parda, verdes prados y oscuro macizos de árboles. En ella se alzaban algunas voces, distantes pero claras. A lo lejos, en dirección a Horsham, la columna de humo de una locomotora serpenteaba veloz entre los árboles, mientras que en el horizonte se perfilaban los Downs, sembrados de manchones de arcilla.
—Supuse que le encontraría aquí.
—Este era el lugar favorito de mi esposa —explicó Feversham, en un tono con el que no delató la menor emoción—. Pasaba aquí las horas muertas. Tenía predilección por los espacios amplios y vacíos.
—Sí —dijo Sutch—, su esposa tenía imaginación. Tanta, que lograba poblarlos con sus pensamientos.
El general Feversham miró a su acompañante como si apenas le hubiera comprendido. Sin embargo, no hizo preguntas: tenía por costumbre desterrar de su mente todo aquello que no alcanzaba a comprender, como si lo considerara indigno de someterlo a razonamiento. Pasó enseguida a tratar otro tema.
—Esta noche habrá menos comensales.
—Sí. Collins, Barberton y Vaughan nos abandonaron este invierno. Constamos en la lista de oficiales del ejército, cierto, pero arrinconados a media paga con carácter permanente. Solo falta que nuestros nombres aparezcan publicados en la sección de necrológicas de la Gaceta, lo cual supondrá nuestro retiro definitivo del servicio. —Sutch estiró y descansó la pierna coja, aplastada y retorcida de resultas de la caída de una escala de sitio catorce años antes, fecha cuyo aniversario se cumplía precisamente aquel día.
—Me alegro de que haya llegado usted antes que los demás —continuó Feversham—. Querría conocer su opinión. Este día supone para mí algo más que el aniversario de nuestro asalto a Redan. En el preciso instante en que nos hallábamos a las armas en la oscuridad...
—A poniente de las canteras, lo recuerdo —interrumpió Sutch, exhalando un suspiro—. ¿Cómo podría olvidarlo?
—En aquel preciso momento, Harry nació en esta casa. Por tanto, pensé que, si no tenía usted inconveniente, el muchacho podía unirse a nosotros esta noche. Sucede que se encuentra en casa. Ingresará, claro está, en el ejército, y tal vez durante la cena aprenda algo que pueda serle de utilidad más adelante... Nunca se sabe.
—¡Cómo no! —exclamó Sutch. El júbilo y presteza de su respuesta se debían a que tan solo visitaba la casa del general Feversham una vez al año, para celebrar el aniversario del asalto a Redan, motivo por el cual no conocía a Harry Feversham.
Durante muchos años, a Sutch le había intrigado qué cualidades del general Feversham habrían atraído a Muriel Graham, la que fuera esposa del hombre que tenía delante. La señora Feversham fue una mujer tan asombrosa por lo refinado de su intelecto como por la belleza de su persona, y Sutch jamás pudo encontrar una explicación. Tenía que conformarse con saber que Muriel se había casado con aquel hombre mayor que ella (y de carácter tan antagónico) por alguna misteriosa razón, o por un designio oculto. El valor y la indomable confianza en sí mismo eran las principales cualidades... Mejor dicho, las únicas que reconocía en el general Feversham. El teniente Sutch retrocedió veinte años mentalmente mientras permanecía sentado junto a él, a una época aún anterior al momento en que tomó parte, como oficial de la Brigada Naval, en el frustrado asalto a Redan. Recordó una época en Londres, recién llegado del apostadero de China.
Lo cierto es que tenía curiosidad por conocer a Harry Feversham. No quiso admitir que se tratara de algo más que la natural curiosidad de alguien que, convertido en inválido a una edad relativamente temprana, se había aficionado al estudio de la naturaleza humana. Le interesaba saber si el muchacho había salido a la madre o al padre. Eso era todo.
De modo que aquella noche, llegada la hora de cenar, Harry Feversham ocupó un asiento a la mesa y prestó atención a los relatos que hicieron los veteranos bajo la atenta mirada del teniente Sutch. Todas aquellas historias giraron en torno al aciago invierno en Crimea, de tal forma que antes de que concluyera una anécdota, se empezaba el relato de otra de las aventuras en las que todos habían sido testigos o protagonistas. Eran relatos de muerte, de hazañas arriesgadas, de padecimientos, el hambre y el frío de la nieve. Utilizaron palabras entrecortadas, como si quienes hablaran considerasen lejanas, muy lejanas, aquellas aventuras; apenas se hizo un comentario más allá del “curioso”, o una exclamación más expresiva que una risa.
No obstante, Harry Feversham permaneció sentado, escuchándoles como si aquellos incidentes, narrados con tanta despreocupación, estuviesen sucediendo de verdad en aquel momento, entre las cuatro paredes de la estancia. Sus ojos oscuros, herencia de su madre, pasaban a cada relato de narrador en narrador, y aguardaban abiertos e inmóviles hasta pronunciada la última palabra. Escuchaba completamente fascinado, esclava su atención. Con tal viveza desfilaban vibrantes los cambios de expresión de su rostro, que le pareció a Sutch que el muchacho debía de estar oyendo, en su ensoñación, hasta el zumbido de las balas, el terrible embate de las cargas, el temblor del suelo cuando todo el escuadrón cabalgaba a galope tendido hacia donde los cañones escupían fuego por entre los penachos de humo. Un comandante de artillería mencionó la incertidumbre de las horas vacías entre el pase de revista anterior a la batalla y la primera orden de avanzar, y los hombros de Harry acusaron la intolerable tensión de los interminables minutos.
No obstante, hizo algo más que eso. Lanzó hacia atrás una única mirada furtiva, vacilante, lo que provocó en el teniente Sutch algo más que un leve sobresalto, una punzada de dolor: después de todo, aquel muchacho era hijo de Muriel Graham. Aquella mirada era harto conocida para Sutch, pues la había sorprendido con demasiada frecuencia en el rostro de los reclutas que entraban por primera vez en batalla como para no reconocerla. Aquel recuerdo evocó una escena en particular, un grupo de soldados que vio avanzar en Inkermann, y un soldado alto y fuerte que se adelantó en su anhelo de atacar, para detenerse de pronto al caer en la cuenta de que se encontraba solo y de que había de afrontar la carga de un jinete cosaco. Sutch recordaba con claridad la angustiosa mirada vacilante que el soldado había echado hacia atrás, en dirección a sus compañeros, mirada acompañada de una sonrisa extraña y disgustada. También recordaba con igual intensidad las consecuencias, puesto que si bien el soldado llevaba el mosquete cargado y la bayoneta calada, encajó la lanza del cosaco en la garganta, sin hacer el menor esfuerzo para defenderse.
Sutch paseó rápidamente la mirada por la mesa, temeroso de que el general Feversham o alguno de sus invitados hubiese visto aquella mirada, aquella trágica sonrisa en el rostro de Harry. Sin embargo, nadie parecía prestar atención al muchacho, sino que aguardaban el momento de aprovechar la primera oportunidad que se les presentara de narrar una anécdota propia. Sutch exhaló un suspiro de alivio y se volvió hacia Harry.
El muchacho, sin embargo, permanecía sentado, con los codos en el mantel y la barbilla apoyada en ambas manos, ciego al resplandor del cuarto y al destello de la plata, reconstruyendo gracias a la rápida sucesión de anécdotas un mundo poblado por los gritos y las heridas de enajenados caballos sin jinete, de hombres que agonizaban en la neblina del humo de los cañones. La descripción más breve y menos gráfica de los días y las noches en las trincheras le hacía tiritar. Hasta el rostro se le contraía, como si la gélida escarcha de aquel invierno le estuviese royendo los huesos. El teniente Sutch le tocó levemente en el codo.
—Me hace usted revivir esos días —dijo—. Aunque el calor empaña las ventanas, siento el helado soplo de Crimea.
Harry despertó del ensimismamiento.
—Son esos relatos los que lo reavivan —replicó.
—No. Es más bien usted, y el modo que tiene de reaccionar al escucharlos.
Antes de que Harry pudiera contestar, sonó la aguda voz del general, sentado a la cabecera de la mesa.
—¡El reloj, Harry, el reloj!
Inmediatamente, todas las miradas convergieron en el muchacho. Las manecillas del reloj formaban el ángulo más agudo posible.
Era cerca de medianoche y el muchacho, desde las ocho, sin hablar y sin hacer pregunta alguna, había permanecido sentado a la mesa, escuchando. A pesar de ello, se levantó con evidente mala gana.
—¿Es preciso que me retire, padre? —preguntó.
Intervinieron a coro los invitados del general. La contestación beneficiaba al muchacho, pues aquel era el primer gusto a pólvora, y podía serle útil más adelante.
—Además, hoy es el cumpleaños del chico —adujo el comandante de artillería—. Quiere quedarse, eso está claro. Un muchacho de catorce años no estaría sentado tantas horas sin darle puntapiés a la pata de la mesa de no hallar interesante la conversación. ¡Permítale quedarse, Feversham!
El general relajó por una vez la férrea disciplina bajo la que vivía Harry.
—Está bien —dijo—. Le concedo licencia durante una hora, antes de retirarse a su dormitorio.
Harry se volvió hacia su padre, y por un instante fijó la mirada en su rostro. A Sutch le pareció que formulaba una pregunta, y, con razón o sin ella, este la interpretó así: “¿Está ciego?”.
El general Feversham conversaba ya con sus vecinos de mesa. Harry tomó asiento, apoyó de nuevo la barbilla en la palma de las manos, y prestó tal atención que parecía que en ello le fuera la vida. No es que estuviera entretenido, sino más bien subyugado, clavado a la silla por una suerte de sortilegio. Su semblante adquirió una palidez anormal, y abrió los ojos desmesuradamente mientras la llama de las velas brillaba cada vez más rojiza y borrosa, a través de la azulada niebla del humo del tabaco; descendía el nivel del vino, de forma paulatina, en las ampollas.
Así transcurrió la mitad de aquella hora que su padre le había concedido a modo de licencia. Entonces, con un sobresalto al oír mencionar su nombre, prorrumpió el general Feversham con el aire accidentado que le era habitual:
—Lord Wilmington. He ahí a uno de los mejores apellidos de Inglaterra. ¿Han visitado ustedes alguna vez su casa en Warwickshire? Hasta el último palmo de tierra de la finca empujaría a Wilmington a comportarse como un hombre, aunque solo fuera en memoria de sus antepasados... Parecía increíble lo que se decía de él. Fue un simple rumor de campamento; después el rumor creció. Sí, se susurró en Alma, se dijo en voz alta en Inkermann y se explicó a voces en Balaklava. Ante Sebastopol, se reveló la horrible verdad. Wilmington servía de mensajero a su general. Creo de veras que este le había escogido para ello con el único propósito de que pudiera rehabilitarse. Había un trozo de tierra, de trescientas yardas de anchura, barrido por las balas. Era preciso cruzarlo con un mensaje. De haber caído derribado Wilmington del caballo, los susurros hubieran quedado acallados para siempre. Si hubiese logrado cruzar con vida, se habría distinguido además. Pero no se atrevió; es más, se negó. ¡Imagínenlo, si pueden! Se echó a temblar y se negó. ¡Había que ver al general! La cara se le puso del color de este borgoña. “Sin duda habrá contraído usted un compromiso anterior”, le dijo con el tono más cortés del mundo. Nada más que eso, ni una palabra de reproche. ¡Un compromiso previo en el campo de batalla! Trabajo me costó contener la risa. Fue trágico para Wilmington, sin embargo. Quedó deshonrado, naturalmente, y regresó a Londres con el rabo entre las piernas. Se le cerraron todas las puertas. Le abandonaron sus amigos como bala de plomo que se deja escurrir entre los dedos para hundirse en las profundidades del mar. Incluso las mujeres de Piccadilly le escupían si les dirigía la palabra. Se saltó la tapa de los sesos en un cuarto interior cerca de Haymarket. Curioso, ¿verdad? No tuvo valor para enfrentarse a las balas cuando le iba en ello la honra, y, sin embargo, fue capaz de volarse los sesos después.
El teniente Sutch se arriesgó a mirar el reloj cuando terminaba el relato. Faltaban quince minutos para la una, de modo que Harry aún disponía de un cuarto de hora de permiso, cuarto de hora que aprovechó un cirujano general retirado, de larga barba, sentado casi enfrente del muchacho.
—Puedo contarles un incidente más curioso aún —aseguró—. Ni siquiera había recibido el bautismo de fuego el protagonista de mi relato, que era un colega de profesión. La vida y la muerte formaban parte de su carrera. Tampoco puede decirse que corriera gran peligro. La cosa sucedió durante una campaña, allá en las colinas de la India. Estábamos acampados en un valle. Todas las noches, unos hombres de la tribu pastún (afganos residentes en la India), que permanecían emboscados en las laderas, efectuaban unos cuantos disparos contra el campamento. Cierta noche, un proyectil rasgó la lona de la tienda de campaña que servía de hospital: he ahí todo. El cirujano huyó a cobijarse en su tienda particular. Media hora más tarde le encontró sin vida su ordenanza, en mitad de un charco de sangre.
—¿Lo alcanzó una bala? —preguntó el comandante.
—¡En absoluto! Se había seccionado la arteria femoral con un bisturí. El pánico que le produjo el silbido de la bala lo empujó al suicidio.
Hasta aquellos hombres duros, acostumbrados a todos los horrores, quedaron impresionados por el incidente relatado con tanta sencillez. Otros expresaron sus dudas respecto a la veracidad del relato, y hubo quienes se agitaron, inquietos, en su asiento, con una extraña inquietud solo de pensar que un hombre hubiera podido caer tan bajo. Un oficial apuró de un trago la copa de vino; otro sacudió los hombros como empeñado en desterrar de su recuerdo semejante envilecimiento, con igual gesto que el perro al sacudir el agua de su cuerpo. Entre los presentes, tan solo hubo uno que permaneció completamente inmóvil en el silencio que siguió al relato. Era el muchacho, Harry Feversham.
Tenía las manos crispadas sobre las rodillas, y permanecía levemente inclinado sobre la mesa, vuelto hacia el cirujano, con las mejillas blancas como el papel, ardientes los ojos rebosantes de ferocidad. Parecía un animal feroz, recién caído en una trampa. Encogido el cuerpo, tenía los músculos en tensión. Sutch experimentó el temor de que, en lo salvaje de su desesperación, el muchacho tuviera la intención de saltar por encima de la mesa y descargar un golpe con toda su fuerza. Llegó hasta el punto de extender el brazo, cuando intervino la voz del general y el muchacho relajó bruscamente su actitud.
—Suceden cosas raras e incomprensibles. He aquí dos de ellas. Solo podemos asegurar que son ciertas y rogar a Dios que podamos olvidarlas pronto. Pero no podemos explicarlas, nos resultan incomprensibles.
Respondiendo a un impulso, Sutch llevó la mano al hombro de Harry.
—¿Usted las comprende? —Sutch lamentó de inmediato la pregunta, incluso antes de haberla formulado. No obstante, ya era tarde. Harry volvió la mirada rápidamente al rostro de Sutch, una mirada serena e inescrutable, sin el menor atisbo de culpa. No respondió a la pregunta, cosa que en cierto modo hizo el propio general.
—¿Comprender? ¿Harry? —preguntó con un resoplido de indignación—. ¿Cómo iba a hacerlo? ¡Es un Feversham!
La muda pregunta que la mirada de Harry había hecho anteriormente fue repetida por Sutch de igual manera. “¿Está ciego?”, preguntaron sus ojos al general. Jamás había oído una aseveración tan evidentemente falsa. Una simple mirada al padre y al hijo bastó para demostrarlo. Harry Feversham llevaba el apellido de su padre, pero tenía los ojos oscuros de la madre, y también la misma anchura de frente, el delicado perfil y la imaginación de ella. Quizá fuera preciso ser un extraño para percatarse de la verdad. El padre estaba tan acostumbrado al aspecto de su hijo que este carecía de significado para él.
—Mira el reloj, Harry.
Había vencido la hora de permiso. Harry se puso en pie y respiró profundamente.
—Buenas noches, padre—dijo.
Acto seguido, se dirigió a la puerta.
La servidumbre se había retirado mucho antes; al abrir la puerta el muchacho y encontrarse inmerso en la oscuridad del corredor, le pareció como si la noche abriera la boca para engullirle. Durante un segundo o dos, Harry vaciló en el umbral, sobrecogido, y pareció como si se dispusiese a retroceder hacia la iluminada estancia, temeroso de que le aguardara algún peligro en el oscuro pasillo así era: el peligro de sus propios pensamientos.
Salió del cuarto y cerró la puerta. Dentro, la jarra dio una nueva vuelta a la mesa, sonó el estampido de las botellas de soda. La conversación recuperó el cauce acostumbrado. Todos olvidaron inmediatamente a Harry. Todos menos Sutch. El teniente, aunque se enorgullecía de su estudio imparcial y desinteresado de la naturaleza humana, era el más bondadoso de los hombres. En él ganaba por la mano la amabilidad a la capacidad de observación. Además, existían razones particulares que le impulsaban a interesarse por Harry Feversham. Permaneció un rato sentado, con aspecto de sentir una profunda turbación. Luego, cediendo a un impulso, se dirigió a la puerta, la abrió sin un ruido, tan silenciosamente como salió a continuación y, una vez fuera, cerró la puerta tras de sí.
Vio a Harry Feversham de pie en el centro del corredor, con una vela encendida, alzada por encima de la cabeza, contemplando los retratos de los Feversham que se sucedían hasta perderse en la oscuridad del techo. A pesar del rumor amortiguado de voces que surgía del otro lado de la puerta, el corredor estaba inmerso en un completo silencio. Harry permaneció totalmente inmóvil. Lo único que se movía era la amarillenta llama de la vela que la débil corriente de aire hacía oscilar. La luz trémula iluminó los retratos, algunas veces brillaba sobre una casaca roja, otras rutilaba en un coselete de acero. No había hombre en ninguno de aquellos retratos que no ostentase los colores de un uniforme, y eso que allí colgaban los retratos de muchos hombres. De padre a hijo, los Feversham habían sido soldados desde que naciera la estirpe. Padres e hijos, con cuellos de encaje y botas acampanadas; pelucas y petos de acero; casacas de terciopelo y cabello empolvado; chacós y levitas; alzacuellos y engalanadas casacas, contemplaban desde su altura al último de los Feversham, llamándole a igual servicio. Todos ellos tenían la misma impronta; ninguna diferencia de uniforme podía disimular su parentesco. Eran hombres de rostro anguloso, duros como el acero, de facciones ásperas, labios delgados, barbilla firme, boca recta, frente estrecha y ojos expresivos de un azul acerado. Hombres valerosos y resueltos, sin duda, pero exentos de sutilezas, de nervios, del oneroso talento de la imaginación. Hombres tenaces, faltos quizá de delicadeza, hombres que no se distinguían por su inteligencia... Hombres más bien estúpidos. En pocas palabras, todos ellos eran guerreros de primera, pero ni uno solo era un soldado de primera.
No obstante, era evidente que Harry Feversham no veía ninguno de sus defectos. Para él todos eran portentosos y terribles. Se hallaba ante ellos con la misma actitud que un criminal en presencia de los jueces, leyendo la condena en los fríos e inmutables ojos. El teniente Sutch no tardó en comprender por qué oscilaba la llama de la vela; no había corriente de aire en el comedor, era la mano del muchacho que temblaba. Por fin, como si oyera la voz de sus jueces emitir sentencia y reconocer su justicia, hizo una reverencia a los retratos. Acto seguido, alzó la cabeza y vio al teniente Sutch junto a la puerta.
No se sobresaltó, tampoco dijo palabra. Dejó que su mirada descansara sobre Sutch y aguardó. De los dos, era el oficial quien se sentía más incómodo.
—Harry... —empezó a decir. Y, a pesar de la incomodidad, tuvo el tacto suficiente para emplear el tono y el lenguaje no ya de quien se dirige a un niño, sino de quien trata con un compañero de su misma edad—. Nos hemos conocido hoy. Pero hace mucho tiempo me presentaron a tu madre, y me place creer que tengo derecho a llamarla de ese modo del que tanto se abusa: ¿Tiene usted algo que decirme?
—Nada —respondió Harry.
—En ocasiones, basta con hablar para hacer más llevaderas nuestras cargas.
—Es usted muy amable, pero nada tengo que decir.
El teniente se quedó más bien perplejo. La soledad del muchacho le atraía, y es que solitario había de sentirse sin duda alguna, apartado como se hallaba tan inequívocamente en sentimientos como en facciones de su padre y de los antepasados de su padre. No obstante, ¿qué más podía hacer? De nuevo acudió en su ayuda el tacto. Sacó el tarjetero.
—Encontrará mis señas en esta tarjeta. Quizás en alguna ocasión quiera concederme el placer de su compañía unos cuantos días. En lo que a mí respecta, puedo ofrecerle un par de días de caza.
Un espasmo de dolor cruzó fugaz el inescrutable rostro del muchacho. Sin embargo, se borró tan deprisa como apareció.
—Gracias —repitió—. Es usted muy amable.
—Y si en algún momento desea usted hablar de algún asunto difícil con alguien de mayor edad, sepa que estoy a su disposición.
Habló con voz ceremoniosa por temor a que Harry, con la susceptibilidad de un niño, creyera que se reía de él. El muchacho tomó la tarjeta y dio las gracias de nuevo. Luego subió la escalera en dirección a su cuarto.
Inquieto, Sutch aguardó en el corredor hasta que el resplandor de la vela disminuyó hasta desaparecer por completo. Algo bullía en la mente del joven, seguro. Tan seguro como que debía de haberle dicho algo más, solo que no había sabido cómo hacerlo. Regresó al comedor y, con la sensación de que casi estaba subsanado su descuido, llenó la copa y pidió silencio.
—Caballeros —dijo—, hoy es quince de junio. —Estas palabras fueron recibidas con aplausos y repiqueteos en la mesa—. Es el aniversario de nuestro asalto a Redan. También es el cumpleaños de Harry Feversham. En lo que a nosotros respecta, nuestro trabajo ha terminado. Les pido que beban a la salud de uno de los jóvenes que van a relevarnos. Aún tiene la labor por delante, y las tradiciones de la familia Feversham nos son muy conocidas. ¡Que Harry Feversham tome el relevo! ¡Que aumente la distinción de un nombre ya distinguido!
Todos los presentes se pusieron en pie.
—¡Por Harry Feversham!
Se pronunció el nombre con tanta cordialidad y buena voluntad que tintinearon los vasos sobre la mesa.
—¡Por Harry Feversham! ¡Por Harry Feversham! —repitieron el nombre una y otra vez, mientras el anciano general Feversham permanecía sentado en la silla, encendido de orgullo su semblante.
Un minuto después, allá en un cuarto alto de la casa, un niño escuchó las apagadas palabras de un estribillo:
Porque es un muchacho excelente,
porque es un muchacho excelente,
porque es un muchacho excelente...
...Y siempre lo será.
Pensó que los invitados de aquella noche crimeana brindaban por su padre. Se revolvió en la cama, tembloroso. Vio en su mente a un oficial deshonrado que vagaba de noche por las calles de Londres, que entraba en una tienda de campaña y se inclinaba sobre un hombre muerto que yacía en el charco de su propia sangre con un bisturí en la mano derecha. Reconoció en el rostro de aquel oficial deshonrado, y en el del cirujano muerto, idénticos rasgos, los rasgos pertenecientes al rostro de Harry Feversham.
Capítulo II
El capitán Trench y un telegrama
Trece años más tarde, precisamente en el mes de junio, volvió a brindarse a la salud de Harry Feversham, pero de un modo más tranquilo y con menos concurrencia. Los invitados se hallaban reunidos en una habitación situada en lo alto de la disforme manzana de edificios que se alza, ceñuda como una fortaleza, sobre Westminster. El forastero que cruzara de noche el parque de Saint James en dirección sur por el puente colgante, y viera, de pronto, una hilera de iluminadas ventanas brillar sobre él a tan inasequible altura, se detendría a buen seguro imaginando que allí, en el corazón de Londres, se alzaba una montaña en cuyas entrañas trabajaban los gnomos. Harry había alquilado habitaciones en la décima planta de dicho edificio durante el año de licencia que le había concedido su regimiento en la India. Era en el comedor de esta planta donde tenía lugar la sencilla ceremonia. La oscura habitación estaba amueblada con toda suerte de comodidades y chisporroteaba el fuego en la chimenea, debido a que el frío reinante desobedecía al calendario. Un mirador cuyas cortinas no habían sido corridas dominaba la vista londinense.
Cuatro hombres fumaban sentados a la mesa. Harry Feversham no había cambiado, a excepción del bigote rubio que contrastaba con su oscura cabellera, y las consecuencias naturales del crecimiento. Era ahora un hombre de estatura normal, patilargo, con cuerpo de atleta. Sin embargo, sus facciones no habían sufrido cambios desde la noche en que tan de cerca le escudriñara el teniente Sutch. Aquella noche, dos de sus invitados eran oficiales, compañeros que disfrutaban, al igual que él, de un permiso en Inglaterra, a los que había recogido aquella tarde en su club. Por un lado, el capitán Trench, hombre pequeño que iba quedándose calvo, de cara pequeña, facciones marcadas, con la expresión de alguien rico en recursos, ojos negros, de asombrosa actividad. Por otro, el teniente Willoughby, oficial que no podía ser más distinto de Trench: la frente redondeada, la gruesa y chata nariz, los vacuos y saltones ojos le daban aspecto de acusar una invencible estupidez. Rara vez hablaba, y jamás lo hacía de aquello que se estuviera tratando, puesto que solía sacar a colación un detalle ya olvidado, al que había estado dando vueltas, laboriosamente, en la cabeza. Tenía el vicio de retorcerse sin cesar un bigote cuyas guías se alzaban hacia los ojos con absurda ferocidad. Pertenecía a ese tipo de personas que uno desterraría de la mente nada más conocerlas, pero que ganan en estima consideradas con detenimiento. Willoughby era testarudo además de estúpido, y la testarudez le impedía reconocer el mal que pudiera causar su estupidez. No era persona susceptible de ser persuadida, y debido a que tenía pocas ideas, se aferraba a ellas. Resultaba inútil discutir con él, porque hacía oídos sordos. Tras los inexpresivos ojos no hacía más que dar vueltas a sus pensamientos, y se contentaba con eso. El cuarto a la mesa era Durrance, teniente del regimiento de East Surrey, y amigo de Feversham, a cuya casa había acudido en respuesta a un telegrama.
Corría el mes de junio de 1882. Los civiles volcaban con ansiedad la atención en Egipto, mientras que los militares lo hacían con anhelo y expectación. A pesar de las amenazas, Arabi Pasha estaba aumentando las fortificaciones de Alejandría. Y muy al sur, el otro, el gran peligro, se hinchaba como las nubes de una tormenta. Había transcurrido un año desde que el joven, alto y esbelto Dongolavi, Mohamed Ahmed, cruzó los poblados del Nilo Blanco predicando con fervor fanático el advenimiento de un Salvador. Las fogosas víctimas del recaudador de impuestos turco habían escuchado, habían oído repetir la promesa en el susurro del viento por entre la marchita hierba, habían hallado los nombres santos grabados hasta en los huevos que recogían. En 1882, Mohamed se había proclamado el Salvador anunciado, y había ganado sus primeras batallas contra los turcos.
—Habrá jaleo —dijo Trench, y esta frase sirvió de tema a la conversación de los cuatro hombres.
En una de las escasas pausas, Harry Feversham habló de algo distinto.
—Me alegro mucho de que hayáis podido cenar conmigo esta noche. También telegrafié a Castleton, uno de nuestros oficiales —explicó a Durrance—, pero estaba invitado a comer con un cargo importante del Ministerio de la Guerra, y después marchará a Escocia. Por eso no le fue posible asistir. Tengo noticias que daros.
Los tres hombres se inclinaron hacia él, llenas aún sus mentes del principal tema de conversación. Sin embargo, las noticias que había recibido Harry no guardaban relación con la perspectiva de guerra.
—Esta misma mañana he vuelto a Londres, procedente de Dublín —dijo con cierto embarazo—, donde he pasado unas semanas. Durrance alzó la mirada del mantel y miró a su amigo.
—¿Y? —murmuró.
—Me he prometido en matrimonio.
Durrance acercó la copa a los labios.
—Que tengas toda la suerte del mundo, Harry —dijo. Y nada más. El deseo fue expresado casi con brusquedad, suficientes indicios a oídos de Feversham. En la amistad que existía entre ambos no había lugar para frases afectuosas, simplemente porque no había necesidad alguna de ellas. Ambos estaban convencidos de su existencia y la estimaban en todo su auténtico valor. Era un instrumento muy útil que jamás se desgastaría, puesto en sus manos para usar y abusar de él mientras viviesen. No obstante, jamás habían hablado de él, ni lo harían. Lo agradecían como se agradece un don que escasea y que se cree inmerecido, lo cual no les impedía ser conscientes de que traía de la mano el deber del sacrificio. Mas los sacrificios, de ser necesarios, se llevarían a cabo sin después mencionarlos. Quizá se debía a eso, incluso, al hecho de que el propio conocimiento de la fuerza de su amistad les impulsaba a mostrarse comedidos con las palabras que se dirigían el uno al otro.
—¡Gracias, Jack! —exclamó Feversham—. Me alegran tus buenos deseos. Fuiste tú quien me presentó a Ethne. No creas que lo he olvidado.
Durrance dejó sin prisas la copa en la mesa. Guardó silencio por un instante mientras permanecía sentado, con la vista clavada en el mantel y las manos apoyadas en el borde de la mesa.
—Sí —dijo con firmeza—. Entonces te hice un gran favor.
Pareció a punto de añadir algo y dudar de cómo debía decirlo. Sin embargo, la voz aguda del capitán Trench, voz que se hallaba en perfecta consonancia con su dueño, le ahorró el trabajo.
—¿Supone eso algún cambio? —inquirió.
Feversham volvió a llevarse el cigarro a la boca.
—¿Quieres decir que si abandonaré el Ejército? —preguntó lentamente—. No lo sé.
Durrance aprovecha la ocasión para levantarse de la mesa y acercarse a la ventana, donde se queda de espaldas a sus compañeros. Feversham interpretó el gesto corno un reproche y dirigió la palabra a la espalda de Durrance en lugar de a Trench.
—No lo sé —repitió—. Habrá que pensarlo. Hay mucho de que hablar. Por un lado, naturalmente, está mi padre, y mi carrera. Por otro, el padre de ella: Dermod Eustace.
—¿Él quiere que abandones el Ejército? —quiso averiguar Willoughby.
—Sin duda alguna, tendrá los mismos reparos a la autoridad constituida que cualquier otro irlandés —comentó Trench, riendo—. Pero ¿es preciso que tú, Feversham, te solidarices con él?
—No es solo eso. —Harry seguía dirigiendo sus excusas a la espalda de Durrance. Dermod es viejo, sus fincas se están echando a perder y... hay otras cosas. Ya sabes a qué me refiero, Jack... ¿Verdad?
Tuvo que repetir la pregunta; a pesar de la insistencia, Durrance respondió con aire distraído:
—Sí, lo sé. —Y agregó, como quien recita un estribillo—: Si quiere un whisky, dé dos taconazos en el suelo. La servidumbre lo comprenderá.
—Eso es —dijo Feversham, que añadió midiendo cuidadosamente sus palabras, observando aún la espalda de su amigo—: Además, hay que tener en cuenta a la propia Ethne. Por una vez en su vida, Dermod hizo las cosas bien al ponerle ese nombre. Ella es de su país, más aún, de su condado. Lleva en las venas el amor a la patria chica. No creo que pueda alcanzar la felicidad en la India, ni en ningún otro lugar que esté fuera del alcance de Donegal, del olor de la turba, de sus arroyos, de la oscura y amistosa presencia de sus colinas. Hay que tener en cuenta todo eso.
Aguardó contestación y, al no recibirla, prosiguió. Durrance, sin embargo, no había pensado ni un momento en hacerle el menor reproche. Sabía que Feversham estaba hablando y deseaba enormemente que continuara haciéndolo un rato, aunque no quisiera prestarle atención. Estaba mirando por la ventana. Ante sus ojos se alzaba al cielo el resplandor de Pall Mall, y las cadenas de luces formaban hileras superpuestas a medida que se elevaba la ciudad hacia el norte. En sus oídos sonaba fin trepidar como el de un millón de carruajes. A sus pies, muy abajo, yacía el parque de Saint James, silencioso y oscuro, como un tranquilo lago de tinieblas en medio del brillo y el ruido. Durrance anheló escapar de aquel cuarto y hallar refugio en aquellas sombras, pero no podía hacerlo sin suscitar comentarios. Por ello se mantuvo de espaldas a sus compañeros, apoyando la frente contra la ventana y deseando que su amigo no dejara de hablar. Se enfrentaba a uno de esos sacrificios que no deben mencionarse, ni delatar de ningún modo.
Feversham continuó hablando, y si Durrance no escuchó, Trench, en cambio, pareció prestar muchísima atención. Era evidente que Harry estaba aduciendo razones seriamente estudiadas, no se limitaba a presentar excusas. Por fin, el capitán Trench quedó satisfecho.
—Pues brindo por ti, Feversham —dijo—.Y te deseo todo lo mejor.
—Y yo también, viejo amigo —anunció Willoughby, siguiendo, obediente, la pauta de su compañero.
Cuando los vasos vacíos tintinearon sobre la mesa, llamaron a la puerta.
Ambos oficiales alzaron la mirada. Durrance se volvió. —Adelante —dijo Feversham.
Acto seguido, entró su criado, que le entregó un telegrama.
Harry rasgó el sobre con la misma despreocupación con que leyó el telegrama. Luego se sentó muy quieto, con la vista fija en el mensaje y el semblante grave. Así permaneció un buen rato, más pensativo que aturdido, mientras reinaba en el cuarto un silencio sepulcral. Los tres invitados esquivaron la mirada. Durrance se volvió, de nuevo, hacia la ventana. Willoughby se retorció el bigote y miró, muy atento, al techo. Trench volvió la silla y contempló el fuego, y la actitud de cada uno de ellos expresó impaciente espera. Parecía como si la calamidad acabara de llamar a la puerta, pisándole los talones a las buenas noticias de Feversham.
—No hay respuesta —dijo Harry, que volvió a ensimismarse.
Una vez alzó la cabeza y miró a Trench, como si tuviera la intención de hablar, pero lo pensó mejor y volvió a enfrascarse en el mensaje. De pronto el silencio se quebró bruscamente, y no por ninguno de los tres hombres que aguardaban en tensión dentro del cuarto. La interrupción llegó del exterior.
En el patio de armas del cuartel de Wellington se alzó la retreta tocada por tambores y pífanos, que penetró con perfecta claridad la ventana abierta, como imperativa llamada. Disminuyó al alejarse la banda por la grava y volvió a crecer su volumen. Feversham no cambió la actitud; su expresión era la de un hombre que escucha y que lo hace pensativo, tanto como mientras leía el telegrama. En los años siguientes, cada uno de los tres invitados de Harry había de evocar, una y otra vez, aquel momento. El cuarto iluminado, el fuego acogedor, la ventana abierta desde la que se veían las luces de Londres. Harry Feversham, sentado, con un telegrama abierto ante los ojos; la sonora llamada de tambores y pífanos y su disminución de volumen hasta convertirse en una música baja y emotiva que ahora pretendía atraer, a pesar de que antes había sonado imperativa. Todos estos detalles componían un cuadro cuyos colores no se desvanecerían por mucho tiempo que transcurriera, aun cuando en aquel momento no comprendieron su significado.
Recordarían también que Feversham se alzó bruscamente de su asiento, un poco antes de que acabara la retreta. Arrugó el telegrama entre los dedos y lo arrojó al fuego. Luego, apoyándose en la repisa de la chimenea, volvió a decir:
—No lo sé.
Llegó a parecer como si hubiera desterrado el mensaje de sus pensamientos y estuviese resumiendo, en tan indefinible forma, lo que dijera antes. Así se rompió aquel largo silencio y el letargo que impuso. El fuego asió el telegrama hasta que este empezó a moverse como un ser vivo y atormentado. Se retorció y, parte de él, se desarrugó, apareciendo liso durante un segundo, liso e iluminado por las llamas, intacto aún. Dos o tres palabras parecieron saltar del resplandor amarillento del fuego hasta hacerse legibles. Luego la llama también se apoderó de aquella parte y la hizo jirones en apenas unos segundos. El capitán Trench permaneció contemplando el fuego.
—Supongo que regresarás a Dublín —dijo Durrance. Había vuelto al centro del cuarto. Al igual que sus amigos, sentía un alivio que no tenía explicación.
—A Dublín, no. Me marcho a Donegal dentro de tres semanas. Va a darse un baile. Esperamos tu asistencia.
—No estoy muy seguro de que me sea posible. Según creo, existe la posibilidad de que marche con el Estado Mayor si sucede algo en Oriente.
Entonces, la conversación volvió a centrarse en las probabilidades de guerra y de paz, y no se apartó de estos derroteros hasta que las campanas del reloj de Westminster anunciaron que eran las once. El capitán Trench se alzó de su asiento al sonar la última. Willoughby y Durrance siguieron su ejemplo.
—Te veré mañana —dijo Durrance a Feversham.
—Como de costumbre —replicó Harry.
Los tres invitados abandonaron la casa y cruzaron el parque juntos. Se separaron en la esquina de Pall Mall. Durrance subió por la calle de Saint James. Trench y Willoughby cruzaron la calle y se metieron en la plaza Saint James. Allí, Trench asió el brazo de Willoughby, con gran sorpresa de este, pues Trench era un hombre poco afectivo.
—Conoces las señas de Castleton? —preguntó.
—Calle Albemarle —respondió Willoughby, que a continuación le dio el número.
—Castleton se dirigirá a la estación de Euston a las doce. Son las once y diez.
¿Sientes curiosidad, Willoughby? Debo reconocer que yo sí. Soy una persona curiosa y metódica y, cuando un hombre recibe un telegrama en el que se le pide que diga a Trench algo, y ese hombre no dice nada a Trench, siento unas ganas terribles de saber qué es ese algo. Castleton es el único oficial de nuestro regimiento que se encuentra en Londres, aparte de nosotros. Castleton, además, había de cenar con alguien importante del Ministerio de la Guerra. Creo que si tomamos un coche hasta la calle Albemarle llegaremos a tiempo para pillar a Castleton en la puerta de su casa.
El señor Willoughby, que comprendía muy poco de lo que quería decir Trench, asintió, no obstante, con cordialidad.
—Sería prudente hacerlo —respondió mientras paraba un coche cercano. Instantes después, ambos se hallaban camino de la calle de Albemarle.
Capítulo III
El último paseo juntos
Entretanto, Durrance fue a pie hasta su casa, recordando el día, dos años antes, en que por un extraño capricho del viejo Dermod Eustace había sido conducido, contra su voluntad, a la casa que aquel habitaba junto al río Lennon, en Donegal, donde conoció a la hija de Dermod, Ethne, mujer capaz de sorprender a todo aquel que conociera antes al padre que a la hija. Durrance había pasado una noche en la casa, oyéndola tocar el violín de espaldas al auditorio, costumbre con la que pretendía evitar que una mirada o un gesto interrumpiera la concentración de sus pensamientos.
Las melodías que tocó volvieron a acariciar sus oídos. La muchacha poseía el don de la música y las cuerdas de su violín respondían a las preguntas que formulaba el arco. Una obertura en particular, la Melusine, escondía en sus notas el sollozo de las olas. Durrance la había escuchado con asombro. El violín parecía hablar de muchas cosas de las que la muchacha que lo tocaba no podía saber una palabra: De largos y peligrosos viajes, de los rostros de países extraños; de una senda argéntea que atravesaba los mares iluminados por la luna; de las voces que llamaban desde los bordes del desierto. Y luego, su tono se había hecho más profundo, más misterioso. Le habló de grandes alegrías, completamente inasequibles; y de hondos dolores, también eternos y dotados de cierta nobleza por razón de magnitud; de muchos anhelos no formulados que se hallaban más allá del alcance de las palabras. Sin embargo, a pesar de todo, jamás escuchó una sola nota de queja.
Eso le había pareció a Durrance aquella noche cuando escuchaba sentado, mientras Ethne le volvía el rostro. Y eso le parecía ahora, sabiendo que ella le volvería el rostro hasta el fin de sus días. Había extraído de su forma de tocar un pensamiento que se esforzaba en conservar bien definido en su mente. La música verdadera no puede lamentarse.
Por eso, al cabalgar a la mañana siguiente por el paseo de caballos de Hyde Park, sus ojos azules contemplaban el mundo con la misma cordialidad y la misma noble satisfacción que de costumbre. Aguardó a las nueve y media junto al macizo de lilas y lluvias de oro en los márgenes del camino. Harry Feversham no se reunió con él, ni aquella mañana ni ninguna otra durante las tres semanas siguientes. Desde que ambos se licenciaron en la Universidad de Oxford, habían tenido la costumbre de reunirse en aquel lugar y a aquella hora siempre que coincidían en la ciudad. Durrance estaba intrigado, tenía la impresión de que también había perdido a su amigo.
Entretanto, sin embargo, los rumores de guerra se convirtieron en certeza, y cuando por fin Feversham acudió al lugar de la cita, Durrance tenía noticias.
—Te dije que tal vez me sonreiría la suerte. Pues lo ha hecho: salgo para Egipto formando parte del Estado Mayor del general Graham. Se dice que quizá bajemos por el mar Rojo hasta Suakin.
La alegría de su voz hizo asomar una mirada de envidia en los ojos de Harry. Se le antojó extraño a Durrance aun en aquel momento, tan afortunado para él, que Harry Feversham le envidiara. Extraño y un tanto agradable. Pero interpretó la envidia a la luz de sus propias aspiraciones.
—Tienes mala suerte —dijo, y añadió—: después de todo, tu regimiento se queda atrás.
Feversham cabalgó en silencio junto a su amigo. Luego, cuando llegaron a la altura de las sillas bajo los árboles, dijo:
—Estaba previsto. Envié los papeles la noche que cenamos juntos.
—¿De veras? —preguntó Durrance, volviéndose en la silla del caballo—. ¿Después de irnos?
—Sí —respondió Feversham, tan consciente de la puntualización que no pudo evitar preguntarse si Durrance le habría corregido adrede. Sin embargo, continuó cabalgando en silencio. De nuevo leyó Harry un reproche en el silencio de su amigo, y de nuevo se equivocó, porque Durrance habló cordialmente con una sonrisa.
—Ya lo recuerdo. Nos expusiste tus razones aquella noche. A fe mía que lamento mucho que no marchemos juntos. ¿Cuándo sales para Irlanda?
—Esta noche.
—¿Tan pronto?
Tiraron de las riendas y cabalgaron de nuevo hacia el oeste por la callejuela de los árboles. La mañana aún era fresca. Los tilos y castaños no habían cedido su temprano verdor, y, como la primavera había llegado tarde aquel año, las flores, de una blancura delicada, aún colgaban como nieve de las ramas, recortado su brillo rojizo contra los oscuros rododendros. El parque refulgía en una bruma de luz solar y el lejano rumor de las calles era como el rugido de las aguas al precipitarse en una cascada.
—Ha pasado mucho tiempo desde que nos bañamos en Sandfor Lasher —observó Durrance.
—Y desde que nos helamos en la Pascua de la Resurrección en la garganta nevada de Great End.
Ambos tenían el presentimiento de que en aquella mañana se había cerrado un capítulo de su vida, y, como el volumen había sido de agradable lectura e ignoraban si los sucesivos mantendrían el mismo nivel, hojeaban lo que habían leído antes de dejarlo para siempre en la estantería.
—Cuando vuelvas, Jack, debes pasar una temporada con nosotros.
Durrance se había adiestrado en el arte de ocultar sus sentimientos de dolor, y no hizo gesto alguno, ni siquiera al escuchar aquel “nosotros”. Si su mano izquierda se crispó en las riendas, su amigo no pudo advertirlo.
—Eso si regreso —contestó—.Ya conoces mi credo: nunca me inspiró compasión alguna el hombre que murió en servicio activo. Me gustaría mucho acabar así yo también.
Era un credo simple, en consonancia con la sencillez del hombre que hacía profesión de él. Se reducía a lo siguiente: morir honrosamente valía más que vivir durante muchos años. De manera que lo expresó sin melancolía ni muestra alguna de verse asaltado por los presentimientos. Aun así, temió que su amigo pudiera interpretar de otro modo sus palabras y alzó rápidamente la mirada hacia su cara. Pero tan solo volvió a ver aquella extraña expresión de envidia en los ojos de Feversham.
—Y es que pueden suceder cosas peores —prosiguió Durrance—. Inhabilitación o mutilación, por ejemplo. Es posible que un hombre inteligente las soporte con resignación, pero ¿qué iba a hacer yo si tuviese que permanecer sentado en una silla el resto de mi vida? Tiemblo solo de pensarlo. Bueno, este es nuestro último paseo. Galopemos.
Y picó espuelas al caballo.
Feversham siguió su ejemplo y corrieron por la calzada uno junto al otro. Al final de la avenida se detuvieron, se estrecharon la mano y, con una breve inclinación de cabeza, se separaron. Feversham salió del parque; Durrance volvió atrás y condujo su caballo en dirección a los asientos que había bajo los árboles.
Aun siendo niño, en su casa de Southpool en Devonshire, situada a la orilla de una caleta arbolada en el estuario del Salcombe, siempre había experimentado cierto desasosiego, el deseo de navegar caleta abajo y cruzar el mar, el suelo de países raros, exóticos y pueblos allende los oscuros bosques conocidos. Aquel desasosiego había aumentado, también los presagios, incluso después de heredar las tierras con sus casas de labor. Lo había considerado siempre su hogar, nunca una obligación que ocupara por completo su vida. Exageró de forma intencionada su desasosiego, empleando contra sí, deliberadamente, las palabras pronunciadas por Feversham y que él sabía ciertas. No era fácil que Ethne Eustace fuese feliz lejos de Donegal. Por consiguiente, aun cuando las cosas hubieran salido de forma distinta, (según su manera de expresarlo), hubiese podido producirse un enfrentamiento. Quizá fuera mejor que Harry Feversham se casara con Ethne. Feversham, no cualquier otro.
Así fue meditándolo, ensimismado hasta el extremo de que los jinetes se desvanecieron ante sus ojos, mientras que las damas, vestidas con vivos colores, bajo la sombra de los árboles, dejaron de existir para él. Los árboles mismos fueron perdiendo tamaño hasta convertirse en mimosas. La arena parda bajo sus pies se ensanchó y adquirió el brillante color de la piel y, sobre la vacía arena, empezaron a amontonarse piedras que despedían destellos como espejos al sol. Se hallaba enfrascado en su visión anticipada del Sudán, cuando escuchó una voz de mujer pronunciar con dulzura su nombre y, alzando la vista, se encontró cerca de la barrera.
—Cómo está usted, señora Adair? —se interesó Durrance, deteniendo el caballo.
La señora Adair le tendió la mano por encima de los barrotes. Era vecina de Durrance en Southpool, y tenía un año o dos más que él. Era una mujer alta, sorprendente por los muchos matices de su cabellera castaña y la singular palidez de su rostro, que, en ese momento, parecía haber ganado algo de color merced quizá al rubor que teñía sus mejillas.
—Tengo noticias para usted —anunció Durrance—. Dos cosas especiales. Primero, Harry Feversham va a casarse.
—¿Con quién? —inquirió interesada la dama.
—Debiera usted saberlo. Harry la vio por primera vez en su casa de Hill Street. Yo mismo se la presenté, y por lo visto ha estado cultivando esa amistad en Dublín.
No hizo falta decir más. La señora Adair cayó en la cuenta, y la noticia la complacía.
—¡Ethne Eustace! —exclamó—. ¿Se casarán pronto?
—Nada se lo impide.
—Me alegro. —Y la dama suspiró con cierto alivio—. ¿Cuál es la segunda noticia?
—Es tan buena como la primera. Marcho con el Estado Mayor del general Graham.
La señora guardó silencio. Apareció un gesto de ansiedad en su rostro, del que desapareció todo color.
—Estará usted muy contento, supongo —dijo muy despacio.
La voz de Durrance no dejaba lugar a dudas.
—¡Ya lo creo que sí! Además, me voy pronto. Y cuanto antes, mejor. Iré a cenar a su casa una noche de estas, antes de irme, si usted me lo permite.
—Mi esposo tendrá mucho gusto en verle —anunció la señora Adair con cierta frialdad.
Sin embargo, Durrance no reparó en ello. Tenía sus razones particulares para sacar el mayor provecho posible a la oportunidad que se le presentaba. Exageró incluso su entusiasmo al expresarlo, más bien en beneficio propio que pensando en la señora Adair. En verdad, siempre había sido muy vaga la impresión que dejara en él aquella dama. Era bella, de una hermosura extraña, propia de las costas de Devonshire y Cornualles. Tenía una melena preciosa y vestía bien. Se mostraba amable con él, pero ahí terminaba cuanto Durrance sabía de ella. Tal vez el principal mérito que le encontraba fuera la amistad que la unía a Ethne Eustace. Sin embargo, estaba destinado a conocer mejor a la señora Adair. Se alejó del parque muy triste, invadido por el presentimiento de que tanto la suerte de su amigo como la suya propia se habían separado para siempre. En realidad, aquella mañana había empezado a tejer los hilos que de nuevo habría de unirlos en un extraño y terrible nudo. La señora Adair salió del parque tras él, y se dirigió a pie a su casa, muy pensativa.
Durrance disponía de una semana para preparar el equipo y poner en orden su finca de Devonshire. Pasó la semana ocupado en continuos y apresurados preparativos, de manera que no tuvo tiempo de abrir el periódico ni un solo día. El general debía viajar por tierra hasta Brindisi. Cierta noche de viento y lluvia, a finales de julio, Durrance embarcó en Dover, tomando el vapor correo de Calais. A pesar de la lluvia y la oscuridad lóbrega de la noche, se había reunido bastante gente para despedir al general. Al soltar amarras, se produjo una débil ovación y, antes de que esta hubiera cesado, Durrance se sintió víctima de una extraña alucinación. Estaba apoyado en la amura, preguntándose si sería aquella la última vez que vería Inglaterra. Lamentaba que ninguno de sus amigos hubiese acudido a despedirle, cuando le pareció que su deseo se vería realizado. Vio a un hombre de pie, junto a un farol, un hombre que tenía la estatura de Harry Feversham y se parecía a él. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Pero el viento hacía oscilar la llama de gas del farol y la lluvia copiosa borraba también el contorno del muelle. Solo podía tener la seguridad de que había un hombre allí. Apenas podía distinguir, vagamente, bajo el farol, la blancura de su rostro. “Lo estaré imaginando”, se dijo. Casi con toda seguridad, Harry Feversham se encontraba en aquel momento bajo el despejado cielo de Donegal, en un jardín, atento a la música que Ethne Eustace interpretaba al violín. No obstante, en el preciso instante en que iba a apartarse de la amura, cayó momentáneamente el viento, las luces ardieron brillantes y sin oscilaciones en el muelle, y el rostro del hombre pareció saltar de las sombras para perfilarse con claridad sus facciones y expresión. Durrance se inclinó sobre la amura.
—¡Harry! —voceó sorprendido.
Sin embargo, el hombre que se hallaba al pie del farol no se movió. El viento volvió a azotar las luces. Las paletas del vapor batieron el agua, y el correo se alejó del muelle. Había sido un espejismo, se repitió a sí mismo, o una coincidencia. El rostro de aquel desconocido se parecía mucho al de Harry Feversham. No podía ser Feversham porque el rostro que por un instante acababa de ver con claridad era un rostro demacrado, embargado por la ansiedad, un rostro que llevaba estampada una expresión de extraordinaria desventura, el rostro de un hombre expulsado de entre sus semejantes.
Durrance había estado muy ocupado toda aquella semana. Había olvidado por completo la llegada de aquel telegrama y la tensión que su prolongada lectura creara. Ni siquiera había abierto los periódicos, amontonados en una silla de su cuarto. Pero era cierto: su amigo Harry Feversham había ido a despedirle.