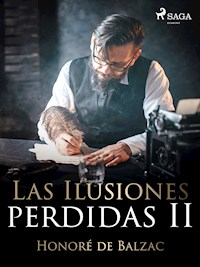
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"Ni Lucien, ni madame de Bargeton, ni Gentil, ni Albertine, la doncella, hablaron nunca de los incidentes de este viaje, pero es de creer que la continua presencia de gente lo hizo muy poco grato para un enamorado que esperaba todos los placeres de un rapto. Lucien, que corría la posta por primera vez en su vida, se quedó muy sorprendido al ver que en el camino de Angulema a París iba dejándose casi la totalidad de la suma que pensaba destinar a sus gastos de un año en París." En el segundo volumen de esta trilogía que se publicó a lo largo de 6 años Balzac continúa la narración de la historia de las vidas de sus dos personajes protagonistas: Lucien y David. Ambos son amigos de la infancia, unidos además por su afición a la literatura y la ciencia, pese a que sus vidas toman rumbos muy distintos. David se encuentra atado a su padre y al negocio familiar que éste le ha traspasado, vive en la pequeña Angulema, ciudad de provincias de la que los dos amigos son originarios, y pese a que sueña con ser inventor y no carece de talento para ello, su carrera científica se ve relegada a un sueño de juventud. El personaje de Lucien está brillantemente retratado, con su juventud, talento y encanto, su alma es la de un poeta que quiere abrirse camino en el mundo de la literatura. Pero su apego a la vida fácil y la expectativa de que el mundo le rinda honores por su inteligencia y su belleza no le conducirán al éxito, sino más bien todo lo contrario. En él la combinación de los ideales románticos acerca de la amistad, el trabajo o la vida artística y creativa están perfectamente entretejidos con su desparpajo y caradura. El maestro de la literatura costumbrista Balzac logra realizar a través de ellos un magnífico cuadro de costumbres en el que van desfilando personajes de obreros, burgueses, nobles o cortesanas, todos ellos dotados de un profundo carácter humano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Honoré de Balzac
Las Ilusiones perdidas II
Un Gran Hombre de Provincias en París
Saga
Las Ilusiones perdidas II
Original title: Illusions perdues
Original language: French
Copyright © 1839, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672527
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Ni Lucien, ni madame de Bargeton, ni Gentil, ni Albertine, la doncella, hablaron nunca de los incidentes de este viaje, pero es de creer que la continua presencia de gente lo hizo muy poco grato para un enamorado que esperaba todos los placeres de un rapto. Lucien, que corría la posta por primera vez en su vida, se quedó muy sorprendido al ver que en el camino de Angulema a París iba dejándose casi la totalidad de la suma que pensaba destinar a sus gastos de un año en París. Como los hombres que unen los encantos de la infancia a la fuerza del talento, cometió el error de expresar su ingenua sorpresa ante este tipo de cosas nuevas para él. Un hombre debe estudiar bien a una mujer antes de dejarle entrever sus emociones y pensamientos tal como surgen. Una amante, tan mayor como afectada, se sonríe ante tales infantilismos y los comprende; pero por poca vanidad que tenga, no perdonará a su enamorado el que se haya mostrado pueril, fatuo o mezquino. Muchas mujeres son tan exageradas en su culto, que quieren encontrar siempre un dios en su ídolo, mientras que las que aman a un hombre más por lo que es que por sí mismas adoran sus pequeñeces tanto como sus grandezas. Lucien no había comprendido aún que en madame de Bargeton el amor descansaba sobre el orgullo. Cometió el error de no explicarse determinadas sonrisas que se le escaparon a Louise durante aquel viaje, cuando, en vez de dominarlas, se dejaba llevar por sus gentilezas de ratoncillo salido de su agujero.
Los viajeros llegaron al hotel del Gaillard-Bois, en la rue de l’Échelle, antes del amanecer. Estaban los dos enamorados tan cansados que, antes que nada, Louise quiso acostarse y así lo hizo, no sin antes haber ordenado a Lucien que pidiera una habitación que estuviese encima de los aposentos que ocupaba ella. Lucien durmió hasta las cuatro de la tarde. Madame de Bargeton le hizo despertar para cenar y, al saber la hora, él se vistió a toda prisa y encontró a Louise en una de esas innobles habitaciones que son la vergüenza de París, donde, a pesar de las muchas pretensiones de elegancia, no existe aún un solo hotel donde un viajero rico pueda sentirse como en su casa. Si bien tenía los ojos nublosos que deja un brusco despertar, Lucien no reconoció a su Louise en aquella habitación fría, sin sol, de cortinas descoloridas, cuyo gastado embaldosado parecía miserable, donde los muebles eran usados, de mal gusto, viejos o de ocasión. Efectivamente, hay ciertas personas que no tienen ya el mismo aspecto ni el mismo valor una vez separadas de los rostros, de las cosas y de los lugares que les sirven de marco. Las fisonomías llenas de vida tienen una especie de atmósfera que les es propia, como el claroscuro de los cuadros flamencos es necesario a la vida de las figuras que ha situado en ellos el genio del pintor. La gente de provincias es casi toda así. Además, madame de Bargeton parecía más digna, más pensativa de lo que hubiera tenido que estar en un momento en que daba comienzo una felicidad sin trabas. Lucien no podía quejarse: Gentil y Albertine les servían. Tampoco la comida era ya abundante ni de esa genuina calidad que caracteriza a la vida en provincias. Los platos, reducidos por la especulación, preparados en un restaurante cercano, estaban pobremente presentados y las raciones dejaban mucho que desear. París no es bonito en estas pequeñas cosas a las que están condenadas las personas de mediocre fortuna. Lucien esperó el final de la comida para interrogar a Louise, cuyo cambio le parecía inexplicable. No andaba errado. Un grave acontecimiento, pues las reflexiones son los acontecimientos de la vida moral, se había producido mientras dormía.
Hacia las dos de la tarde, Sixte du Châtelet se había presentado en el hotel, había hecho despertar a Albertine y había manifestado su deseo de hablar con la señora, volviendo un poco más tarde, sin dar apenas tiempo a que madame de Bargeton se arreglara. Anaïs, cuya curiosidad se vio excitada por esta singular aparición de monsieur du Châtelet, cuando se creía tan bien escondida, le recibió hacia las tres.
—La he seguido aun a riesgo de recibir una reprimenda de mis superiores —le dijo a modo de saludo—, porque preveía lo que iba a pasar. Pero ¡aunque haya de perder yo mi puesto, al menos usted no se perderá!
— ¿Qué quiere decir? —exclamó madame de Bargeton.
—Veo que quiere a Lucien —prosiguió con aire afectuosamente resignado—, pues mucho se ha de querer a un hombre para no pensar en nada y olvidar todas las conveniencias, ¡usted que tan bien las conoce! ¿Cree, pues, querida Naïs adorada, que será recibida en casa de madame d’Espard o en un salón de París, cualquiera que sea, cuando se sepa que ha huido de Angulema con un joven, y sobre todo tras el duelo de monsieur de Bargeton con monsieur de Chandour? La estancia de su marido en el Escarbas se diría una separación. En casos así, la gente como es debido primero se baten por sus mujeres y luego las dejan libres. Ame a monsieur de Rubempré, protéjale, haga por él todo cuanto le plazca, pero ¡no vivan juntos! Si alguien de aquí llegara a enterarse de que han hecho el viaje juntos en el mismo coche, sería al punto incluida en el Índice por esos mismos que desea ver. Además, Naïs, no haga estos sacrificios por un joven a quien no ha tenido ocasión de comparar aún con nadie, que no ha sido sometido a ninguna prueba y que aquí puede olvidarla por una parisiense que crea más conveniente para sus ambiciones. No quiero perjudicar a quien usted ama, pero me permitirá que anteponga los intereses de usted a los suyos, y que le diga: «¡Estúdiele! Sea consciente del alcance de sus decisiones». Que al menos, si encuentra las puertas cerradas, si las señoras se niegan a recibirla, no tenga que lamentarse de haber hecho tantos sacrificios pensando que aquél por quien los ha hecho será siempre digno de ellos y los comprenderá. Madame d’Espard es tanto más severa y moralista cuanto que también ella está separada de su marido, sin que nadie haya podido saber la causa de esta desunión; pero los Navarreins, los Blamont-Chauvry, los Lenoncourt y todos sus parientes le han prestado su apoyo, las señoras más encopetadas van a su casa y le dan muestras de respeto, de manera que quien pasa por culpable de todo es el marqués de Espard. A la primera visita que le haga, reconocerá lo acertado de mis consejos. Puedo, sin lugar a dudas, predecírselo, porque conozco París: al entrar en casa de la marquesa, se desesperaría usted si ella supiera que se aloja en el hotel del Gaillard-Bois con el hijo de un boticario, por muy monsieur de Rubempré que pretenda ser. Aquí tendrá rivales mucho más astutas y arteras que Amélie, que no dejarán de saber quién es usted, dónde vive, de dónde viene y qué hace. Ha contado usted, por lo que veo, con el incógnito, pero es usted una de esas personas para quienes éste no existe. ¿Cree que no encontrará aquí a Angulema por todas partes? Ya sean los diputados del Charente que vienen para la apertura de las Cámaras, ya el general que está de permiso en París; pero bastará con que la vea un solo vecino de Angulema para que su vida quede definitivamente marcada: no será más que la amante de Lucien. Si necesita de mí para lo que se le ofrezca, me tiene en casa del recaudador general, en la rue del faubourg Saint-Honoré, a dos pasos de la casa de la marquesa de Espard. Conozco lo bastante a la mariscala de Carigliano, a madame de Sérizy y al presidente del Consejo como para presentarla a ellos, pero conocerá a tanta gente en casa de madame d’Espard que no va a necesitar de mí. En vez de desear ir a tal o cual salón, se verá solicitada en todos ellos.
Du Châtelet pudo hablar sin que madame de Bargeton le interrumpiera: ella estaba impresionada por lo acertado de sus observaciones. La reina de Angulema, efectivamente, había contado con el incógnito.
—Tiene razón, amigo mío; pero ¿qué he de hacer?
—Déjeme —respondió Châtelet— buscarle un piso completamente amueblado y conveniente; llevará así una vida menos cara que la de los hoteles y estará en su casa; y si me hace caso, dormirá allí esta misma noche.
—Pero ¿cómo se ha enterado de mis señas? —preguntó.
—Su carruaje era fácil de reconocer; y, además, la seguía. En Sèvres, el aposentador que les conducía le dio sus señas al mío. ¿Me permite que sea su guía? Muy pronto le mandaré una nota para decirle dónde se alojará.
—Bien, hágalo, pues —respondió ella.
Estas palabras, que no parecían nada, lo eran sin embargo todo. El barón Du Châtelet había hablado como un hombre de mundo a una mujer de mundo. Se había mostrado con toda la elegancia de un atuendo parisino; un bonito cabriolé atalajado le había traído. Por casualidad, madame de Bargeton se acercó a la ventana para reflexionar acerca de su situación y vio irse al viejo dandy. Algunos instantes después, Lucien, bruscamente despertado y vestido a toda prisa, apareció ante su mirada con sus pantalones de nanquín del año anterior y su levita corta de mala calidad. Estaba apuesto, pero ridículamente ataviado. Vestid de aguador al Apolo de Belvedere o al Antinoo, y ¿creéis que podríais reconocer entonces la divina creación del cincel griego o romano? Los ojos comparan antes de que el corazón haya rectificado este rápido y maquinal juicio. El contraste entre Lucien y Châtelet fue demasiado brusco para que no hiriera la vista de Louise. Cuando acabaron de cenar hacia las seis, madame de Bargeton hizo una seña a Lucien para que viniera a sentarse a su lado en un vulgar canapé de calicó rojo estampado de flores amarillas, en el que ella se había sentado.
—Lucien mío —dijo—, ¿no crees que si hemos cometido una locura que nos perjudica a los dos por igual hemos de hacer lo posible por repararla? No debemos, querido mío, vivir juntos en París, ni siquiera dejar sospechar que hemos venido juntos. Tu porvenir depende en gran medida de mi posición, y yo no debo echarla a perder de ninguna manera. Por ello, a partir de esta noche, voy a alojarme a unos pasos de aquí, pero tú seguirás en este hotel y así podremos vernos cada día sin que nadie tenga nada que decir.
Louise explicó las leyes del gran mundo a Lucien, quien puso unos ojos como platos. Sin saber que las mujeres que se arrepienten de sus locuras se arrepienten también de su amor, comprendió que no era ya el Lucien de Angulema. Louise sólo le hablaba de ella, de sus intereses, de su reputación, del gran mundo; y para disculpar su egoísmo, trataba de hacerle creer que pensaba en él. No tenía ningún derecho sobre Louise, convertida tan repentinamente de nuevo en madame de Bargeton, y, algo más grave aún, no tenía ningún poder. Por ello no pudo evitar que unos lagrimones rodaran de sus ojos.
—Si yo soy su orgullo, usted es para mí más aún, es mi única esperanza y todo mi porvenir. Creí que si usted se identificaba con mis éxitos también se identificaría con mi infortunio, y he aquí que hemos de separarnos.
—Juzga mi conducta —dijo ella—, no me ama. —Lucien la miró con una expresión tan apesadumbrada que ella no pudo dejar de decirle—: Querido mío, me quedaré si tú quieres, nos perderemos juntos y nadie nos será de ayuda. Pero cuando seamos igual de miserables y nos veamos los dos rechazados, cuando el fracaso, pues hay que preverlo todo, nos haya desterrado al Escarbas, acuérdate, amor mío, de que yo preví este final y que te propuse primero salir adelante de acuerdo con las leyes del mundo, acatándolas.
—Louise —contestó él abrazándola—, me asusta verte tan prudente. Piensa que soy un niño y que me he entregado enteramente a tu querida voluntad. Yo quería triunfar sobre los hombres y las cosas a viva fuerza, pero si puedo alcanzar el éxito más rápidamente con tu ayuda que solo, me sentiré muy feliz de deberte toda mi fortuna. ¡Perdóname! He puesto demasiadas esperanzas en ti para no tener miedo de todo. Para mí, una separación es el primer paso hacia el abandono, y el abandono es la muerte.
—Pero si, mi niño querido, la sociedad no te pide gran cosa —repuso ella—. Tan sólo se trata de pasar la noche aquí, pero estarás todo el resto del día en mi casa, sin que nadie tenga nada que objetar.
Algunas caricias acabaron por tranquilizar a Lucien. Una hora después, Gentil trajo unas líneas en las que Châtelet le hacía saber que le había encontrado un piso en la rue Neuve-du-Luxembourg. Se hizo explicar la ubicación de esta calle, que no se encontraba lejos de la rue de l’Échelle, y le dijo a Lucien: «Somos vecinos». Dos horas después, Louise subió en un coche que le mandaba Du Châtelet para ir a su casa. El piso, uno de esos que los tapiceros llenan de muebles y alquilan a los ricos diputados o a grandes personajes que pasan poco tiempo en París, era suntuoso, pero incómodo. Lucien volvió hacia las once a su pequeño hotel del Gaillard-Bois sin haber visto de París más que la parte de la rue Saint-Honoré que se encuentra entre la rue Neuve-du-Luxembourg y la rue de l’Échelle. Se acostó en su pequeña y miserable habitación, que no pudo dejar de comparar con el magnífico piso de Louise. Justo en el momento en que salía de casa de madame de Bargeton, llegó el barón Du Châtelet, tras una recepción en casa del ministro de Asuntos Exteriores, en todo el esplendor de su traje de etiqueta. Venía a dar cuenta de todas las gestiones hechas en nombre de madame de Bargeton. Louise estaba inquieta, pues ese lujo la asustaba. Las costumbres provincianas habían acabado por hacer mella en ella y se había vuelto meticulosa en sus cuentas; se andaba con tanto cuidado que en París iba a pasar por avara. Se había traído un bono por valor de casi veinte mil francos emitido por el recaudador general, pensando que esa suma bastaría para cubrir todos los gastos durante cuatro años; pero ya se temía que no sería suficiente y tendría que contraer deudas. Châtelet le informó de que su piso sólo le costaría seiscientos francos al mes.
—Una miseria —dijo al ver el escalofrío que recorrió a Naïs—. Tiene a su disposición un carruaje por quinientos francos al mes, lo cual hace un total de cincuenta luises. No tendrá que pensar más que en su guardarropa. Una mujer que frecuenta el gran mundo no puede gastar menos que eso. Si quiere que monsieur de Bargeton sea recaudador general o conseguirle un cargo en la Casa Real, no puede tener un aspecto miserable. Aquí sólo se da a los ricos. Es una suerte que tenga con usted a Gentil para acompañarla y a Albertine para vestirla, pues los criados en París son una ruina. Comerá rara vez en su casa, cuando sea presentada en sociedad como desea.
Madame de Bargeton y el barón charlaron de París. Du Châtelet le puso al corriente de las noticias del día, las mil naderías que se han de saber, so pena de no ser de París. No tardó en dar a Naïs consejos sobre los comercios en los que aprovisionarse: le indicó Herbault para las tocas, Juliette para los gorros y sombreros; le dio la dirección de la modista que podía reemplazar a Victorine; en resumen, le hizo sentir la necesidad de desangulemizarse. Después se fue pronunciando la última frase de efecto que se le ocurrió.
—Mañana —dijo con indiferencia— dispondré sin duda de un palco para algún espectáculo; pasaré a recogerles a usted y a monsieur de Rubempré, si me permite hacerles a los dos los honores de París.
«En el fondo es más generoso de lo que me imaginaba», pensó madame de Bargeton al ver que invitaba también a Lucien.
En el mes de junio, los ministros no saben qué hacer con sus palcos en el teatro. Los diputados de la mayoría y quienes les apoyan se dedican a sus vendimias o vigilan sus cosechas, y sus conocidos más interesados están en el campo o de viaje; así que en esta época del año, los más bellos palcos de los teatros de París reciben a huéspedes heterogéneos que los asiduos no vuelven a ver más y que dan al público cierto aire de gastada tapicería. Du Châtelet había pensado ya que, gracias a esta circunstancia, podría, sin desembolsar mucho dinero, ofrecer a Naïs las diversiones que más encandilan a los provincianos. A la mañana siguiente, Lucien, que la visitaba por primera vez, no encontró a Louise. Madame de Bargeton había salido para hacer algunas compras indispensables. Había ido a pedir consejo a las serias e ilustres autoridades en materia de atuendo femenino que Châtelet le había indicado, pues había informado por escrito de su llegada a la marquesa de Espard. Por más que a madame de Bargeton no le faltara esa confianza en sí misma que da una larga preeminencia, su temor a parecer provinciana era grande. Poseía el tacto suficiente para darse cuenta de hasta qué punto las relaciones entre las mujeres dependen de las primeras impresiones; y, por más que supiera que podía ponerse enseguida a la altura de las mujeres superiores como madame d’Espard, sentía que al principio tenía necesidad de cierta benevolencia, y sobre todo no quería descuidar nada que pudiera contribuir a su éxito. Por eso le estuvo infinitamente agradecida a Du Châtelet por haberle indicado los medios para ponerse a tono con el gran mundo parisiense. Quiso la suerte que la marquesa se hallara en una situación en la que estaría encantada de hacer un favor a alguna pariente de la familia de su marido. Sin causa aparente, el marqués de Espard se había retirado del mundo; no se ocupaba ni de sus negocios, ni de los asuntos políticos, ni de su familia, ni de su mujer. Viéndose así dueña de sí, la marquesa sentía la necesidad de ganarse la aprobación de la gente; estaba, pues, feliz de poder sustituir al marqués en esta circunstancia erigiéndose en protectora de su familia. Haría gala de su patrocinio a fin de hacer más evidentes los yerros de su marido. El mismo día le escribió a «madame de Bargeton, de soltera Nègrepelisse», uno de esos encantadores billetes en los que la belleza de estilo exige su tiempo para descubrir la vaciedad de fondo: la marquesa se sentía dichosa por una circunstancia que acercaba a la familia a una persona de la que había oído hablar y que deseaba conocer, porque las amistades de París no eran tan sólidas como para no hacerle desear tener a alguien más a quien querer en este mundo; y ello, de no haberse producido, habría sido una ilusión más que enterrar junto con las demás. Estaba a la entera disposición de su prima, a quien habría ido a hacer una visita de no ser por una indisposición que la obligaba a quedarse en casa; pero por el simple hecho de que hubiera pensado en ella se sentía ya agradecida.
Durante su primer paseo en el que vagó por los bulevares y la rue de la Paix, Lucien, como todos los recién llegados, se preocupó mucho más por las cosas que por las personas. En París son las masas lo primero que llama la atención: el lujo de las tiendas, la altura de las casas, la afluencia de coches, el contraste entre un lujo exagerado y una exagerada miseria es lo que impresiona antes que nada. Sorprendido por aquella muchedumbre en la que era un extraño, este hombre de imaginación sintió como una especie de desmedro de sí mismo. Las personas que disfrutan en provincias de algún tipo de consideración y que encuentran a cada paso una prueba de su importancia, no se acostumbran a esta súbita y total pérdida de su valor. Ser algo en la propia región y no ser nada en París son dos estados que exigen cierta transición; y quienes pasan demasiado bruscamente del uno al otro caen en una especie de anulación. Para un joven poeta que encontraba un eco a todos sus sentimientos, un confidente para todas sus ideas, un alma para compartir sus menores sensaciones, París había de ser un desierto espantoso. Lucien no había pasado a recoger su bonito frac azul, por lo que se sintió incómodo por la modestia, por no decir mal estado, de su indumentaria, al aparecer en casa de madame de Bargeton a la hora en que ésta debía de estar de vuelta; encontró allí al barón Du Châtelet que se los llevó a los dos a cenar al Rocher de Cancale. Lucien, aturdido por el ritmo de vida trepidante de París, no era capaz de decirle nada a Louise; iban los tres en el coche; pero él le apretó la mano, y ella respondió amistosamente a todos los pensamientos que le expresaba de aquel modo. Después de cenar, Châtelet llevó a sus dos invitados al Vaudeville. Lucien sentía una especie de secreto descontento por el aspecto de Du Châtelet y maldecía la casualidad que había traído a éste a París. El director de contribuciones explicó que el motivo de su viaje se debía a su ambición: esperaba ser nombrado secretario general de una administración y entrar en el Consejo de Estado como maître des requêtes; había venido a exigir el cumplimiento de las promesas que le habían sido hechas, teniendo en cuenta que un hombre como él no podía quedarse en simple director de contribuciones; antes prefería no ser nada, hacerse diputado o volver a la diplomacia. Aunque se daba aires de grandeza, Lucien reconocía vagamente en aquel viejo lechuguino la superioridad del hombre de mundo en lo que hacía a la vida parisiense; sobre todo se sentía avergonzado de deberle sus diversiones. En aquello en lo que el poeta se encontraba inquieto e incómodo, el antiguo primer secretario se encontraba como pez en el agua. Du Châtelet sonreía ante las vacilaciones, los asombros, las preguntas y los pequeños errores que la falta de costumbre arrancaba a su rival, como los viejos lobos de mar se burlan de los novatos que se marean. El placer que sentía Lucien, al asistir por primera vez a un espectáculo de París, compensó el desagrado que le producía su confusión. Aquella velada fue digna de señalar porque significó el secreto repudio de una gran cantidad de sus ideas sobre la vida en provincias. El círculo se ensanchaba, la sociedad adquiría otra dimensión. La cercanía de varias bellezas parisienses elegantísimas y modernamente vestidas le hizo tomar conciencia de lo anticuado del atavío de madame de Bargeton, no obstante ser pasablemente ambicioso: ni las telas, ni el corte, ni los colores estaban de moda. El peinado que tanto le seducía en Angulema aquí le pareció de un gusto espantoso comparado con las delicadas invenciones que exhibían las otras mujeres. «¿Seguirá así?», se dijo, sin saber que había empleado todo el santo día en preparar una transformación. En provincias no hay ni dónde escoger, ni comparación posible: la costumbre de ver las fisonomías les da una belleza convencional. Trasladada a París, una mujer que en provincias pasa por ser bonita no llama la menor atención, porque sólo es bella según el refrán que reza que «en el país de los ciegos, el tuerto es rey». Los ojos de Lucien hacían la comparación que madame de Bargeton había hecho la víspera entre él y Châtelet. Por su parte, madame de Bargeton se entregaba a extrañas reflexiones sobre su enamorado. A pesar de su rara belleza, el pobre poeta carecía de buena presencia. Su levita de mangas demasiado cortas, sus vulgares guantes provincianos, su chaleco raído, le hacían asombrosamente ridículo al lado de los jóvenes del piso principal: madame de Bargeton le encontraba un aire digno de lástima. Châtelet, que se ocupaba de ella sin ninguna pretensión, que velaba por ella con una atención que delataba una profunda pasión; Châtelet, elegante y desenvuelto como un actor que se reencuentra con las tablas de su teatro, volvía a ganar en dos días todo el terreno perdido en seis meses. Aunque el vulgo no admite cambios bruscos en los sentimientos, no es menos cierto que dos amantes se separan a menudo más rápidamente de lo que tardan en unirse. Iba incubándose en madame de Bargeton y en Lucien un desencanto sobre ellos mismos cuya causa no era otra que París. La vida se agrandaba allí a los ojos del poeta, igual que la sociedad adquiría una nueva faz a los ojos de Louise. Uno y otra no necesitaban más que un pequeño incidente para cortar los lazos que les unían. Este hachazo, terrible para Lucien, no se hizo esperar mucho. Madame de Bargeton dejó al poeta en su hotel y volvió a su casa acompañada por Du Châtelet, cosa que disgustó terriblemente al pobre enamorado.
«¿Qué van a decir de mí?», pensaba mientras subía a su triste habitación.
—Ese pobre muchacho es de lo más aburrido —dijo Du Châtelet, sonriendo, en cuanto se cerró la portezuela.
—Es lo que pasa siempre con todos los que tienen todo un mundo de pensamientos en el corazón y en la mente. Los hombres que tienen tantas cosas que expresar en bellas obras soñadas durante mucho tiempo sienten cierto desprecio por la conversación, trato en el que el espíritu se rebaja al degradarse — dijo la orgullosa Nègrepelisse, que tuvo aún el valor de defender a Lucien, menos por él que por sí misma.
—Convengo gustosamente con usted en esto —repuso el barón—, pero vivimos con personas, no con libros. Mire, querida Naïs, bien veo que aún no hay nada entre usted y él, lo cual me alegra. Si alguna vez decide poner en su vida un interés del que ha carecido hasta ahora, le suplico que no sea por ese supuesto hombre de genio. ¿Y si se equivocara, si dentro de unos días, al compararlo con los verdaderos talentos, con los hombres seriamente notables que va a conocer, reconociera, querida y bella sirena, haber cargado sobre sus espaldas y llevado a buen puerto, en vez de a un hombre armado de una lira, a un pequeño arrendajo, sin educación ni elegancia, tonto y presuntuoso, que puede tener cierto talento en el Houmeau, pero que en París se convierte en un muchacho ordinario en extremo? Al fin y al cabo, aquí se publican libros de versos cada semana, el peor de los cuales vale más que toda la poesía de monsieur Chardon. Por favor, ¡espere y compare! Mañana viernes hay función de ópera —dijo viendo que el carruaje entraba en la rue Neuve-du-Luxembourg—, madame d’Espard dispone del palco de los primeros gentileshombres de cámara, y sin duda la llevará allí. Para verla en todo su esplendor, yo estaré en el palco de madame de Sérizy. Dan Las Danaides.
—Adiós —dijo ella.
Al día siguiente, madame de Bargeton trató de ponerse un vestido de mañana conveniente para ir a ver a su prima, madame d’Espard. Hacía un poco de fresco y no encontró nada mejor entre sus antiguallas de Angulema que un vestido de terciopelo verde, guarnecido de manera muy extravagante. Por su parte, Lucien sintió la necesidad de ir a buscar su famoso frac azul, ya que le había cogido verdadero horror a su estrecha levita y quería presentarse siempre bien ataviado pensando que podía encontrarse con la marquesa de Espard, o tener que ir de improviso a su casa. Tomó un coche de punto a fin de ir a recoger cuanto antes su equipaje. En dos horas, gastó tres o cuatro francos, lo cual le hizo pensar mucho sobre el coste de la vida en París. Después de haberse acicalado lo mejor posible, se dirigió a la rue Neuve-du-Luxembourg, donde se encontró en la puerta con Gentil en compañía de un lacayo magníficamente empenachado.
—Me dirigía a su casa, señor; la señora me manda con esta carta para usted —dijo Gentil, que no conocía las fórmulas de respeto parisiense, acostumbrado a la campechanía de las costumbres provincianas.
El lacayo confundió al poeta con un criado. Lucien deselló el billete, por el cual se enteró de que madame de Bargeton pasaba el día en casa de la marquesa de Espard e iba por la noche a la Ópera; pero le decía a Lucien que acudiera allí, pues su prima le autorizaba a cederle un sitio en su palco al joven poeta, a quien la marquesa se sentía encantada de poder darle aquel gusto.
—Entonces, ¡me ama!, mis temores son infundados —se dijo Lucien—; me presentará a su prima esta misma noche.
Dio un brinco de contento y quiso pasar alegremente el tiempo que le separaba de esta feliz velada. Se dirigió hacia las Tullerías, pensando pasear por ellas hasta la hora en que iría a comer a Véry. He aquí a Lucien juguetón y saltarín, ligero de puro feliz, que va a parar a la Terrasse des Feuillants y la recorre examinando a los paseantes, a las bellas mujeres con sus adoradores, a los elegantes, de dos en dos, y del bracete, saludándose unos a otros con una mirada al pasar. ¡Qué diferencia entre esta terraza y Beaulieu! ¡Los pájaros de esta magnífica alcándara eran mucho más bonitos que los de Angulema! Había allí todo el lujo de colores que brilla en las familias ornitológicas de las Indias Orientales o de América comparado con los colores grises de las aves de Europa. Lucien pasó dos terribles horas en las Tullerías; volvió a examinarse de golpe a sí mismo y se juzgó. En primer lugar, no vio a ninguno de aquellos jóvenes elegantes con frac. Si veía a alguien que lo llevaba era un viejo ajeno a la moda, algún pobre diablo, un rentista venido del Marais o algún escribiente. Tras haberse dado cuenta de que existía un traje de mañana y otro de tarde, el poeta de vivas emociones, de mirada penetrante, reconoció la fealdad de sus ropas viejas, los defectos que hacían ridículo su indumento, cuyo corte estaba pasado de moda, cuyo azul desentonaba, cuyo cuello carecía completamente de gracia, cuyos faldones delanteros, por el largo uso, tendían a bambolearse; los botones se habían oxidado y los pliegues dibujaban unas fatales líneas blancas. Además su chaleco era demasiado corto y de corte tan grotescamente provinciano que, para esconderlo, se abotonó bruscamente la chaqueta. Finalmente, veía que sólo llevaba pantalones de nanquín la gente corriente. La gente comme il faut lucía unas deliciosas telas de fantasía o de un blanco siempre impoluto. Además, todos los pantalones tenían trabillas y el suyo casaba muy mal con los tacones de sus botas, por las que los bajos de la tela arrugada mostraban una marcada antipatía. Llevaba una corbata blanca con los extremos bordados por su hermana, quien, tras haberle visto algunas parecidas a monsieur du Hautoy y a monsieur de Chandour, se había apresurado a hacer varias parecidas a su hermano. No sólo nadie, exceptuando las personas de aire serio, viejos banqueros o algunos funcionarios más formales, llevaba corbata, sino que, además, el pobre Lucien vio pasar por el otro lado de la verja, por la acera de la rue de Rivoli, a un mozo de mercería con un cesto a la cabeza, y en el que el hombre de Angulema sorprendió dos puntas de corbata bordadas por alguna modistilla adorada. Verlo le produjo un fuerte impacto en el pecho, en ese órgano mal estudiado aún en el que se refugia nuestra sensibilidad y al que, desde que existen sentimientos, los hombres se llevan la mano tanto en los momentos de alegría como en los de intenso dolor. ¿Tacháis esta narración de pueril? Sin duda, para los ricos que nunca han conocido esta clase de sufrimientos, hay en ella algo de despreciable e increíble; pero las angustias de los infortunados no son menos dignas de atención que las crisis que revolucionan la vida de los poderosos y de los privilegiados de la tierra. Y además, ¿acaso no hay tanto dolor en unos como en otros? El sufrimiento todo lo engrandece. En fin, cambiad los términos: en vez de un traje más o menos bonito, poned una condecoración, una distinción, un título. Estas en apariencia pequeñas cosas, ¿no han atormentado a existencias brillantes? La cuestión del vestido es, por otra parte, de gran importancia para quienes quieren aparentar que tienen lo que no tienen, porque es a menudo el mejor medio de poseerlo más adelante. Lucien sintió un sudor frío al pensar que por la noche tendría que presentarse vestido de aquel modo ante la marquesa de Espard, la pariente de un primer gentilhombre de cámara del rey, ante una mujer cuya casa era frecuentada por gente ilustre de todo tipo y personalidades escogidas.
«¡Tengo el aspecto de un hijo de boticario, de un verdadero mancebo de botica!», se dijo a sí mismo con rabia al ver pasar a los graciosos, los coquetos, los elegantes jóvenes de las familias del faubourg Saint-Germain, los cuales tenían todos un estilo peculiar que les hacía asemejarse por su finura de rasgos, nobleza de porte y aire del semblante, y diferenciarse por el conjunto que habían elegido para hacerse notar. Todos hacían resaltar lo que más les favorecía mediante una especie de puesta en escena que los jóvenes de París dominan tan bien como las mujeres. Tenía Lucien de su madre la atractiva prestancia física cuyos privilegios saltaban a la vista; pero este oro estaba en bruto y sin labrar. Llevaba el pelo mal cortado. En vez de mantener la cabeza erguida mediante una ballena flexible, se sentía enterrado dentro de un feo cuello de camisa, y su corbata, al no ofrecer resistencia, le dejaba colgar la cabeza con aire triste. ¿Qué mujer habría adivinado sus lindos pies dentro de las plebeyas botas que se había traído de Angulema? ¿Qué joven habría envidiado su bonito talle disimulado por el saco azul que hasta entonces había creído que era un frac? Veía encantadores botones en camisas resplandecientes de blancura; ¡y la suya amarilleaba! Todos aquellos elegantes caballeros iban maravillosamente enguantados, ¡mientras que él llevaba guantes de gendarme! Uno jugueteaba con un bastón deliciosamente engastado. Otro lucía una camisa de puños sujetos por unos preciosos gemelos de oro. Al dirigir la palabra a una mujer, uno hacía molinetes con una encantadora fusta, y los abundantes pliegues de su pantalón salpicado de diminutas manchitas de barro, sus tintineantes espuelas, su corta levita ajustada indicaban que iba a volver a montar uno de los dos caballos que sujetaba un tigre que no cabía en su pellejo. Otro sacaba de un bolsillo de su chaleco un reloj plano como una moneda de diez sueldos, y consultaba la hora como alguien que se había adelantado o retrasado en una cita. Al observar todas aquellas bonitas insignificancias que Lucien nunca hubiera sospechado, ¡se le reveló todo un mundo de superfluidades necesarias y se echó a temblar al pensar en el enorme capital que hacía falta para hacer el papel de joven elegante! Cuanto más admiraba a aquellos jóvenes de aire dichoso y desenvuelto, más conciencia tomaba de su aspecto extraño, el aspecto del que no sabe adónde conduce el camino que sigue, que no sabe dónde está el Palais-Royal cuando está allí tocando y que pregunta dónde está el Louvre a un transeúnte que responde: «Está usted en él». Lucien se veía separado de aquel mundo por un abismo, y se preguntaba cuáles serían los medios con los que podría salvarlo, pues quería parecerse a aquella esbelta y delicada juventud parisiense. Todos aquellos patricios saludaban a mujeres divinamente ataviadas y divinamente bellas, mujeres por las que Lucien se habría dejado hacer picadillo a cambio de un solo beso, como el paje de la condesa de Königsmarck. En las tinieblas de su memoria, Louise, comparada con estas soberanas, apareció como una vieja. Encontró a varias de esas mujeres de las que se hablará en la historia del siglo XIX, cuya inteligencia, amores y belleza no serán menos célebres que las de las reinas de antaño. Vio pasar a una muchacha sublime, mademoiselle des Touches, tan conocida bajo el nombre de Camille Maupin, escritora eminente, tan grande por su belleza como por una inteligencia superior, y cuyo nombre fue repetido en voz baja por los paseantes y las mujeres.
«¡Ah! —se dijo—. ¡He aquí la poesía!»
¿Qué era madame de Bargeton al lado de ese ángel resplandeciente de juventud, de esperanza, de porvenir, de dulce sonrisa y cuyos negros ojos eran vastos como el firmamento y ardientes como el sol? Ella reía, mientras hablaba con madame Firmiani, una de las mujeres más encantadoras de París. Una voz le gritó que «la inteligencia es la palanca con la que se mueve al mundo», pero otra voz le gritó que el punto de apoyo de la inteligencia era el dinero. No quiso quedarse en medio de sus ruinas y en el teatro de su derrota, y tomó el camino del Palais-Royal después de haber preguntado por él, porque no conocía aún el callejero de su barrio. Entró en Véry y encargó, para iniciarse en los placeres de París, una comida que le consolara de su desesperación. Una botella de vino de Burdeos, ostras de Ostende, pescado, una perdiz, macarrones y fruta fueron el non plus ultra de sus deseos. Saboreó aquella pequeña bacanal pensando lucir su inteligencia aquella noche delante de la marquesa de Espard y compensar así lo pobre de su extravagante indumentaria mediante el despliegue de su riqueza intelectual. Fue sacado de sus sueños por el total de la cuenta, que se le llevó los cincuenta francos con los que esperaba llegar muy lejos en París. Esta comida costaba lo que un mes de su vida en Angulema. Por ello cerró respetuosamente la puerta de este palacio, pensando que no volvería a poner los pies en él.
«Ève tenía razón —se dijo mientras iba por la Galerie de Pierre hacia su casa para coger más dinero
—; los precios de París no son los mismos que los del Houmeau.»
De camino, se quedó admirado ante las tiendas de los sastres, soñando con los atuendos que había visto aquella mañana.
— ¡No! —exclamó—. No me presentaré hecho un adefesio como voy ahora ante madame d’Espard.
Corrió raudo como un gamo hasta el hotel del Gaillard-Bois, subió a su habitación y, tras coger cien escudos, volvió a bajar hasta el Palais-Royal, para vestirse allí de pies a cabeza. Había visto zapateros a la medida, camiseros, chalequeros, peluqueros, en el Palais-Royal, donde su futura elegancia estaba repartida en diez tiendas. El primer sastre en el que entró le hizo probarse tantos trajes como quiso y le convenció de que eran todos de última moda. Lucien salió en posesión de un traje verde, unos pantalones blancos y un chaleco de fantasía, por la suma de doscientos francos. No tardó en encontrar un par de botas muy elegantes y de su medida. Por último, tras haber comprado todo cuanto precisaba, le pidió al peluquero que fuera a su hotel, donde cada proveedor le trajo su mercancía. A las siete de la tarde, montó a un coche de punto y se hizo llevar a la Ópera, rizado como un san Juan de procesión, con un buen chaleco, una buena corbata, pero un tanto incómodo en esta especie de estuche en el que por primera vez se embutía. Siguiendo el consejo de madame de Bargeton, preguntó por el palco de los primeros gentileshombres de cámara. Ante el aspecto de un hombre cuya elegancia como de prestado le hacía parecer un invitado a una boda, el portero pidió que le enseñara su entrada.
—No tengo.
—No puede entrar —le respondió secamente.
—Pero si estoy invitado por madame d’Espard —dijo.
—No estamos obligados a saberlo —dijo el portero, que no pudo reprimir un intercambio imperceptible de sonrisas con sus colegas.
En aquel preciso instante, se detuvo un carruaje bajo el peristilo. Un lacayo, a quien Lucien no reconoció, desplegó el estribo de un cupé del que salieron dos mujeres con sus mejores galas. Lucien, que no quiso recibir del portero ningún aviso impertinente para que se apartara, dejó pasar a las dos damas.
— ¡Pero si esta dama es la marquesa de Espard, a quien usted pretende conocer, señor! —dijo irónicamente el portero a Lucien.
Lucien quedó tanto más sorprendido cuanto que madame de Bargeton no parecía reconocerle en su nuevo plumaje; pero cuando le abordó, ella le sonrió y le dijo:
— ¡Qué magnífica coincidencia, venga!
Los porteros habían recobrado la seriedad. Lucien siguió a madame de Bargeton, quien, mientras subían la amplia escalinata de la Ópera, presentó a su Rubempré a su prima. El palco de los primeros gentileshombres es el que se encuentra en una de las dos esquinas del fondo de la sala: uno allí es visto desde todas partes y puede también ver. Lucien ocupó una silla detrás de la prima, contento de estar a la sombra.
—Monsieur de Rubempré —dijo la marquesa con un tono de voz halagador—, como es la primera vez que viene a la Ópera, véalo bien todo, ocupe este asiento, póngase delante, le dejamos.
Lucien obedeció; terminaba el primer acto de la ópera.
—Has empleado muy bien tu tiempo —le dijo Louise al oído, tras el primer momento de sorpresa que le causó el cambio de Lucien.
En cambio, Louise seguía siendo la misma. La cercanía de una mujer a la moda como era la marquesa de Espard, esa madame de Bargeton de París, la perjudicaba tanto, la brillante parisiense hacía resaltar a tal punto las imperfecciones de la mujer provinciana, que Lucien, doblemente ilustrado por la selecta concurrencia de aquella pomposa sala y por aquella mujer eminente, vio finalmente en la pobre Anaïs de Nègrepelisse a la mujer real, la mujer que la gente de París veía: ¡una mujer alta, seca, con la cara rojiza, ajada, más que rubicunda, angulosa, afectada, amanerada, pretenciosa, provinciana en su hablar, y sobre todo mal arreglada! En efecto, los pliegues de un viejo vestido de París aún demuestran cierto gusto, se explica, se adivina lo que fue, pero un viejo vestido provinciano no tiene explicación y es digno de risa. El vestido y la mujer no tenían ni gracia ni novedad, y el terciopelo estaba tan raído como la tez. Lucien, avergonzado de haber amado a aquel hueso de sepia, se prometió aprovechar el primer ataque de virtud de su Louise para dejarla. Su excelente vista le permitía ver los impertinentes dirigidos hacia el palco aristocrático por excelencia. Las mujeres más elegantes estaban examinando sin duda a madame de Bargeton, pues todas sonreían mientras se dirigían la palabra. Si madame d’Espard se dio cuenta, por las sonrisas y los gestos femeninos, de cuál era la causa de los sarcasmos, no se dio en absoluto por enterada. En primer lugar, todos debían reconocer en su compañera a la parienta pobre llegada de provincias, con la que toda familia parisiense se puede ver afligida. Luego, su prima le había hablado del vestuario manifestando cierto temor; ella la había tranquilizado al darse cuenta de que Anaïs, una vez ataviada, no tardaría en adquirir las maneras parisienses. Si bien a madame de Bargeton le faltaba la desenvoltura, poseía la altanería innata de una mujer noble y ese no sé qué al que podemos llamar raza. Al lunes siguiente se tomaría, pues, su desquite. Por otra parte, una vez que el público supiera que aquella mujer era su prima, la marquesa sabía que cesarían sus críticas y esperarían a un nuevo examen antes de juzgarla. Lucien no adivinaba el cambio que provocaría en la persona de Louise un echarpe rodeando su cuello, un bonito vestido, un elegante peinado y los consejos de madame d’Espard. Al subir la escalera, la marquesa había advertido ya a su prima que no sostuviera el pañuelo desplegado en la mano. El buen o mal gusto dependen de mil pequeños matices de este tipo, que una mujer inteligente capta a la primera y que ciertas mujeres no comprenderán nunca. Madame de Bargeton, llena ya de buena voluntad, era lo bastante inteligente como para darse cuenta de en qué pecaba. Madame d’Espard, segura de que su discípula la honraría, no se había negado a formarla. En definitiva, se había establecido entre aquellas dos mujeres un pacto cimentado por su mutuo interés. Madame de Bargeton había consagrado de repente un culto al ídolo del día, cuyos modales, inteligencia y ambiente social la habían seducido, deslumbrado y fascinado. Había reconocido en madame d’Espard el poder en la sombra de la gran dama ambiciosa, y se dijo que llegaría lejos convirtiéndose en el satélite de aquel astro: la había admirado, por tanto, con toda franqueza. La marquesa había sido sensible a esta ingenua conquista, se había interesado por su prima, al parecerle débil y pobre; luego se las había ingeniado para tener una discípula a fin de crear escuela, y no pedía sino tener en madame de Bargeton a una especie de dama de compañía, una esclava que haría su elogio, tesoro más raro aún entre las gentes de París que un crítico fiel en el mundillo literario. Sin embargo, la curiosidad del público resultaba demasiado visible para que la recién llegada no se diera cuenta de ella, y madame d’Espard quiso cortésmente engañarla respecto a aquel revuelo.
—Si vienen visitas —le dijo—, quizá sepamos cuál es la causa a la que debemos el honor de ocupar el tiempo de esas señoras…
—Tengo fuertes sospechas de que es mi viejo vestido de terciopelo y mi cara angulemina lo que divierte a las parisienses —repuso entre risas madame de Bargeton.
—No, no es usted; hay algo que no me explico —añadió ella observando al poeta, a quien miró por primera vez, pareciéndole ataviado de modo singular.
—Ahí está monsieur du Châtelet —dijo en ese momento Lucien señalando con el dedo el palco de madame de Sérizy, donde el viejo lechuguino renacido acababa de hacer su entrada.
A aquella seña, madame de Bargeton se mordió los labios de despecho, pues la marquesa no pudo evitar una mirada y una sonrisa de asombro que decía con tanto desprecio: «¿De dónde ha salido este joven?», que Louise se sintió humillada en su amor, la sensación más punzante que puede haber para una francesa y que no perdona a su amante el haberla provocado. En aquel mundo en el que las pequeñas cosas se vuelven grandes, un gesto, una palabra pueden ser la perdición de un principiante. El principal mérito de las buenas formas y del buen tono en la alta sociedad es presentar un conjunto armonioso en el que todo esté tan bien fundido que nada desentone. Los mismos que, sea por ignorancia, sea por una distracción de cualquier tipo, no observan las leyes de esta ciencia, constatarán que en esta materia una sola disonancia es, como en la música, la negación misma del Arte, en el que todo ha de ser perfectamente ejecutado en sus menores detalles, so pena de no ser tal.
— ¿Quién es ese señor? —preguntó la marquesa señalando a Châtelet—. ¿Conoce ya a madame de Sérizy?
— ¡Ah! ¡Esa persona es la famosa madame de Sérizy que tantas aventuras ha tenido y que a pesar de ello es recibida en todas partes!
—Algo inaudito, querida —respondió la marquesa—; ¡una cosa explicable, pero inexplicada! Los hombres más temibles son amigos suyos, y ¿por qué? Nadie se atreve a sondear ese misterio. ¿Ese señor es, pues, el lion de Angulema?
—Pero si el señor barón Du Châtelet —dijo Anaïs, que por vanidad volvió a dar en París el título que discutía a su adorador— es un hombre que ha dado mucho que hablar. Es el compañero de monsieur de Montriveau.
— ¡Ah! —exclamó la marquesa—, nunca oigo este nombre sin pensar en la pobre duquesa de Langeais, que desapareció como una estrella fugaz. Ahí están —prosiguió, señalando un palco— monsieur de Rastignac y madame de Nucingen, la mujer de un abastecedor, banquero, hombre de negocios y chamarilero al por mayor, un hombre que se impone en el gran mundo de París por su fortuna y del que se dice que es poco escrupuloso en cuanto a los medios que emplea para acrecentarla; se toma mucho trabajo y hace muchos esfuerzos por hacer creer en su fidelidad a los Borbones, y ya ha intentado venir a mi casa. ¡Al ocupar el palco de madame de Langeais, su esposa habrá pensado que así poseerá sus atractivos, su inteligencia y su éxito! ¡La eterna fábula del grajo que se engalana con las plumas del pavo real!
— ¿Cómo se las arreglan monsieur y madame de Rastignac, que no tienen ni mil escudos de renta, para sostener a su hijo en París? —preguntó Lucien a madame de Bargeton, sorprendido ante la elegancia y el lujo de la indumentaria del joven.
—Cómo se ve que viene usted de Angulema —respondió la marquesa un tanto irónicamente sin dejar sus impertinentes.
Lucien no comprendió, absorto como estaba contemplando el aspecto de los palcos en los que adivinaba los comentarios que se hacían sobre madame de Bargeton y la curiosidad de que él mismo era objeto. Por su parte, Louise se sentía muy mortificada por el poco aprecio que la marquesa hacía de la belleza de Lucien. «¡No es entonces tan guapo como yo creía!», se decía. De ahí a encontrarle menos inteligente no había más que un paso. Había caído el telón. Châtelet, que había ido a hacer una visita a la duquesa de Carigliano, cuyo palco se hallaba contiguo al de madame d’Espard, saludó desde allí a madame de Bargeton, que respondió con una inclinación de cabeza. A una mujer de mundo no se le pasa nada por alto, y la marquesa observó al punto la magnífica indumentaria de Du Châtelet. En aquel momento entraron sucesivamente cuatro personas en el palco de la marquesa, cuatro celebridades parisienses.
La primera era monsieur de Marsay, hombre famoso por las pasiones que inspiraba, notable sobre todo por una belleza de doncella, belleza blanda, afeminada, pero corregida por un mirar fijo, impasible, fiero y firme como el de un tigre: se le amaba y aterraba. Lucien era igual de apuesto, pero su mirar era tan dulce y sus ojos azules de mirada tan límpida, que no parecía susceptible de poseer esa fuerza y ese poder por los que tanto apego sienten las mujeres. Nada, por otra parte, hacía destacar aún la valía del poeta, mientras que De Marsay poseía una viveza de espíritu, una seguridad de gustar y un modo de vestir apropiado a su naturaleza que aplastaba a todos los rivales que le rodeaban. Juzgad lo que podía hacer Lucien a su lado, envarado, peripuesto, tieso y nuevo como sus ropas. De Marsay se había ganado el derecho a decir impertinencias por el ingenio que ponía en ellas y por la gracia de las formas con que las acompañaba. La acogida de la marquesa le indicó inmediatamente a madame de Bargeton el poder de aquel personaje. El segundo era uno de los dos Vandenesse, el que había armado el escándalo de lady Dudley, un joven dulce, inteligente y modesto que triunfaba por unas cualidades completamente opuestas a aquellas de las que se vanagloriaba De Marsay y que la prima de la marquesa, madame de Mortsauf, le había recomendado muy efusivamente. El tercero era el general Montriveau, que había sido la causa de la perdición de la duquesa de Langeais. El cuarto era monsieur de Canalis, uno de los poetas más ilustres de aquella época, un joven aún en los albores de su gloria y que, más orgulloso de ser gentilhombre que de su talento, presumía de cortejo de madame d’Espard para disimular su pasión por la duquesa de Chaulieu. Se adivinaba, a pesar de su desenvoltura teñida de afectación, la inmensa ambición que más tarde había de lanzarle a las tormentas de la vida política. Su belleza, casi remilgada, sus maneras acariciadoras, disimulaban mal un profundo egoísmo y los perpetuos cálculos de una vida por entonces problemática; pero la elección que había hecho de madame de Chaulieu, mujer de cuarenta años cumplidos, le valían por aquel entonces los favores de la corte, los aplausos del faubourg SaintGermain y los denuestos de los liberales, que le llamaban poeta de sacristía.
Al ver a aquellos cuatro hombres tan notables, madame de Bargeton se explicó la escasa atención que la marquesa prestaba a Lucien. Luego, cuando se inició la conversación, cuando cada una de estas inteligencias tan finas y delicadas se mostró con rasgos de ingenio que poseían más sentido, más profundidad que lo que Anaïs podía oír en todo un mes en provincias, cuando sobre todo el gran poeta hizo oír su verbo vibrante que reunía lo más auténtico de aquella época, pero revestido con el baño de oro de la poesía, Louise comprendió lo que Du Châtelet le había advertido la víspera: Lucien dejó de existir. Todos miraban al pobre desconocido con tan cruel indiferencia, que estaba allí como un extranjero que no hablase el idioma, que la marquesa sintió compasión por él.
—Permítame, señor —dijo a Canalis—, presentarle a monsieur de Rubempré. Ocupa usted una posición demasiado alta en el mundo literario como para no acoger a un principiante. Monsieur de Rubempré llega de Angulema, y tendrá sin duda necesidad de su protección ante quienes dan a conocer aquí el genio. No tiene aún enemigos que puedan hacerle famoso atacándole. ¿No le parece muy original intentar hacerle obtener con la amistad lo que usted ha conseguido con el odio?
Los cuatro personajes miraron entonces a Lucien mientras la marquesa hablaba. Aunque se encontraba a dos pasos del recién llegado, De Marsay enristró sus impertinentes para verle; su mirada iba de Lucien a madame de Bargeton y de madame de Bargeton a Lucien, emparejándoles con un pensamiento burlón que los mortificó cruelmente a ambos; les examinaba como a dos bichos raros y sonreía. Esta sonrisa fue una especie de puñalada para el gran hombre de provincias. Félix de Vandenesse adoptó un aire caritativo. Montriveau lanzó sobre Lucien una mirada para sondearle hasta el fondo del alma.
—Señora —dijo monsieur de Canalis haciendo una inclinación—, la obedeceré, a pesar del interés personal que nos lleva a no favorecer a nuestros rivales; pero nos ha acostumbrado usted a los milagros.
— ¡Pues bien!, deme el gusto de venir a cenar el lunes a mi casa con monsieur de Rubempré, allí hablarán más cómodamente que aquí de los asuntos literarios; yo trataré de reunir a algunos de los tiranos de la literatura y a las celebridades que la protegen, a la autora de Ourika y a algunos jóvenes poetas de buenos principios.
—Señora marquesa —dijo De Marsay—, si apadrina usted a este caballero por su inteligencia, yo le protegeré por su belleza; le daré consejos que harán de él el dandy más dichoso de París. Después, si quiere, será poeta.
Madame de Bargeton dio las gracias a su prima con una mirada llena de gratitud.
—No le sabía celoso de las personas de talento —dijo Montriveau a De Marsay—. La felicidad mata a los poetas.
— ¿Es por eso por lo que el señor trata de casarse? —replicó el dandy dirigiéndose a Canalis, a fin de ver si madame d’Espard se sentiría afectada por estas palabras.
Canalis se encogió de hombros y madame d’Espard, amiga de madame de Chaulieu, se echó a reír.
Lucien, que se sentía con sus ropas como una momia egipcia con sus vendas, estaba avergonzado por no decir nada. Finalmente, manifestó con su tierna voz a la marquesa:
—Sus bondades, señora, me condenan a no lograr sino éxitos.
En aquel momento entró Du Châtelet, atrapando la ocasión al vuelo de hacerse apoyar ante la marquesa por Montriveau, uno de los reyes de París. Saludó a madame de Bargeton y rogó a madame d’Espard que le perdonara la libertad de invadir su palco: ¡hacía tanto tiempo que se había separado de su compañero de viaje! Montriveau y él se volvían a ver por primera vez, después de haberse separado en medio del desierto.
— ¡Separarse en el desierto y volverse a encontrar en la Ópera! —dijo Lucien.
—Es una verdadera agnición de teatro —dijo Canalis.
Montriveau presentó al barón Du Châtelet a la marquesa y ésta dispensó al antiguo primer secretario de Su Alteza Imperial una acogida tanto más calurosa cuanto que le había visto ya ser bien recibido en tres palcos, porque madame de Sérizy no admitía más que a personas de nota y porque, finalmente, era el compañero de Montriveau. Este último título tenía tan gran valor que madame de Bargeton pudo ver en el tono, en las miradas y en los ademanes de los cuatro personajes que reconocían sin disputa a Du Châtelet como a uno de los suyos. La conducta sultanesca observada por Du Châtelet en provincias quedó de repente explicada para Naïs. Por fin, Du Châtelet vio a Lucien y le dirigió uno de esos pequeños saludos, secos y fríos, con los cuales un hombre desacredita a otro dando a entender a las personas de mundo el ínfimo lugar que ocupa en la escala social. Acompañó su saludo con un aire sardónico que parecía querer decir: «¿Por qué casualidad se encuentra aquí?». Du Châtelet fue bien comprendido, porque De Marsay se acercó al oído de Montriveau, de manera que el barón pudiera oírlo, para decirle: «Pregúntele quién es este extraño joven que tiene todo el aspecto de uno de esos maniquíes vestidos que se ven ante la puerta de un sastre».
Du Châtelet habló durante un momento al oído de su compañero, con aire de reanudar su amistad, y sin duda hizo trizas a su rival. Sorprendido por el arte de tener siempre salidas ingeniosas, por la finura con que aquellos hombres soltaban sus respuestas, Lucien estaba aturdido por lo que se ha dado en llamar la pulla, la agudeza y, sobre todo, por la facundia y la soltura de ademanes. El lujo que por la mañana le había asombrado en las cosas lo encontraba ahora en las ideas. Se preguntaba por qué misterio aquella gente encontraba de improviso reflexiones picantes y réplicas que a él no se le habrían ocurrido sino tras larga reflexión. Además, aquellos cinco hombres de mundo no sólo se sentían cómodos con la conversación, sino también con su indumentaria: no llevaban nada ni nuevo ni viejo. Nada brillaba en ella, y todo atraía la mirada. Su lujo de hoy era el de ayer y sería el de mañana. Lucien comprendió que tenía el aspecto de un hombre que se viste por primera vez en su vida.
—Amigo mío —decía De Marsay a Félix de Vandenesse—, ¡este pequeño Rastignac se lanza como una cometa! ¡Ahí lo tiene con la marquesa de Listomère, hace progresos, nos está observando con sus impertinentes! Sin duda debe de conocer al señor —prosiguió el dandy dirigiéndose a Lucien, pero sin mirarlo.
—Es difícil —respondió madame de Bargeton— que el nombre del gran hombre del que nos sentimos orgullosos no haya llegado hasta él; su hermana oyó últimamente a monsieur de Rubempré leernos unos versos hermosísimos.





























