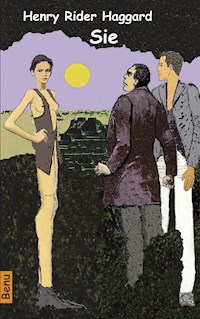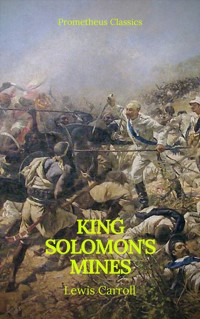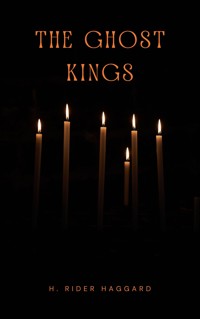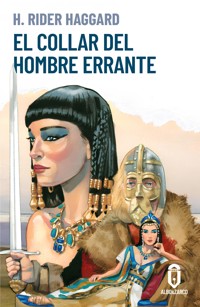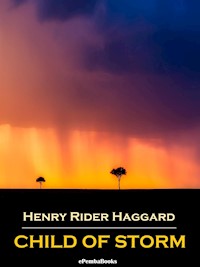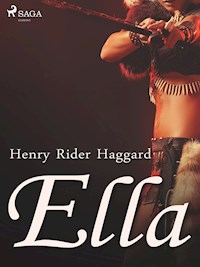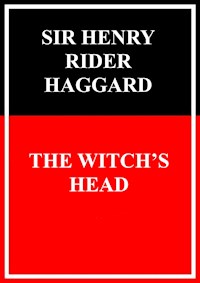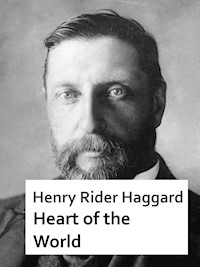Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: CLÁSICOS - Tus Libros-Selección
- Sprache: Spanisch
A finales del siglo XIX, Haggard colocó en las tierras de África, en parte inexploradas, a Allan Quatermain, el cazador de elefantes, enrolado en un viaje erizado de dificultades en busca de las portentosas minas del rey Salomón. Una sucesión de peligros, ocasionados por la naturaleza, las fieras o los nativos -que no entienden la idolatría de los blancos por las piedras- se interpondrá en su camino. De todo esto surge una pregunta esencial: si la "civilización" materialista y obsesionada por el dinero no será en el fondo más salvaje que esta tribus belicosas perdidas en el corazón de la selva. [Edición anotada, con presentación y apéndice]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry Rider Haggard
Las minas del rey Salomón
Traducción de Flora Casas
Índice
Cubierta
Presentación: Henry Rider Haggard
Introducción
Capítulo 1. Conozco a sir Henry Curtis
Capítulo 2. La leyenda de las minas del rey Salomón
Capítulo 3. Umbopa entra a nuestro servicio
Capítulo 4. La cacería de elefantes
Capítulo 5. Nuestra marcha por el desierto
Capítulo 6. ¡Agua! ¡Agua!
Capítulo 7. La carretera de Salomón
Capítulo 8. Entramos en Kukuanalandia
Capítulo 9. El rey Twala
Capítulo 10. La caza de brujos
Capítulo 11. Hacemos una señal
Capítulo 12. Antes de la batalla
Capítulo 13. El ataque
Capítulo 14. La última carga de los Grises
Capítulo 15. Good cae enfermo
Capítulo 16. El lugar de la Muerte
Capítulo 17. La cámara del tesoro de Salomón
Capítulo 18. Abandonamos toda esperanza
Capítulo 19. La despedida de Ignosi
Capítulo 20. Lo encontramos
Apéndice: Las ruinas del rey Salomón
Notas
Créditos
PRESENTACIÓN
HENRY RIDER HAGGARD
Te prometo que esta introducción será breve. No te la saltes, por favor. El libro que dentro de muy poco vas a leer —tal vez releer— es uno de los dos más hermosos que escribió Henry Rider Haggard, y uno de los mejores libros de aventuras que se han escrito jamás. El otro libro se titula Ella.
Henry pertenece a ese grupo de escritores que a caballo entre los siglos XIX y el XX hicieron de la novela de aventuras, ese bellísimo subgénero, algo grande. Muy grande. Con él, junto a él están Verne, Wallace, Hodgson, Machen, Melville, Doyle, Conrad, Lovecraft y otros muchos. Sin embargo, por Haggard siento una predisposición mayor, un poquito mayor. Tal vez en las pocas líneas que quedan sepa explicarlo.
Henry nació inglés el 22 de junio de 1856 y nos dejó casi setenta años más tarde en Londres, un día de mayo. Sus padres, William y Ella, tuvieron diez hijos. William era un emprendedor terrateniente y Ella aportaba al matrimonio esa serenidad y ese culto a la belleza, al arte, que hacen a menudo de buen abono en los hijos escritores. Henry no era un robusto mocetón y sus méritos primaban más hacia la fortaleza intelectual que la física. Tampoco fue un buen estudiante, pero sí un magnífico lector. Tras varios fracasos —relativos en realidad— en sus estudios, terminó trabajando en un puesto administrativo en Sudáfrica, concretamente en la región de Natal, en 1875.
África lo determinó para siempre, sus experiencias, sus viajes, los pueblos, las gentes: los paisajes físicos y humanos de los que fue testigo le motivaron hacia el impulso literario seis años después, cuando regresó definitivamente a Londres. Allí, en Inglaterra, se casaría —muy bien, por cierto, ya que su esposa recibió una fabulosa herencia al poco del matrimonio— y aunque ejerció como asesor judicial, destinó la mayor parte de su tiempo a la literatura, en la que pronto triunfó, precisamente con este libro. Escribió muchos más, y cuentos, y poemas, pero —como le ocurriera a Doyle con Sherlock Holmes— con sus personajes Allan Quatermain, por un lado, y Ayesha, por el otro, obtuvo la gloria definitiva.
Allan Quatermain es en realidad Henry. En el cine nos lo han pintado como un tipo valiente, arriesgado, guapetón, rubio..., etc. En verdad se trata de un sujeto más bien bajito, flaco, inteligente, precavido, algo sibilino y buena persona, eso sí. Las minas del rey Salomón nos coge a Allan casi buscándose la jubilación. Sabe que su profesión, la de cazador de elefantes, es peligrosa y efímera: no se suele alcanzar el lustro. Y él lleva veinte años en el tajo. Además, tiene un hijo en la City por quien mirar. Sir Henry Curtis y John Good, los héroes blancos, y Umbopa, el héroe aborigen, que acompañan a Allan en esta aventura no van en realidad tras los tesoros del mítico rey Salomón, sino... No. Mejor será que lo averigües tú, lector.
Solo una pista, ya acabo. Fíjate en el paisaje. Haggard ama aquella África en que vivió de joven, y eso se nota. El paisaje respira, el mundo es un ecosistema vivo por sí mismo. Es un personaje poderoso: a veces, fatal, a veces, enternecredor: misterioso a menudo, como cualquier ser humano. Tal vez sea esa la razón por la que prefiero a Haggard. Tal vez...
Jesús URCELOY
Este relato, fiel y sin exageraciones, de una aventura notable, es respetuosamente dedicado por el narradorALLAN QUATERMAINa todos los que lo lean, grandes y chicos.
Introducción
Ahora que este libro está impreso y a punto de salir al mundo, ejerce sobre mí un enorme peso la conciencia de sus defectos, tanto de estilo como de contenido. En lo referente a este último, solo puedo decir que no pretende ser una relación exhaustiva de todo lo que vimos o hicimos. Hay muchas cosas concernientes a nuestro viaje a Kukuanalandia en las que me hubiese gustado explayarme y a las que, de hecho, apenas aludo. Entre ellas se encuentran curiosas leyendas que recogí sobre las armaduras que nos salvaron de la muerte en la gran batalla de Loo, y también sobre los Silenciosos, o colosos de la entrada de la cueva de estalactitas. Por otra parte, si me hubiera dejado llevar por mis inclinaciones, me habría gustado ahondar en las diferencias, algunas de las cuales me resultan muy sugestivas, entre los dialectos zulú y kukuana. Asimismo, también se habrían podido dedicar unas cuantas páginas de provecho al estudio de la flora y la fauna indígenas de Kukuanalandia.* Pero aún queda un tema muy interesante, por cierto, y al que, de hecho, solo se alude de forma fortuita: el magnífico sistema de organización militar imperante en ese país, que, en mi opinión, es muy superior al instaurado por Chaka en Zululandia, en cuanto que permite una movilización más rápida, y no precisa del empleo del pernicioso sistema de celibato obligatorio. Y, finalmente, apenas menciono las costumbres domésticas y familiares de los kukuanas, muchas de las cuales son extraordinariamente originales, o su habilidad en el arte de fundir y soldar metales. En esto último alcanzan una considerable perfección, uno de cuyos ejemplos puede apreciarse en las tollas o pesados cuchillos arrojadizos; el mango está hecho de hierro batido, y el filo, de un hermoso acero soldado con gran pericia al mango de hierro. Lo cierto es que yo pensé (y lo mismo les ocurrió a sir Henry Curtis y al capitán Good) que el mejor plan era contar la historia de un modo sencillo y franco, y dejar estas cuestiones para más adelante, tratándolas de la forma que nos pareciese deseable. Entre tanto, proporcionaré con mucho gusto cualquier información a mi alcance a quienquiera que se interese por estas cosas.
Y ya solo me resta disculparme por lo burdo de mi modo de escribir. La única excusa que puedo presentar es que estoy más acostumbrado a manejar un rifle que una pluma, y que no puedo aspirar a los altos vuelos y adornos literarios que observo en las novelas (porque a veces me gusta leer una novela). Supongo que son deseables —esos vuelos y adornos—, y lamento no ser capaz de proporcionarlos, pero al mismo tiempo no puedo evitar pensar que las cosas sencillas son siempre las que más impresionan, y que los libros son más fáciles de entender cuando están escritos en un lenguaje sencillo, aunque quizá no tenga derecho a dar mi opinión sobre este tema. Dice un refrán kukuana que «una lanza afilada no necesita brillo», y basándome en el mismo argumento, me atrevo a esperar que una historia verídica, por muy extraña que sea, no necesita el adorno de las bellas palabras.
Allan QUATERMAIN
CAPÍTULO 1
Conozco a sir Henry Curtis
Es curioso que a mi edad —cumplí cincuenta y cinco en mi último cumpleaños— me sorprenda tomando la pluma para intentar escribir un relato. ¡Quién sabe qué tipo de relato resultará cuando lo haya escrito, si es que llego al final de la aventura! He hecho muchas cosas en mi vida, que se me antoja muy larga, debido quizá a que empecé muy joven. A una edad en que los otros chicos estaban en el colegio, yo me ganaba la vida como comerciante en la vieja colonia. Desde entonces, he sido comerciante, cazador, soldado y minero. Sin embargo, hace solo ocho meses que me sonrió la fortuna. Es una fortuna cuantiosa —aún no sé a cuánto asciende—, pero no creo que quisiera volver a pasar por los últimos quince o dieciséis meses para obtenerla. No; no lo volvería a hacer aun sabiendo que iba a salir sano y salvo, con fortuna y todo. Pero resulta que soy un hombre tímido, enemigo de la violencia, y estoy verdaderamente harto de aventuras. Me pregunto por qué voy a escribir este libro; no es lo mío. No soy hombre de letras, aunque asiduo lector del Antiguo Testamento y también de las Ingoldsby legends. Permítanme exponer mis razones, simplemente para descubrir si las tengo.
Primera razón: porque sir Henry Curtis y el capitán John Good me han pedido que lo haga.
Segunda razón: porque me encuentro aquí, en Durban1, postrado en la cama con dolores y molestias en la pierna izquierda. Desde que me atrapó aquel condenado león, me ocurre con frecuencia, y como en estos momentos el dolor se ha agudizado, cojeo más que nunca. Los dientes de los leones deben de contener algún tipo de veneno, porque, si no, ¿cómo se entiende que, una vez cicatrizadas, las heridas vuelvan a abrirse, generalmente en la misma época del año en que se recibieron? Cuando se han matado sesenta y cinco leones en el transcurso de una vida, como es mi caso, es triste que el león número sesenta y seis te mastique la pierna como si se tratara de un trozo de tabaco. Rompe la rutina de la vida, y dejando a un lado otro tipo de consideraciones, yo soy un hombre de orden y eso no me gusta. Dicho sea entre paréntesis.
Tercera razón: porque quiero que mi hijo Harry, que está en un hospital de Londres estudiando para médico, tenga algo con que divertirse y que le impida hacer travesuras durante una semana o así. El trabajo en un hospital a veces debe de empalagar y hacerse aburrido, porque incluso de hacer picadillo los cadáveres se debe llegar a la saciedad, y como este relato no será aburrido, aunque se le puedan aplicar otros calificativos, llevará un poco de animación a su existencia durante un día o dos, mientras lo lea.
Cuarta y última razón: porque voy a narrar la historia más extraña que conozco. Puede parecer algo singular decir esto, especialmente si se tiene en cuenta que no interviene ninguna mujer, excepto Foulata. Pero, ¡alto!, también está Gagool, caso de que fuera realmente una mujer y no un demonio. Aunque tenía al menos cien años, y por tanto no era casadera, así que no la cuento. En cualquier caso, puedo asegurar que no aparece ni una sola falda en todo el relato.
Pero lo mejor será uncirme al yugo. Es un lugar incómodo y me siento como si me encontrase atascado hasta el eje. Bueno, «sutjes, sutjes», como dicen los bóers (estoy seguro de que no es así como se escribe), vayamos poco a poco. Una yunta fuerte podrá atravesarlo finalmente, si no es demasiado mala. No se puede hacer nada con malos bueyes. Y, ahora, comencemos.
«Yo, Allan Quatermain, caballero, natural de Durban, Natal2, declaro bajo juramento que...». Así es como empecé mi declaración ante el magistrado sobre la triste muerte de Khiva y Ventvögel, pero, bien pensado, no me parece la forma más adecuada de empezar un libro. Y además, ¿soy un caballero? ¿Qué es un caballero? No lo sé realmente, y, sin embargo, he tratado con negros...; pero no; voy a tachar la palabra «negros», porque no me gusta. He conocido nativos que lo son, y lo mismo pensarás tú, Harry, hijo mío, antes de acabar este cuento, y también he conocido blancos con montones de dinero y de buena familia que no lo son. Pues bien, en cualquier caso, yo soy caballero por nacimiento, aunque durante toda mi vida no haya sido más que un pobre comerciante y cazador nómada. Si he seguido siendo un caballero es algo que no sé; ustedes deben juzgarlo. Dios sabe que lo he intentado. He matado a muchos hombres en mi juventud, pero jamás he asesinado por capricho ni me he manchado las manos con sangre inocente; solo en legítima defensa. El Todopoderoso nos da la vida, y supongo que desea que la defendamos; al menos yo siempre he actuado basándome en esta idea, y espero que no se vuelva contra mí cuando suene mi hora.
Pero, ¡ay!, este es un mundo cruel y maligno, y a pesar de ser un hombre tímido, me he visto envuelto en muchas matanzas. No sé si es justo, pero sí puedo afirmar que nunca he robado, aunque una vez estafé a un cafre con un rebaño de vacas, pero es que él me había jugado una mala pasada, y, por añadidura, este asunto me ha preocupado desde entonces.
Pues bien, hace aproximadamente dieciocho meses que conocí a sir Henry Curtis y al capitán Good, lo que ocurrió de la siguiente manera:
Yo había estado cazando elefantes más allá de Bamangwato3, y había tenido mala suerte. En ese viaje todo salió mal, y, como colofón, sufrí un terrible acceso de fiebres. En cuanto me repuse, me dirigí a los Campos de Diamantes, vendí todo el marfil que tenía, así como el carro y los bueyes, despedí a mis cazadores y tomé la diligencia con destino al Cabo. Después de pasar una semana en Ciudad de El Cabo4, y, tras descubrir que me habían cobrado de más en el hotel y ver todo lo que había que ver, incluyendo el jardín botánico que, a mi entender, puede proporcionar grandes beneficios al país, y las nuevas casas del Parlamento, sobre las que no opino lo mismo, decidí volver a Natal, en el Dunkeld, que por entonces se encontraba en el puerto esperando el Edinburgh Castle, que venía de Inglaterra. Tomé un camarote y subí a bordo, y esa tarde transbordaron los pasajeros del Edinburgh Castle, levamos anclas y nos hicimos a la mar.
Entre los pasajeros que iban a bordo había dos que excitaron mi curiosidad. Uno de ellos, de unos treinta años, era uno de los hombres de pecho más ancho y brazos más largos que jamás he visto. Tenía el pelo rubio, una gran barba igualmente rubia, rasgos bien definidos y grandes ojos grises profundamente hundidos. Nunca he visto a un hombre más apuesto, y, por alguna razón, me recordaba a un antiguo danés, aunque conocí a un danés contemporáneo que me estafó diez libras; pero recuerdo haber visto un cuadro de estas gentes que, en mi opinión, eran una especie de zulúes blancos. Bebían en grandes cuernos, y por la espalda les colgaban largas cabelleras; al ver a mi amigo junto a la escalerilla, pensé que con solo dejarse crecer el pelo un poco, ponerse una cota de malla sobre sus grandes hombros, coger una enorme hacha de combate y un cuenco de cuerno, podría servir como modelo para ese cuadro. Y, a propósito, es un hecho curioso, y que demuestra cómo la sangre acaba por manifestarse, que más adelante descubriese que sir Henry Curtis, porque así se llamaba aquel hombre, tenía sangre danesa*. Además, me recordaba profundamente a otra persona, pero entonces no pude recordar de quién se trataba.
El otro hombre que estaba hablando con sir Henry era de baja estatura, corpulento y de piel oscura, y con un aspecto totalmente diferente. Sospeché de inmediato que era un oficial de la Marina. No sé por qué, pero es difícil confundirse con un marino. En el curso de mi vida he realizado expediciones de caza con algunos de ellos, y siempre me han parecido los tipos mejores y más valientes que he conocido, aunque muy dados a utilizar un lenguaje blasfemo.
Una o dos páginas antes me preguntaba qué es un caballero. Ahora contesto a esa pregunta: un oficial de la Marina Real, por regla general, es un caballero, aunque, claro está, puede haber ovejas negras entre ellos desperdigadas aquí y allá. Se me antoja que es el ancho mar y el soplo de esos vientos de Dios lo que limpia sus corazones y aleja la amargura de sus mentes y los hace ser lo que debieran ser los hombres. Pero, volviendo a lo anterior, yo tenía razón una vez más: averigüé que era un oficial de la Marina, de treinta y un años, teniente de navío que, tras diecisiete años de carrera, fue expulsado del servicio de Su Majestad con el estéril honor de comandante, porque era imposible ascenderlo. Esto es lo que pueden esperar las personas que sirven a la Reina: ser arrojados al duro mundo para buscarse una nueva ocupación cuando empiezan realmente a comprender su trabajo y se encuentran en la flor de la vida. Bueno, supongo que no les preocupa, pero, por lo que a mí respecta, prefiero ganarme la vida como cazador. Quizá se ande escaso de cuartos, pero al menos no se reciben tantos golpes.
Al consultar la lista de pasajeros, averigüé que se llamaba Good, capitán John Good. Era un hombre ancho, de estatura mediana, piel oscura y corpulento, y resultaba curioso observarlo. Iba impecablemente vestido y afeitado, y siempre llevaba un monóculo en el ojo derecho. Parecía haber crecido allí, porque no estaba sujeto con cordón alguno, y no se lo quitaba nunca, excepto para limpiarlo. Al principio, creí que dormía con él, pero más tarde descubrí que estaba equivocado. Lo guardaba en el bolsillo del pantalón al acostarse, junto a la dentadura postiza, de la que poseía dos preciosos ejemplares, y, como la mía no era muy buena, me hizo infringir más de una vez el décimo mandamiento5. Pero me estoy anticipando a los acontecimientos.
Poco después de habernos puesto en camino, cayó la noche, que nos trajo muy mal tiempo. Se levantó en tierra una brisa glacial, y una especie de llovizna irritante alejó pronto de cubierta a todos los pasajeros. Con respecto al Dunkeld, era una batea, y al subir, por ser tan ligera, se balanceaba terriblemente. Daba la impresión de que se iba a volcar, pero no ocurrió así. Era prácticamente imposible caminar por el barco, de modo que me quedé junto a la sala de máquinas, donde hacía calor, y me entretuve en mirar el péndulo, que estaba colocado frente a mí; oscilaba lentamente atrás y adelante, a medida que se balanceaba el buque, y marcaba el ángulo que tocaba en cada bandazo.
—Ese péndulo está mal, no está bien equilibrado —dijo de pronto una voz a mi espalda, con cierto malhumor. Volví la cabeza y vi al oficial que me había llamado la atención al subir los pasajeros a bordo.
—¿Qué le hace pensar eso? —pregunté.
—¿Pensar eso? Yo no pienso nada. Pues porque —continuó al enderezarse el barco tras un bandazo—, si el barco se hubiese balanceado hasta el grado que señala ese chisme, no habría vuelto a balancearse; eso es todo. Pero es muy propio de estos capitanes de barcos mercantes; siempre son condenadamente descuidados.
En ese momento sonó la campana que anunciaba la cena, y no lo lamenté, porque es espantoso tener que escuchar a un oficial de la Marina Real cuando se adentra en este tema. Solo conozco una cosa peor, y es oír a un capitán de barco mercante expresar su cándida opinión sobre los oficiales de la Marina Real.
El capitán Good y yo bajamos a cenar juntos, y nos encontramos a sir Henry Curtis, que ya se había sentado. Él y el capitán Good se sentaron juntos, y yo, frente a ellos. El capitán y yo, de pronto, empezamos a hablar de caza y otros asuntos; él me hacía muchas preguntas y yo las contestaba lo mejor que sabía. Al poco tiempo se puso a hablar de elefantes.
—Ah, señor —dijo una persona sentada junto a mí—, ¡ha dado usted con el hombre perfecto para esto; si hay alguien que sepa de elefantes, ese es el cazador Quatermain.
Sir Henry, que había guardado silencio hasta entonces escuchando nuestra conversación, se sobresaltó visiblemente.
—Dispense, señor —dijo, inclinándose hacia adelante con voz profunda y grave; me pareció una voz muy adecuada para provenir de aquellos grandes pulmones—. Dispénseme, ¿se llama usted Allan Quatermain?
Respondí que así era.
El fornido caballero no hizo ninguna observación más, pero le oí murmurar la palabra «afortunado» para sus adentros.
Terminó la cena y, al abandonar el salón, sir Henry se acercó a mí y me invitó a entrar en su camarote a fumar una pipa. Acepté y me llevó al camarote de cubierta del Dunkeld, que era un camarote excelente. Antes eran dos camarotes, pero, cuando sir Garnet o uno de esos peces gordos recorrió la costa en el Dunkeld, derribaron el tabique de separación y no volvieron a colocarlo. Había un sofá y, enfrente, una pequeña mesa. Sir Henry envió al mayordomo a por una botella de whisky, y los tres nos sentamos y encendimos las pipas.
—Señor Quatermain —dijo sir Henry Curtis cuando el mayordomo hubo traído el whisky y encendido la lámpara—, hace dos años, por estas fechas, usted se encontraba, según tengo entendido, en un lugar llamado Bamangwato, al norte del Transvaal6.
—En efecto —le respondí, sorprendido de que aquel caballero estuviese tan enterado de mis movimientos, que no se consideraban, al menos que yo supiera, de interés general.
—Estuvo comerciando allí, ¿no es cierto? —intervino el capitán Good, de la forma rápida que le caracterizaba.
—Así es. Compré un carro lleno de mercancías, acampé fuera del pueblo y me quedé allí hasta que las vendí.
Sir Henry estaba sentado frente a mí en una silla de Madeira7, con los brazos apoyados sobre la mesa. Alzó la vista, clavándome sus grandes ojos grises. Pensé que había en ellos una curiosa ansiedad.
—¿No conocería allí, por casualidad, a un hombre llamado Neville?
—Pues sí; acampó conmigo durante quince días para dar descanso a sus bueyes antes de dirigirse hacia el interior. Hace unos meses recibí una carta de un abogado en la que me preguntaba si sabía qué había sido de él, a la que contesté lo mejor que supe.
—Si —dijo sir Henry—, me remitieron su carta. Decía en ella que el caballero llamado Neville salió de Bamangwato a principios de mayo, en un carro, con un conductor, un sirviente y un cazador cafre llamado Jim, tras anunciar su intención de llegar, si le era posible, hasta Inyati, donde vendería el carro y seguiría viaje a pie. También decía que vendió el carro, porque usted la vio seis meses después en posesión de un comerciante portugués, quien le dijo que la había comprado en Inyati a un hombre blanco cuyo nombre había olvidado, y que, según creía, el hombre blanco había iniciado una expedición de caza por el interior con un sirviente nativo.
—Sí.
Se hizo el silencio.
—Señor Quatermain —dijo sir Henry de pronto—, supongo que no conoce ni puede adivinar las razones del viaje de mi..., del señor Neville hacia el Norte, ni a qué lugar se dirigía.
—Algo oí decir —contesté, y me detuve.
Era un tema que no me interesaba discutir.
Sir Henry y el capitán Good se miraron, y el capitán Good asintió.
—Señor Quatermain —dijo el primero—, voy a contarle una historia y a pedirle consejo, y quizá ayuda. El agente que me remitió su carta me dijo que podía confiar sin reservas en ella, puesto que usted era, según me dijo, «muy conocido y respetado en Natal, y que se destacaba por su discreción».
Incliné la cabeza y bebí un poco de whisky con agua para ocultar mi confusión, porque soy un hombre modesto, y sir Henry continuó hablando.
—El señor Neville era mi hermano.
—Ah —exclamé, sorprendido, al comprender a quién me había recordado sir Henry al verlo por primera vez. Su hermano era un hombre mucho más pequeño y tenía la barba oscura, pero, pensándolo bien, poseía unos ojos con el mismo tono gris y con la misma mirada penetrante, y los rasgos no eran muy diferentes.
—Era —prosiguió sir Henry— mi único hermano, más joven que yo, y, hasta hace cinco años, no creo que estuviéramos separados durante más de un mes. Pero hace unos cinco años nos sobrevino una desgracia, como ocurre a veces en las familias. Nos peleamos ferozmente, y yo me comporté muy injustamente con mi hermano, llevado por la ira.
Al llegar a este punto, el capitán Good asintió con la cabeza vigorosamente. Entonces el barco dio un fuerte bandazo, con lo que el espejo que estaba colocado frente a nosotros, mirando hacia estribor, quedó por un momento casi por encima de nuestras cabezas, y como yo estaba sentado con las manos metidas en los bolsillos y mirando hacia arriba, lo vi asentir como un loco.
—Quizá sepa usted —prosiguió sir Henry— que, si un hombre muere sin hacer testamento y no tiene otras propiedades que sus tierras, que en Inglaterra se llaman bienes raíces, todo va a parar a su hijo mayor. Sucede que, en la época en que nos peleamos mi hermano y yo, nuestro padre murió sin haber testado. Retrasó el hacer testamento hasta que fue demasiado tarde. El resultado fue que mi hermano, que no se había preparado para ejercer ninguna profesión, quedó sin un solo penique. Por supuesto, mi deber habría sido mantenerlo, pero por entonces nuestro enfado era tan terrible, y lo digo con vergüenza —suspiró profundamente—, que no me ofrecí a hacer nada. No es que le escatimase nada, sino que esperé a que fuese él quien diera los primeros pasos, pero no lo hizo. Lamento aburrirle con todo esto, señor Quatermain, pero tengo que hacerlo si quiero dejar las cosas claras, ¿eh, Good?
—Así es, así es —dijo el capitán—. Estoy seguro de que el señor Quatermain guardará el secreto de esta historia.
—Naturalmente —dije, porque me enorgullezco de ser discreto.
—Bien —prosiguió sir Henry—, por entonces mi hermano tenía unos cuantos cientos de libras en su cuenta, y, sin decirme nada, retiró esa suma insignificante; tras adoptar el nombre de Neville, partió para Sudáfrica con la loca esperanza de hacer fortuna. De esto me enteré después. Pasaron tres años y no tuve noticias de mi hermano, aunque yo le escribí varias veces. Sin duda, nunca le llegaron mis cartas. Pero, a medida que pasaba el tiempo, yo me preocupaba cada vez más por él. Descubrí, señor Quatermain, lo mucho que tira la sangre.
—Cierto —dije pensando en mi hijo Harry.
—Descubrí, señor Quatermain, que habría dado la mitad de mi fortuna por saber que mi hermano George, el único familiar que tengo, se hallaba sano y salvo y que volvería a verlo.
—Pero no lo hiciste, Curtis —espetó el capitán Good, lanzándole una mirada.
—Verá, señor Quatermain, con el paso del tiempo crecía mi ansiedad por saber si mi hermano estaba vivo o muerto, y, en caso de estar vivo, traerlo a casa de nuevo. Empecé a hacer averiguaciones, y uno de los resultados fue su carta. En sí misma era satisfactoria, porque demostraba que hasta hace poco George estaba vivo, pero no llegaba lo bastante lejos. Así que, para abreviar, me decidí a buscarlo yo mismo, y el capitán Good ha tenido la amabilidad de acompañarme.
—Sí —dijo el capitán—; no tengo nada mejor que hacer, ¿comprende? Mis jefes del Almirantazgo me han despedido para que me muera de hambre con medio sueldo. Y ahora, señor, quizá quiera contarnos lo que sabe o lo que ha oído decir sobre ese caballero llamado Neville.
CAPÍTULO 2
La leyenda de las minas del rey Salomón
—¿Qué es lo que ha oído decir en Bamangwato sobre mi hermano? —dijo sir Henry cuando yo hice una pausa para llenar mi pipa antes de contestar al capitán Good.
—He oído lo siguiente —contesté—, y nunca se lo he mencionado a ninguna persona hasta hoy. He oído decir que se dirigía hacia las minas del rey Salomón.
—¡Las minas del rey Salomón! —exclamaron mis interlocutores de inmediato—. ¿Dónde están?
—No lo sé —respondí—. Sé dónde dicen que están. Una vez vi las cimas de las montañas que las rodean, pero entre ellas y yo se extendían ciento treinta millas de desierto, y no tengo noticias de que ningún hombre blanco lo haya atravesado, excepto uno. Pero quizá lo mejor que puedo hacer es contarles la leyenda de las minas del rey Salomón tal y como la conozco, a condición de que ustedes me den palabra de no revelar nada de lo que les cuente sin mi permiso. ¿Están de acuerdo? Tengo mis razones para pedírselo.
—Por supuesto, por supuesto.
—Pues bien —empecé a decir—, como pueden suponer, los cazadores de elefantes son, por regla general, un tipo de hombres rudos que no se preocupan de mucho más que los hechos de la vida y las costumbres de los cafres. Pero de vez en cuando se encuentran hombres que se toman la molestia de recoger las tradiciones de los nativos, y que intentan reconstruir algún pasaje de la historia de esta oscura tierra. Fue un hombre así el primero en contarme la leyenda de las minas del rey Salomón, hace ya casi treinta años. Ocurrió en mi primera expedición de caza de elefantes en el país de los matabelé1. Se llamaba Evans, y al pobre hombre lo mató un búfalo herido al año siguiente, y está enterrado cerca de las cataratas del Zambeze2.
»Recuerdo que una noche le estaba hablando a Evans de unas magníficas explotaciones que había encontrado mientras cazaba cudúes y antílopes en lo que es ahora el distrito de Lydenburgo, en el Transvaal. He observado que han vuelto a encontrar estas explotaciones al buscar oro, pero yo las conozco desde hace años. Hay un ancho camino de carros excavado en la roca que conduce a la entrada de la explotación o galería. En el interior de la galería hay montones de cuarzo aurífero listos para la trituración, lo que demuestra que los buscadores, quienesquiera que fuesen, debieron abandonar el lugar apresuradamente, y en la galería hay construida una estructura que es un excelente trabajo de albañilería.
»—¡Ah! —exclamó Evans—, pues yo le voy a contar una cosa aún mas extraña.
»Y me contó que había encontrado, en el interior del país, una ciudad en ruinas, que, según él, era la Ofir3 que aparece en la Biblia; además, otros hombres más ilustrados que Evans han dicho lo mismo. Recuerdo que yo escuchaba todas estas maravillas con los oídos bien abiertos, porque entonces era joven, y esta historia de una antigua civilización y del tesoro que aquellos aventureros judíos o fenicios arrancaban de un país que con el paso del tiempo cayó en la más negra de las barbaries, impresionaba profundamente mi imaginación. De repente me dijo:
»—Muchacho, ¿has oído hablar de las montañas de Sulimán, al noroeste del país Mashukulumbwe?
»Le contesté que no.
»—¡Ah, bien! —dijo—. Pues ahí es donde realmente tenía sus minas Salomón, quiero decir sus minas de diamantes.
»—¿Cómo lo sabe? —le pregunté.
»—Lo sé porque ¿qué es Sulimán sino una corrupción de Salomón?* Además me lo contó una vieja isanusi (hechicera) del país de Manika. Me dijo que las gentes que vivían al otro lado de esas montañas eran una rama de los zulúes, y que hablaban un dialecto del zulú, aunque eran unos hombres incluso más hermosos y más altos que aquellos; que entre ellos vivían grandes hechiceros que habían aprendido su arte de los hombres blancos cuando «todo el mundo era oscuro» y que poseían el secreto de una mina maravillosa de «piedras brillantes».
»Claro está, esta historia me hizo reír entonces, aunque me interesó mucho, porque aún no se habían descubierto los campos de diamantes, y el pobre Evans se marchó y le mataron, y durante veinte años no volví a pensar en el asunto. Pero al cabo de veinte años (y eso es mucho tiempo, caballeros; no es frecuente que un cazador de elefantes llegue a vivir veinte años con ese oficio), oí decir algo más definido sobre las montañas de Sulimán y el país que se extiende detrás de ellas. Yo me encontraba más allá del país de Manika, en un lugar llamado el Kraal de Sitanda, que era verdaderamente miserable porque no había nada que comer y apenas se podía cazar. Sufrí un acceso de fiebres y me sentía bastante mal cuando, un buen día, apareció un portugués, acompañado por una sola persona, un mestizo. Conozco bien a los portugueses de Delagoa4. No existe mayor monstruo sobre la faz de la tierra que se cebe, como hacen ellos, en la carne y el sufrimiento humanos bajo la forma de esclavos. Pero este era un tipo de hombre diferente al que yo estaba acostumbrado a conocer; me recordaba más a los corteses universitarios de los que hablan en los libros. Era alto y delgado, con grandes ojos oscuros y bigotes grises y rizados. Hablamos un rato, porque él chapurraba el inglés y yo entiendo algo de portugués; me dijo que se llamaba José Silvestre y que tenía una casa cerca de la bahía de Delagoa. Cuando al día siguiente prosiguió su camino con su compañero mestizo, me dijo: «Adiós —y se quitó el sombrero a la vieja usanza—. Adiós, senhor5 —dijo—: si volvemos a encontrarnos, seré el hombre más rico del mundo y me acordaré de usted». Reí un poco (estaba demasiado débil para reír mucho) y le observé mientras se dirigía resueltamente hacia el Oeste, hacia el gran desierto; me pregunté si estaría loco o qué pensaba encontrar allí.
»Pasó una semana y me recuperé de la fiebre. Una tarde estaba sentado en el suelo frente a la pequeña tienda de campaña que había llevado, masticando la última pata de una miserable gallina que le había comprado a un nativo a cambio de un trozo de tela que valía veinte gallinas. Contemplaba el ardiente sol rojo que se hundía en el desierto cuando, de repente, vi una silueta, al parecer de un europeo, porque llevaba chaqueta, en la pendiente de una loma que había frente a mí, a una distancia de unas trescientas yardas. La silueta se arrastraba sobre las manos y las rodillas; después se incorporó y avanzó unas cuantas yardas dando traspiés, para volver a caer y avanzar otra vez a gatas. Al ver que debía de estar completamente agotado, envié a uno de mis cazadores a ayudarlo; cuando, por fin, llegó, ¿quién dirán que resultó ser?
—José Silvestre, claro —dijo el capitán Good.
—Sí, José Silvestre, o más bien su esqueleto con un poco de piel. Tenía la cara de un amarillo brillante, debido a la fiebre, y sus ojos grandes y oscuros casi se le salían de las órbitas, porque toda la carne había desaparecido. No tenía más que la piel amarilla apergaminada, pelo blanco y, debajo, los afilados huesos que sobresalían.
»—¡Agua, por el amor de Dios, agua! —gimió.
»Observé que tenía los labios cortados y la lengua, que sobresalía entre ellos, hinchada y negruzca.
»Le di agua mezclada con un poco de leche y la bebió a grandes tragos, uno o dos cuartos de galón, sin parar. No le dejé que bebiese más. Después tuvo otro acceso de fiebre, cayó al suelo y empezó a desvariar sobre las montañas de Sulimán y sobre los diamantes y el desierto. Lo llevé a la tienda e hice todo lo que pude por él, que no era mucho, pero sabía cómo acabaría todo. Alrededor de las once se quedó más tranquilo; yo me acosté para descansar un poco y me quedé dormido. Al amanecer me desperté y, a media luz, lo vi incorporado, extraña y endeble silueta que contemplaba el desierto. En ese instante, el primer rayo de sol atravesó la planicie que se extendía ante nosotros hasta alcanzar la lejana cresta de una de las más altas montañas de Sulimán, a una distancia de más de cien millas.
—¡Ahí está! —gritó el moribundo portugués, extendiendo un brazo largo y delgado—. Pero nunca llegaré, nunca. ¡Nunca llegará nadie!
»De repente se detuvo y pareció tomar una determinación.
»—Amigo —me dijo volviéndose hacia mí—, ¿está usted ahí? Mis ojos se han oscurecido.
»— Sí —respondí—, sí, acuéstese y descanse.
»—¡Ay! —contestó—. Pronto descansaré; tengo tiempo para descansar durante toda la eternidad. ¡Escúcheme; me muero! Usted se ha portado bien conmigo. Voy a darle el papel. Quizá usted llegue si puede atravesar con vida el desierto, que nos ha matado a mi pobre sirviente y a mí.
»Se tentó la camisa y sacó algo que me pareció una petaca bóer de piel de antílope negro. Estaba atada con una pequeña cinta de cuero, lo que llamamos rimpi, y trató de desatarla, pero no pudo. Me la tendió.
»Desátela —dijo.
»Así lo hice, y extraje un trozo de lino amarillo desgarrado, sobre el que había algo escrito en letras torpes. Dentro había un papel.
»Después, con voz tenue, pues iba desfalleciendo, dijo:
»—En el papel está todo; está envuelto en la tela. He tardado años en descifrarlo. Escuche: un antepasado mío, refugiado político de Lisboa, que fue uno de los primeros portugueses que llegaron a estas costas, lo escribió mientras agonizaba en esas montañas que nunca holló pie blanco antes ni después. Se llamaba José da Silvestra y vivió hace trescientos años. Su esclavo, que lo esperó a este lado de las montañas, lo encontró muerto y llevó el manuscrito a Delagoa. Desde entonces ha permanecido en la familia, pero nadie se molestó en leerlo hasta que lo hice yo. He perdido mi vida por él, pero es posible que otro tenga éxito y que se convierta en el hombre más rico del mundo, ¡el hombre más rico del mundo! No se lo dé a nadie. ¡Vaya usted!
»Después empezó a delirar otra vez y, al cabo de una hora, todo había acabado.
»¡Dios lo haya acogido en su seno! Murió sosegadamente y lo enterré a mucha profundidad, con grandes cantos sobre el pecho, por lo que no creo que puedan encontrarlo los chacales. Después me marché.
—Pero ¿y el documento? —dijo sir Henry con un tono de profundo interés.
—Sí, ¿qué contenía el documento? —añadió el capitán.
—Bueno, caballeros, si lo desean, se lo diré. Nunca se lo he enseñado a nadie, excepto a mi querida esposa, que murió, y ella pensaba que era una tontería, y a un viejo comerciante portugués borracho que me lo tradujo y que a la mañana siguiente lo había olvidado por completo. La tela original está en mi casa, en Durban, junto a la traducción del pobre don José, pero tengo la versión inglesa en mi agenda y un facsímile del mapa, si es que se puede llamar mapa. Aquí está.
«Yo, José da Silvestra, que estoy muriendo de hambre en la pequeña cueva en que no hay nieve, en el extremo norte del pezón de la montaña que se encuentra más al sur de las dos que he denominado Senos de Saba6, escribo esto en el año 1590 con una punta de hueso sobre un pedazo de mis ropas, con mi sangre por tinta. Si lo encuentra mi esclavo cuando llegue, llévelo a Delagoa para que mi amigo (nombre ilegible) ponga el asunto en conocimiento del rey, y que este envíe un ejército que, si sobrevive al desierto y a las montañas y vence a los valientes kukuanas y sus artes demoníacas, a cuyo fin deberán traerse muchos sacerdotes, lo convertirá en el rey más rico desde Salomón. He visto con mis propios ojos innumerables diamantes apilados en la cámara del tesoro de Salomón, detrás de la Muerte blanca; pero por la traición de Gagool, la hechicera, nada pude rescatar; apenas mi vida. Que quien venga siga el mapa y escale la nieve del seno izquierdo de Saba hasta llegar al pezón en cuyo extremo norte se extiende la gran carretera que construyó Salomón, desde donde hay tres días de viaje al palacio del rey. Que mate a Gagool. Rogad por mi alma. Adiós.
José DA SILVESTRA»*
Cuando terminé de leer lo anterior y les enseñé la copia del mapa, dibujada por la mano moribunda del viejo caballero con su sangre por tinta, siguió un silencio de asombro.
—Bueno —dijo el capitán Good—, ¡he dado la vuelta al mundo dos veces y tocado la mayor parte de los puertos, pero que me cuelguen si jamás he visto una historia como esta en un libro de cuentos, ni en cualquier otro sitio, si vamos a eso.
—Es una historia extraña, señor Quatermain —dijo sir Henry—. ¿No nos estará engañando? Sé que hay quien piensa que es lícito tomar el pelo a los novatos.
—Si piensa eso, sir Henry —dije, muy irritado, mientras me guardaba el papel en el bolsillo, pues no me gusta que me tomen por esos tipos que consideran gracioso contar mentiras y que siempre se jactan ante extraños de extraordinarias aventuras de caza que nunca ocurrieron—, demos por terminado el asunto.
Y me levanté para marcharme.
Sir Henry posó su manaza sobre mi hombro.
—Siéntese, señor Quatermain —dijo—; le pido disculpas; comprendo que no desea engañarnos, pero la historia parece tan extraordinaria que me cuesta trabajo creerla.
—Cuando lleguemos a Durban, podrá ver el mapa y el texto originales —dije, un poco más calmado, porque, considerando el asunto, no era de extrañar que dudase de mi buena fe—. Pero no le he hablado de su hermano. Conocí a Jim, el hombre que estaba con él. Era bechuana7 de nacimiento, buen cazador y, para ser nativo, un hombre muy inteligente. La mañana en que partía el señor Neville, vi a Jim junto a mi carro, picando tabaco.
»—Jim —le dije—, ¿adónde vas? ¿A por elefantes?
»—No, baas —contestó—; vamos en busca de algo que vale más que el marfil.
»—¿Y qué puede ser eso? —dije, porque sentía curiosidad—. ¿Oro?
»— No, baas, algo que vale más que el oro —y sonrió.
»No le hice más preguntas, porque no me gusta rebajar mi dignidad mostrando demasiada curiosidad, pero me quedé perplejo. Al poco, Jim acabó de picar el tabaco.
»—Baas —dijo.
»Ya no le hice caso.
»—Baas —volvió a decir.
»—Sí, muchacho, ¿qué quieres? —repuse.
»—Baas, vamos a buscar diamantes.
»—¡Diamantes! Pero entonces lleváis una dirección equivocada; deberíais dirigiros a los campos.
»—Baas, ¿has oído hablar de la Berg8 de Sulimán? —esto significa montañas de Salomón, sir Henry.
»—¡Sí !
»—¿Has oído hablar de los diamantes que hay allí?
»—He oído un cuento estúpido, Jim.
»—No es un cuento, baas. Conocí a una mujer que era de allí y que fue a Natal con su hijo, y ella me lo contó; ahora está muerta.
»—Si intentas llegar al país de Sulimán, tu amo servirá de pasto a los aasvögels —es decir, buitres—, y tú también, si es que pueden recoger alguna piltrafa de vuestros pobres huesos —le dije.
»Sonrió.
»—Puede ser, baas. El hombre tiene que morir; me gustaría probar fortuna en otro país; aquí se están agotando los elefantes.
»—¡Ah, querido muchacho! —dije—. Espera a que te agarre por la garganta el «viejo hombre pálido», y ya veremos qué cara pones entonces.
»Media hora después vi alejarse el carro de Neville. Al poco, Jim volvió corriendo.
»—Adiós, baas —dijo—. No quería marcharme sin decirte adiós, porque quizá tengas razón y nunca volvamos.
»—Jim, ¿tu amo va de verdad a la Berg de Sulimán o mientes?
»—No —replicó—, es verdad. Dice que debe hacer fortuna como sea, o por lo menos intentarlo. Por eso quiere buscar diamantes.
»—¡Ah! —dije—, espera un poco, Jim: ¿le llevarás esta nota a tu amo y me prometes no dársela hasta que lleguéis a Inyati? —Inyati está a una distancia de varios cientos de millas.
»—Sí —dijo.
»Cogí un trozo de papel y escribí: «Que quien venga... escale la nieve del seno izquierdo de las Saba, hasta llegar al pezón, en cuyo extremo norte se encuentra la gran carretera de Salomón».
»—Y ahora, Jim —dije—, cuando le des esto a tu amo, adviértele que siga el consejo incondicionalmente. No debes dárselo ahora, porque no quiero que me vuelva a hacer preguntas a las que no voy a contestar. Y ahora, márchate, holgazán; el carro casi se ha perdido de vista.
»Jim cogió la nota y se fue. Esto es todo lo que sé sobre su hermano, sir Henry, pero mucho me temo que...
—Señor Quatermain —dijo sir Henry—, voy a buscar a mi hermano. Voy a seguir sus huellas hasta las montañas de Sulimán, y más allá si es necesario, hasta encontrarlo, o hasta que me entere de que ha muerto. ¿Quiere venir conmigo?
Soy —creo haberlo dicho— un hombre prudente, incluso tímido, y la idea me asustó. Me parecía que iniciar un viaje así era dirigirse a una muerte segura; aparte otras consideraciones, tenía que mantener a un hijo y no podía permitirme morir entonces.
—No, gracias, sir Henry; creo que prefiero no hacerlo —contesté—. Soy demasiado viejo para una empresa tan descabellada; solo conseguiríamos acabar como mi pobre amigo Silvestre. Tengo un hijo que depende de mí.
Sir Henry y el capitán Good parecían muy desilusionados.
—Señor Quatermain —dijo aquel—, tengo dinero y estoy completamente entregado a este asunto. Puede pedir cualquier cifra razonable como remuneración por sus servicios, que le será pagada antes de partir. Además, antes de salir, dejaré dispuesto que, en el caso de que nos ocurra algo o de que le ocurra a usted, se le proporcionen a su hijo los medios de vida adecuados. De esto puede deducir lo necesaria que considero su presencia. Y si por casualidad llegásemos a ese lugar y encontrásemos diamantes, serán para usted y para Good a partes iguales. Yo no los quiero. Por supuesto, esa posibilidad es prácticamente nula, aunque lo mismo rige para el marfil que encontremos. Puede imponer sus condiciones, señor Quatermain, que todos los gastos correrán de mi cuenta.
—Sir Henry —dije—, es la oferta más liberal que he tenido; nada despreciable para un pobre comerciante y cazador. Pero es el trabajo más importante con que me he topado y necesito tiempo para pensarlo. Le daré la respuesta antes de llegar a Durban.
—Muy bien —contestó sir Henry, y a continuación les deseé buenas noches y me marché. Soñé con el pobre Silvestre, muerto hace tiempo, y con los diamantes.
CAPÍTULO 3
Umbopa entra a nuestro servicio
Se tarda entre cuatro y cinco días, según el barco y el estado del tiempo, en subir desde El Cabo hasta Durban. A veces, si es difícil atracar en East London1, donde aún no han construido ese maravilloso puerto del que tanto hablan, y en el que han invertido tanto dinero, se produce un retraso de veinticuatro horas hasta que pueden salir las lanchas de carga para sacar las mercancías. Pero en esta ocasión no tuvimos que esperar, pues no se puede decir que hubiese cachones en el rompeolas, y los remolcadores llegaron en seguida con sus largas filas de feos botes de fondo plano, en los que se arrojaban las mercancías con estrépito. No importaba de qué se tratase; las lanzaban por encima de la borda violentamente; tanto la porcelana como las prendas de lana recibían el mismo tratamiento. Vi un cajón que contenía cuatro docenas de botellas de champán hechas añicos, y el champán desparramado en el fondo de un bote, burbujeando e hirviendo. Era un desperdicio lamentable, y lo mismo debieron de pensar los cafres del barco, porque encontraron un par de botellas intactas, las descorcharon y bebieron el contenido. Pero no tuvieron en cuenta la expansión producida por el burbujeo en el vino, y al sentirse hinchados, se pusieron a rodar por el fondo de la embarcación, gritando que aquella bebida magnífica estaba tagati (embrujada). Yo les hablé desde el navío y les dije que era la medicina más fuerte del hombre blanco y que podían darse por muertos. Fueron a la orilla presas de pánico, y no creo que volvieran a tocar el champán.
Pues bien, durante todo el tiempo que duró la travesía hasta Natal, estuve pensando sobre la oferta de sir Henry. No volvimos a hablar sobre el tema durante uno o dos días, aunque les conté muchas historias de caza, todas verdaderas. No hay necesidad de contar mentiras respecto a la caza, porque a un hombre cuya ocupación sea la caza le acontecen muchas cosas curiosas; pero esto es otro asunto.
Por fin, una maravillosa tarde de enero, que es nuestro mes más cálido, entramos en la costa de Natal; esperábamos llegar al cabo de Durban con el crepúsculo. Desde la costa, East London es muy hermosa, con sus dunas rojas y florestas de intenso verdor, salpicada acá y allá de kraals cafres y ribeteada por una franja de blanco oleaje que asciende en pilares de espuma al chocar contra las rocas. Pero justo antes de llegar a Durban se pueden contemplar paisajes de una belleza muy peculiar. Profundas simas excavadas en las colinas por las lluvias torrenciales de siglos, por las que descienden los ríos centelleantes; el intenso verde de los arbustos, que crecen tal y como Dios los plantó, y el verde de diversos matices de los campos de cereales y de las plantaciones de azúcar, en tanto que acá y allá, una casa blanca, sonriendo al mar plácido, contempla el escenario y le proporciona un aire hogareño.
A mi entender, por muy bello que sea un paisaje, necesita la presencia del hombre para alcanzar su plenitud; pero eso quizá se debe a que he vivido mucho tiempo en soledad y, por tanto, conozco el valor de la civilización, aunque, sin duda, esto está fuera de lugar. Estoy seguro de que el jardín del Edén era bello antes de que existiera el hombre, pero pienso que debió de ser más bello cuando Eva se paseaba por él.
Nos equivocamos un poco en nuestros cálculos, y ya se había puesto el sol cuando echamos el ancla frente al cabo y oímos el cañonazo que avisaba a las buenas gentes de que había llegado el correo inglés. Era demasiado tarde para ir a tierra esa noche, así que bajamos muy a gusto a cenar, después de ver cómo se llevaban el correo en el bote salvavidas.