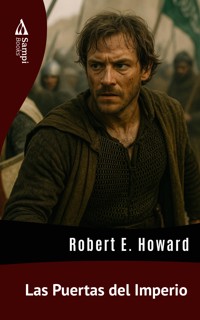
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Durante las Cruzadas, Giles Hobson, un pícaro inglés, se ve envuelto en una trama de intrigas entre caballeros francos y fuerzas musulmanas en Egipto. En medio de alianzas cambiantes y traiciones, se ve envuelto en un papel que podría cambiar el resultado de una batalla crucial. Una historia de heroísmo improbable, espionaje y ascenso al poder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 67
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las Puertas del Imperio
Robert E. Howard
Sinopsis
Durante las Cruzadas, Giles Hobson, un pícaro inglés, se ve envuelto en una trama de intrigas entre caballeros francos y fuerzas musulmanas en Egipto. En medio de alianzas cambiantes y traiciones, se ve envuelto en un papel que podría cambiar el resultado de una batalla crucial. Una historia de heroísmo improbable, espionaje y ascenso al poder.
Palabras clave
Cruzadas, Traición, Supervivencia
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
Las Puertas del Imperio
El ruido metálico de los centinelas en las torretas y el estruendo de los vientos primaverales no llegaban a oídos de quienes se divertían en el sótano del castillo de Godfrey de Courtenay, y el ruido que hacían estos juerguistas quedaba atrapado de forma ensordecedora entre los gruesos muros.
Una vela titilante iluminaba aquellas paredes rugosas, húmedas y poco acogedoras, flanqueadas por barriles y toneles cubiertos por un velo de telarañas polvorientas. A uno de los barriles le habían arrancado la tapa, y unas tazas de cuero se sumergían una y otra vez en la espuma, en manos cada vez más temblorosas.
Agnes, una de las sirvientas, había robado la enorme llave de hierro de la bodega del cinturón del mayordomo; y envalentonados por la ausencia de su amo, un pequeño, pero nada selecto grupo se divertía con la característica despreocupación del mañana.
Agnes, sentada en las rodillas del criado Peter, marcaba un ritmo irregular con una jarra al son de una canción obscena que ambos cantaban a diferentes tonos y en diferentes tonos. La cerveza se derramaba por el borde del vaso tambaleante y caía por el cuello de Peter, algo que él ni siquiera notaba.
La otra criada, la gorda Marge, se revolcaba en su banco y se daba palmadas en los muslos en señal de aprecio por una historia picante que acababa de contar Giles Hobson. Por su actitud, este individuo podría haber sido el señor del castillo, en lugar de un vagabundo sinvergüenza zarandeado por todos los vientos de la adversidad. Reclinado sobre un barril, con los pies enfundados en botas apoyados en otro, se aflojó el cinturón que ceñía su voluminoso vientre bajo el gastado chaleco de cuero y sumergió una vez más el hocico en la espumosa cerveza.
—Giles, por la barba de San Withold —dijo Marge—, nunca un pícaro más loco vistió acero. Los cuervos que picoteen tus huesos en la horca se partirán de risa. ¡Te saludo, príncipe de todos los mentirosos obscenos!
Blandió una enorme jarra de peltre y la vació con tanta fuerza como cualquier hombre del reino.
En ese momento, otro juerguista, que regresaba de un recado, entró en escena. La puerta al final de las escaleras dejó pasar a una figura tambaleante vestida con un traje de terciopelo ajustado. A través de la puerta entreabierta se oían los ruidos nocturnos de las cortinas golpeando en algún lugar de la casa, succionando y aleteando con el viento que azotaba las rendijas; un débil saludo descontento de un vigilante en una torre. Una ráfaga de viento bajó por la escalera y hizo bailar la vela.
Guillaume, el paje, cerró la puerta y bajó con cuidado por los toscos escalones de piedra. No estaba tan borracho como los demás, simplemente porque, dada su extrema juventud, carecía de su capacidad para el licor fermentado.
—¿Qué hora es, muchacho? —preguntó Peter.
—Hace mucho más que medianoche —respondió el paje, buscando a tientas el barril abierto—. Todo el castillo está dormido, salvo los centinelas. Pero he oído un ruido de cascos entre el viento y la lluvia; me parece que es Sir Godfrey que regresa.
—¡Que vuelva y se condene! —gritó Giles, dando una sonora palmada en el muslo gordo de Marge—. Puede que él sea el señor de la fortaleza, pero ahora mismo nosotros somos los guardianes de la bodega. ¡Más cerveza! Agnes, pequeña zorra, ¡otra canción!
—¡No, más historias! —clamó Marge—. El hermano de nuestra señora, Sir Guiscard de Chastillon, ha contado grandes historias sobre Tierra Santa y los infieles, pero, por San Dunstan, ¡las mentiras de Giles eclipsan las verdades del caballero!
—¡No calumnies a un hombre santo que ha estado en peregrinación y en las Cruzadas! —sollozó Peter—. Sir Guiscard ha visto Jerusalén y ha luchado junto al rey de Palestina, ¿cuántos años hace?
—Diez años en mayo, desde que zarpó hacia Tierra Santa —dijo Agnes—. Lady Eleanor no lo había visto en todo ese tiempo, hasta que ayer por la mañana llegó a caballo a la puerta. Su marido, Sir Godfrey, nunca lo ha visto.
—¿Y no lo reconocería? —reflexionó Giles—. ¿Ni Sir Guiscard?
Parpadeó y se pasó una mano por el pelo rubio. Estaba más borracho de lo que creía. El mundo daba vueltas como una peonza y su cabeza parecía bailar vertiginosamente sobre sus hombros. De los vapores de la cerveza y de un espíritu vagabundo, nació una idea descabellada.
Una carcajada estalló con fuerza en los labios de Giles. Se enderezó tambaleándose, derramando su chaqueta en el regazo de Marge y provocando una ráfaga de blasfemias poco habituales en ella. Golpeó la tapa de un barril con la mano abierta, ahogándose de risa.
—¡Por Dios! —chilló Agnes—. ¿Estás loco, hombre?
—¡Es una broma! —El techo resonó con su bramido—. ¡Oh, San Withold, es una broma! Sir Guiscard no conoce a su cuñado, y Sir Godfrey está ahora en la puerta. ¡Escuchad!
Cuatro cabezas, balanceándose erráticamente, se inclinaron hacia él mientras susurraba como si las paredes pudieran oírlo.
Un instante de silencio confuso fue seguido por estruendosas carcajadas. Estaban dispuestos a seguir el curso más loco que se les sugiriera. Solo Guillaume sentía algunas dudas, pero fue arrastrado por el fervor alcohólico de sus compañeros.
—¡Oh, una broma del diablo! —gritó Marge, plantando un beso ruidoso y húmedo en la mejilla sonrosada de Giles—. ¡Vamos, granujas, a divertirnos!
—¡En avant! —bravuconeó Giles, desenvainando su espada y blandiéndola con torpeza, y los cinco subieron las escaleras tambaleándose, tropezando y chocando entre sí. Abrieron la puerta de una patada y en poco tiempo corrían desordenadamente por el amplio salón, ladrando como una jauría de perros.
Los castillos del siglo XII, más fortalezas que simples viviendas, estaban construidos para la defensa, no para la comodidad.
El salón por el que gritaba la banda de borrachos era amplio, alto, ventoso, cubierto de juncos y apenas iluminado por las brasas moribundas de una gran chimenea mal ventilada. Las toscas cortinas que colgaban de las paredes, parecidas a velas, se agitaban con el viento que se colaba por las rendijas. Los perros, que dormían bajo la gran mesa, se despertaron ladrando al ser pisoteados por pies torpes y se sumaron al estruendo.
Este estruendo despertó a Sir Guiscard de Chastillon de sus sueños sobre Acre y las llanuras bañadas por el sol de Palestina. Se levantó de un salto, espada en mano, creyendo que estaba siendo atacado por sarracenos, pero entonces se dio cuenta de dónde estaba. Sin embargo, parecía que algo estaba pasando. Una mezcla de gritos y chillidos resonaba fuera de su puerta, y sobre los robustos paneles de roble retumbaba una lluvia de golpes que amenazaba con derribar la puerta. El caballero oyó que le llamaban en voz alta y con urgencia.
Dejando a un lado a su escudero tembloroso, corrió hacia la puerta y la abrió de un empujón. Sir Guiscard era un hombre alto y demacrado, con una gran nariz en forma de pico y fríos ojos grises. Incluso en camisa era una figura formidable. Parpadeó ferozmente al ver al grupo que se perfilaba vagamente a la luz de las brasas al otro extremo del salón. Parecían haber mujeres, niños y un hombre gordo con una espada.
Este hombre gordo gritaba:
—¡Socorro, Sir Guiscard, socorro! ¡El castillo ha sido asaltado y todos somos hombres muertos! ¡Los ladrones del bosque de Horsham están dentro del salón!
Sir Guiscard oyó el inconfundible ruido de pies enfundados en cotas de malla y vio figuras vagas entrar en el salón, figuras en cuyo acero brillaba rojizo la tenue luz. Aún aturdido por el sueño, pero feroz, entró en acción furioso.





























