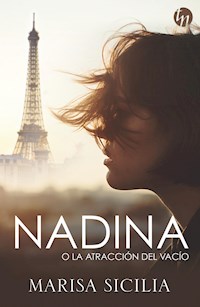5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Dmitry ha dejado atrás París. Ha perdido su negocio, a sus amigos, a la mujer a la que amaba. Los integristas han puesto precio a su cabeza y solo la protección de los servicios de inteligencia ha impedido que cumpla condena en prisión. Pero no a cambio de nada. Si quiere recuperar su libertad, tendrá que encargarse del trabajo sucio, la clase de misiones solo aptas para hombres sin escrúpulos, hombres de los que prescindir cuando dejan de ser útiles. Por eso no es buena idea enfrentarse a Antje, su supervisora en Berlín y la mujer que con una sola palabra puede hacer que sea expulsado del programa o que su vida carezca de valor. No, no deberían mezclar sexo y trabajo ni llevar su relación al límite. No pueden confiar el uno en el otro, ella está acostumbrada a ejercer el control, se aferra a los protocolos y las normas, ha llegado alto y se ha vuelto dura por el camino. Además, la prioridad es la amenaza terrorista que se cierne sobre toda Europa y pone en jaque a Berlín. No, no encajan, ya salió mal otras veces, pertenecen a mundos muy distintos, no pueden permitirse que las emociones pongan en peligro todo lo demás, pero ¿y si lo arriesgan todo? Del blog La novelera que habita en mí "Ofrece amor, pasión, trasfondo y conciencia social, vértigo, peligro, fragilidad, tentación, secretos, conspiración, personajes bien estructurados, un relato de calidad y multitud de detalles y momentos de esos que hacen suspirar a l@s noveler@s literariamente soñadoras como yo". Del blog Sintiendo sus páginas: "Da gusto encontrarse con novelas con ideas novedosas y que te sumergen en la historia de esta manera tan sorprendente como lo hace Marisa Sicilia". Del blog Cajita de capítulos: "Marisa Sicilia escribe unos romances inolvidables y muy diferentes a lo que estoy acostumbrada, con ingredientes inusuales que aportan a sus historias una capa especial que hace que sea difícil que no disfrutemos". Del blog Libros en mi biblioteca: "Narración muy sólida, muy limpia, muy correcta; personajes bien construidos, bien marcados". Del blog Ágora: "Impecable. Porque impecable es su detallada y cuidada documentación y ambientación; su elegante elección de palabras; el mimo con el que cuida sus historias y el trabajo que puede verse en ellas desde las primeras líneas. Todas y cada una de las novelas de esta mujer son un cúmulo de detalles bien escogidos, bien planteados y mejor desarrollados. (…) Hay que reconocer que en todas sus novelas te sorprende, te emociona y te descoloca".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 María Luisa Sicilia
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Lo que arriesgué por ti, n.º 250 - 24.4.19
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Shutterstock y Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1307-812-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para aquellas que os enfrentáis a diario a las inseguridades, las zancadillas, las desilusiones, la presión por llegar a todo.
Gracias por no rendiros, por querer hacerlo aún mejor.
Por arriesgaros.
Hazlo. Y, si tienes miedo, hazlo con miedo.
Capítulo 1
El cielo es gris porque aún no ha amanecido, pero no se trata solo de la luz. Todo cuanto le rodea tiene el mismo tono áspero y apagado, las calles arrasadas, los edificios desmoronados tras años de guerra. No hay el menor rastro de vegetación y ni los mismos pájaros se atreven a quebrar el manto de silencio que envuelve Grozni.
Avanza con paso rápido a pesar de la sensación de peligro que sobrevuela el ambiente. El ataque podría llegar en cualquier momento, desde detrás de los restos del coche incendiado o a través de las sombras de una ventana. Nota el peso del Kalashnikov entre las manos y se siente algo más seguro.
El lugar aparece al doblar una esquina. Vuelve a experimentar la misma intranquilizadora desazón y se gira para comprobar que nadie le sigue. El paisaje está inmovilizado, es una foto fija de la destrucción, y al contemplarlo le asalta cierta sensación de irrealidad, la seguridad de que se halla en un territorio al margen de la lógica o la cordura.
Se acerca a la puerta improvisada. Un tablón sin cerradura ni bisagras resguarda dos habitaciones milagrosamente intactas en un edificio con los forjados perforados por las bombas de racimo arrojadas por la aviación.
—Adelante, adelante —repite una voz desde el interior.
Hay una mujer recostada sobre un sofá. Un gato escuálido salta de su regazo. Eriza el lomo y le enfrenta agresivo. Ya ha ocurrido otras veces. Ese gato le odia, le sacaría los ojos si pudiera. Ha visto con demasiada frecuencia el rencor en los rostros de los vencidos como para no reconocerlo. Las miradas de quienes se ensañarían a conciencia con su cuerpo, lo acribillarían, lo despellejarían vivo, le harían pedazos si tan solo les diese la más mínima oportunidad.
—Te esperaba.
El aspecto de la mujer es avejentado. Tiene el pelo gris, ralo y sucio. Hace meses que no se lava. Está la mayor parte del tiempo ebria. Y con todo, es lo mejor que ha conseguido encontrar.
—¿Ha ido bien? ¿Algún problema?
—Ningún problema. Pasa, entra a verla. No ha salido en todo el día. Ha sido una buena chica, muy buena.
—¿Seguro? ¿No ha salido? ¿En todo el día? —pregunta con una mirada gélida, avasalladora. Le sale sin dificultad. Aprendió el gesto al entrar en el Ejército y lo ha ido perfeccionando desde entonces. Le fue útil para sobrevivir a los entrenamientos y a los camaradas no amistosos, para sobrevivir a la guerra. Para sobrevivir.
—Seguro. No se ha movido de la habitación. —Lo dice convencida, pero todo lo que hace es beber vodka y dormir. ¿Cómo va a saber lo que ocurre durante las horas que pasa inconsciente?
Avanza hacia el interior y el gato enarca el lomo y bufa aún más hostil. El pelaje negro de punta y los ojos convertidos en inquietantes ascuas amarillas.
—Ocúpate de ese animal o lo haré yo —dice en un tono que no deja lugar a dudas acerca de sus intenciones.
La mujer se apresura a cogerlo. El animal se revuelve, lucha por liberarse y le araña el pecho. Ella trata de apaciguarlo y no lo suelta a pesar de las uñas clavadas en la piel.
—Es un amigo, Misha. Un amigo.
Se le ocurre que lo mejor que la mujer podría hacer con ese gato es buscar un pozo y arrojarlo dentro, pero ¿quién es él para juzgar los afectos de otros?
—Vete. Y llévatelo —ordena, y le da unos pocos rublos que la mujer guarda entre sus senos marchitos.
—Vamos, Misha. Daremos un paseo —dice antes de abandonar su refugio para enfrentarse a la madrugada espectral de Grozni. Usará el dinero para comprar alcohol y, si alguien intenta robárselo, no solo tendrá que lidiar con ella, también deberá enfrentarse a Misha.
Se queda solo y la vista se le va hacia la puerta de la única otra habitación. Empuja la hoja y la atmósfera cambia. Es algo tangible. Está oscuro, no hay ventanas, pero la temperatura es más cálida y en el aire flota un perfume débil, dulce, un hálito que se le impregna en la piel. Lo atrae sin remedio.
Guarda silencio y no tarda en distinguir una respiración baja e intranquila. El pulso se le acelera y un nombre brota de sus labios.
—Nadina…
Ahora la ve con claridad y el corazón se le queda en pausa. No da signos de haber escuchado, duerme profundamente, cubierta con una sábana que la cubre solo a medias.
Apoya el Kalashnikov contra la pared, se sienta al borde de la cama y la observa. Ella se agita en sueños. El pelo húmedo por el sudor se le pega a la frente. Hace poco que se lo ha cortado. Ocurrió justo después de que le dijera lo mucho que le gustaba cuando se lo dejaba suelto, así que evitó decirle que estaba incluso más bonita así, con el pelo corto como el de un chico.
La quiere de un modo que no consigue entender, contra toda lógica, con una fuerza que lastima, con el convencimiento feroz e irracional de que debe cuidar de ella. Por eso también soporta sus arañazos, sus ataques de pánico, las crisis de llanto; la sostiene para que no caiga cuando se asoma al abismo que amenaza con tragarse a ambos.
—¿Cuánto llevas ahí?
Y la desea aún con mayor intensidad de la que la ama.
Ha despertado y lo mira como si hubiese hecho algo sucio, aunque ni siquiera se ha atrevido a rozarla. Pero con frecuencia tiene la sensación de que Nadina adivina sus pensamientos y con eso es más que suficiente.
Lucha por no dejarse distraer. A menudo juegan a ese juego y es ella la que vence. No va a dejar que lo haga esta vez. Coge la mochila y saca un paquete del interior.
—Muy poco. Acabo de llegar. Iba a despertarte. Te he traído comida.
—No quiero nada. Llévatelo.
Se da la vuelta y arrastra consigo la sábana. La espalda —y más allá de la espalda— queda al descubierto. Duerme desnuda. Las únicas prendas que posee son las que lava antes de acostarse. Ha tratado de ocuparse de eso, pero no es nada fácil conseguir ropa interior de mujer en Grozni.
—¿Estás segura de que no quieres probarlo?
Tiene que ser paciente, tentarla.
—Está bien, me lo comeré yo. —Desenvuelve el paquete y le da un bocado a un muslo de pollo frío.
No hay respuesta.
—También he traído dulces.
Solo tarda un par de segundos en girarse.
—¿Qué dulces?
—Míralo tú misma.
Se incorpora sujetando la sábana contra el pecho y descubre el bollo relleno de crema.
—¿Está blando?
—Está recién hecho. Lo he robado del comedor de los oficiales.
Sonríe y Nadina también lo hace. Le calienta el corazón verla sonreír, pero le sujeta la mano cuando intenta coger el bollo.
—Aún no. Antes debes comer algo.
Hace un gesto de fastidio, pero no discute. Se sienta sobre la cama, coge un pedazo de pollo, le da un bocado y lo mastica con lentitud. Él no le quita la vista de encima. Ella lo nota. Le devuelve una mirada turbia, procaz, y deja caer la sábana.
—¿Contento?
Exhibe su cuerpo sin el menor pudor. Le provoca. Lo hace todo el tiempo, aunque no los primeros días. Los primeros días no dejaba que la tocara, huía cuando se acercaba y no permitía que se ocupara de ella. Cuando perdió a su familia por su culpa —eso fue lo que le gritó: «Tú, tú los has matado, tú has dejado que mueran»—, Nadina ni tan siquiera soportaba su presencia. Cuando la encontró drogada y sin sentido y le buscó un refugio para que no la destrozaran las alimañas que poblaban Grozni, ella aseguró que no le perdonaría nunca. Y, cuando se puso violento y le gritó que era estúpida y la presionó para que le dijese cómo había conseguido el dinero con el que comprar la droga, ella le gritó a su vez y le explicó con todo detalle cómo había dejado que se la follara aquel tipo y luego le escupió que lo prefería, prefería a cualquiera antes que a él.
—Tápate.
Se ríe y se exhibe aún más. Adopta una postura obscena. Abre las piernas. La pose lasciva, abandonada, los senos despuntando, el vello púbico señalando el camino. Tiene el pedazo de pollo en una mano y la otra entre los muslos. Saca la lengua y hace un gesto vulgar. Lo hace como si fuese una broma, como si se burlase.
No sabe si Nadina alcanza a entrever la fuerza del deseo que provoca en él o si lo subestima.
Ojalá fuese lo segundo.
—¿No es esto lo que quieres?
Se abalanza sobre ella. La comida cae encima de la cama y ya no le importa si se alimenta en condiciones, le da igual si le manipula o si desearía más que ninguna otra cosa verlo muerto.
La besa como si fuera él quien llevase días sin comer y Nadina lo único que puede saciarle. La ama más que a cualquier otra persona u objeto por el que haya podido albergar amor, cariño o deseo a lo largo y ancho de su vida. Pero no tarda en notar su tensión. Y lo odia. Odia sentirla así: rígida, ausente, recordándole que no es más que un invasor y nunca será bienvenido.
Se obliga a frenarse, se esfuerza por llevarla a su terreno. Sabe cómo hacerlo, cómo hacer gemir de placer a una mujer, cómo conquistar a Nadina.
Succiona los brotes rosados de sus senos, toma posesión de su boca, devora su sexo. Ella se derrite, se vuelve dúctil y maleable, sensible a sus caricias. Suspira, se retuerce y gime.
El deseo es enloquecedor, absoluto. Necesita aplacarlo. No se quita el uniforme, solo libera la abertura del pantalón y la atrae con fuerza.
Nadina se queja con un gemido ronco. Le preocupa ser demasiado grande para ella, que es pequeña y estrecha, pero lo olvida, igual que lo olvidó la primera vez, cuando lo despertó en medio de la noche, le pidió que la dejase dormir junto a él y se acostó a su lado desnuda y temblando.
La ve cerrar los puños y morderse con fuerza los labios. Él la besa, murmura palabras apresuradas y dulces: «mi pequeña», «mi vida», «mi amor», «Nadezhna», «Nadezhna».
Ella suplica, le ruega:
—No me dejes. No te marches tú también.
—No te dejaré. Te sacaré de aquí. Nos iremos lejos.
Se lo ha prometido. Va a llevársela de esa habitación inmunda, de esa ciudad arrasada y maldita. Va a hacerla feliz. No importa lo que tenga que hacer para conseguirlo. Ha elegido un partido y lo sacrificará todo para entregárselo, para conseguir su perdón, para que también lo ame.
—¿Cuándo? —solloza mientras él toma una de sus piernas por debajo de la rodilla, la eleva y la abre para entrar más profundamente, todavía más, en ella.
—Pronto, muy pronto.
Su expresión refleja a un tiempo éxtasis y tormento. Nadina abre la boca, inclina la cabeza hacia atrás, deja todo el cuello expuesto. Tan delicada y frágil. La visión le perturba, le bloquea.
Apenas se resiste. Las manos se le van sin querer. Necesita acariciarla, hacerla suya, recuperarla. Ella deja escapar un quejido suave, se estremece, abre los ojos, sus grandes ojos oscuros, y se lo pide.
—Hazlo. Hazlo ahora. Sácame de aquí.
La realidad pierde consistencia. El aviso de alerta retorna, suena una y otra vez. ¿Por qué está allí? ¿Por qué ha regresado a ese lugar? Ya es tarde para rectificar. Debería haber prestado atención antes.
—Olvídalo.
Se aparta, pero Nadina le sujeta, le toma las manos y las coloca en torno a su cuello.
—Estará bien. Solo un poco. Tú sabes cómo.
Tiene razón, lo sabe, ha ocurrido más veces. Puede adivinar lo que sucederá después, lo que dirá. «Un poco más. Solo un poco más».
—Confío en ti. Sé que no me harás daño. Lo prometiste. Por favor.
Su piel cálida, su tono suplicante: «Por favor, por favor…».
Y es tan tentador, tan fácil ceder. Se ve haciéndolo. Estrecha su cuello, siente latir su vida en sus manos, reconoce el estremecimiento, la agonía, el vértigo, la lucha desesperada por tomar aire. Si se equivocase, si tan solo soltase un segundo tarde…
Sus ojos están vidriados. Lágrimas de rímel mojan sus pestañas.
—Hazlo, Dima. Hazlo de una vez. Acaba con esto.
Y ambos conocen la verdad, que en el fondo ella le aborrece y que en aquel instante él siente lo mismo hacia ella. Odia que le arrastre hasta ese punto, que le mienta. «Confío en ti». Mentira. Mentira. Mentira.
Cierra los ojos para no verla y sus manos se crispan alrededor de su garganta. Espera su lucha, su intento inútil por desasirse, pero no es Nadina quien trata de liberarse. Es su propio cuerpo el que se tensa, son sus pulmones los que se cierran, es a él a quien le falta el aire, quien se ahoga desesperado.
Y, aunque no duda de que lo merece, reconoce algo más.
No quiere. No va a rendirse. Tampoco va a abandonar esta vez.
Capítulo 2
Se incorporó de golpe y boqueando, envuelto en un sudor frío y con el corazón al límite de pulsaciones. Necesitó un instante para adaptarse a la realidad. La semipenumbra de la madrugada y el estado de abandono del espacio que le rodeaba le hicieron dudar de si estaba despierto o aún soñaba.
Luego recordó. El bar de Friedrichshain, el contacto de Kolia al que no consiguió localizar, la música death metal y la chica de los piercings. La noche había terminado con ella llevándole al edificio ocupado en el que vivía.
No era extraño que le hubiese hecho recordar Grozni. El colchón estaba tirado en el suelo. Las mantas eran un nido de polvo. Las paredes estaban cubiertas por pintadas y grafitis. Había latas de cerveza vacías en los rincones y mucha más basura que prefirió no identificar.
Pero lo peor no era eso.
La chica dormía a su lado. Veinte, veintiún años. La mitad de la cabeza rapada y la otra mitad con el pelo corto y decolorado en un rubio muy claro con un único mechón violeta cayéndole sobre la frente. Tenía piercings en el labio superior, en la nariz y en las cejas —visibles, luego descubrió los otros— y un tatuaje de alambre de espino le recorría el brazo desde la muñeca hasta enroscarse en varias vueltas alrededor de su cuello.
Recordaba haber lamido ese tatuaje.
El estómago se le revolvió. Visto en frío no tenían demasiado en común, pero Dmitry sabía la verdad. Se parecía tanto a Nadina que sintió asco y pena hacia sí mismo.
Se obligó a bloquear esos pensamientos junto con los otros, el eco del sueño y el tacto suave de su piel le hormigueaban en las manos. Las palabras, los susurros…
«Hazlo, Dima».
La bilis le subió a la garganta. Se la tragó y luchó por aislar la culpa. Se dijo que Nadina estaba bien, seguro, tenía un agente de las fuerzas especiales cuidando expresamente de ella. Tuvo que reprimir un nuevo acceso amargo al pensar en Nadina y Girard felices, sonrientes, paseando cogidos de la mano por algún parque de París, mientras él estaba en Berlín en un edificio okupa, rodeado de ilegales, yonquis, sin techo y otras tribus de marginales y apartados del sistema.
Se deshizo de las mantas y salió del colchón. Tenía la vejiga a reventar y no estaba nada seguro de que allí hubiera algo parecido a un baño.
Se vistió y se calzó las botas, caminar descalzo por aquel suelo debía ser asimilable a una actividad de alto riesgo. Eran militares, duras y resistentes. Las había comprado por casi nada en un mercado callejero.
Tomar conciencia de su cuerpo le consoló en parte de las sensaciones negativas. Había trabajado duro los últimos meses y el resultado se había traducido en algo de pérdida de peso y en mucho más tono muscular. Estaba más fibrado, más definido, endurecido. Apenas había probado el alcohol —los tequilas de la víspera habían sido una excepción y ya estaba arrepentido— y no había consumido ni un gramo de coca, ni siquiera un poco de speed o de hierba. Había prescindido de la falsa euforia y la ficticia sensación de seguridad que proporcionaban. Incluso cuando ganaba una cantidad asquerosa de dinero traficando con una amplia variedad de sustancias prohibidas, nunca perdió el control a la hora de consumirlas. Detestaba a los adictos, aunque no había sido un monje. Al menos mientras vivió en París. Ahora había convertido su cuerpo en un puto templo. Comía fruta e incluso bebía batidos desintoxicantes a base de remolacha y puerro.
Nadina se habría partido de risa.
Sintió otra oleada de autocompasión. Vivir así era como estar constantemente desprendiendo el esparadrapo de la herida, algo lento y doloroso. Habría preferido tirar de golpe y arrancarlo de una vez.
Dejó dormir a la chica que le recordaba a ella y salió a un pasillo silencioso y tan lleno de basura como la habitación, con hileras de puertas a derecha e izquierda. Debía de ser un antiguo colegio o algún otro edificio oficial del Berlín socialista y anterior a la caída del muro. La uniformidad, la pobreza de los materiales… Aunque llevara décadas abandonado, Dmitry reconocía el sello.
Dos chicos con camisetas pintarrajeadas, delgados, pálidos, de aspecto enfermizo y muy similar al de la chica de los piercings conversaban sentados en el suelo y apoyados contra la pared. Se pasaban un cigarrillo de hachís y parecían tener todo el tiempo y la calma del mundo. Apenas lo miraron cuando preguntó por el baño. Solo señalaron a la derecha sin dejar su charla.
Lo encontró. La puerta estaba cerrada y alguien vomitaba.
Acabó aliviándose en un patio trasero lleno de pupitres amontonados. Formaban una pirámide de patas de hierro oxidado y tablas de aglomerado que se caían a pedazos. Las baldosas estaban levantadas y una capa de nieve muy fina cubría algunas esquinas.
Willkommen in Berlin.[1]
Llevaba seis meses viviendo allí y parecía que fuese una eternidad.
A la vuelta encontró a la chica de los piercings despierta. El nombre le vino a la memoria al mirarla a los ojos. Sommer, verano —otra cosa que había hecho durante aquellos meses era aprender alemán a marchas forzadas—. Imaginó que sus padres habían querido darle un nombre cálido para compensar todo el frío berlinés, aunque el ambiente les había ganado la partida. Sommer tenía poco de veraniega. Era una flor pálida y extraña.
—Creía que te habías marchado —dijo soñolienta, los ojos rodeados de sombras desdibujadas en tonos grafito.
—No me gusta desaparecer sin despedirme.
Ella le estudió, actualizando su evaluación de la noche anterior. Debió de gustarle lo que vio.
—A mí no me van las despedidas —dijo señalando el hueco que había dejado en el colchón—. No te vayas aún.
La temperatura era baja en el exterior, pero la habitación tenía un radiador conectado a una toma eléctrica junto al colchón. Bajo las mantas se estaría un poco más caliente. Era un asco de sitio, pero por un instante sintió el deseo de quedarse allí y mandar a la mierda todo lo demás.
Un instante corto.
—Es mejor que me marche.
Le molestó su negativa. Se puso borde.
—¿Es que tienes prisa? ¿Vas a llegar tarde a fichar?
—¿A fichar? —No captó el sarcasmo. Aún no comprendía todas las palabras, algunos matices se le escapaban. Además, Sommer tenía uno de sus brazos fuera de la manta y Dmitry estaba distraído siguiendo el dibujo de su tatuaje. Los alambres retorcidos, las púas, el contraste que formaban el azul de la tinta y los fragmentos lechosos de piel.
—Para que tus jefes sepan que has llegado a tiempo. Mi madre trabajó durante veinticinco años en la misma empresa. Era la encargada de los aseos, se sentaba en su silla y vigilaba que todo estuviera limpio y en orden, y siempre nos contaba lo orgullosa que estaba de no haber llegado tarde a fichar ni un solo día. Puta loca —añadió por si no había quedado claro lo que opinaba sobre la conducta de su progenitora.
—Entiendo. No, no necesito fichar. No tengo uno de esos trabajos.
—Mejor, que les jodan a las empresas. —Se sentó sobre el colchón y se puso a buscar en un bolso de rafia. Mucha más piel quedó al descubierto, todo su pecho, el cuello rodeado de alambre—. ¿De qué parte de Rusia eres?
Tenía más tatuajes: un escorpión clavando su aguijón en el omoplato derecho, tres rosas negras abriéndose sobre el pecho, las letras que componían la palabra gigtig alabeándose a lo largo del costado… Dmitry tradujo: «tóxico».
—De Krasnodar.
—¿Dónde coño está eso?
Tanto esfuerzo por dar aquella imagen dura. Tanto esfuerzo para nada.
—Al sur, cerca del Mar Negro.
—Nunca he vivido cerca del mar. Quizá debería probar, cambiar de aires —dijo liando un cigarrillo, como si de veras estuviese considerando la idea de abandonar aquel vertedero y mudarse a unadacha en la costa—. Aunque no sé si me gustaría alejarme de Berlín. ¿Tú lo echas de menos? El lugar donde naciste.
—No. No sé. Puede. A veces.
Era una pregunta banal, Sommer prestaba toda su atención a las briznas de hierba que se le escapaban de entre los dedos, pero consiguió incomodarle. Después de borrarlo de su mente durante años, de cuando en cuando se sorprendía pensando en los campos de cereal de Tjamaja, en el color dorado que adquirían justo antes de la cosecha, en los veranos. La culpa era del inacabable invierno berlinés. Pero no tenía por qué hablarle de aquello a Sommer, igual que no tenía por qué contestar a los desconocidos que se empeñaban en entablar conversación en el metro.
Lo único que debía hacer era seguir su camino.
Ella encendió el cigarrillo, le dio una calada y se lo pasó.
—¿Quieres?
Una voz prudente le advirtió: «No lo hagas, no te metas en más problemas, no es asunto tuyo». Era una pena que casi nunca hiciese caso a esa voz.
Extendió la mano, pero, en lugar de coger el cigarrillo, la tomó por la muñeca, la giró y dejó el antebrazo hacia arriba.
Fue como si hubiese sufrido una descarga. Sommer retiró la mano, se encogió y escondió el brazo contra el cuerpo.
—¿Qué miras?
No conseguiría nada, acababa de conocerla, solo habían coincidido en un bar cualquiera de Berlín y el hecho de que se pareciera un poco a alguien que quería olvidar no era una justificación, sino el mejor motivo para alejarse.
Pero de todos modos se lo preguntó:
—¿Por qué lo haces?
—¿Por qué hago el qué?
—Esto. Vivir aquí, acostarte con desconocidos, cortarte los brazos con cuchillas.
El tatuaje disimulaba las marcas, pero no llegaba a ocultarlas, aunque quizá ella pensase que sí, y ahora él había violado su intimidad, el pequeño reducto que había construido en aquel lugar olvidado donde nadie hacía preguntas.
Había puesto al descubierto su dolor.
—¿Quién eres? ¿Un jodido predicador? ¿Solo porque hemos echado un polvo crees que tienes derecho a meterte en mi vida?
Sí, ¿quién se creía que era para dar consejos, para preocuparse por ella, para intentar cerrar sus heridas?
—Olvídalo, pensé que debía decírtelo. Lo que haces es peligroso. Es estúpido. Deberías saberlo. Deberías buscar ayuda.
—No necesito ayuda. Vete, márchate —gritó lanzándole una almohada—. ¡Fuera de aquí! ¡Dazz! ¡Nils!
Los chicos del pasillo llegaron. Parecían tan inestables y quebradizos como Sommer. Quizá pensasen que en aquel edificio estaban a salvo, quizá les daba igual estar o no a salvo. Dmitry pensó que eso era porque no les había pasado por encima una condenada guerra. Si hubiesen caminado entre las ruinas y los estallidos de las bombas, no tendrían aquella imagen idealizada y romántica de la muerte. Si hubiesen visto los cuerpos de sus amigos, de sus vecinos, desmembrados, hechos pedazos, valorarían cada segundo de vida.
Así pretendía vivirla él y le traía sin cuidado lo que opinasen ellos.
—¿Qué ocurre? —dijo uno de los chicos.
—Nada. Ya me iba.
Se hicieron a un lado para permitirle el paso. Sommer le gritó:
—¡Métete en tus asuntos! ¿Me oyes? ¡Métete en tus jodidos asuntos!
Salir a la calle fue regresar a la realidad. El paisaje urbano y en permanente estado de cambio de Berlín, con grúas y edificios en obras a cada paso, le despejó de aquella atmósfera deprimente. ¿Qué tenía él en común con esa gente que había escogido vivir en un estercolero? Nada, absolutamente nada.
Se volvió para examinar el edificio. El lateral de la fachada lo ocupaba un gran mural en blanco y negro. Representaba un hombre con la cabeza rapada, la cara desencajada, los ojos cerrados y la boca abierta en un silencioso grito.
Cuando vivía en París y despertaba, lo que veía desde su ventana era la orilla derecha del Sena, el Grand y el Petit Palais. A veces incluso la veía a ella. A Nadezhna.
Suficiente, se dijo, ya era más que suficiente.
Se subió la cremallera de la cazadora y comenzó a caminar aprisa para entrar en calor. Marzo terminaba y el termómetro de un comercio cercano señalaba que la temperatura era de tres grados.
No habría avanzado más de doscientos metros, cuando un coche salió del carril central y se detuvo a pocos pasos.
Los reconoció antes de que se abriese la puerta. Traje, corbata, rostros inertes de mandíbulas cuadradas y recién afeitadas. Schlegel y Dischler. Siempre que los veía pensaba en las ilimitadas copias del agente Smith de Matrix, solo que con menos sentido del humor. Ni siquiera parpadearon cuando en una ocasión les preguntó si también ellos habían escogido la pastilla azul.
—Apresúrate. No se puede estacionar aquí.
No le habían avisado, no necesitaban restregarle que estaba a su disposición, siempre, a cada momento, las veinticuatro jodidas horas del día, que era su puto esclavo. En cualquier otra ocasión habría tratado de oponer resistencia, pero aquella mañana ni siquiera intentó protestar.
Entró en el coche y se sentó atrás, pero se mantuvo en tensión. Se negó a dejarse abatir. Saldría de esta, abandonaría Berlín, solo era una mala racha, una que duraba demasiado.
—¿No teníais con quién desayunar?
—Heller quiere verte —respondió neutro Schlegel.
—Herr Heller quiere verme… Suena a buenas noticias.
Schlegel lo vigiló por el espejo retrovisor. Dischler era aún más inexpresivo, pero ninguno de los dos hizo comentarios. Los funcionarios del BND, los servicios secretos alemanes, se caracterizaban por su reserva.
Atravesaron Berlín en silencio. Dmitry no trató de adivinar qué querría Heller. Quizá algo sencillo, como que hiciera desaparecer a un recién llegado de un vuelo de Bagdad, o que uno de los fieles de una escuela coránica de las afueras de Berlín sufriera un accidente.
No, en su trabajo no se fichaba, pero había otras muchas formas más sofisticadas y efectivas de ejercer el control. Le habría gustado preguntarle a Sommer qué pensaba de él.
Quizá si hubiese sabido lo que debía hacer para seguir vivo, se le habrían quitado las ganas de jugar con cuchillas.
[1] Bienvenido a Berlín.
Capítulo 3
La sede del BND en Berlín era un gran edificio gris recorrido por sucesivas hileras de ventanas, todas con idéntico tamaño y disposición, alargadas y estrechas. Resultaba curioso porque en las ocasiones en que lo había visitado jamás había estado en una habitación con ventanas. Las reuniones transcurrían en un espacio interior, totalmente aislado. Dmitry sospechaba que las oficinas con ventanas estaban vacías. Eran solo un decorado.
Estaba en el distrito de Neubau, muy cerca del centro y dentro de la antigua zona este. Rodeado de bloques de viviendas, a la vista de todos, pero inaccesible. Dmitry tenía absolutamente prohibido acudir a la sede del BND. Debía esperar a que le encontraran y le condujeran a esas u otras instalaciones. Para ello utilizaban un localizador GPS. Parecía una de esas pulseras que contabilizan los pasos y las pulsaciones, y lo era, pero habría emitido una señal de alerta si hubiese intentado desprenderse de ella. Fue una de las condiciones que impusieron los alemanes para aceptar la salida ofrecida por Hardy, y lo único que le había quedado a él era tragar y aceptar. Eso o ver cómo entregaban su cabeza a los integristas con los que negoció una venta de armas a cambio de drogas en una operación orquestada por los servicios secretos franceses.
No debería haber acabado así. No es que esperase una medalla, o en parte sí, en parte había esperado un poco de reconocimiento, una palmada en la espalda, no convertirse en un peón, viviendo con una identidad falsa, haciendo el trabajo sucio del BND, sin respaldo ni acreditación. Si se metía en problemas con la policía o con inmigración o con cualquier otro departamento oficial, la agencia negaría cualquier relación. Estaba solo. No tenía cobertura. Esa fue la palabra que empleó Heller. Le hizo pensar en un médico anunciándole que su enfermedad no tenía cura ni tratamiento. Un médico alemán, frío e indiferente.
Claro que por entonces solo se acababan de conocer. Ahora su relación era cualquier cosa menos indiferente.
Había tres personas más en la sala además de Heller, todos abstraídos en sus respectivos ordenadores portátiles o consultando sus notas. Baum, el jefe de servicio y quien tenía la última palabra en las reuniones. Maduro, de cabello entrecano, gafas cuadradas y el gesto grave habitual entre los altos funcionarios. Coordinaba varias operaciones conjuntas con otros servicios secretos europeos, siempre hablaba de cooperación y beneficio mutuo y se mostraba muy preocupado por los límites legales. Evitaba en todo lo posible mancharse las manos y más de una vez delegaba en Heller las decisiones difíciles. Los otros eran analistas: Werner, un informático responsable de seguimiento y logística que como muchos otros nunca hacía trabajo de campo y desarrollaba toda su actividad sin salir de las oficinas, y Faaria, una joven de apenas veinticinco años y origen jordano, experta en relaciones de poder y equilibrio entre los distintos países árabes.
Su padre había sido embajador y su esposa y su hija lo acompañaban en sus misiones por Arabia Saudí, Yemen, Irán, Turquía, Catar… Faaria había tenido la fortuna de que solo la apalearan, la violaran y la dieran por muerta después de que una facción del ISIS ejecutara a sus padres y a los escoltas con los que viajaban en una zona supuestamente segura del sur de Afganistán.
Dmitry lo sabía porque la propia Faaria se lo había contado. Fue después de preguntarle por qué trabajaba para el BND y no en cualquier otro lugar.
Seguramente por eso Faaria le hacía sentirse incómodo de algún modo que prefería no analizar, pero ella siempre era profesional y se preocupaba solo por presentar los datos con la mayor exactitud y objetividad posible.
Dmitry era un agente no oficial. Se esperaba de él que siguiera las órdenes sin cuestionarlas. Ellos a cambio le daban dinero —no tanto dinero y además lo depositaban en una cuenta en Gibraltar, en Berlín apenas contaba con lo necesario para salir adelante sin demasiados derroches— y una relativa protección. A veces pensaba en deshacerse de la pulsera y desaparecer, podría intentarlo. Sin embargo, por más que renegase de Berlín, lo cierto era que no había ningún lugar al que tuviese interés en ir. Y tenía algo que solucionar. Había empeñado su palabra con Hardy. Confiaba en que cumpliera su parte del trato: una identidad nueva y segura y todas las cuentas pendientes saldadas.
Pero Heller no se lo ponía fácil.
—Tenemos que hablar. Acompáñame.
Cruzó la sala y se dirigió a otro de los despachos. Él fue detrás. En cuanto estuvo dentro, cerró la puerta y le encaró.
—¿Qué crees que estás haciendo?
Puede que se debiese a que era una mujer y ocupaba un puesto de responsabilidad, por lo que siempre parecía tener algo que demostrar. No se entendían bien. Dmitry percibía su continua necesidad de reafirmarse, de dejar claro que estaba por encima de él. No tenía por qué restregárselo constantemente, pero lo hacía.
—¿Seguirte a una habitación cerrada y a solas? ¿Qué pasa, Heller? ¿Es que no podías esperar? —preguntó, el tono desafiante y la provocación en la mirada.
La desconcertó. Su expresión fue de perplejidad, como si hablase un lenguaje que ella desconociese por completo.
Tuvo que aclarárselo.
—Solo era una broma. Para que te relajaras.
Y entonces lo consiguió: se enfureció.
—No tiene gracia en absoluto.
—Es cuestión de opiniones porque yo creo que sí la tiene.
Heller no solo era su superior, además le llevaba nueve o diez años. Él tenía treinta y ella debía de estar a punto de cumplir los cuarenta, si no los había cumplido ya. Vestía siempre ropa formal, de directora técnica o ejecutiva de ventas en una gran compañía: trajes de chaqueta y pantalón grises de marcas serias y aburridas, que combinaba con camisas y zapatos caros de tacón alto y afilado. No usaba pendientes, ni pulseras o anillos, ningún adorno. El cabello lo tenía castaño, alisado y recogido, los pómulos, marcados, igual que la mandíbula, los ojos azules, maquillados para destacarlos y los labios, pintados en un tono rojo mate. Tenía un rostro duro y su forma de vestirse y arreglarse remarcaban esa dureza. Parecía tan receptiva como Angela Merkel y le atraía casi lo mismo. No, Heller no era su tipo —y tampoco se parecía a Nadina y cuando lo pensó sintió un pinchazo en el pecho— y, sin embargo, no podía evitar comportarse de ese modo.
—Me estás haciendo perder el tiempo.
—Has sido tú la que ha enviado un coche a buscarme y me ha traído aquí. ¿Cuál es tu problema?
—El reporte de tus desplazamientos de anoche. Lo he visto.
—¿Te levantas y lo primero que haces es ver mis reportes?
—¿Qué estabas haciendo en Friedrichshain?
—Tomar unas cervezas.
—¿Y por qué has pasado toda la noche en un edificio ocupado por una comuna antisistema?
—Porque en Friedrichshain conocí a una chica que vivía allí. Pero no hablamos de política, solo nos acostamos. ¿Te habría gustado unirte a nosotros? Puedo avisarte la próxima vez. No deberías limitarte solo a mirar, Heller. No es sano.
Se quedó en silencio. Los labios apretados y la mandíbula tensa. Luego respondió muy bajo, muy despacio y con firmeza.
—No me tomes por estúpida. Sé lo que estás buscando y no voy a consentirlo. No voy a dejar que actúes por tu cuenta ni que pongas en peligro a los demás. Da un paso más y estarás fuera.
Sonó a amenaza y no le gustaban las amenazas. Se le olvidó fingir que no le importaba.
—¿De cuántas formas más crees que podéis joderme? No te metas en mis asuntos, Heller.
—No se te ocurra hablarme en ese tono —replicó ella sin alzar la voz.
—Entonces no me digas cómo hacer mi trabajo. He cumplido con mi parte. Lo que haga con mi tiempo es cosa mía.
—Tu tiempo no es tuyo, tus decisiones no te afectan solo a ti. Si no lo comprendes es mejor que te quedes fuera. Ya no estás en París. Respondes ante mí. Vuelve a hacer algo parecido y te borraré del programa, ¿lo has comprendido?
No era la primera vez que discutían. Tenían algo visceral. Por más que Dmitry tratara de controlarse, Heller conseguía hacerle perder los nervios. Descargó un golpe fuerte en la pared. Por un segundo vio la alarma en su rostro. Heller era alta, pero él le sacaba media cabeza. Tenía cuerpo de nadadora, los hombros marcados y el vientre plano —el pantalón recto y de talle bajo lo evidenciaba—. Debía practicar ejercicio regularmente y seguro que había hecho varios cursos de defensa personal. Habría podido defenderse de un asaltante callejero, pero no de él. Ambos lo sabían y, aunque estuviesen en una oficina rodeados de gente, en ese preciso momento estaban solos y Heller conocía mejor que nadie el tipo de cosas que Dmitry era capaz de hacer.
Por esa y otras razones sentía aquella animadversión hacia ella. Porque le conocía, porque le utilizaba.
Se obligó a controlarse. Lo intentó por las buenas.
—No me presiones. Estoy de vuestro lado, estoy comprometido con esto, pero necesito espacio. Tienes que confiar en mí, no os fallaré.
Ella dudó.
—Pozhaluysta[2]—rogó en su ruso natal.
Alguien golpeó la puerta. Los dos se sobresaltaron, pero la interrupción consiguió aflojar la tensión. Era Werner.
—Ya ha llegado Abdel. Vamos a empezar.
—Enseguida vamos —respondió ella.
La puerta se cerró. Se quedaron solos y en silencio. Heller había recuperado parte del aplomo. Se tomó unos segundos, tiró de los bordes de su chaqueta gris de ejecutiva —aunque estaba impecable— y antes de salir lanzó una frase que escoció.
—Sé quién eres, Dmitry Záitsev. Sé lo que hacías, lo que has hecho para llegar aquí. ¿Quieres que confíe en ti? No cometeré ese error.
Las palabras brotaron de forma automática, tal como las pensó.
—Eres una mala zorra, Antje.
Sus facciones se endurecieron.
—Vuelve a hablarme así y te embarco en el primer avión de vuelta a tu país. —Dmitry se tuvo que morder la lengua y fue ella quien dijo la última palabra—. Apresúrate. Nos están esperando.
[2] Por favor.
Capítulo 4
Antje se esforzó por recobrar la serenidad. La reunión era importante. Lo que hacían era importante. No podía permitir que se le escapara el control de la situación.
Abdel ya había llegado. Era alemán de padres turcos. Frío, comedido, de pocas palabras. Resultaba mucho más fácil trabajar con él que con Dmitry. Habría preferido no tener que hacerlo, pero el acuerdo al que Baum había llegado con el DGSE francés les obligaba a mantenerlo bajo su manto. Favor por favor. Se había convertido en su responsabilidad.
—Quizá algunos no lo sepáis —empezó Baum—, pero he estado fuera un par de semanas. Por eso le he pedido a Heller que organice esta reunión. Para ponernos al día e intercambiar ideas —añadió siguiendo las pautas del liderazgo asertivo. A Antje le costaba adoptar esa actitud cercana que Baum dominaba—. ¿Cómo va el asunto de Marzahn?
—Estancado —resopló Dmitry. Le habían asignado la misión un par de meses antes y tampoco le había gustado. Quizá pensaba que estaba en Berlín con vacaciones pagadas—. Se reúnen los viernes, se emborrachan, insultan a los árabes, a los homosexuales, a los políticos… Hablan mucho, pero no hacen nada.
—Entonces te sentirás feliz entre ellos —dijo cortante Antje.
—No puedes imaginar cuánto. He hecho montones de amigos. Quieren viajar a Moscú y que Putin los invite a vodka en la Plaza Roja. ¿Nos pagas los billetes con cargo a los fondos reservados?
Varios sonrieron, pero no Antje. Con frecuencia le tocaba hacer el papel desagradable. Seguramente a Werner, al mismo Baum, incluso a Faaria, les divertía que la pusiese en su lugar, eso comentarían después a sus espaldas. Todos excepto Abdel, que estaba más allá de las rencillas y las luchas de poder que se libraban en los pasillos del BND.
—¿Cuántos simpatizantes suelen asistir a las reuniones?
—A veces son ocho o diez, otras quince o veinte. No más.
Se trataba de una célula ultraderechista. Organizaban concentraciones antirrefugiados y colgaban mensajes en las redes sociales afirmando que se sentían invadidos por los musulmanes, llamando a la reacción contra el islam. Algunos eran muy agresivos. Al departamento le preocupaba que pudieran dejarse solo de palabras y empezar a actuar, pero por lo visto a Dmitry no le parecía lo bastante grave para tomárselo en serio.
Incluso era posible que simpatizara con ellos.
—¿Los has visto usar esvásticas o hacer el saludo nazi? —preguntó Antje.
—Son un montón de descerebrados ignorantes, pero no son completamente estúpidos, ¿sabes?
Y había algo más que la irritaba. Era posible que fuera el acento, la aspereza del ruso junto al esfuerzo por pronunciar correctamente las palabras. Cuando llegó de París, no tenía más que conocimientos básicos de alemán. Sabía que era inteligente, que tenía memoria fotográfica y que era mucho más racional y calculador de lo que aparentaba. Lo decían sus análisis de personalidad y ella misma lo había comprobado.
Razón de más para desconfiar de él.
—Quiero abandonar el grupo de Marzahn. Que los vigile la policía. Dejad que me ocupe de la pista de Neukölln. Las armas rusas que han aparecido en el mercado negro.
Y lo había vuelto a hacer, saltar su autoridad, pretender pasar por encima de ella.
—Ni hablar.
Dmitry le dirigió otra de esas miradas, hostil, amenazadora… La sangre corrió más densa por las venas.
«Estás segura. Estás bien».
El zumbido en los oídos pasó y Baum la apoyó sin fisuras.
—Eso está fuera de discusión.
—Pero… —comenzó Dmitry.
—Fuera de discusión. —Baum procuraba mantenerse al margen, como si estuviera por encima del bien y del mal, pero sabía tener la última palabra—. Seguirás vigilando a ese grupo de ultraderecha. Pasemos al siguiente punto.
—Faaria —dijo Antje cediéndole la palabra.
—Nos hemos centrado en la investigación de un nuevo sujeto. —Una imagen apareció en la pantalla ultraplana. Cincuenta años, ropa occidental, pelo cano… Solo el tabique nasal, más prominente de lo habitual, delataba el origen árabe o hebreo—. Su nombre es Ismail al Kathari. Es yemení, aunque reside en Omán, y en los últimos meses ha entrado y salido de Alemania con una frecuencia que ha hecho saltar las alarmas.
Antje cruzó los brazos sobre el pecho y se apoyó en el respaldo de la silla para seguir la intervención de Faaria, aunque conocía a la perfección su contenido. Era otra de sus funciones supervisarlo. Tenían programas que vigilaban las listas de pasajeros de los vuelos con origen en determinados aeropuertos. Se cruzaban las bases de datos de toda la Unión Europea. Los individuos potencialmente peligrosos eran miles. Era tarea de la policía y los servicios secretos extraer información útil de aquel maremágnum de nombres.
—Kathari trabaja para una sociedad de inversiones con sede en Baréin —continuó Faaria—. Su puesto es de asesor y según nuestros informes planean desarrollar en Berlín una pista de nieve indoor.
—¿Una pista de nieve cubierta en Berlín? ¿No basta con la que tenemos a cielo abierto? —preguntó Baum.
—Otras empresas tienen instalaciones similares funcionando en España, en Dubái, incluso en Suecia, a cuarenta y cinco kilómetros de Estocolmo —apuntó Werner— y son un éxito. Hemos revisado la documentación y todo es correcto. Han solicitado los permisos y están elaborando informes de costes, viabilidad, medioambientales…
—También hemos investigado a Kathari —explicó Faaria—. Su cargo es honorífico, prácticamente decorativo. Se limita a cobrar el sueldo y asistir a las reuniones. Consiguió el cargo gracias a sus lazos familiares. Otra de las sociedades del grupo explota los yacimientos de gas natural de Omán. La esposa de Kathari pertenece a una de las familias más poderosas del país, su hermano es Talib Hassani. Según la CIA, Hassani da protección y financia a grupos vinculados con el ISIS. Así asegura su lealtad dentro del territorio.
—¿Pensáis que Kathari viene a Berlín para tener contactos con radicales islámicos? —preguntó Baum con preocupación.
—No. Muéstraselo, Faaria.
Aparecieron nuevas imágenes. Una chica de cabello corto ensortijado, mirada limpia y piel azabache. Vestía pantalones vaqueros, botas altas y un jersey de lana bajo el abrigo. Reunía juventud, exotismo y encanto. La historia era vieja como el mundo, en Nueva York, en Calcuta y en Omán. Un hombre maduro y con dinero y una chica muy joven.
—Creemos que ella es la razón de las visitas —explicó Faaria—. Se llama Athieng Nkone. Es sudanesa, tiene veintiún años y llegó a Alemania hace seis meses con estatus de refugiada política. No tiene trabajo, pero recibe una asignación del estado. Ha reanudado los estudios y planea cursar un grado de Educación Infantil. Además, es madre de un niño de pocos meses, suponemos que es hijo de Kathari.
La pantalla mostró otra imagen de Athieng junto a una parada de autobús con el niño en brazos. Solo se veía la cara de un tono de piel más suave que el de su madre, el resto del cuerpo lo llevaba enfundado en un abultado mono infantil para protegerle del frío berlinés.
—Cobra la ayuda, pero rechazó el alojamiento compartido en un centro de refugiados. Vive en un apartamento en el distrito de Schöneberg y hemos comprobado que todos los meses recibe una transferencia de dos mil euros proveniente de la empresa para la que trabaja Kathari.
—Habrá que pedirle que reembolse las ayudas públicas —señaló Baum—. Bien, ¿cuál es la propuesta?
—Kathari va a viajar este fin de semana a Berlín. Tiene un vuelo reservado desde Doha. La idea es tantearle para que colabore con nosotros —explicó Antje.
—¿Quieres reclutarle? ¿Crees que es factible?
—No perdemos nada por probar.
—Está bien. Lo intentaremos. ¿Quién se entrevistará con él?
Antje contestó con rapidez.
—Lo haré yo.
—¿Tú? —Baum la miró con extrañeza—. ¿No será exponerte demasiado? ¿Por qué no Faaria?
—No me importaría…
—Aún no has intervenido en ninguna operación de este calado —dijo antes de que Faaria tuviera tiempo de ofrecerse—. No digo que no estés preparada, pero esto es demasiado importante para hacer experimentos. Me ocuparé yo.
Más miradas se centraron en ella, la de Dmitry, cínica, la de Baum, dubitativa, la de Werner, incómoda y la de Abdel, neutra. Solo Faaria la bajó contrariada. Se había ocupado de la investigación. Antje sabía que creía que le estaba arrebatando el trabajo para llevarse el mérito. No se trataba en absoluto de eso. Faaria haría carrera en el BND, mejor que la suya incluso.
Pero aún no.
—Está bien —cedió Baum—. Como quieras. Cuéntame cómo será.
—Hemos estudiado los hábitos de Kathari. Toma muchas precauciones. Nunca se reúnen en el apartamento de Schöneberg. Él se aloja en un hotel y suponemos que se citan allí.
—¿Solo lo suponemos?
—No hemos podido contrastarlo —reconoció Antje muy a su pesar.
—Pusimos cámaras en la habitación en su anterior visita a Berlín —dijo Werner—, pero a última hora cambió la reserva y se alojó en otro establecimiento. Vigilábamos el piso de ella y la vimos salir, pero no entrar en el hotel.
—Una pareja cuidadosa —comentó Baum—. ¿Cómo quieres hacerlo, Heller?
—Le abordaré en el hotel. Hemos activado el seguimiento de su móvil y nos enteraremos de si hay algún cambio. Lo tendremos vigilado desde que llegue al aeropuerto. El único problema es el escolta. Siempre viaja con uno. Alguien deberá distraerle. No queremos despertar sospechas.
—Pensaremos algo para el escolta. Tú te ocuparás de Kathari, que Dmitry vaya contigo.
La cogió por sorpresa. No lo esperaba y se negó a aceptarlo. Se cerró en banda. Le molestaba estar cerca de él. Era algo físico.
—Puedo hacerlo sola. No necesito un acompañante.
—No dudo que puedas, pero no lo harás —dijo más seco Baum.
Trató de buscar una salida.
—Entonces que sea Abdel.
—Tengo otra idea, que Abdel se ocupe de la chica, que se mantenga cerca de ella. Podrían hacerse amigos. ¿Qué opinas, Abdel?
—No creo que sea un problema —respondió imparcial.
Una chica joven en Berlín, madre soltera, sola la mayor parte del tiempo. No tardaría en hacer nuevas amistades. A Abdel no le faltaba el atractivo y tenía esa capacidad que resultaba tan valiosa para trabajar en Inteligencia: la de aparentar ser amistoso y encantador, cuando la realidad era que su perfil guardaba más semejanza con el de un psicópata.
—Dmitry también podría ocuparse de la chica —dijo Antje evitando cruzar su mirada con la de él.
—Dmitry ya está llevando lo de Marzahn, así que lo estableceremos así —dijo Baum dando por cerrada la discusión—. ¿Cuándo regresa Kathari a Berlín?
—El próximo sábado —respondió Werner—. Llegará al aeropuerto de Tegel a las ocho y veinte de la mañana.
—Lo tendremos todo listo para entonces —afirmó Baum, y se refería a que ellos lo tendrían listo—. ¿Algún otro asunto pendiente?
—Nada más —respondió Antje, contrariada por cómo había ido la reunión. Tenía otros temas que tratar con Baum, pero no con testigos presentes.
—A trabajar entonces.
Todos se levantaron. Faaria y Werner salieron con rapidez de la sala. Dmitry tardó diez segundos en abordarla.
—Heller…
—La respuesta es no.
Vio su esfuerzo por contenerse, pero aún le quedaba mucho por mejorar.
—Dime al menos que lo pensarás.
—No hay nada que pensar.
—Heller…
Levantó la mano y la colocó a la altura del pecho con la palma abierta para frenarle.
—He dicho no.
Baum llegó en su ayuda.
—¿Tienes un minuto?
Y ella lo aprovechó para desembarazarse de él.
—Espero no tener que repetir esta conversación.
Siguió a Baum a su despacho y en cuanto cerró la puerta se lo dijo:
—Podía hacerlo sola. No necesitabas ponerme en evidencia.
—¿A qué te refieres?
—No hay ningún peligro. Kathari es inofensivo. No necesito que cuiden de mí.
—No puedes estar segura de eso y no pienso arriesgarme. ¿Supone algún problema?
Baum estaba serio y ella temió haberse excedido.
—No, no será un problema. Tienes razón. Quizá he sido demasiado intransigente.
—Solo quiero asegurarme de que no corres riesgos innecesarios. Por lo demás tengo plena confianza en tu criterio —dijo conciliador antes de cambiar de tema—. ¿Hay alguna novedad sobre la filtración que recibimos de Bruselas? No dejo de darle vueltas.
—No hemos avanzado nada. Esperaba que tú tuvieses algo.
Baum hizo una mueca.
—Habrías sido la primera en saberlo.
—¿Qué tal ha ido en Londres?
—Mal. ¿No has oído las noticias?
—Las he oído.
Estaba en todos los informativos. La primera ministra inglesa amenazaba con condicionar la cooperación en materia de seguridad si no había antes un acuerdo con el Brexit.
—Es de locos. He pasado allí dos semanas, escuchando a unos, tratando de convencer a otros. Todos están reticentes, todos desconfían. ¿Qué le está pasando al mundo, Antje?
Baum parecía desanimado y ella lo comprendía, pero no quería dejarse llevar por esa sensación.
—No lo sé. Pero, si conseguimos que Kathari colabore con nosotros, quizá podamos averiguar algo más. Haré todo lo posible por convencerle.
—Te deseo suerte.
—Gracias. ¿Es todo?
—Sí, puedes retirarte.
Pero la llamó antes de salir.
—Antje…
—¿Sí?
—¿Va todo bien?
Baum parecía dudarlo y ella lamentó más que ninguna otra cosa haber dado pie a que pensara lo contrario.
Le dedicó su mejor sonrisa.
—Todo va perfecto.
—Me alegra oírlo —dijo él amistoso.
Ella se sintió violenta.
—Te dejo. Tendrás que ponerte al día.
—No me lo recuerdes.
—Es nuestro trabajo —dijo usando una de las frases favoritas de Baum.
—Es nuestro trabajo. Y eres buena en él.
Antje aceptó el cumplido.
—Gracias.
—No lo olvides.
—No lo haré.
La sala se había quedado vacía, la pantalla estaba apagada y Athieng y su bebé habían desaparecido. Sobre la mesa estaba la taza del café de Werner, el envoltorio del caramelo de menta de Abdel y un folio en blanco que había dejado Faaria. La silla de Dmitry se diferenciaba de las otras por estar descolocada, fuera de su sitio.
Antje apoyó los hombros contra la puerta. Solo por un momento, enseguida cogió aire y se puso en marcha. Tenía trabajo que hacer.
Capítulo 5
—Enhorabuena, ha quemado ochocientas treinta calorías.
Dmitry pensó que tras resistir toda la hora al completo bien se merecía una felicitación, aunque viniese instalada de serie en la programación de la cinta.
Se bajó del aparato y se secó el sudor. Pasaba de dos a tres horas en el gimnasio y la de la cinta era la última de las rutinas. No siempre iba al mismo, ni todos los días ni a las mismas horas, pero aquel del centro —muy cerca de Friedrichstrasse y del Checkpoint Charlie— le gustaba más que otros. En parte por las paredes, las taquillas y las cabinas blancas y brillantes en contraste con el tono negro mate de suelos y puertas. Transmitía una impresión de limpieza y orden muy germana que, a diferencia de otros aspectos del carácter berlinés, no le desagradaba. Pero había más puntos a favor de aquel gimnasio.
—¿Cómo ha ido? ¿Has resistido el aumento de la inclinación?
—Los sesenta condenados minutos —respondió Dmitry tratando de recuperar el aliento. Le costaba la vida correr. Prefería mil veces las pesas, las máquinas de remo o cualquier otro entrenamiento, pero se lo había tomado como algo personal, una cuestión de orgullo, y se obligaba a aguantar en la cinta. Aunque no por eso le gustaba más.
—Todavía estás oxidado. Poco a poco irás cogiendo el ritmo y aumentando los tiempos y la pendiente. Yo que tú la semana que viene me fijaba como objetivo llegar a los noventa minutos.
—Khuy tebe[3], Kolia.
El monitor rio pese a que aquello venía a significar más o menos lo mismo que el fuck you inglés o el verpiss dich alemán, una de las primeras frases que Dmitry aprendió en el idioma de Goethe, por cierto.
No quería parecer demasiado ansioso, pero no aguantó más tiempo callado.
—Estuve anoche en el bar de Friedrichshain, pero tu amigo no dio señales de vida.
Llegó a la hora convenida y esperó hasta que ya no tuvo sentido hacerlo. Luego vio a Sommer y sus piercings, su tatuaje de alambre de espino y el pelo corto y rubio que le hacía recordar a alguien que ya no formaba parte de su vida.
—Lo siento, venía a contártelo. Me envió un mensaje esta mañana. Le fue imposible acudir. Dijo que lo sentía y que te presentase sus disculpas.
Había dado con Kolia a través de otros compatriotas afincados en Berlín. Al igual que él había servido en el Ejército ruso. Le había llevado tiempo ganarse su confianza, semanas para que se ofreciera a hacer de intermediario y le pusiera en contacto con alguien, que a su vez conocía a alguien que tal vez pudiera venderle una Grach de 21 mm, igual que la que usaban en la Spetsnaz y, después de tanta espera y cuando ya casi lo tenía, el plan amenazaba con irse por la borda.
—No importa —dijo resistiéndose a soltar la presa—. Será cualquier otro día. Puedo esperar.
—No sé si será posible. Dijo que tenía que salir de la ciudad.
La mucha o poca simpatía que pudiera sentir por Kolia se esfumó. Era muy obvio que tenía miedo y lo que más le irritaba era que pretendiese quitárselo de encima con aquella excusa burda. Despreciaba a los mentirosos tanto o más que a los cobardes. Pero descompuso el gesto que le atenazaba la mandíbula e hizo como si no tuviese importancia. Después de todo, también él podía mentir.
—No pasa nada. Era algo sentimental. Quería tener un recuerdo de los buenos viejos tiempos. Pero siempre podemos quedar nosotros y tomar un par de cervezas.
—Eso está hecho —dijo Kolia aliviado—. Avísame algún día y procuraré salir antes.
—Lo haré.
Se fue a las duchas y estuvo el tiempo justo para asearse y vestirse, tratando de contener el malhumor y las ganas de romper algo. Adiós a las paredes blancas y las losetas negras. No volvería a aquel gimnasio.
A la salida se encontró con que ya era de noche. La temperatura había vuelto a bajar y el aire soplaba gélido.
Miró el móvil. No había ningún mensaje, ni llamadas perdidas ni avisos en el buzón. Heller le había dejado el resto de la tarde libre.
No había sido un buen día. Empezó mal y estaba terminando aún peor. La cochambre de la casa de Friedrichshain, su debilidad al fijarse en aquella chica, la advertencia de Heller y la pista perdida del contacto de Kolia. Todo lo demás podía arreglarse, el verdadero problema era Heller. Era ella quien se empeñaba en poner las cosas difíciles. No le interesaba un enfrentamiento. Tenía que ser inteligente, ser fuerte, ser frío. Antje Heller no era el fin, solo un medio.
No sabía mucho de ella, pero creía conocerla: estricta, controladora, ambiciosa. Tenía la casi completa seguridad de que había algo —o lo había habido— entre Baum y ella. Lo notaba en su incomodidad y en la actitud condescendiente y paternalista de él.
Le irritaba, igual que su superioridad moral y sus ideas cuadriculadas, pero más el doble rasero. Liarse con el jefe de servicio para asegurarse el puesto…
«No esperaba eso de ti, Heller».
No es que le sorprendiera. Así era como funcionaba el mundo, pisando cabezas para que no aplastasen la tuya. También él sabía jugar a eso.
El móvil emitió una vibración. Prácticamente la sintió dentro de su cabeza. Desbloqueó la pantalla tratando de mantener a raya el malhumor.
Kochstrasse – Mariendorf
Estaba allí mismo, a solo doscientos metros. Era opresivo saberse controlado, vigilado hasta aquel extremo, cada puto paso que daba, cada segundo, cada movimiento.
Dejó la frustración para más tarde y se dirigió hacia el cartel azul con letras blancas de la estación de U-Bahn. Se tropezó con una chica que le quitaba la cadena a la bici y le golpeó al retroceder sin mirar.
—Perdona. —Tenía el pelo de color verde esmeralda y los labios pintados del mismo tono.
—Ha sido culpa mía. Iba distraído. Discúlpame tú.
La chica le dirigió una sonrisa sincera antes de subir a la bici y marcharse. Dmitry se consoló un poco. En realidad, siempre se le había dado bien, tenía esa facilidad: don de gentes, simpatía, como se quisiera llamar.
Cuando se lo proponía.
El andén estaba vacío, el tren acababa de partir. Los relojes indicaban que faltaban cuatro minutos y cincuenta segundos para que llegase el siguiente, cuatro minutos y cuarenta y nueve segundos.
Estaba junto a uno de los bancos. Era fácil verla bajo aquella luz radiante y fría, escoltada por las columnas amarillas de la estación. Llevaba una gabardina beige y el bolso al hombro e hizo como si no notase su presencia.
Dmitry se quedó junto a las vías. Heller no tardó en acercarse.
—¿Tú también me has echado de menos?