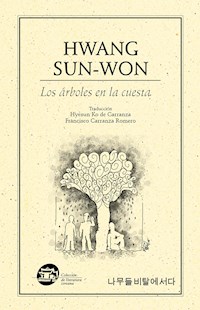
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones del Ermitaño
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Colección literatura coreana
- Sprache: Spanisch
Los árboles en la cuesta de Hwang Sun-won es una novela sobre la guerra coreana, donde la guerra es la protagonista de principio a fin. Los seres humanos no son más que simples actores del libreto bélico. Todos, sin excepción, están traumados y anestesiados por la guerra. Los combatientes en los frentes, los que quedan en la retaguardia y los civiles que siguen de lejos los acontecimientos, todos están heridos, nadie queda ileso. Los hijos de la guerra son personajes huecos que tratan de llevar su vacuidad con tabaco, licor, sexo y muerte. El seductor y ágil relato sigue los pasos de tres jóvenes soldados sudcoreanos enviados al frente de combate. Los tres, jugándose la vida a cada instante, terminan hermanados y necesitándose para sobrevivir y comprobar que todavía están vivos. La ausencia de uno será fatal en sus vidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición en MINIMALIA, agosto de 2008.
Director de la colección: Alejandro Zenker
Coordinación técnica: Laura Rojo
Cuidado editorial: Elizabeth González
Coordinadora de producción: Beatriz Hernández
Formación digital: Itzbe Rodríguez Ciurana
Viñeta de portada: Mauricio Morán
Esta obra se publica con el apoyo del Instituto de Traducción de Literatura Coreana (KLTI).
© 2008, Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V. Calle 2 número 21, San Pedro de los Pinos. 03800 México, D.F. Teléfonos y fax (conmutador): +52 (55) 55 15 16 57
www.solareditores.com
ISBN 978-607-7640-90-5
Índice
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Prólogo
Los árboles en la cuesta de Sun-won Hwang es una novela sobre la Guerra de Corea, y no sé si escribir estas dos palabras con minúscula o mayúscula, pues la guerra es la protagonista de principio a fin. Los seres humanos no son más que simples actores del libreto bélico. Todos, sin excepción, están traumados e intoxicados por la conflagración. Los combatientes en los frentes, los que se quedan en la retaguardia y los civiles que siguen de lejos los acontecimientos, todos están heridos, nadie queda ileso.
Todos se encuentran dentro de muros de cristal que se contraen y los amenazan con sus bordes afilados, sofocándolos y vaciándoles la conciencia. Los hijos de la guerra son personajes hueros que tratan de llenar su vacuidad con tabaco, licor, sexo y muerte.
El seductor y ágil relato sigue los pasos de tres jóvenes soldados surcoreanos enviados al frente de combate. Los tres, jugándose la vida en todo instante, terminan hermanados y necesitándose para sobrevivir y saber que siguen vivos. La ausencia de uno será fatal en su existencia.
Tongjo,1 el más romántico y apegado a principios morales, sobrevive a los combates iniciales gracias a la fuerza espiritual que le da su primer amor, con quien se cartea constantemente, y a la ayuda oportuna de sus amigos. El ambiente del campamento militar le incomoda al principio, se siente como un extraño porque sus compañeros tienen conductas, placeres y maneras de pensar muy diferentes a las suyas. Con el paso del tiempo, él también sucumbe a ese ambiente. Una vida más que cae en el gran abismo dejado por la guerra.
Sus dos amigos, Yungu y Jyonte, que se creían muy pragmáticos tanto en las relaciones con las mujeres como en las ejecuciones, también caen en la insatisfacción y la vacuidad. Luego de ser dados de baja vuelven a Seúl, pero no se adaptan. Añoran la guerra porque siempre estaban en alerta.
Yungu se vuelve criador de pollos, y Jyonte —el que se las daba de pragmático y agnóstico— se dedica a pasar la vida en bares y cafés. Traiciona a sus amigos por líos con mujeres, quiere ir a Estados Unidos para huir de un entorno deprimente y porque tiene la ilusión de que apenas suba al avión se olvidará de todo, pero termina en la cárcel. La enamorada de Tongjo había reprendido a Jyonte: “¿Acaso conocen la palabra responsabilidad?” Son hombres que tratan de huir de sí mismos.
Los únicos que sacan provecho de la guerra son los comerciantes. Alrededor del campamento militar aparecen cantinas y tugurios con chicas de servicio, porque los vendedores saben qué es lo que necesitan los soldados que diariamente se enfrentan a la muerte. En esos negocios hay bebida y sexo para gozar la dicha de estar vivos.
El padre de Jyonte es un próspero comerciante que vive al margen de la guerra, como si el problema no tuviera ninguna relación con él. La dueña de una taberna es una norcoreana que huyó al sur cargando en su espalda a una huérfana. En Seúl ella le enseña a la niña el arte de atender a los clientes. A los adinerados les ofrece la mercadería garantizando en cada ocasión que es virgen, ingenua y dispuesta a complacer. La chica de rostro de piedra, blanca y fría, sin sonrisa ni expresión, es insensible a todo. Los comerciantes son los más prácticos porque en la guerra o en la paz viven sólo para ganar dinero.
Esta obra se suma a la literatura sobre la guerra coreana, una versión más de aquel suceso que abrió una profunda herida en el cuerpo y en el alma de los coreanos y que hasta la fecha sigue sin cicatrizar. ¿Todavía no se encuentra un remedio acaso? ¿O todavía no hay voluntad de curarse a sí mismos y recíprocamente? Cuando las dos Coreas se reunifiquen habrá un examen más sereno e imparcial del conflicto que hizo sangrar y llorar al pueblo coreano. Este libro y otros semejantes serán cuestionados por los lectores. Entonces, quizás, habrá respuesta a la pregunta de Tongjo: “¿Somos los ofensores o los ofendidos?”
Francisco Carranza Romero
1 Los nombres coreanos están transcritos según las normas de la ortografía española.
1
“Apenas si puedo arrastrar los pies, es como si estuviera rodeado de gruesos vidrios”, pensó por un momento Tongjo. Al bajar por la falda de la montaña observó que el sol vespertino de verano lanzaba sus rayos por toda la tierra. Vio con toda claridad unas siete u ocho chozas acurrucadas en el monte, como si ya no soportaran más el peso del tejado. Parecían no haber sido afectadas por la guerra. Reinaba un enorme silencio y ningún rastro de vida. “¿Por qué este espacio tan transparente y silencioso no me deja avanzar? Apenas si puedo caminar a través de estos gruesos vidrios.” Cada vez que daba un paso sigiloso, sosteniendo con seguridad la ametralladora debajo de su axila, el vidrio le permitía sólo un paso de la misma medida. No más. Tongjo jadeaba y sudaba a chorros.
Jyonte, que avanzaba con la mirada fija dos metros adelante de él, volteó la cabeza. Él también sostenía firmemente la ametralladora bajo su axila. Quizá quería bromear, pero Tongjo no le prestó atención alguna. Si se descuidaba un segundo, el grueso vidrio alrededor de él se solidificaría y ya no podría moverse.
Faltaban sólo unos cuarenta metros para llegar a la primera choza, pero el camino le parecía interminable.
Al empezar la exploración se sintió libre de esa presión porque ahora tenía que concentrarse en el nuevo objetivo. Jyonte, el jefe del grupo, ordenó a tres vigilar los alrededores, y acompañado solamente de uno entró a la casa. Generalmente Jyonte era lento y chistoso, pero en batalla era rápido y listo. Ya su espalda estaba pegada a la pared de la casa. Abrió la puerta.
“¡Quietos!”, dijo en voz baja, pero imperativa.
Era un cuarto oscuro con paredes cubiertas de papel viejo y ennegrecido. ¿Cuántos años hacía que no lo renovaban? La puerta de papel mostraba varios parches de tela vieja.
“¡Salgan con las manos en alto!”
Los tres que custodiaban afuera también se quedaron quietos, pero en el cuarto no se percibía ningún movimiento.
Jyonte examinó la habitación con el arma dirigida hacia delante. Estaba vacía. Aun así, examinó la cocina y el baño. Era evidente que los habitantes habían escapado precipitadamente llevándose sólo lo indispensable.
Igual estaban las otras casas. Sin embargo, Jyonte hacía lo mismo: se pegaba a la pared, abría la puerta bruscamente y gritaba: “¡Quietos! ¡Salgan con las manos en alto!” A Tongjo, que vigilaba afuera, poco a poco se le fue quitando la tensión. Lo que hacía Jyonte le parecía de otro mundo y que no tenía nada que ver con él. Se sintió parado en un lugar intemporal. Un soldado recogió del suelo unas papas caídas y rápidamente las metió en su bolsillo. Eso sí le parecía una realidad más cercana.
En ese momento algo los puso en total alerta. Yungu, que hacía guardia con el equipo de comunicación a su espalda, encontró un extraño zapato encima de un montículo de ceniza, junto al baño de una casa. Era un zapato muy gastado, casi sin suela y con agujeros. A primera vista notaron que no era de un habitante del pueblo.
Pusieron más atención en sus pesquisas. Entre los rescoldos de cada casa hallaron plumas de gallina, pieles de cerdo y perro. En el patio de una casa más amplia encontraron huesos dispersos. El desorden indicaba que mucha gente había comido y que eran forasteros. Los huesos llenos de moscas aún no se habían ennegrecido, tenían color, y eso significaba que aquello había ocurrido hacía poco tiempo.
Los cinco miraron alrededor, como si, repentinamente, se hubieran puesto de acuerdo. Hacia adelante había cerros altos y bajos a ambos lados del valle sembrado de maizales y camotales; hacia atrás estaba la montaña rocosa por donde acababan de bajar. El sol vespertino de verano seguía intenso sobre ellos. Había un silencio absoluto. Sintieron una terrible e indescriptible tensión porque supusieron que alguien, desde algún escondite, estaría observando sus movimientos. Tongjo, de nuevo, se sintió dentro de un grueso vidrio. “Cuando este vidrio se rompa por algún lado, se hará miles de pedazos en un segundo, y entonces esos pedazos filosos penetrarán en mi cuerpo.” Tongjo tembló al imaginarlo. Los pelos de su cuerpo se erizaron. Pensó que sólo un nuevo movimiento lo liberaría de esa terrible sensación. Empezaron a examinar otras casas. En la sexta morada ocurrió algo que los puso más tensos. Como siempre, Jyonte se pegó a la pared, abrió la puerta y gritó: “¡Quietos!”, y entonces sintieron cierto movimiento.
Los ojos de Jyonte se iluminaron. Haciendo una seña con la cabeza dijo:
—¡Levanten las manos y salgan!
Los que custodiaban dirigieron sus armas hacia el espacio oscuro.
—¿Todavía no?
Después de un rato apareció por la puerta un rostro asustado de mujer, pero inmediatamente se ocultó.
—¿No salen?
La voz de Jyonte se oyó más fría.
Después de un buen rato, la mujer de cara pálida salió al patio. Le temblaban los labios y estaba descalza. Tendría más de treinta años.
—¡Salgan todos!
La mujer, con el mentón tembloroso, negó con la cabeza.
Jyonte miró rápido adentro. Al fondo del lóbrego cuarto yacía un pequeño tapado con una frazada sucia. El bebé no se movía. Parecía estar dormido.
—¿Estuvieron los chinos o los del norte?
—Los… del norte.
—¿Cuándo llegaron y cuándo se fueron?
—Anoche, y se fueron esta madrugada… antes del amanecer.
—¿A dónde?
La mujer señaló hacia delante con su mentón trémulo.
—¿Cuántos eran?
—Unos cincuenta… o cien —contestó después de pensar.
No se podía confiar en la noción numérica de las mujeres de pueblos montañosos.
—¿Y los del pueblo?
—A los jóvenes se los llevaron… y otros se escaparon, porque dijeron que si nos quedábamos, nos matarían.
—¿Y por qué no se fue con ellos? —la voz de Jyonte se suavizó, pero su mirada penetrante seguía clavada en los ojos de la mujer.
Ella parpadeó varias veces evadiendo la mirada y vio hacia la habitación. El bebé seguía echado mostrando su brazo delgado encima de la cobija. En la boca, nariz y alrededor de los ojos tenía gran cantidad de moscas.
—Si me hubiera ido con él… se habría muerto en el camino… y… —la voz de la mujer se hizo imperceptible.
Rebuscaron en otras dos casas vacías, llenaron las cantimploras con agua del pozo del centro del pueblo y se fueron a la montaña. Era peligroso que los cinco anduvieran en un área llana en pleno día. Cuando pasaron el bosque más alto, encontraron sombra entre las rocas, en una cresta cerca de la cumbre.
En primer lugar, tenían que informar al comando superior. El diálogo para el cese al fuego había empezado hacía dos años; sin embargo, en las fronteras había pequeños choques sin llegar a un enfrentamiento masivo. Por lo tanto, haber evacuado a todo el pueblo resultaba algo muy novedoso, aunque la evacuación fuera sólo un engaño.
Jyonte le pidió a Yungu informar al comando superior. Yungu levantó el transmisor y aplastó el botón.
—Sapo… Sapo… Sapo… —mantuvo un intervalo fijo entre cada palabra, luego soltó el botón. Pronto llegó la respuesta.
—Renacuajo… Renacuajo… —Yungu miró a Jyonte para que le dijera lo que debía informar.
—A seis kilómetros al noreste.
Yungu transmitió la oración en código secreto:
—Seis pescados y calamares.
—Hay ocho chozas.
—Cuatro pares de zapatos de paja.
Luego informó que esa madrugada unas dos unidades de la tropa del norte habían pasado por el lugar y se dirigían hacia el oeste. Jyonte dijo por último:
—Todos los pobladores han huido.
Yungu, que tenía la mano entre su boca y el micrófono para evitar cualquier interferencia, miró a Jyonte porque se acordó de la mujer. Él no le hizo caso y repitió en voz baja.
—Todos los pobladores han huido.
Yungu pasó a código el mensaje:
—Todas las pajas han volado.
Llegó la orden: quédense hasta la noche y custodien.
Jyonte pidió a dos soldados que vigilaran en los flancos, de derecha a izquierda de la ladera. Encendió un cigarrillo. Después de unas fumadas miró a Tongjo, que estaba a su lado.
—Oye, poeta, ¿cómo expresarías la sensación de hace un rato?
Tongjo, que sacaba unas galletas de su mochila, no lo miró, aunque la pregunta era un tanto extraña.
—Oye, poeta, en una situación como ésta primero hay que fumar. Es más sabroso fumar en el aire fresco de la montaña solitaria. El humo te llega hasta el cerebro.
A Tongjo le decían “poeta” desde que pasaron un precipicio profundo. Al mirar hacia abajo todos dijeron: “¡Me tiemblan las piernas!” o “¡Me mareo!”, pero él dijo: “¡Qué frío!” Desde esa vez se ganó el apodo.
Tongjo comenzó a comer sus galletas. Jyonte le habló otra vez:
—Oye, poeta, hace unos momentos tuve una sensación espantosa. No comprendo por qué si nos dirigíamos a un pueblo vacío, no podía respirar, como si estuviera encerrado. También te vi muy serio, como si estuvieras peleando contra algo. De verdad, no me gustó nada esa sensación.
Así que Jyonte, tan sereno y audaz, siempre en estado alerta, también había sentido aquella opresión en ese espacio transparente y silencioso… Tongjo quiso contestarle que para él fue algo parecido a traspasar un vidrio tremendamente grueso. Y que ver a los enemigos en ese espacio hubiera sido menos pesado. Pero se calló, porque no quiso imaginarse qué habría pasado si en verdad los enemigos les hubieran disparado. Era la persona menos indicada para hablar de combate delante de Jyonte.Varias veces éste lo había visto desorientado en la batalla.
Cierta vez, cerca del pico Chuparyong, el enemigo los atacó a cañonazos. Como era una planicie, no había dónde esconderse. Tenían que permanecer tendidos. Tongjo, sin darse cuenta, metió la cabeza debajo del brazo de Jyonte, que también estaba tumbado a su lado. De repente, Jyonte se levantó, y Tongjo, alzando la cabeza, lo vio avanzar a ras de suelo hacia el hueco dejado por el cañonazo de hacía unos segundos. Pensó que él también debía dirigirse hacia allá, porque sabía que una bala de cañón nunca cae dos veces en el mismo lugar, aunque no le cambien la mira. Era la “teoría de los cañones”. Vio que otros soldados iban allí uno tras otro. Yungu, entre ellos. Sin embargo, él no se movió, sus piernas estaban tiesas. Jyonte le hacía señas con las manos. Sólo se veían sus ojos debajo del casco antibalas en medio del humo polvoriento. Aun así, no pudo mover su cuerpo, como si los huesos se le hubieran derretido. Jyonte era sargento primero; él era sargento segundo, pero ese comportamiento no se debía a la diferencia de experiencia en combate. Yungu era sargento segundo también, pero era mucho más ágil. Jyonte volvió corriendo por él, metió sus manos entre las axilas de Tongjo y lo llevó arrastrando al hueco. Tongjo estaba ensordecido por los cañonazos. En su mente se preguntaba: “Y esto, ¿qué consecuencias me traerá? Jyonte quedará como un valiente, y yo, como un cobarde”. El combate fue largo y hubo varios muertos y heridos. Los heridos fueron los que se quedaron donde había estado Tongjo. Al terminar los cañonazos, Jyonte bromeó: “Oye, eres flaco, pero pesas como un plomo —sus dientes relucían blancos en el rostro asoleado y polvoriento—. De vez en cuando tienes que sacar lo que debes desechar. Así el cuerpo te obedecerá más rápido”. En su tiempo libre, Yungu y Jyonte iban al prostíbulo; Tongjo, en cambio, jamás iba. La broma se refería a eso. Cuando volvían, Jyonte le decía:
—Oye, poeta, no me eches esa mirada. Parece que estuvieras viendo algo asqueroso. Ahora me siento mucho más puro que cualquiera. Con una fresca sensación, sin amor ni odio, liberado de toda esa basura emocional de las relaciones humanas, con una tranquilidad divina que en este momento me hace indiferente ante la mujer más bella, pero tú no entiendes nada…—divagaba borracho antes de quedarse dormido.
Tongjo no le contestaba y esperaba que se durmiera, pero ese día, después del feroz combate, le dijo:
—Me alegro de que hoy no estuvieras libre de las fastidiosas relaciones humanas. Si así fuera, no me habrías llevado a ese hueco, ¿no?
Jyonte aprovechó:
—¿Sí?, pues hice lo que no debía. Inútil valentonada que pudo costarme la vida.
Tongjo tampoco se quedó callado:
—Gracias a esa acción recibirás el honor de soldado valiente y audaz.
Jyonte se rio y añadió:
—Dios mío, éste que estaba temblando por lo menos tiene viva la lengua. Como dices, quizá te traje no por amistad o compañerismo, sino por una manifestación de heroísmo. En otras palabras, por una falsa valentía.
En la batalla del río Kumsonggang la pelea fue cuerpo a cuerpo y los aviones de las fuerzas amigas, por confusión, los atacaron. Ante esa inesperada situación, Tongjo no supo cómo reaccionar. Jyonte lo jaló debajo de un árbol grande. Allí, abrazándolo, se ocultó detrás del árbol de cara a los ataques. Los aviones llegaron con tremendo ruido y comenzaron a disparar. Las balas horadaban la tierra, como frijoles que reventaban; otras caían sobre las ramas del árbol a intervalos muy cortos. Tongjo tuvo la sensación de que las balas atravesaban su corazón. De ese y aquel lado se oían gritos de dolor. Tongjo, dominado por el miedo, quería huir del árbol, pero Jyonte no lo soltaba. Lo agarraba más fuerte. Después de un ataque, los aviones regresaron y se acercaron de nuevo. Entonces Jyonte, haciendo cálculos, se puso en dirección del ataque y, con gran tranquilidad, le aconsejaba: “No te agarres del árbol porque es peligroso”. Tongjo se sintió atrapado. Igual a aquella sensación infantil de opresión y ahogamiento cuando, por el camino de su barrio, un muchacho robusto que llegaba por detrás lo abrazaba, le tapaba los ojos y no lo soltaba aunque pataleara a muerte… Pero ese día Tongjo saboreó dos sentimientos al mismo tiempo: su limitación y la amistad fuera de toda duda.
—A ver… ¿con qué grado de quemadura de piel se muere uno? —dijo después de pasar unos pedazos de galleta por su garganta. Hizo la pregunta sin especificar a quién.
Yungu, que enrrollaba la mitad de un cigarrillo con un pedazo de papel, contestó:
—Creo que con la quemadura de más de una tercera parte del cuerpo.
—¿Con cuántos pedazos de vidrio se puede morir uno?
—¡Quién sabe! —Yungu encendió su cigarrillo con el fuego del de Jyonte y continuó—: El vidrio es algo temible. Una vez que entra en la piel, avanza hacia adentro. De niño pisé una botella rota, y ¡qué dolor! El cuchillo no es nada comparado con el vidrio. Aunque saqué el pedazo, seguía el dolor punzante. Esa noche no pude cerrar los ojos. Al día siguiente tuve que ir al hospital. Había todavía dos pedazos como granos de mijo que se metieron muy profundo. Esos eran los causantes del punzante dolor, porque toda la noche penetraron poco a poco en la carne.
Tongjo experimentó otra vez la sensación de aquel vidrio grueso que lo aprisionaba como allá, en el pueblo, que se rompía en miles de pedazos y que los más filosos caían en todo su cuerpo.
Jyonte se puso de pie.
—Oye, ¿estás por escribir algún poema acerca del vidrio? Está bien pensar en la poesía, pero ahora tenemos que cambiar de lugar.
El sol ya no era tan intenso como antes; sin embargo, el calor todavía era fuerte. Estaban a principios de julio. Se dirigieron a la sombra de una roca.
—Bien, aquí sí podrás pensar en imágenes poéticas cuanto quieras. Pero, hombre, deja a un lado eso del vidrio y cuéntanos algo hermoso.
Tongjo entendía qué significaba eso de “algo hermoso”. Se refería a su enamorada. Todavía no les había dicho que tenía una, pero Jyonte y Yungu lo sospechaban al ver las cartas que le llegaban. Cuando recibía carta de ella, Tongjo nunca abría el sobre inmediatamente. La guardaba en su bolsillo, iba a un lugar solitario y allí la leía. Una vez Jyonte lo hizo enojar. Fue dos semanas antes, a la hora del almuerzo. Ese día no había novedades en el frente. Jyonte agarró la mochila de Tongjo y empezó a esculcarla. Al verlo, Tongjo intentó quitársela. Jyonte, que suponía esa reacción, pasó la mochila a Yungu, como habían acordado, y agarró a Tongjo. El plan era que, mientras Jyonte lo tuviera sujeto, Yungu leería en voz alta las cartas de la enamorada. Pero Jyonte, que intentó agarrar de la cintura a Tongjo, se apartó apresuradamente porque le mordió la mano. Casi le sangraba. Luego Tongjo se lanzó sobre Yungu, quien después de un ¡ay! cayó de espaldas, tras haber recibido un cabezazo cerca de la sien. No habían imaginado tal reacción. Tongjo agarró su mochila y respiró aguantando el enojo. Sus ojos estaban enrojecidos, como los de un borracho.
Jyonte trató de suavizar el ambiente con bromas:
—Hombre, en el momento de la batalla pondré tu mochila delante de ti para que te portes valiente —y aunque sabía que no les contaría de su amada, se lo pidió para distraerse—: A ver, ¿cómo es tu chica que tanto la cuidas? ¿Acaso con hablar de ella se desgasta? Mira, para mí, tu amor puro es peligroso.
Tongjo, sin hacerle caso, miró el bosque de pinos hacia abajo, entre los altos había unos pequeños. Las puntas de las hojas afiladas estaban rojas. Quizá tendrían muchos gusanos.
—Me preocupa hasta qué punto es tuya esa chica que tanto amas. Mira, ya pasó la época de considerar suya a una chica sólo con un amor platónico. Si no hay un recuerdo por el contacto directo con su cuerpo, ya no se puede pensar que es de uno. A ver, dinos, ¿qué recuerdo tienes de su cuerpo?
—Si no tienes nada que hacer, duerme la siesta. No digas más tonterías.
—Oye, te lo digo por tu bien. A ver, dime, ¿qué recuerdo inolvidable de ella tienes? ¿Los labios? ¿La palma de la mano? ¿Ese lugar? Hombre, ¿por qué escupes? Ah, conque mis palabras son sucias para ti, ¿eso es? Pero, mira, como dicen: el perro juicioso es el primero que mete el hocico en la comida; quizás un tipo como tú ya puso su huella digital en su espalda, como este señor —dijo señalando a Yungu que se fumaba todo el cigarrillo hasta la colilla.
—Hombre, ¿por qué te metes conmigo? No tengo nada que ver con ese cuento —protestó Yungu. Quería permanecer ajeno.
—¿Acaso no eres un bandido? Mides todo, hasta al elegir a una mujer. Siempre escoges las de cierta edad, ¿no? Es que ellas saben amar. Eres un conocedor.
Con tres horas de intervalo hacían turnos de vigilancia en ambos lados de la ladera de la montaña.
Cuando Tongjo volvió de su turno, el sol estaba en el occidente. Sus luces eran lánguidas y el viento fresco de la tarde ventilaba el uniforme. El 30 de marzo había caído mucha nieve en esta cordillera centro oriental de la península, lo cual impidió maniobras militares. Como ahora estaban en verano, apenas cuando se atenuaba la intensidad de los rayos solares, se sentía un poco de frío.
Jyonte, sentado con los brazos cruzados, estaba detrás de la roca, que ahora lo defendía del viento.
Tongjo se sentó a su lado y otra vez recordó a Sugui, de quien se había acordado mientras estaba de centinela hacía poco. Dos años antes, la noche anterior a su ingreso al ejército, los dos habían trasnochado en un hotel de la costa de Jeunde. Toda la noche cayeron copos de nieve, y se besaron tanto que sentían dolor alrededor de la boca; había dejado de nevar a la mañana siguiente. Cuando resplandeció el sol, los dos se morían de risa, como niños, al ver uno de los ojos de ella con tres líneas en el párpado en vez de dos. Cada vez que recordaba a Sugui le parecía más preciado su secreto y aquella risa por los párpados diferentes. Las caricias de los labios, el mentón, el cuello, el pecho, no eran los recuerdos más importantes. En su primera carta, Sugui también mencionaba ese ojo. Dijo que no había salido de casa durante dos días, hasta que su ojo tuvo dos líneas otra vez. Además, había evitado a sus familiares porque no quería que descubrieran su secreto. Esperaba el día de su salida para que le hiciera otra línea en el párpado como aquella noche.
Cuando recordaba los ojos con párpados diferentes de Sugui, no podía dejar de sonreír.
—¿Por qué sonríes? ¿Hay algo bueno…? ¡Caramba, qué frío! —Yungu se levantó y empezó a ejercitarse estirando sus brazos hacia adelante y a los lados.
Llegó el anochecer entre las montañas. Antes de que el crepúsculo rojizo desapareciera detrás del monte, una sombra gris empezó a llenar el pequeño valle. Se apresuró a tapar todo y subió a la montaña. Parecía lenta, pero era rápida. En el cielo morado aparecían las estrellas una tras otra. Volvieron los soldados de turno desde su lugar de guardia. Todos esperaban la orden de Jyonte de volver al campamento.
—Está calentando la casa… —comentó un soldado mirando el pueblo.
Detrás de la sombra de los pinos ya oscuros, subía un hilo de humo de color más claro. Era el humo de una chimenea.
—El humo me despierta el apetito —dijo otro soldado—. Quizás esté haciendo crema de maíz.
—Se habían llevado todo, ¿te acuerdas? No había ni una papa —añadió el anterior.
—Quisiera tomar siquiera un vaso de agua caliente.
—Oye, y aquella mujer ¿no sería una espía?
Jyonte se paró y dijo a Yungu:
—Informa al campamento que ya volvemos —y luego bajó con su carabina a la espalda.
Tongjo sabía por qué bajaba Jyonte. Iba a matar a la mujer. Aunque no fuera espía, como temían que avisara de sus movimientos a los enemigos, debían llevarla al campamento. Como eso significaba un fastidio, la desaparecería. Con razón había informado al campamento que no había ni un alma en el pueblo.
Tongjo esperó el sonido de la bala mirando las sombras por donde se había ido Jyonte. Yungu se le acercó.
—¿Qué miras con tanta seriedad? No pienses en otra cosa, sino en el regreso.
No se oyó ningún disparo. Después de un buen rato, Jyonte volvió limpiándose las manos con algo. ¿Qué habría pasado?
—¡Andando! —ordenó, luego miró a Tongjo y preguntó—: ¿Qué tanto miras como idiota?
Tongjo siguió contemplando el pueblo y no contestó nada.
Al día siguiente, Jyonte sintió que Tongjo lo miraba diferente.
—Oye, ¿por qué me ves así? Tu mirada es como si vieras algo muy sucio y no me agrada.
—¿Qué hiciste con la mujer ayer?
—¡Caramba! Oye, ¿por ésa me miras así? Como quieres saber tanto, te lo diré. Bajé y la mujer no se asustó tanto como de día. No se resistió, pero cuando estaba por salir, agarró mi mano. Sabía lo que eso significaba: tenía miedo de quedarse sola. Entonces, ¿qué hacer? Le quité la vida. Eso fue todo.
2
Ocurrió después de unos días, el 13 de julio de 1953. Dos semanas antes de la firma del armisticio. A las 10 de la noche la tropa enemiga atacó masivamente a lo largo de unos cincuenta kilómetros del frente izquierdo de la península con ciento cincuenta mil soldados. Querían expandir la zona de ocupación, aunque fuera un palmo de tierra más hacia el sur. Al mismo tiempo, ansiaban apoderarse de la planta eléctrica de Kumali en Jwachon.
La división a la que pertenecían Tongjo y sus compañeros estaba al este del frente de las colinas de disparo.
Al principio el enemigo atacó a la división metropolitana bajo el mando de la sexta división estadunidense, pero como la metropolitana se retiró, y ocupó su lugar la tercera división estadunidense, atacó la segunda división del ejército sudcoreano. Luego se dirigió al este con el fin de cercar a la sexta y a la octava división de los sureños del frente centro-oriental.
El 14 de julio, la división de Tongjo debía retirarse a la costa sureña del río Kumsonggang. Ese día, el fuerte viento llevaba las nubes blancas de verano hacia el sureste. El humo que salía del bombardeo enemigo —jamás experimentado antes— se juntó con las nubes, y el cielo, poco a poco, empezó a bajar. De repente, los aviones de guerra de la tropa de las Naciones Unidas, atravesando las nubes y el humo, empezaron a bombardear a los enemigos. Las bombas y las balas que reventaban estremecían la tierra y ensordecían a la gente. Las ráfagas, mezcladas con polvaredas y pedazos de plantas, arrasaban sin tregua. La tropa enemiga, aun así, seguía adelante. Usaba la táctica de la multitud.
Yungu se acercó. Su cara negruzca estaba preocupada.
—Anoche tuve un mal sueño. Soñé que el estómago se me hinchaba e iba al médico, y él me decía que estaba en el último mes de embarazo. Estoy seguro de que hoy me pasará algo malo.
Jyonte intercedió por él y el jefe de su unidad lo excluyó del combate. En la batalla, a veces se dejaba fuera a los que tenían un mal sueño la noche anterior, porque había varios muertos que tuvieron sueños de mal augurio. Sin embargo, la gente no abusaba, no era común evitar el combate mintiendo sobre los malos sueños. En la guerra, dejar de participar en el combate no era garantía de seguridad. Más bien, había casos de mala suerte por haber mentido. En la guerra todos eran sinceros.
Ese día, desde la tarde, negros nubarrones cubrieron el cielo. El firmamento nocturno quedó negro, sin estrellas. Por ese cielo, luminosas bombas explotaban continuamente lanzando terribles rayos, pero, por el humo y la neblina, se opacaban. La lucha cuerpo a cuerpo empezó en varios lugares.
La unidad de Tongjo también estaba allí.
—Ya no sirven los revólveres ni las granadas —murmuró Jyonte desenvainando el cuchillo en la densa oscuridad.
Pronto, Tongjo y Jyonte se separaron.
Tongjo, al quedarse solo, no sabía qué hacer. Sólo pensaba que debía hacer algo. En ese momento, alguien, desde atrás, le agarró la cabeza y una mano estrujó su cuello. Tongjo, automáticamente, sacó su cuchillo y empezó a atacar. No sabía en qué parte ni cómo. Después de una feroz lucha, como el otro ya no respondía, adivinó que había muerto. No supo de dónde había sacado tanta fuerza. Ése, el que había acuchillado con los ojos cerrados, no era él. A ése lo movió una fuerza que no era la suya. A partir de ese momento, cuando veía algo, lo agarraba de la cabeza, y cuando ésta estaba rapada, acuchillaba, pateaba y derribaba.
El combate duró hasta la madrugada, cuando los enemigos se retiraron.
Apenas se percibían los gemidos y gritos de soldados heridos de ambos bandos. Un soldado maldecía a alguien y gritaba que le dieran la muerte para olvidarse del dolor. Otro parecía orar llamando a su madre. Otro, simplemente lloraba. Eran escenas después de un terrible combate. No podían enviar inmediatamente a los heridos al hospital, porque los enemigos habían atacado repentina y masivamente.
Tongjo vio a Jyonte, que tenía heridas en ambos codos.
—Estás sangrando mucho.
—No te preocupes, pero ¿qué pasa? Ni siquiera estás herido. Ya aprendiste a pelear. Claro, nadie nace sabiendo pelear. Cualquiera lo hace cuando se ve obligado.
Cuando llegó Yungu, Jyonte le dijo:
—Dame un cigarro, los míos se echaron a perder —y de su bolsillo sacó la cajetilla empapada de sangre.
—¡Qué cigarro ni qué…! Primero tengo que vendarte.
—No, hombre, primero dame un cigarro.
Yungu le dio la mitad de uno. Él tenía esa costumbre: cuando les distribuían cigarros, los cortaba en dos. Por esto, cuando a todos se les acababan, él todavía tenía.
Lo encendió, absorbió profundamente el humo, despacio, lo botó y luego dijo:
—Estas heridas son pequeñeces, porque el humo ni siquiera sale por ellas —se rio. Sus dientes, en contraste con su cara cobriza, brillaban de blancos—. De verdad, la pelea no tenía fin. Cuando acababa con uno, me llegaba otro.
El cielo bajo empezó a gotear, luego cayó la lluvia a cántaros. Se sumó el viento del sureste, más fuerte que el día anterior. La lluvia torrencial creó una neblina que ocultó la visión. Ya no se distinguía nada.





























