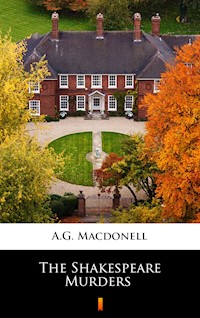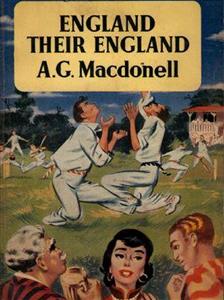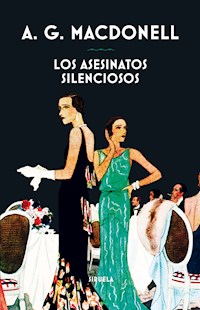
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«Escrita en la época dorada del policial detectivesco, no solo es una obra excepcional y admirable entre las novelas del género, sino que, además, leída hoy, es muy moderna».José María Guelbenzu, Babelia, El País Un anciano vagabundo es encontrado sin vida en la carretera entre King's Langley y Berkhampstead. La única pista, atada al último botón de su andrajoso abrigo, es un pedazo de cartón en el que aparece escrita la palabra «Tres». Poco después, Aloysius Skinner, presidente de la compañía Cochinilla Imperial, muere a causa de un misterioso disparo mientras viaja en el asiento trasero de un taxi. Junto a su cuerpo la policía descubre otra nota similar, solo el número varía: «Cuatro». La situación se vuelve aún más inquietante cuando un profesor de literatura clásica, Oliver Maddock, es asesinado durante una celebración familiar, engrosando así el macabro grupo con el número «Cinco». El inspector Dewar y el superintendente Bone, de Scotland Yard, tendrán que atar todos los cabos de una nebulosa trama cuyas ramificaciones se extienden desde la campiña inglesa hasta la lejana Sudáfrica, a la vez que plantea dos acuciantes enigmas: ¿dónde están las víctimas «Uno» y «Dos»? y, sobre todo, ¿hasta dónde llegará la mortal secuencia del asesino silencioso?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2022
Título original: The silent murders
En cubierta: imagen de © Lordprice Collection/Alamy Stock PhotoDiseño gráfico: Gloria Gauger
© De la traducción, Pablo González Nuevo
© Ediciones Siruela, S. A., 2022
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19207-27-2
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
1 Sam el Engreído, número tres; Aloysius Skinner, número cuatro
2 Oliver Maddock, número cinco
3 El inspector Dewar de Scotland Yard
4 Escarbando en busca de pruebas en África y Batavia
5 Investigando el pasado del señor Aloysius Skinner
6 La vida extraordinariamente discreta del señor Aloysius Skinner
7 La conexión canadiense, números uno y dos
8 El ataque contra Henry Maddock
9 El misterioso Peter Hendrick
10 Una casa sospechosa
11 El cuerpo bajo los arriates
12 Pobre Jan Hendrick
13 La desaparición de Henry Maddock
14 El hotel de Euston Road
15 Frinton-on-Sea
16 Desenlace en Southend-on-Sea
17 Número nueve en Reading
18 El misterio de Albert Cullen
19 Desvelando el apacible pasado de Oliver Maddock
20 El embrollo sudafricano era una pista falsa
21 Harry Box
22 Sir Harold Crawhall, número diez
23 ¡La moneda deja de girar!
24 El nervioso señor Field
25 Engañado
26 Número once
27 La trampa está lista
28 Amada esposa de H. B.
1Sam el Engreído, número tres; Aloysius Skinner, número cuatro
El asesinato de un vagabundo entrado en años, cuyo cadáver apareció en la carretera entre King’s Langley y Berkhampstead, no suscitó demasiada curiosidad. Los vagabundos suelen tener pocos parientes que les lloren y aún menos herederos que muestren algún interés por su destino. El cadáver fue encontrado en una cuneta, contorsionado como si se hubiera derrumbado exhausto o completamente borracho. No había sucedido ninguna de las dos cosas. Había sido apuñalado entre los hombros y debía haber muerto casi al instante. Había un cuadrado de cartón atado al único botón que quedaba en su raído abrigo, en el cual habían escrito la palabra «Tres». Incluso el leve interés suscitado por lo anecdótico del hallazgo declinó en cuanto se llegó a la conclusión de que no había pruebas de que el recorte de cartón tuviera relación alguna con el asesino. Los vagabundos son una raza de coleccionistas y a lo largo de sus idas y venidas suelen reunir extraordinarias colecciones de objetos que atesoran hasta estar seguros de que carecen por completo de valor. De modo que en este caso no había motivos para suponer que un pedacito de cartón pudiera ser otra cosa que uno más de los diversos trastos que la víctima llevaba consigo.
Naturalmente, el interés oficial en el caso duró más que el interés público. La influyente sección de la hermandad de vagabundos que se extiende desde Watford hasta Banbury fue arrestada del primero al último miembro. No se encontró ninguna prueba en su contra, aunque sí fue posible reunir cierta cantidad de información acerca del vagabundo asesinado. Era universalmente impopular entre sus colegas por la simple razón de que sospechaban que había sido un hombre acaudalado y venido a menos. Tenía una lengua afilada y sarcástica y solía burlarse de forma especialmente mezquina de los demás vagabundos por el modo en que compraban y vendían los artículos que encontraban. Además, sus pequeños hurtos perjudicaban la imagen de todos en la carretera. Era conocido como Sam el Engreído, o el Caballero Venido a Menos, dependiendo de la ocasión, y corría el rumor de que sabía leer y escribir.
Entre sus pertenencias se encontraron dos mazos de cartas marcadas, un alicate, un surtido de instrumentos para abrir cerraduras y un libro de oraciones en cuya guarda se podía leer, en tinta desvaída: «A mi querido Sammy, de su madre, en su séptimo cumpleaños. 2 de mayo de 1863». Suponiendo, aunque quizá sea mucho suponer, que dicho objeto fuera de su propiedad, el finado tendría sesenta y seis años, se confirmaría el nombre de Sam el Engreído y apoyaría la teoría de que había vivido tiempos mejores.
No obstante, si bien los indignados hombres de la carretera que fueron arrestados condenaron moralmente al fallecido por unanimidad, todos declararon con vehemencia que las críticas a su carácter en ningún caso los habrían llevado al asesinato. Había que establecer algún límite y ese era el suyo...: no querían ni oír hablar de asesinatos. La policía los creyó. Las puertas de la comisaría se abrieron y aquella marea de harapienta y maltrecha humanidad de nuevo fluyó con rapidez hacia la carretera entre Watford y Banbury.
Sam el Engreído, o el Caballero Venido a Menos, fue enterrado en una tumba anónima y olvidado inmediatamente. Dos meses después, otro asesinato mucho más satisfactorio desde todos los puntos de vista, exceptuando el del hombre asesinado, claro está, tuvo lugar en pleno centro de Londres hacia el mediodía, frente al edificio del Banco de Inglaterra. El señor Aloysius Skinner, presidente de la compañía Cochinilla Imperial y director de las numerosas filiales del gran conglomerado empresarial, fue asesinado de un disparo durante un trayecto en taxi. Había salido de las oficinas de su compañía para reunirse con el director general del Banco Nacional en la sede de dicha entidad, y se llegó a la conclusión, gracias a las diversas pruebas reunidas posteriormente por Scotland Yard, de que el disparo había sido efectuado con una pistola de aire comprimido a través de la ventanilla abierta del vehículo mientras estaba detenido en un atasco. El conductor del taxi estaba seguro de que solo se había visto obligado a detenerse por completo frente al Banco de Inglaterra. Tanto más seguro estaba, pues hasta ese momento se había considerado ridículamente afortunado por haber logrado escurrirse a través del tráfico en plena hora punta. La bala había matado al instante al desgraciado, por lo que era altamente improbable que un disparo tan preciso hubiera sido efectuado con el vehículo en marcha. La ausencia de ruido, o más exactamente el hecho de que nadie hubiera escuchado la detonación del disparo, no era sorprendente. No obstante, la ausencia de restos de pólvora en el cadáver constituía un sólido indicio de que habían utilizado una pistola de aire comprimido. La teoría oficial era, pues, que alguien se había acercado al taxi inmóvil en mitad del tráfico y había disparado al señor Skinner en el corazón con una pistola de aire.
El público disfrutó mucho del suceso. El asesinato de un hombre importante y conocido, cuya fotografía aparecía a menudo en los periódicos vespertinos, y poseedor de una fortuna de más de un millón de libras, naturalmente hace latir más deprisa los corazones de los lectores de la prensa sensacionalista. Y la emoción es aún mayor cuando el asesinato es cometido en un taxi, a plena luz del día y frente al edificio del Banco de Inglaterra. No era de extrañar que la gente estuviera encantada. Buena parte del público, aficionada a las historias de detectives y, hasta cierto punto, acostumbrada a la muerte repentina y violenta de millonarios, aguardó, con la sabiduría de la experiencia, el inminente colapso de la compañía Cochinilla Imperial, escenas de caos en la Bolsa, el suicidio de media docena de empresarios y el consecuente y solidario pánico en Wall Street, al otro lado del charco. Sin embargo, para su decepción, no sucedió ninguna de esas cosas. Cochinilla Imperial estaba firmemente cimentada en grandes reservas de efectivo y de otras muchas clases, por lo que ni siquiera se tambaleó ni perdió un solo penique. El comité de dirección eligió por unanimidad como nuevo presidente al actual segundo de a bordo, y la gran compañía continuó su andadura sin inmutarse.
La simplicidad del asesinato dificultó la búsqueda del criminal. La primera y obvia pista necesaria a la hora de abordar un caso así es el motivo y fue precisamente en ese punto donde la policía se topó con un obstáculo nada más empezar. El señor Aloysius Skinner había comenzado su vida de forma humilde. Eso se sabía. Pero era un hombre tan reservado que incluso sus escasos amigos cercanos desconocían por completo su juventud. Estaba soltero y al parecer no tenía parientes. La nostalgia nunca había sido una de sus debilidades. No obstante, era bastante posible, incluso probable, que un hombre como él, que había ascendido con tanto éxito desde la pobreza a la riqueza, del anonimato a la fama, se hubiera granjeado numerosas enemistades a lo largo de los años. Su camino hasta la presidencia de Cochinilla Imperial sin duda estaría repleto de celosos rivales, amigos decepcionados y rechazados en su juventud, empleados despedidos y especuladores arruinados. Sin embargo, nunca había hablado de ellos. Por lo que sus colegas sabían, su vida había sido un discreto y modesto currículum de continuos progresos sin interludios sensacionalistas. En su testamento había legado toda su fortuna a organizaciones benéficas, lo que eliminaba la posibilidad de que la motivación del crimen fuera económica. De hecho, según reveló la investigación, su vida parecía ser terriblemente melancólica, la vida de un viejo solitario.
La policía se vio obligada a aferrarse a cuatro posibles explicaciones, excluyendo las teorías de que el asesino fuera un loco y que hubiera disparado al hombre equivocado.
La primera era que el asesino debía de conocer con precisión, minuto a minuto, los movimientos del señor Skinner. En otras palabras, que posiblemente trabajaba en Cochinilla Imperial y por ello también sabía que en la fatídica mañana el señor Skinner iba a visitar al director general del Banco Nacional, que tomaría un taxi y que haría el trayecto a solas. El asesino, por ende, habría esperado la aparición del vehículo en el lugar más probable para un atasco. Esta teoría, no obstante, se fue desmoronando por su propio peso a medida que la investigación de los antecedentes y los movimientos de todos los miembros del personal de la compañía reveló que no había el menor indicio de naturaleza sospechosa.
De acuerdo con la segunda teoría el asesino ignoraba cuáles eran con exactitud los compromisos del presidente. De lo cual se colige que habría tenido que frecuentar las oficinas durante días, posiblemente semanas, antes de encontrar la oportunidad perfecta. Suponía una coincidencia demasiado monstruosa imaginar que había llegado al centro de Londres con intención de asesinar al señor Skinner, y después de llegar al banco había descubierto de repente a su enemigo sentado en un taxi atrapado en mitad de un atasco y había aprovechado la oportunidad sin más para dispararle. La investigación, por tanto, consistió en encontrar a cualquier sujeto ocioso que merodeara cerca de la oficina del señor Skinner durante los días previos. Como era de esperar, dicha búsqueda fue un fracaso. Los londinenses están demasiado ocupados persiguiendo a la esquiva libra esterlina en la City como para fijarse en los holgazanes. La mera idea de que existan basta para hacer que todos esos sufridos profesionales se echen a temblar, en el hipotético caso de que tengan tiempo de hacerlo.
La tercera línea de investigación fue la pistola de aire comprimido, si efectivamente se había utilizado una. El proyectil era una bala de pistola corriente que podía haber sido disparada con cualquier automática del calibre 32. El microscopio reveló una levísima estriación en el proyectil, producida por el roce de una irregularidad infinitesimalmente pequeña en el interior del cañón del arma, suficiente en cualquier caso para identificar la pistola si alguna vez era encontrada, aunque evidentemente no lo bastante para ayudar lo más mínimo en dicha búsqueda.
El cuarto indicio era incluso más nebuloso, pues no había ninguna prueba que desmintiera que no hubiera sido dejado en el taxi por cualquiera de los otros siete clientes que el conductor recogió ese día antes del último viaje del señor Skinner. El indicio en cuestión era un trozo de cartón blanco en el cual había una sola palabra impresa: «Cuatro».
2Oliver Maddock, número cinco
Alrededor de un mes después del asesinato del señor Aloysius Skinner se celebraba una alegre fiesta con bebidas frías bajo la sombra de un gran cedro, al arropo los altos muros de un jardín en Enfield. Los invitados habían disfrutado de una gloriosa tarde veraniega, el tenis había sido excelente, las tres canchas de hierba estaban en óptimas condiciones y sesenta pelotas nuevas habían facilitado la por lo general penosa tarea de recuperarlas. Todo el mundo estaba acalorado y sediento. La sombra era fresca y el hielo tintineaba en las generosas bebidas. Las sillas de jardín estaban completamente reclinadas.
El señor Henry Maddock era el anfitrión. Los invitados eran, en su mayoría, amigos actuales de su hijo y su hija, todos ellos entusiastas y competentes jugadores de tenis. El joven Bill Maddock ya era considerado un jugador de primera fila y su hermana Julia solo necesitaba mejorar el golpe de revés para alcanzar el mismo nivel. Habían sido admitidos en el torneo de dobles mixtos de Wimbledon, algo de lo que no muchos pueden alardear. Él tenía veinticuatro años y ella veintidós y ambos vivían por y para el tenis sobre hierba, que acaparaba por igual sus pensamientos y sus conversaciones. Es cierto que también les gustaba bailar, y se les daba bien, y lo mismo se podía decir de conducir, si bien es cierto que inspiraban cierto temor en sus allegados cada vez que se ponían al volante; pero ante todo el tenis sobre hierba era su vida. Se rodeaban de amigos, aparentemente indistinguibles entre sí, con gustos y nombres similares. Y las canchas de tenis de Greenlawns resonaban día tras día con los gritos de los jugadores:
—¡Tuya, Bob!
—¡Mía, Bill!
—¡Allá va, Judy!
—¡Fuera!
—¡Falta!
—Déjala ir.
Etcétera.
También el señor Maddock era un apasionado jugador y en absoluto mediocre. Era un hombre alto de unos cincuenta y cinco años, de tez rubicunda y ancho de hombros, que ya se había hecho famoso en el vecindario, a pesar de que tan solo llevaba tres años viviendo allí, por su temperamento violento y el supuesto misterio que rodeaba la adquisición de su fortuna. Extraños rumores, sin fundamento verificable, circulaban sobre su vida salvaje en el continente africano y la supuesta pobreza que devino en riqueza de forma súbita y peculiar. Es cierto que el señor Maddock había estado muchos años en Johannesburgo. Él mismo solía hablar de ello. Y también lo era que un hombre entrado en años, con una fuerte cojera en una pierna y el rostro quemado por el sol, barba apuntada y un extraño acento, había visitado Greenlawns en una ocasión. De camino a la finca había preguntado la dirección al charcutero, y tanto este como dos doncellas que habían conversado con él le habían visto entrar por la puerta delantera y volver a salir escasos minutos después por la ventana del primer piso acompañado de un gran estruendo de cristales rotos. El hombre se fracturó un brazo y un par de costillas al caer al sendero de grava y fue precisamente el charcutero quien lo llevó al hospital. El incidente no trascendió —el barbado desconocido no denunció lo sucedido ni dijo una sola palabra al respecto—, pero una sensación incómoda imperó desde entonces en el vecindario.
También estaba el incidente del airedale terrier, que tuvo que ser sacrificado por el veterinario después de que el dueño de Greenlawns lo pateara de forma despiadada. También sobre este asunto echaron tierra y el amo del perro fue compensado con un billete de cien libras. Pero, naturalmente, los residentes locales hablaban cada vez más acerca del señor Maddock y menos con él. Solo la gran fortuna del incómodo vecino les impedía asumir el riesgo de mostrarse abiertamente desagradables. Uno nunca puede estar del todo seguro de cómo va a vengarse un hombre rico, un hombre rico de verdad.
A los eventos tenísticos, por tanto, no solían acudir vecinos, sino amigos y colegas de Londres, Oxford, Eton, St. Moritz y Montecarlo. No obstante, en esta ocasión el invitado de honor no era un atleta, sino un anciano académico. Al huir de su hogar con catorce años, Henry Maddock también había dejado atrás a un hermano mayor de temperamento y gustos muy diferentes. Oliver Maddock era un muchacho estudioso que se había convertido en un adulto erudito. En su juventud había vivido de la enseñanza, pero también había trabajado como copista de documentos legales y traductor de novelas del francés al inglés (había aprendido el idioma estudiando por las tardes, al terminar la jornada) y llevado a cabo otras diversas y numerosas tareas relacionadas de un modo u otro con los libros, el estudio y la erudición. Con cincuenta y cinco años había heredado una pequeña renta de su padre y se había retirado para disfrutar una vida tranquila y feliz en una casita de la villa escocesa de St. Andrews. Era su primera excursión al norte del río Tweed, y solía explicar a los pocos que mostraban algún interés el porqué de su elección argumentando que necesitaba vivir en una villa universitaria, y de entre todas ellas St. Andrews le había parecido la más tranquila y remota. De modo que había puesto rumbo al Reino de Fife cargado con un baúl de ropa y diecisiete cajas repletas de libros. Vivía en las afueras de la localidad, leía griego y latín, hebreo y sánscrito hasta altas horas de la madrugada y jamás pisaba los campos de golf. Después de veinte años de tan solitaria existencia, su hermano menor había regresado de tierras extranjeras con una gran fortuna y había insistido en proveer al erudito de dinero suficiente para comprar cuantos libros quisiera y construir una biblioteca adecuada para albergar su colección. Además, una vez al año, el autoritario Henry arrancaba de su santuario al dócil Oliver y lo trasplantaba durante un mes a su palacio suburbano de Enfield. Y lo cierto es que Oliver disfrutaba de estas puntuales incursiones en tan extraño y desconocido modo de vida. Parpadeaba alegremente tras los cristales de sus viejas gafas, bebía con gran placer el oporto de su hermano y pasaba la mayor parte del tiempo recorriendo las librerías de Charing Cross Road y visitando exposiciones. No obstante, había algo a lo que se resistía. Se negaba en rotundo a dejarse atraer hasta las pistas de tenis para jugar con sus atléticos sobrinos. En cualquier caso, disfrutaba viéndolos practicar, y cuando se dejaba llevar hablaba de manera vaga y algo inconexa sobre escultura griega, los discóbolos o Cástor y Pólux. Por otro lado, a su hermano, su sobrino y su sobrina no les importaban lo más mínimo la escultura griega, los discóbolos ni Cástor y Pólux, de modo que principalmente hablaba consigo mismo, algo que en última instancia resultaba conveniente para todas las partes.
Al principio Bill y Julia y sus amigos habían considerado la presencia del visitante un poco inquietante. Era tan docto y parecía tan viejo y sabio. Con el tiempo, sin embargo, descubrieron que quien estaba terriblemente asustado de ellos era el tío Oliver, que por otra parte no era tan viejo ni tan sabio como parecía. De modo que terminaron catalogándolo como un «viejo inofensivo» y un «decente ancianito» y se dedicaban a jugar al tenis. Pertrechados de un infalible instinto juvenil, habían escogido los tres epítetos que le describían exactamente. Era viejo, decente y del todo inofensivo. Por otro lado, algunos de los visitantes que frecuentaban Greenlawns pensaban —aunque se abstenían de manifestarlo en voz alta— que esos tres calificativos de ningún modo podían aplicarse a su formidable anfitrión. Henry Maddock estaba hecho de una pasta muy diferente. Su estatura, sus pobladas cejas y su cabello de color gris acero, su aterradora y ceñuda mirada cada vez que algo le contrariaba, bastaban para infundir un inconfundible sentimiento de temor en el corazón más desenfadado. No obstante, como anfitrión y maestro de ceremonias no había otro más encantador, hospitalario o afable. Los invitados de Greenlawns siempre podían contar con que habría pelotas de tenis nuevas y en cantidad, impecables pistas de hierba, o de hormigón si el tiempo era lluvioso, y bebidas en abundancia, suaves y fuertes, cuando terminara el juego.
Durante esta velada en particular el grupo se había acomodado en las sillas de jardín formando un amplio semicírculo. El señor Henry Maddock estaba sentado más o menos en el centro, y su hermano en un extremo. Había trece invitados, además de Bill y Julia, lo que sumaba dieciséis jugadores y un espectador. El mayordomo sirvió la segunda ronda del celebrado champán del anfitrión y después atravesó el césped de regreso a la casa. De repente uno de los jóvenes se incorporó en su asiento y dijo abruptamente:
—¿No hay alguien allí, entre los arbustos?
Señaló al otro lado de las pistas de tenis, hacia una esquina del alto muro de ladrillo que rodeaba el jardín. El muro propiamente dicho estaba oculto tras exuberantes arbustos de azaleas que se entremezclaban con laburnos y lilas. Bill Maddock, que tenía la nariz en el interior de una larga copa, ni siquiera se molestó en mirar.
—Supongo que será un perro —murmuró—. O uno de los jardineros.
Su padre prestó más atención y miró fijamente hacia donde el joven señalaba con el dedo.
—No lo creo —dijo, al fin.
—He visto moverse una rama —insistió el otro—. Y no hay ni una pizca de viento.
—Ves cosas donde no las hay, Bob —dijo Julia, y todos rieron tontamente.
Solo Henry Maddock y el joven llamado Bob continuaron incorporados mirando hacia las azaleas.
—Ahí está otra vez —dijo de repente.
Y Henry Maddock respondió:
—Diablos, tienes razón. Ahí hay alguien.
Mientras hablaba, un hombre apartó los arbustos dejándose ver parcialmente. El jardín era grande y el semicírculo de sillas estaba al menos a cuarenta y cinco metros de esa esquina del muro, de modo que la cortina de follaje en efecto impedía que cualquier miembro del grupo pudiera ver con claridad al intruso.
Henry Maddock preguntó alzando la voz:
—¿Quién eres? ¿Qué quieres?
El hombre no respondió.
—¡Eh, tú! ¿Qué estás haciendo ahí?
Esta vez el desconocido dejó escapar una risa breve, terriblemente hosca y desagradable, y después gritó:
—Te quiero a ti, Maddock, y a por ti he venido. Eres el número cinco de mi lista.
Se escucharon dos ruidos sordos, casi como el ladrido amortiguado de un perro o un estornudo contenido a medias, y acto seguido el hombre volvió a retroceder y desapareció tras los arbustos.
—Hay que ir tras él —rugió Henry Maddock, poniéndose en pie de un salto y dirigiendo a la comitiva vestida de franela, que le siguió a través del césped.
Era veinticinco años más viejo que el mayor de los jóvenes que iban a su zaga, pero llegó el primero a los arbustos. Era demasiado tarde. El desconocido había desaparecido, aunque pudieron escuchar el motor de un coche en la carretera, al otro lado del alto muro, mientras cambiaba de primera a segunda y cogía velocidad.
—No se puede hacer nada —sentenció Maddock—. ¿Qué demonios quería ese tipo? —Y entre dientes añadió con mirada furiosa—: ¿Y quién diablos era?
Las muchachas del grupo atravesaron el jardín para recibir a los caballeros entre admiraciones tras su galante carga. El anfitrión recuperó enseguida la compostura y con su habitual cordialidad respondió alegremente.
—El tipo se ha ido —dijo—. Se ha subido al muro igual que un farolero y ha desaparecido en un coche. No ha habido daños.
Pero sí los hubo. Oliver Maddock yacía inerte en su silla con la cabeza caída sobre el hombro, una plácida sonrisa en el rostro y dos balas en el corazón.
3El inspector Dewar de Scotland Yard
El inspector Dewar había sido convocado a una reunión con dos respetados superintendentes de Scotland Yard.
—No hay duda acerca de las balas —estaba diciendo—. Henderson las ha examinado al microscopio y no hay duda de que la misma pistola mató a Skinner y a Maddock.
Con esas palabras el inspector concluyó su informe y aguardó respetuosamente los comentarios de sus oficiales superiores. Durante unos instantes nadie habló y después el superintendente Bone, un hombre grande, orondo y de aspecto tranquilo, empezó a hablar.
—He visto el informe del fabricante.
—No hay gran cosa aprovechable por ese lado —dijo abruptamente el superintendente Lloyd.
El superintendente Lloyd se parecía bastante a un camarón envejecido y arrugado. De alguna manera había conseguido eludir la normativa que regula la estatura necesaria para ser admitido en el cuerpo de policía y era dieciocho o veinte centímetros más bajo que cualquier otro hombre de Scotland Yard. Además de su corta estatura, todo su cuerpo y su cara parecían haber encogido gradualmente hasta alcanzar una extraordinaria delgadez. Sentado junto a su inmenso colega parecía un colegial envejecido de forma prematura.
—No sacarán nada de la pistola —añadió en su habitual tono de voz seco y entrecortado—. Fabricada en Barcelona o en Essen. Producida por miles y vendida a cualquiera con unos pocos chelines en el bolsillo.
—Cierto —respondió Bone—. La pistola no nos sirve. Antecedentes, Dewar, muchacho, necesitamos antecedentes. Eso es lo que ha de buscar.
—Sí, señor —contestó Dewar—. Me parece que debemos buscar alguna relación entre el viejo Skinner y Henry Maddock.
El superintendente asintió y Lloyd comentó:
—Es a Henry Maddock a quien debemos investigar.
—Ya he encontrado algo —respondió Dewar—. Skinner tenía negocios en África y estuvo en el continente en una ocasión, antes de la guerra. Estaba interesado en algunas minas. Es posible que conociera allí a Henry.
—Es un problema de geometría —dijo el superintendente Bone—. Las vidas de Skinner y Maddock han de cruzarse en algún punto. Y justo en ese punto encontraremos a un tercero que se la tenía jurada.
—¿Y dejamos fuera de la ecuación a Oliver Maddock?
—Sí. Fíjese en su historial. Veinticinco años viviendo en una casita con una pequeña finca de St. Andrews. Y, antes de eso, diez años dedicado a la enseñanza, dos de ellos como tutor, etcétera.
—Es imposible.
—Entonces el hombre que le disparó no podía conocer físicamente a Henry —objetó Dewar—. No conoce usted a Henry. Ese hombre es como un toro de mirada torva. Oliver era como un pajarillo inofensivo. Nadie podría confundirlos.
—Sí, eso es raro —murmuró Bone—, aunque explicable, por supuesto. Hay muchas posibles razones.
Los dos superintendentes asintieron mirándose mutuamente y después parecieron entrar en trance. Dewar esperó. Al fin, Lloyd miró fijamente a su soñoliento colega y dijo con brusquedad:
—Si Skinner fue el número cuatro y Maddock el número cinco, ¿dónde están el uno, el dos y el tres, y cuántos más habrá?
—Eso iba a preguntarle, señor —intervino Dewar—. Quería saber qué piensa del vagabundo.
La cuestión pareció despertar la curiosidad de ambos superintendentes.
—¿Qué vagabundo? —preguntó el orondo.
—El vagabundo que apareció asesinado en Banbury Road. Tenía un trozo de cartón con el número tres atado a un botón del abrigo. Rackham me lo estaba contando hace un momento. Él lleva el caso.
—¿Dónde está el informe de Rackham? —preguntó con brusquedad el superintendente delgado.
—Aquí lo tengo, señor.
Lo revisaron en silencio y después volvieron a adormecerse.
—George —dijo al fin Bone— es sospechoso.
—Condenadamente sospechoso, Bert —respondió el otro—. ¿Existe alguna conexión entre el Caballero Venido a Menos y el presidente de Cochinilla Imperial? Bueno, ha de haberla. Para empezar, tenían casi la misma edad. Pero ¿qué relación hay entre el Caballero y Maddock? Por otra parte, si el vagabundo no tiene nada que ver, ¿por qué los números? ¿Se trata de una coincidencia? De serlo, es condenadamente desconcertante.
Hablaba con un aire ensimismado, como si pensara en voz alta. Su arrugado colega tomó el testigo.
—Dewar, ¿Henry Maddock lleva mucho tiempo en Inglaterra?
—Unos cinco años.
—¿Y cuánto estuvo fuera?
Dewar miró su cuaderno.
—Se marchó con catorce años, hace cuarenta y cinco.
—¿Y en todo ese tiempo nunca regresó?
—Dice que no.
—Mmm... Johannesburgo podrá confirmar eso. O tal vez no —respondió el superintendente, y volvió a mirar el informe del inspector Rackham—. Por lo que veo este vagabundo llevaba los últimos diez o veinte años recorriendo esa carretera. No olvide decirle a Rackham que vuelva a interrogar a todos esos vagabundos y que averigüe si el Caballero Venido a Menos habló alguna vez de sus viajes o de Sudáfrica.
—Sí, señor.
—Bien. Y ese hombre al que Henry Maddock arrojó por la ventana ¿quién era?
—Un mendigo al parecer originario del Rand, según Maddock. Es muy discreto con su pasado. Y debe de tener buenas razones, o esa impresión me dio al conocerle.
El superintendente orondo alzó lentamente la vista al techo y dijo:
—¿Piensa usted que Henry cree que los disparos iban dirigidos a él?
—Estoy seguro, señor —respondió Dewar—. El hombre no está asustado. No parece de los que se asustan con facilidad. Pero sin duda está en guardia. Lleva un arma. Ha puesto alarmas contra robo en la casa y ha comprado un par de perros alsacianos. Tampoco sale mucho. En cualquier caso, no parece dispuesto a rendirse.
Hubo otro silencio y después ambos superintendentes se levantaron a la vez.
—Manténganos informados —dijo Bone.
Y cogidos del brazo los dos salieron, dejando a Dewar a solas con su problema.
Lo primero que hizo fue ir a ver a su colega el inspector Rackham, y conversaron una vez más sobre el caso del vagabundo asesinado.
—Hemos de ahondar en el pasado de estos tres, Rackham —dijo—. El vagabundo, Skinner, Maddock... En uno u otro momento sus vidas tuvieron que cruzarse. Cuando lo averigüemos sabremos a qué atenernos.
—Suponiendo que los números tengan algo que ver —respondió Rackham.
—Sí —asintió Dewar—. Yo creo que están relacionados.
—Pero ¿dónde están el número uno y el número dos?
—¡Ah! Ya que lo pregunta, en Sudáfrica, diría yo.
—Sea como sea, en Inglaterra, no —respondió Rackham enfáticamente—. Lo revisé mientras investigaba el caso del Caballero. No hay un solo registro de asesinatos relacionados con números en ninguna provincia.
Dewar meditó unos instantes y dijo con aire pensativo:
—Creo que la clave de todo está en África. Por alguna razón nada de esto me parece inglés. Más bien me ha hecho pensar en rencillas entre bandas extranjeras...
—No hay que ir más allá de Clerkenwell para encontrar rencillas entre bandas —comentó Rackham.
—No, lo sé. Pero eso es diferente. No es frecuente ver a presidentes de grandes empresas apuñalándose mutuamente en Gray’s Inn Road. Pero podría suceder en África. Imagine que Skinner y Maddock y otra media docena de hombres se asociaran para jugarle una mala pasada a otro en Johannesburgo y que ese otro haya salido de la cárcel recientemente dispuesto a vengarse, ¿eh? ¿Qué le parece eso?
—¿Y el vagabundo?
—Uno del grupo original que se quedó sin suerte, un espía o un soplón. Es imposible saberlo.
Rackham asintió.
—¿Por qué no pone a prueba a su amigo Maddock con una fotografía de Skinner? Aquí tengo una del Caballero. Podría intentarlo con esta también.
—Lo había pensado —respondió Dewar—. Ahora mismo voy a Enfield. Démela. Por Dios santo, guapo no era.
Los dos detectives se despidieron; Rackham para investigar la posibilidad de que el vagabundo asesinado hubiera estado en África, y Dewar para visitar el escenario del asesinato de Oliver Maddock.
Henry Maddock estaba en casa y Dewar fue acompañado inmediatamente a su estudio por un criado. El propietario de Greenlawns había cambiado en los escasos días transcurridos desde el trágico suceso que había tenido lugar en su jardín. Su actitud afable y cordial había sido reemplazada por una desagradable y lúgubre expresión. La sonrisa siempre dispuesta a desplegarse en sus labios ya no aparecía de forma automática. Dewar tuvo la momentánea sensación de que aquel acaudalado y corpulento caballero era en realidad un personaje bastante peligroso y despiadado; y en sus veinticinco años de experiencia en el cuerpo había aprendido mucho sobre psicología. Nada más verlo se fijó en el bulto que deformaba el bolsillo derecho de la chaqueta de Maddock, donde a buen seguro llevaba una pesada pistola.
—Bien, señor —dijo Maddock—, ¿qué puedo hacer por usted?
—¿Había visto antes a este hombre? —preguntó Dewar, sin perder el tiempo en cortesías preliminares.
Empujó hacia el otro lado del escritorio una gran fotografía de Aloysius Skinner y observó fijamente el rostro de su anfitrión. Este cogió la foto y la examinó con aire tranquilo. Su severo y duro rostro no manifestó sorpresa, reconocimiento, ni ninguna otra emoción.
—Sí, lo he visto —respondió—. Si no me equivoco es Aloysius Skinner. Coincidí con él en una ocasión, durante una cena en Pretoria. Poco después de la guerra. Probablemente en abril o mayo de 1914.
—¿Fue esa la única vez que le vio?
—Sí.
—¿Tiene buena memoria para las caras, señor Maddock?
—La tengo. Pero en este caso juego con ventaja, inspector. He tenido oportunidades de sobra para ver fotografías de Skinner desde que le dispararon e identificarle como el hombre al que conocí en Pretoria.
—¿Hicieron ustedes negocios juntos?
—No.
El inspector hizo una pausa y continuó.
—Señor Maddock, necesito que piense pausada y cuidadosamente antes de responder a mi siguiente pregunta. Es muy importante que recuerde con precisión.
El sombrío rostro de Henry Maddock se volvió aún más lúgubre mientras escuchaba, pero se limitó a decir:
—Continúe.
—¿Puede recordar algún otro momento o lugar en el que su camino se haya cruzado con el de Aloysius Skinner, por breve y trivial que fuera el encuentro?
El rostro de Maddock se iluminó de manera casi imperceptible al escuchar la pregunta y el perspicaz inspector no pasó por alto dicho cambio. «Esperaba otra pregunta —se dijo Dewar—, sin duda algo más desagradable para él».
Maddock apoyó la espalda en la silla y alzó la vista al techo. Transcurrieron al menos dos minutos antes de que respondiera, y en un tono de afable sinceridad respondió:
—Puedo decirle con absoluta certeza, inspector, que nuestras vidas solo se cruzaron en aquella cena del club de Pretoria.
—¿Cuál fue el motivo del evento?
—No recuerdo los detalles. Pero básicamente Skinner estaba allí para visitar algunas minas y la dirección lo invitó a cenar. Yo no estuve en el banquete.
—¿Tenía usted algún interés en esas minas?
—No.
—¿Le supuso algún inconveniente la presencia de Skinner?
—No, que yo sepa. Por supuesto, es posible que los dos fuéramos accionistas de las mismas empresas, pero nunca llegué a saberlo.
—¿Y qué hacía usted en Pretoria en aquella época?
Transcurrió una fracción de segundo antes de que Maddock respondiera:
—Llevaba a cabo prospecciones.
El inspector colocó otra fotografía sobre la mesa.
—¿Le había visto antes?
Maddock observó la fotografía un instante y entonces alzó las cejas y miró al detective.
—Viejo y feo a rabiar. No creo haberle visto nunca hasta este momento.
—¿No cree que pueda ser el retrato de un hombre al que conoció, digamos hace doce o catorce años, antes de desmoronarse y dejarse crecer la barba?
Maddock cogió de nuevo la fotografía y la observó con atención. Después negó con la cabeza.
—No recuerdo a nadie que se le parezca.
—Otra pregunta curiosa para usted, señor —continuó Dewar—. ¿Tendría la amabilidad de coger papel y lápiz para elaborar una lista con todos sus amigos y colegas llamados Sam?
Henry Maddock arrugó la nariz y después sonrió.
—Tiene razón, es una petición curiosa. ¿Hombres llamados Sam? Bueno, supongo que tendrá usted sus razones. Lo intentaré y meditaré sobre ello con detenimiento.
De nuevo se impuso el silencio hasta que Maddock dijo en tono tranquilo:
—Présteme un lápiz, ¿quiere, inspector?
Dewar le dio lo que quedaba del suyo sin decir nada. Maddock lo miró esbozando una sonrisa.
—No puedo decir que me impresione el lápiz oficial —dijo, y empezó a escribir con aire serio en una cuartilla en blanco.
Cuando terminó, tamborileó con los dedos sobre la mesa con aire pensativo y finalmente le acercó la hoja a Dewar.
—Estos son todos los que puedo recordar.
Dewar la cogió y leyó en voz alta.
—Sam Slickman, ladrón. Muerto de un disparo en Johannesburgo, primavera de 1927. ¿Está seguro de que le dispararon, señor Maddock?
—Muy seguro, inspector. Pero puede verificarlo. Telegrafíe a la policía.
—Lo haré. El siguiente, Samuel Isaacstein, prestamista, Ciudad del Cabo. ¿Está muerto, señor?
—No caerá esa breva. Está vivito y coleando y con un millón de libras esterlinas en el banco.
—Entonces, no es muy probable que sea un vagabundo.
—No, no mucho —respondió secamente.